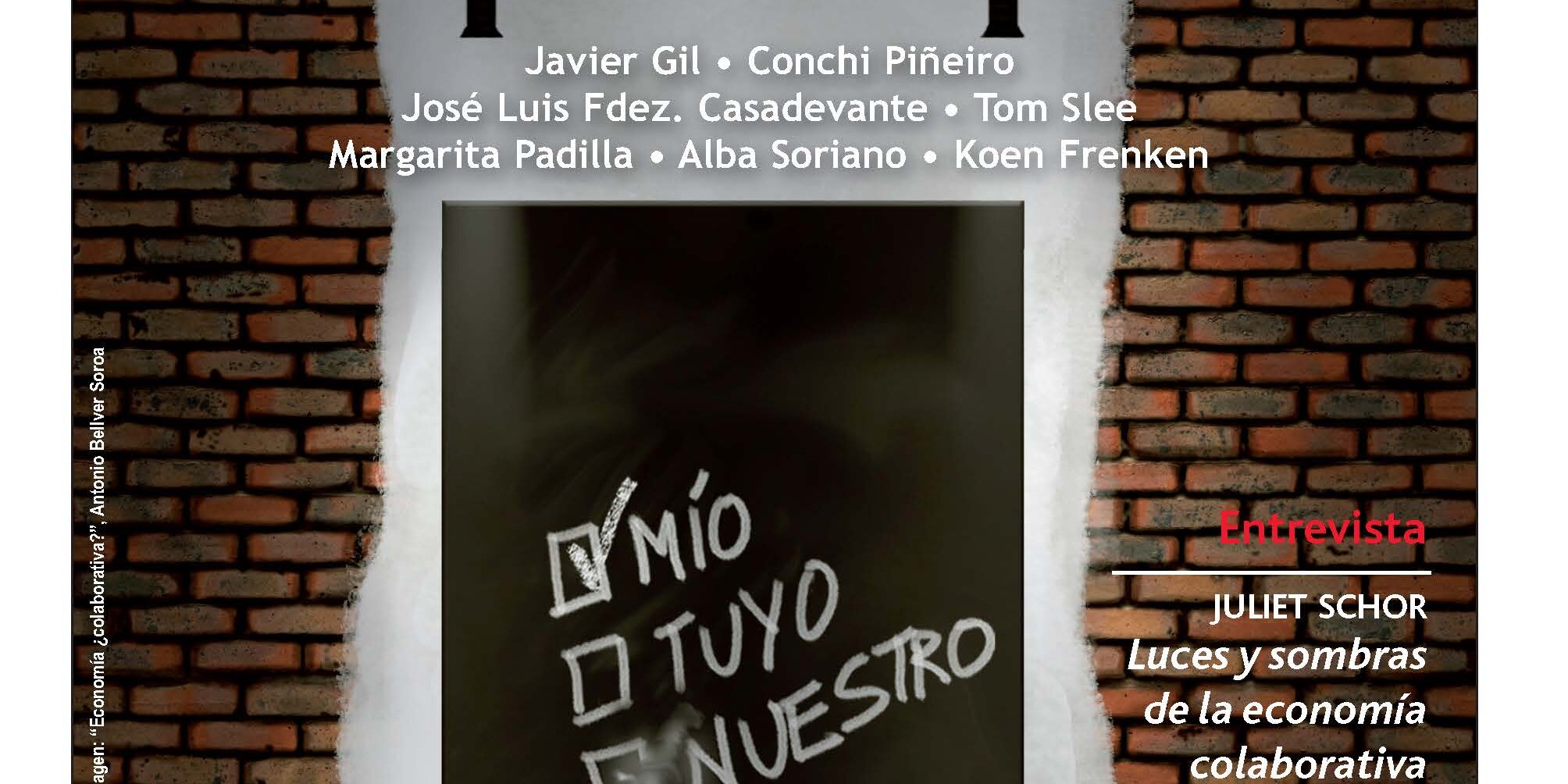Las razones del fiasco en el tratamiento de la crisis climática por parte de los gobiernos mundiales arrancan, como argumenta el autor, de la era de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cuando se empezó a desplegar una campaña de adelgazamiento y debilitamiento de la capacidad gubernamental. Aquellos barros muestran ahora sus peligrosas aristas en forma de «una crisis de múltiples crisis» que amenaza la supervivencia de la humanidad en el planeta.
David W. Orr
Profesor distinguido Paul Sears de Ciencias y Políticas Ambientales en el Oberlin College de Ohio (EEUU).
Si los hombres fueran ángeles no sería necesario gobierno alguno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no harían falta controles externos ni internos sobre los gobiernos.
James Madison1
La crisis climática ya constituía un enorme fiasco político y de gobierno mucho antes de que se convirtiese en «el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo». Se sabía desde hace décadas que las emisiones de carbono amenazarían tarde o temprano la supervivencia de la civilización, pero los gobiernos han hecho muy poco para resolver el problema, teniendo en cuenta sus dimensiones, su alcance y su persistencia. Existen numerosas razones para explicar su letargo, pero una destaca especialmente.2
Durante el último medio siglo se ha declarado una guerra concertada contra los gobiernos de las democracias occidentales, especialmente en el Reino Unido y en Estados Unidos (EEUU). Sus orígenes se remontan a las facciones más virulentas que el liberalismo clásico desplegó contra el poder firmemente arraigado de la realeza. Su configuración actual fue proclamada en EEUU por Ronald Reagan, que reorientó al partido Republicano y a gran parte de la política estadounidense en torno a la idea de que «el problema es el gobierno», y en Gran Bretaña por Margaret Thatcher, que gobernó con la convicción de que «la sociedad no existe», solo existen intereses particulares atomizados.
A ellos se unieron otras fuerzas y facciones, en una insólita alianza de ideólogos, magnates de la prensa, grandes empresas y economistas conservadores como Friedrich Hayek y Milton Friedman. Otros muchos factores han contribuido al vaciado de los gobiernos de corte occidental. Las guerras y un gasto militar excesivo han contribuido enormemente, en EEUU sobre todo, a la generación de déficits, al empobrecimiento del sector público y al deterioro de la credibilidad de las instituciones. El auge de las empresas multinacionales y de la economía global ha generado focos rivales de autoridad y de poder. La corrupción electoral, las manipulaciones y los medios conservadores de comunicación contribuyeron a una hostilidad ciudadana hacia los gobiernos, los políticos e incluso la idea de bienes públicos. Internet ha contribuido también a la polarización de la gente en tribus ideológicas, a expensas de un diálogo ciudadano amplio y civilizado.
Pero la guerra contra los gobiernos no es realmente lo que aparenta ser. No se trata en absoluto de una guerra contra un aparato gubernamental excesivo, sino de una campaña concertada para reducir únicamente los sectores de la administración pública dedicados al bienestar, la sanidad, la educación, el medio ambiente y las infraestructuras. Sin embargo, los conservadores apoyan prácticamente en todo el mundo mayores gastos militares, vigilancia interior, un aumento de las fuerzas
policiales y subvenciones exorbitantes para la industria nuclear y de los combustibles fósiles, junto con una bajada de impuestos a las grandes empresas y a la población más rica.
Las consecuencias han sido una acusada disminución de la capacidad pública para resolver los problemas ciudadanos, mientras aumentaba el poder del sector privado, los bancos, las instituciones financieras y las grandes empresas. La capacidad de los gobiernos democráticos como fuerza equilibradora y reguladora se ha deteriorado, y con ello gran parte de la eficacia de las instituciones públicas para prever, planificar y actuar, es decir, para gobernar.
En China ha surgido un patrón diferente, que conjuga capitalismo y gobierno autoritario. Este ha resultado bastante más eficaz durante un cierto tiempo al menos a la hora de resolver los problemas derivados de un rápido crecimiento, construcción de infraestructuras y desarrollo de energías renovables. Sin embargo, a medida que se acrecienta la crisis climática y ambiental, aumentan también los problemas de atascos de tráfico, contaminación atmosférica, falta de agua y descontento popular. Está por demostrar si el maridaje entre autoritarismo y compromiso público funcionará a largo plazo.3
En otras regiones está aumentando el número de Estados fallidos, con unos gobiernos como papel de fumar y presiones crecientes de crecimiento poblacional, corrupción, delincuencia, cambio climático y escasez de alimentos. La pobreza y la falta de servicios básicos, incluyendo la educación, contribuyen a un sentimiento de desesperanza que alimenta la indignación que empuja, sobre todo a los jóvenes, a incorporarse a grupos radicales y amenaza todavía más la estabilidad. El futuro previsible no es muy alentador. Nos enfrentamos a lo que John Platt denominó en su día «una crisis de múltiples crisis», cada una de ellas amplificada por todas las demás. Una Tierra en rápido proceso de calentamiento habitada por 10.000 millones de personas distribuidas en 193 Estados nación, algunos de ellos pertrechados con armamento nuclear, otros enquistados en antiguos odios religiosos y étnicos y otros aferrados a sus privilegios económicos y políticos, que amenazan la supervivencia de la civilización.4
Unos océanos más calientes y ácidos tendrán menos capacidad para mantener a la humanidad. La subida del nivel del mar, tempestades extremas, temperaturas más elevadas y equilibrios ecosistémicos en descomposición alterarán la producción de alimentos, la sanidad pública, los sistemas hídricos, los asentamientos humanos, el transporte, el suministro eléctrico y la capacidad humana para enfrentarse a un número creciente de emergencias. La desestabilización climática se agravará en el futuro durante muchas décadas venideras. Suponiendo que fuésemos capaces, por ejemplo, de estabilizar los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera para 2050, los efectos del calentamiento seguirán produciéndose durante siglos, quizás milenios, y ninguna sociedad, economía ni sistema político podrán evadirse de sus consecuencias. Avanzamos hacia esta realidad.5
¿Qué debe hacerse? Entre las muchas posibilidades destacan tres opciones: Primero, evitar lo peor requerirá una reducción drástica de las emisiones de CO2, que deberían tender a cero hacia mediados de siglo. Posiblemente nos estemos aproximando ya a un punto de no retorno, el umbral por encima del cual el cambio climático será incontrolable, hagamos lo que hagamos. Para evitar esa posibilidad, tendremos que inmovilizar rápidamente las reservas de combustibles fósiles que no pueden quemarse de forma segura. Las opciones para lograrlo son a grandes rasgos las siguientes:
a) confiscar los combustibles fósiles a sus dueños actuales,
b) compensar a sus propietarios, como hicieron los británicos para poner fin a la esclavitud en el Caribe en el siglo XIX,
c) desplegar rápidamente tecnologías alternativas, logrando con ello que los combustibles fósiles dejen de ser competitivos,
d) modificar las condiciones atmosféricas mediante geoingeniería para disminuir las temperaturas y ganar tiempo para la búsqueda de una solución mejor, o
e) una combinación de las anteriores estrategias.
Sin entrar en detalles sobre las particularidades y complejidad de las diferentes políticas, si queremos que perdure nuestra civilización hemos de eliminar permanentemente de la columna de activos de la ecuación económica las reservas de carbón, de petróleo, de arenas bituminosas y de gas natural, sin hacer colapsar con ello la economía global.6
Una segunda prioridad será reformar la economía global para internalizar la totalidad de sus costes y distribuir de forma justa sus beneficios, sus costes y sus riesgos entre las distintas generaciones y en el interior de cada una de ellas. Se calcula que la mayoría de los costes del crecimiento económico ha recaído hasta ahora sobre la población pobre y desfavorecida, y la mayor parte de la acumulación actual de CO2 en la atmósfera procede de los países industrializados.7
Hay pocas esperanzas de lograr una transición pacífica hacia un futuro mejor sin una distribución mucho más equitativa de la riqueza, en un marco económico calibrado de acuerdo con las leyes de la entropía y de la ecología. Pero esta economía se parecerá mucho más al «estado estacionario» predicho por John Stuart Mill en 1848 que al «capitalismo de casino» o al «turbo-capitalismo» de la época tras la Segunda Guerra Mundial. Una economía sostenible y justa será aquella que pague todos sus costes, evite la creación de residuos y se ocupe mucho más de los bienes y necesidades públicas, como la vivienda, la educación, las infraestructuras públicas y los bienes colectivos, que de la especulación financiera y el consumismo.8
Una tercera prioridad exigirá un cambio importante en nuestra forma de relacionarnos con las generaciones futuras. El economista Kenneth Boulding preguntó en una ocasión con cierta guasa «¿Qué ha hecho la posteridad por mí… últimamente?» Naturalmente, la respuesta es «nada». Pero una consideración respetuosa hacia la posteridad es indisoluble de nuestro propio interés, como afirmaba Boulding. La posteridad tiene sin embargo muy poco o ningún estatus jurídico actualmente, y su derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad está ensombrecido —si es que existe— por el panorama cada vez más sombrío de las consecuencias de la conducta de las generaciones anteriores, principalmente de la nuestra.9
Hemos asumido desde hace tiempo que los beneficios que fluyen de una generación a la siguiente son abrumadoramente positivos. Pero esto ha dejado de ser cierto: los problemas derivados de un clima que empeora y los estragos ambientales que este conlleva ponen en grave riesgo las vidas y la suerte de nuestros descendientes, que se encontrarán indefensos hasta que los derechos ambientales fundamentales no pasen a formar parte del código legislativo, cristalicen como un valor esencial de la política y sean incorporados a nuestra cultura.
Se avecinan otros problemas relacionados. Próximamente será necesario reubicar a los millones de personas que viven en el litoral marino y en regiones cada vez más áridas y peligrosas de la Tierra. Será preciso conseguir que la agricultura de todo el mundo sea más resiliente y se libere de su dependencia de los combustibles fósiles. En todas partes deberá ampliarse la capacidad de respuesta ante las emergencias. El listado de acciones necesarias y de medidas precautorias es muy extenso. Somos como un bergantín que navega hacia la tempestad y que ha de arriar velas, echar el cerrojo a las escotillas y lanzar por la borda el exceso de cargamento. Pero, ¿cómo decidiremos acometer medidas parecidas en lo referente a la administración de los asuntos públicos?10
Disponemos a grandes rasgos de cuatro vías, cada una con numerosas variantes. La primera es dejar al mercado que resuelva los problemas a través del misterioso mecanismo de la proverbial «mano invisible». Esta opción implica numerosas supuestas ventajas. Los mercados no requieren en teoría consenso político, programas gubernamentales ni planificación pública. En circunstancias adecuadas resultan ágiles, creativos y adaptables. Pero los mercados se comportan siempre mejor en los manuales teóricos neoliberales que en la realidad. En la práctica, pecan constantemente de un historial deficiente en cuanto se refiere a previsión, preocupación por la población en desventaja, las ballenas, nuestros nietos y las instituciones democráticas… a no ser que ello produzca ganancias.
Los mercados no supervisados van generalmente contra los intereses de la sociedad. Como advertía en una ocasión Karl Polanyi: «Permitir que los mecanismos de mercado rijan por si solos el destino de los seres humanos y de su medio natural, incluso el reparto y el uso del poder adquisitivo, tendría como consecuencia ciertamente la destrucción de la sociedad». En resumen, los mercados hacen bien muchas cosas, pero resultan totalmente ineptos en lo relativo a cosas a las que no puede ponerse precio, y autistas en cuanto a necesidades humanas e imperativos ecológicos.11
La segunda alternativa es reforzar las instituciones públicas y los gobiernos a todos los niveles. Los gobiernos subnacionales están volviéndose más ágiles efectivamente en la formación de alianzas entre estados, provincias y regiones frente al cambio climático. Las ciudades se están reuniendo de formas creativas para llevar a cabo actuaciones climáticas que actualmente no pueden ejecutarse a nivel nacional. Los resultados son con frecuencia más eficaces y baratos, y más adecuados a determinadas situaciones, que las políticas nacionales. Las redes de agencias y organizaciones no gubernamentales, enlazadas a través de medios electrónicos, son capaces de dar respuestas rápidas e interdisciplinares a los problemas. Pero estos esfuerzos son inevitablemente limitados, puesto que están supeditados al poder y a las políticas de unos gobiernos nacionales soberanos.12
Una tercera vía es crear y mantener gobiernos centrales democráticos, eficaces, ágiles y responsables. Solo los gobiernos centralizados tienen capacidad para promover a la escala necesaria los cambios adecuados para enfrentarse a la «larga emergencia». Únicamente ellos pueden desencadenar guerras, otorgar o denegar derechos, controlar monedas, gestionar políticas fiscales, responder a crisis a gran escala, regular el comercio y firmar acuerdos internacionales vinculantes. En lo referente al cambio climático, solo los gobiernos centrales pueden poner precio o controlar eficazmente las emisiones de carbono de todo un país. Únicamente los gobiernos centrales pueden disponer de los recursos necesarios para movilizar a toda la sociedad.13
Pero existe un abismo insondable entre el funcionamiento actual y la calidad de la gobernanza necesaria para hacer frente a las exigencias de la larga emergencia que se avecina. En palabras de James Madison, «la principal dificultad es la siguiente: es preciso, en primer lugar, permitir que el gobierno controle a las personas gobernadas, y obligarle a continuación a que se controle a sí mismo». Actualmente, los gobiernos no pueden controlarse a sí mismos sistemáticamente porque se encuentran devastados por una plaga de corrupción que devora el interés público en prácticamente todos los sistemas políticos. Esta plaga infecta los medios de comunicación, la economía, el sistema bancario y las empresas, y es el origen de nuestros infortunios políticos y de una mayoría de los de otra índole.14
La solución no es tanto crear nuevas instituciones políticas sino, en palabras del filósofo político Alan Ryan, «la lenta aplicación de una gobernanza mejor, extirpando la corrupción y la ignorancia». Para ello será necesaria una separación rigurosa entre el dinero y la administración de los asuntos públicos. Con el tiempo, la lucha por separar el dinero del quehacer político y legislativo llegará a considerarse como una de las batallas históricas contra el feudalismo, la monarquía o la esclavitud.15
Existe sin embargo una advertencia que nos lleva a la vía final. No hay ninguna posibilidad de mejorar la política ni la gobernanza mientras reinen la ignorancia, las supersticiones ideológicas y la indolencia. Un gobierno eficaz, en sus diversas modalidades, necesitará de una ciudadanía alerta, informada, conocedora de la problemática ecológica, considerada y empática. Está por verse si esto será democrático y en qué medida. Las limitaciones de una democracia en las sociedades de consumo dominadas por las empresas son bien conocidas. Sin una reforma, serán todavía más debilitadoras en las condiciones que padeceremos durante el siglo XXI.
Pero nuestros logros pasados, sobre todo los conseguidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, han generado una excesiva confianza en que las democracias serán capaces de enfrentarse con éxito a una amenaza completamente diferente, con grandes desfases entre causas y efectos y con fechas límite más allá de las cuales planea la amenaza de que se generen cambios inevitables, irreversibles y totalmente adversos. En relación con el cambio climático, David Runciman escribe que las «fortalezas a largo plazo [de las democracias] ponen más difícil si cabe las cosas. Por eso el cambio climático es tan peligroso para las democracias: representa la versión potencialmente fatal de una trampa por [exceso de] confianza».16
Aunque esto sea así, ¿será posible un renacimiento de la democracia? ¿Será posible crear nuevas formas más eficaces de ciudadanía en el siglo XXI? ¿Es posible utilizar la televisión e Internet para organizar una sociedad activa y profundamente democrática, desde los barrios hasta la política planetaria? ¿Podrán las organizaciones no gubernamentales y unas redes ciudadanas diversas e interculturales conseguir lo que no son capaces de lograr las formas actuales de política y de gobernanza? El tiempo lo dirá.
Lo que sí sabemos es que todos —la ciudadanía, las redes, las empresas, las instituciones regionales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos—, tendrán que desempeñar su papel. El siglo XXI y lo que venga después es el momento del todo el mundo a cubierta para la humanidad. No tenemos tiempo para más aplazamientos, evasiones y políticas equivocadas. Hemos de movilizar de inmediato a la sociedad para lograr una transición rápida hacia un futuro bajo en carbono. Cuanto más tardemos en afrontar la crisis climática y todo lo que esta presagia, mayor tendrá que ser necesariamente la intervención del gobierno en la economía y en la sociedad, y más problemático su resultado final.
Hemos entrado ya en los rápidos de la travesía humana. Que seamos capaces o no de evitar el naufragio del frágil navío de la civilización dependerá de nuestra habilidad y la de nuestros descendientes para crear y mantener formas de gobierno eficaces, ágiles y adaptativas que perduren durante largos períodos de tiempo. Es de esperar que estos gobiernos sean profundamente democráticos, pero no hay garantía alguna de ello, especialmente durante períodos que serán mucho más prolongados que el Imperio chino o la Iglesia católica. Se trata de algo que nunca se ha logrado anteriormente. Pero lo mismo podría decirse de cualquier avance importante de la humanidad antes de que ocurriera.
Notas
1. James Madison, «The Federalist No. 51: The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments», Independent Journal, 6 de febrero de 1788.
2. Nicholas Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review (Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2006), p. xviii. [Versión en
castellano: El Informe Stern: la verdad sobre el cambio climático (Barcelona, Paidós, 2007)]
3. Nicholas Berggruen y Nathan Gardels, Intelligent Governance for the 21st Century (Cambridge, Reino Unido: Polity Press, 2012); David Runciman, The Confidence Trap (Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2013), pp. 318–20.
4. John Platt, «What We Must Do», Science, 28 November 1969, pp. 115–21.
5. Lisa-ann Gershwin, Stung! On Jellyfish Blooms and the Future of the Ocean (Chicago: University of Chicago Press, 2013); Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of IPCC Working Group I (Cambridge, Reino Unido: 2013).
6. Adam Hochschild, Bury the Chains (Boston: Houghton Miffl in, 2005).
7. U. Thara Srinivasan et al., «The Debt of Nations and Distribution of Ecological Impacts from Human Activities», Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 105, núm. 5 (2008), pp. 1,768–73.
8. John Stuart Mill, Principles of Political Economy (London: Longmans, Green, y Co., 1848/1940), pp. 746–51. [Versión en castellano: Principios de economía política (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1951)]
9. Kenneth E. Boulding, «The Economics of the Coming Spaceship Earth», presentado en el Sixth Resources for the Future Forum on Environmental Quality in a Growing Economy, Washington, DC, 8 de marzo de 1966.
10. White House Council on Environmental Quality, «Preparing the United States for the Impacts of Climate Change», Orden Ejecutiva (Washington, DC: noviembre de 2013).
11. Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon, 1967/1944), p. 73. [Versión en castellano: La gran transformación (Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2007)]
12. Michael Wines, «Climate Pact Is Signed by 3 States and a Partner», New York Times, 30 de octubre de 2013; Sadhu A. Johnston, Steven S. Nicholas, y Julia Parzen, The Guide to Greening Cities (Washington, DC: Island Press, 2013); Bruce Katz y Jennifer Bradley, The Metropolitan Revolution (Washington, DC: Brookings Institution,
2013); Parag Khanna, «The End of the Nation-State?», New York Times, 12 de octubre de 2013.
13. James Howard Kunstler, La gran emergencia. El colapso de la sociedad occidental puede estar a la vuelta de la esquina. (Benasque: Barrabes Editorial, 2007).
14. Madison, op. cit. nota 1.
15. Alan Ryan, On Politics, vol. 2 (Nueva York: Liveright Publishing, 2012), p. 1.010.
16. Runciman, op. cit. nota 3, p. 316.
Acceso al prólogo de La Situación del Mundo 2014 (pdf)