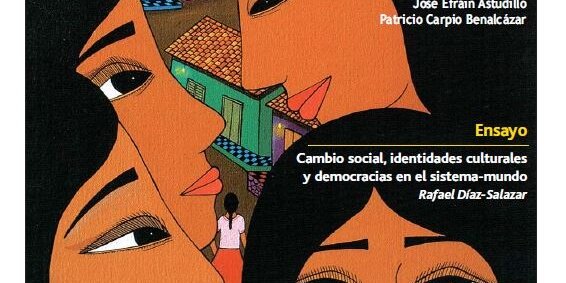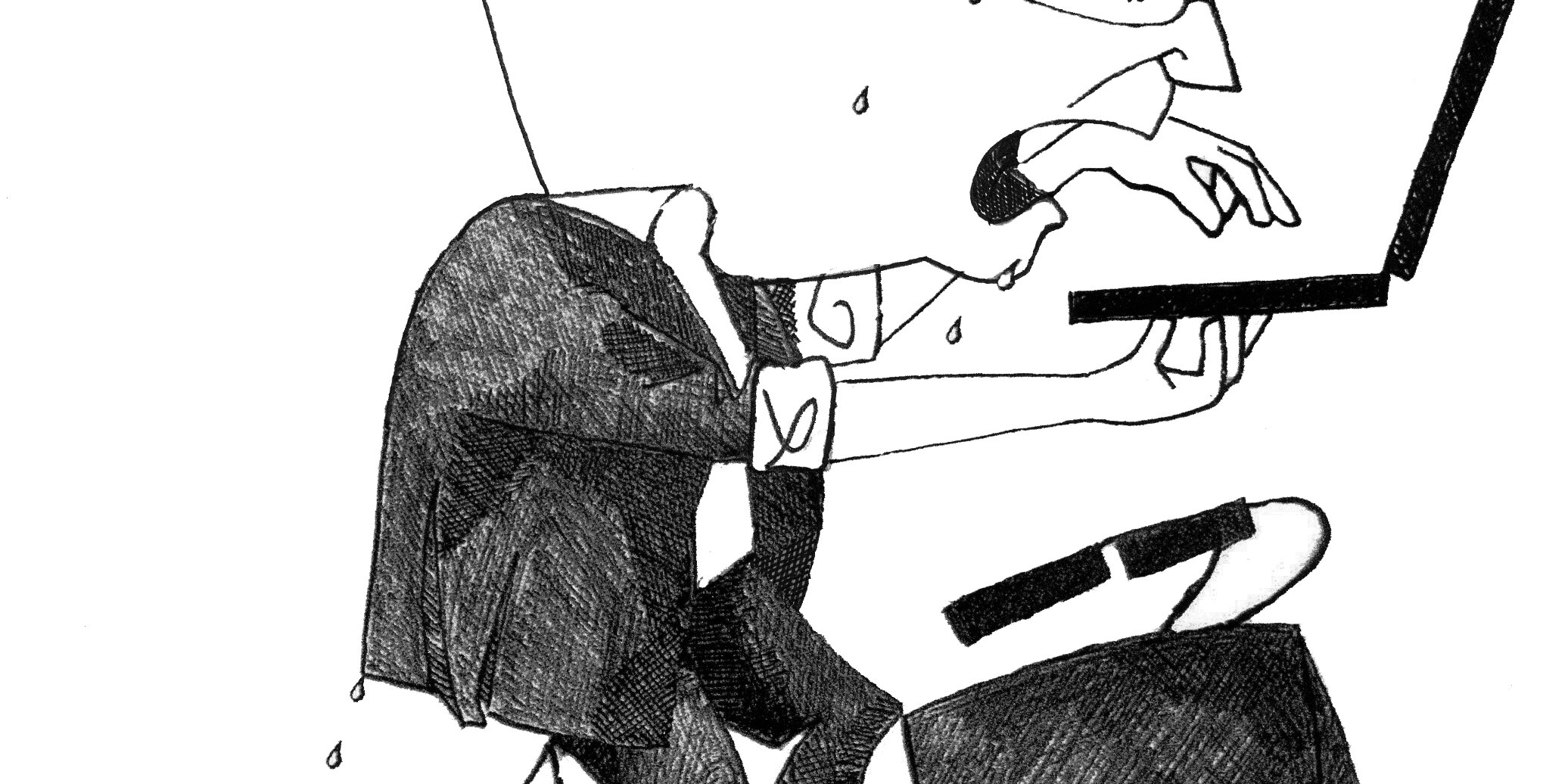Los cinco cerditos y la buena vida
Filósofa y directora de publicaciones en el Círculo de Bella Artes y de la revista Minerva [1]
 Hace unos dos o tres años, en la feria del libro de Valencia, conocí a una chica que escribía libros de meditación para niños. Estuvimos charlando un buen rato y me enseñó uno de sus cuentos. Era una adaptación de la clásica historia de “Los tres cerditos”, solo que, en lugar de construirse casas para protegerse del lobo, los gorrinos de su cuento intentaban construirse su felicidad, con la que protegerse de las inclemencias de la existencia. La verdad es que no recuerdo bien los detalles. Sé que el primer cerdito acumulaba riqueza y más riqueza. El segundo no sé si buscaba el poder, o se iba de fiesta todo el día… El caso es que a los dos, en un momento determinado de la historia, se les caían los palos del sombrajo y se daban cuenta de que su vida era un asco. Recurrían entonces a la sabiduría del tercer cerdito, que vivía sobriamente, meditando y conociéndose a sí mismo. Y que les enseñaba gustoso los trucos de la meditación y el mindfulness con los que, él sí, había logrado llevar una vida buena y había alcanzado la felicidad y la paz interior.
Hace unos dos o tres años, en la feria del libro de Valencia, conocí a una chica que escribía libros de meditación para niños. Estuvimos charlando un buen rato y me enseñó uno de sus cuentos. Era una adaptación de la clásica historia de “Los tres cerditos”, solo que, en lugar de construirse casas para protegerse del lobo, los gorrinos de su cuento intentaban construirse su felicidad, con la que protegerse de las inclemencias de la existencia. La verdad es que no recuerdo bien los detalles. Sé que el primer cerdito acumulaba riqueza y más riqueza. El segundo no sé si buscaba el poder, o se iba de fiesta todo el día… El caso es que a los dos, en un momento determinado de la historia, se les caían los palos del sombrajo y se daban cuenta de que su vida era un asco. Recurrían entonces a la sabiduría del tercer cerdito, que vivía sobriamente, meditando y conociéndose a sí mismo. Y que les enseñaba gustoso los trucos de la meditación y el mindfulness con los que, él sí, había logrado llevar una vida buena y había alcanzado la felicidad y la paz interior.
No sé si logré disimular mi sorpresa y mi espanto: el cerdito feliz vivía absolutamente solo. No necesitaba a nadie ni, lo que es casi peor, nadie lo necesitaba. No cuidaba de nadie ni necesitaba cuidados. Era absolutamente independiente. Todo cuanto necesitaba para ser feliz lo encontraba en su porcino interior. Y también sus hermanos, una vez reeducados en la verdad de la meditación, marcharon cada uno por su lado a disfrutar en soledad de sus nuevos y auténticos dones.
La verdad, yo no podía creerme que alguien considerara aquello un mensaje positivo para transmitir a sus hijos. Quizá para un adulto al que la vida ha vapuleado seriamente este tipo de seudosolución pueda suponer algún tipo de salida, un clavo ardiendo que puede ser mejor que nada. ¿Pero para un crío que solo está empezando?
Y sin embargo, estamos tan instalados en el individualismo ideológico (materialmente, me temo que dependemos de los demás tanto o más que en ningún otro momento de la historia) que sin darnos cuenta se nos cuela por todas partes. Desde el principio. Y me refiero al principio propiamente dicho: en el campo de la maternidad y la crianza la tendencia individualista es palmaria. Entre expertos en crianza y padres recientes más o menos leídos han tenido mucho éxito las ideas que subrayan la importancia de un comienzo adecuado y saludable para criar adultos sanos y felices, como si las experiencias con los compañeros de su edad en el colegio y el instituto o el contexto de su vida adulta fueran comparativamente irrelevantes. La fuente de la que beben muchas de estas seudoteorías es el concepto de salud primal, que aboga por prestar especial cuidado al período intrauterino, el parto y el desarrollo del bebé durante los primeros meses. Se trata de una cuestión más o menos técnica que tiene su importancia y está relacionada con los avances en un campo novedoso como la epigenética. Esta rama de la biología estudia la forma en que el entorno puede afectar a la distinta expresión de un mismo material genético, resultando en diferencias individuales importantes sin que se medie ninguna modificación en la secuencia de ADN. Los efectos del medio serían particularmente importantes durante el desarrollo embrionario y, en el caso de los humanos, parece que también durante los primeros meses de crecimiento, cuando los bebés muestran mayor plasticidad.
A partir de esta información, hay autores como Michel Odent, médico francés defensor del parto natural y que tiene una buena legión de seguidores, que postulan la importancia extrema de cuidar el feto y el momento del parto como medio no solo de propiciar el desarrollo de una persona sana y feliz, sino incluso de dar forma a sociedades pacíficas y bien avenidas. Para Odent, la falta de salud emocional de la embarazada, el parto intervenido y poco respetado o la perturbación de la vinculación temprana madre-bebé estarían directamente relacionados con problemas sociales complejos como la adicción a las drogas o la criminalidad y podrían explicar y hasta predecir el grado de violencia de una determinada sociedad.
Sin llegar a estos extremos, prácticamente toda la literatura de crianza actual muestra un claro sesgo individualista, privilegiando siempre las explicaciones biologicistas o psicologistas para fenómenos que perfectamente admitirían una lectura más social o colectiva. Desde la depresión postparto –que otras lecturas han relacionado con la falta de apoyo real a la madre reciente− hasta el bufido que le sueltas a tu hijo pequeño cuando pierdes la paciencia, pasando por un amplio abanico de conductas de los propios niños. Sea cual sea la dificultad que te lleva a consultar un libro o una web de crianza, el remedio siempre es el mismo: introspección, intuición, instinto.
Y como ha explicado muchas veces el psiquiatra Guillermo Rendueles, lo mismo sucede con las dificultades de la vida adulta. Incluso los malestares de vertiente colectiva más evidente, como los laborales, reciben una lectura individualista que tiende a menospreciar la situación objetiva e impide buscar soluciones reales que suelen pasar por algún tipo de asociación o construcción colectiva.
Para Jean-Léon Beauvois –que es partidario del término yoísmo, para diferenciarlo del individualismo clásico y su defensa a ultranza del valor de cada ser humano− esta tendencia a sobrevalorar las causas psicológicas cuando intentamos explicar lo que hacemos, o incluso lo que nos ocurre, es uno de los puntales básicos de nuestra ideología. Para Beauvois, la “internalidad” se complementa con un prestigio disparatado de una idea bastante estrecha de autonomía o autosuficiencia que nos induce a pensar que no necesitamos a los demás para alcanzar nuestros objetivos: como ese tercer cerdito meditador.
Esta ideología cala tan hondo que si queremos pensar en un cerdito conectado con los demás que realmente pueda llevar una vida buena, casi seguro que llegamos al cerdito altruista. Este no salía en el cuento, pero es fácil imaginárselo: un cerdito entregado a hacer el bien a través de distintas formas de voluntariado, por ejemplo. Por supuesto, su concepción de la vida buena resulta mucho más simpática y es mucho más deseable socialmente que la del cerdito introspectivo. Pero, curiosamente, muestra un nivel semejante de desconocimiento de los procedimientos de la vida en común. El cerdito altruista hace el bien porque así se siente realizado. Helena Béjar ha estudiado el auge de este “mal samaritano”: gente que realiza por los demás tareas de voluntariado en ocasiones esforzadísimas y, sin embargo, interpreta sus buenas obras en términos puramente egoístas e individuales: “esto me hace feliz”, “recibo mucho más de lo que doy”, “en realidad lo hago por mí”…
Naturalmente, no es que a uno no le pueda apetecer hacer algo bueno por los demás y experimentar placer con ello (de hecho, hacer el bien puede ser muy satisfactorio); lo que sucede es que no tiene mucho sentido que el motivo de hacer cosas buenas sea que te apetezcan o te hagan sentir bien. Lo más común es que hagamos esas cosas por otros motivos, y si acaso, luego nos contemos a nosotros mismos que lo hemos hecho por puro placer, porque nos apetecía. Sin embargo, nadie en su sano juicio puede decir que le apetece levantarse en mitad de la noche a atender a un bebé que llora o que le resulta satisfactorio cambiarle el pañal cuando toca. No “elegimos” cambiar ese pañal ni experimentamos placer con ello, como tampoco deseamos visitar a nuestra anciana madre en el momento en que lo necesita ni preferimos hacer un favor a ese amigo que nos lo ha pedido. Lo que sucede es que nos sentimos responsables, comprometidos, obligados. En todo caso, lo que hemos elegido o preferido ha sido una determinada versión de la vida buena que conlleva importantes dosis de apoyo y cuidado mutuo y que admite en su seno una postergación de las propias preferencias o deseos. Sin embargo, estamos tan imbuidos de esa versión barata del individualismo y la autosuficiencia que nos resistimos incluso a reconocer y valorar nuestra capacidad de compromiso y de entrega, y nos cuesta aceptar que nos sentimos apelados por el reino de la obligación (por no hablar de lo que nos cuesta asumir y apreciar nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia, y con ellas, nuestra necesidad constante de apoyo). Y sin embargo, una vida buena no puede construirse a base de desublimación represiva, liberación del deseo e introspección para conocer y perseguir las propias preferencias.
Cada día, por poner un ejemplo, millones de madres y padres atienden a sus hijos porque es lo que deben hacer, sin pensar por ello que están sometidos, sin sacrificar su libertad en el camino y, en la mayoría de los casos, sin sentir realmente que han anulado su yo más profundo sacrificando sus deseos y apetitos. ¿Por qué, en cambio, en otros contextos –o incluso en ciertas lecturas de ese mismo contexto, el de la maternidad/paternidad− nos esforzamos por comportarnos de otro modo más “libre” o, al menos, por interpretar nuestros actos según otros patrones? Es como si pensáramos que aceptar las nociones de compromiso, entrega y obligación implica llevarnos el pack completo de sumisión, sacrificio y negación de nuestros propios deseos que, en particular las mujeres, hemos recibido en herencia durante demasiados años. Pero no tiene por qué ser así. Por supuesto, habrá que poner todos los medios para seguir luchando contra esta contraparte negativa del compromiso y la interdependencia en la que muchas han quedado atrapadas, pero lo que está claro es que sin la parte positiva no vamos a ningún lado.
La vida buena solo es posible con apoyo mutuo, tejiendo redes, participando en la vida cívica, asociándonos. Y atreviéndonos a depender y a que dependan de nosotros. Por eso el proyecto neoliberal es tan dañino y produce tanto malestar, porque socava constantemente los cimientos sociales y dificulta cada día la tarea de reconstruirlos. Por eso la precariedad que se impone en cada vez más ámbitos es tan perjudicial, porque lo que tiene de realmente distintivo es la individualización de sus víctimas. Y por eso la irrupción reciente de esos movimientos protosindicales de apoyo mutuo que buscan crear redes en esos entornos especialmente deshilachados es una excelente noticia.
En las últimas semanas se ha hablado mucho de feminizar la política. Fundamentalmente se trata de llevar a la arena pública las cuestiones (y las formas) que han estado invisibilizadas y a menudo confinadas en la esfera privada precisamente porque eran tarea de las mujeres: fundamentalmente, las relacionadas con el sostenimiento de la vida, con el cuidado de las redes de interdependencia, con la atención a la vulnerabilidad. Hay quien dice que la idea, o al menos la terminología, de la feminización invita a la confusión y tiende a perpetuar esa asignación de roles que cualifica a las mujeres como más aptas para dar cuidados al tiempo que ningunea a los hombres que cuidan. A mí la verdad es que el término me gusta: cuando intentamos no caer en la trampa sexista-consumista de los juguetes de niña o de niño, indefectiblemente tendemos a privilegiar los clasificados como de niño porque nos resultan más… neutros. Pues ya es hora de desplazar lo neutro hacia el otro polo, de mover un poco la ventana Overton del género hacia el lado de las mujeres.
En su interesante artículo “Maternal Thinking” Sara Ruddick se preguntaba: “¿Tienen las mujeres culturas, tradiciones y preguntas que deberíamos insistir en trasladar a la esfera pública?”. Para mí (y también para Ruddick) la respuesta es sí. Claro que sí. Y rápido, antes de que se pierdan. Porque sería estupendo que, como piensan algunas autoras, las mujeres fuéramos por naturaleza inmunes al tipo de socialización del homo economicus, ese individuo adulto y pretendidamente autosuficiente que desprecia e invisibiliza la vulnerabilidad propia y ajena y los cuidados que exige, y solo se mueve por estímulos de coste-beneficio. Pero no es así. En nuestra sociedad una mayoría de mujeres –me temo que cada vez menos− y una minoría de hombres tenemos un bagaje de experiencias, ideas y valores relacionados con el cuidado que es preciso conservar, compartir y propagar. Un bagaje que está amenazado. Seguramente han sido las formas de socialización típicamente femeninas que buscaban producir cuidadoras eficaces y amorosas las que han preservado o propiciado algunos principios y prácticas que el rodillo mercantil ha ido destruyendo aquí y allá, cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad, la interdependencia y el cuidado. Pero el que estas prácticas y estos principios propios de la ética del cuidado aparezcan trenzados muchas veces con una historia patriarcal de sumisión no nos puede hacer tirar el niño con el agua sucia. Como tampoco tendría ningún sentido rechazar la capacidad de liderazgo o algunos principios éticos universalistas por estar vinculados con una socialización típicamente masculina o una posición de poder.
Desde esta perspectiva, la insistencia en denunciar una y otra vez el empleo a tiempo parcial, o las excedencias y jornadas reducidas por cuidados como pasos atrás, como puras lacras contra las que hay que luchar, solo por el hecho de que son mayoritariamente las mujeres las que se acogen a estas formas laborales, entraña una gran ceguera. En la lucha contra la especialización de las mujeres en el ámbito de los cuidados y por nuestro derecho a entrar en cualquier ámbito profesional en igualdad de condiciones, no podemos sacrificar ese bagaje que hemos acumulado en forma de habilidades de socialización, apoyo mutuo y cuidados. Un bagaje que es hoy imprescindible para reformular la vida política, económica y cívica. Del mismo modo, tampoco vamos a renunciar a esa lucha (ni a otras) porque prefiramos estar en casa cuidando: todavía queremos tenerlo todo, pero esta vez en serio.
Un cerdito (o quizá una cerdita) que busque la vida buena podría apuntarse al grupo local de la PAH, afiliarse a algún sindicato, tomar parte en la banda de música o en un equipo deportivo del barrio, dar clases de su idioma para inmigrantes recién llegados en una escuela autogestionada, visitar a sus hermanos regularmente, cuidar de sus amigos y vecinos y participar en las batidas colectivas en contra del lobo (el lobo que la obliga a trabajar 40 ó 50 horas a la semana o la condena al paro y la precariedad).
[1]Carolina del Olmo es autora del libro ¿Dónde está mi tribu?, Clave intelectual, Madrid, 2013.
Acceso al artículo (pdf)