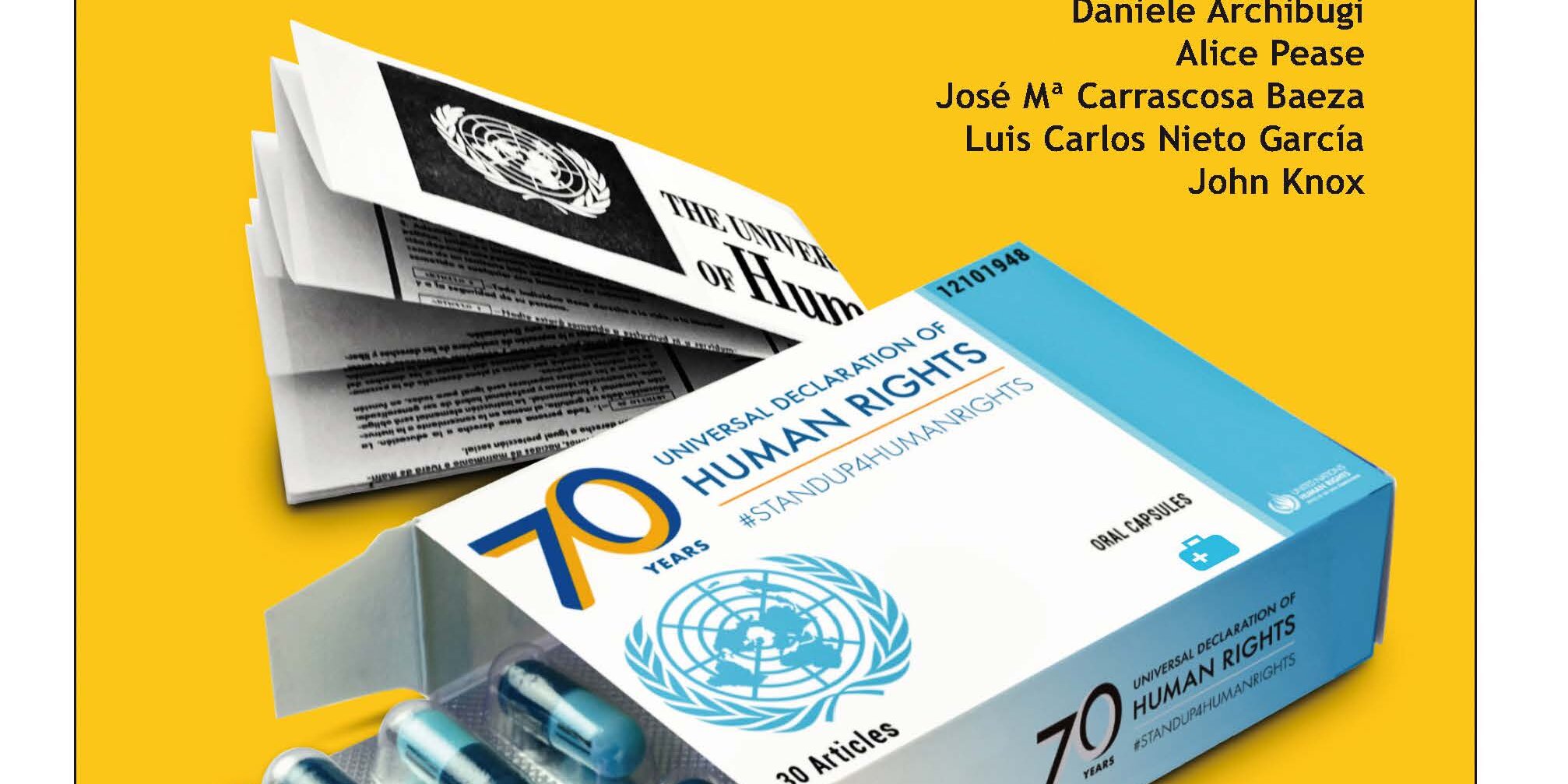70 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos VII
La crisis y el desmantelamiento del Estado de derecho: de derechos a privilegios
Lluis Lloredo Alix
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 124, invierno 2013-2014, pp. 37-51.
La crisis que se vive en Europa desde 2008 no es sólo económica, sino sobre todo ideológica: con el pretexto de la crisis se están socavando numerosos principios del Estado social de derecho, con el fin de alumbrar un nuevo “sentido común” según el cual las personas pasamos a ser concebidas como recursos, no como ciudadanos, y según el cual los derechos ya no son algo intangible, sino que se presentan como meras concesiones que pueden suprimirse si se interpreta que las circunstancias así lo requieren. En este artículo se intentan criticar algunas de las trampas ideológicas que, desde la política, los medios de comunicación y la academia, de forma más o menos consciente, están contribuyendo a este proceso.

Ahora bien, nuestras prótesis no son únicamente materiales, ni las utilizamos para subsanar alguna clase de déficit de construcción o de dotación natural: no son un medio para remediar nuestra supuesta vulnerabilidad congénita, como adherencias que alivian la indefensión original con la que supuestamente venimos al mundo, sino que ellas mismas constituyen nuestra naturaleza, configurándonos y modelando nuestro horizonte de posibilidades, aportándonos ventajas adaptativas, pero también, y a la vez, abriendo nuevas brechas y fragilidades. De hecho, la primera prótesis a tener en cuenta, la más radical, es el propio lenguaje, un sorprendente artificio que nos envuelve como una matriz, y cuyas propiedades y transformaciones determinan la forma de nuestro mundo, nuestro modo de pensar y de actuar en él.3 En este sentido, podría decirse que, además de las prótesis materiales que se han citado antes a modo de ejemplo, nuestra existencia se alimenta de numerosas prótesis culturales que a veces ni atisbamos, pero sin las que la vida sería impensable.
Una de estas prótesis es el Derecho. Aunque muchas veces pensamos en él como un recurso técnico, manejado por un gremio de profesionales especializados que tienden a aislarlo del resto de la sociedad y que lo convierten en una práctica tremendamente alejada de la experiencia común –con los correlativos problemas para la democracia– lo cierto es que el derecho es un pedazo más de la cultura, del mismo modo que lo son el arte, la literatura, la ciencia o la política. Por eso, ha evolucionado al mismo compás que la historia general, asumiendo influencias de múltiples esferas y convirtiéndose, a su vez, en otro repetidor más de entre todos los que se dota la cultura para difundirse e infiltrarse en las prácticas y las actividades humanas. De ahí que nuestro imaginario colectivo esté repleto de imágenes, símbolos e ideas preconcebidas sobre el Derecho, la justicia o los abogados, y de ahí que todos ellos sean objeto de tratamiento en la literatura, el cine o las artes plásticas en general.4
Un momento estelar de esta historia es el de la aparición de los derechos subjetivos, cuando el fenómeno jurídico dejó de concebirse en términos de orden, de deberes o de conjunto de obligaciones –como derecho objetivo–, para pasar a verse como una retícula de derechos, como una especie de artilugio mecánico destinado a engranar los derechos que corresponden a todas y cada una de las personas consideradas individualmente. Se trata de un complejo periodo que solemos denominar tránsito a la Modernidad, que se fue gestando poco a poco, desde el Renacimiento hasta el estallido de las revoluciones liberales –la inglesa, la estadounidense y la francesa– y que dio a luz a una forma de ver el mundo que llevamos inscrita en nuestro ADN cultural: la percepción de que somos seres rodeados de derechos, una suerte de pequeñas burbujas –como las mónadas de Leibniz, que no por casualidad escribe en el epicentro de dicho proceso, en pleno siglo XVII– de las que emana una miríada de facultades, potestades o inmunidades frente a nuestros conciudadanos o frente al Estado. Esta idea se instala con tanta fuerza en el imaginario colectivo, que casi todos los textos normativos que se promulgan a resultas de las revoluciones se asientan en la creencia de que no estaban constituyendo derechos, sino sólo declarándolos, es decir, haciendo visibles verdades que ya eran evidentes en sí mismas. Por eso, la declaración de independencia de Estados Unidos, antes de enumerar los derechos y los principios de legitimidad del Gobierno, afirmaba: «sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades».5
Esta idea de la autoevidencia, que ha sido justamente resaltada por Lynn Hunt,6 es interesante por dos razones. Primero, porque ilustra a la perfección uno de los atributos más característicos de las prótesis humanas: que las asumimos como naturales, pese a su origen político-social, y se convierten así en nuestro modo de ser y estar en el mundo, cambiando por completo nuestro horizonte de posibilidades. De ahí se deriva que las formulaciones de las declaraciones originales hablen de “derechos naturales”, y no de derechos humanos o fundamentales, como solemos hacer hoy en día. Y segundo, porque explica también la forma en que nosotros percibimos los derechos, como algo obvio con lo que nos socializamos desde la infancia. Por eso, muchos habrán vivido más de una situación cómica en la que una niña o un niño reivindica ante sus padres su “derecho” a acostarse más tarde, a jugar un rato más o a comer tarta, y por eso algunos psicólogos conductistas incitan a sus pacientes a reclamar sus «derechos personales».7 Se trata de escenas cotidianas, aparentemente banales que, sin embargo, reflejan una cosmovisión profunda, enraizada en un proceso que ya cuenta con siglos de historia y que tiene que ver con esa idea de los derechos como prótesis: nos autopercibimos, de manera tácita e inconsciente, como seres acreedores de derechos.
No recorte, sino vulneración de derechos
Lo que me gustaría destacar de todo lo anterior es que, desde ese punto de vista, los derechos no son meros aditamentos que puedan darse o retirarse en función de las diferentes situaciones políticas y económicas por las que atraviesa una comunidad, del mismo modo que se devalúa la moneda o que se propone una subida de impuestos. Los derechos son algo antropológicamente más profundo, mucho más serio y nuclear y que, por tanto, no puede hacerse depender de crisis coyunturales. Así se explica que uno de los filósofos del derecho contemporáneos más influyentes, el recientemente fallecido Ronald Dworkin, hablara de los derechos como «triunfos» de la baraja,8 como ese poder o reivindicación que las personas podemos hacer valer en cualquier momento y frente a cualquier autoridad, independientemente de la fase de la partida o de las circunstancias concretas en las que estemos. Con esto no se trata de apostar por una idea religiosa o absoluta de lo humano y de los derechos fundamentales –en el viejo sentido del derecho natural– pero sí de subrayar que la constitución del mundo, desde la Modernidad hasta nuestros días, se había fundado en un pacto implícito respecto a la sacralidad de los derechos, respecto a su centralidad y su irresistibilidad. De ahí se deriva que la mayoría de las constituciones y documentos en materia de derechos incluyan una cláusula aludiendo a su “intangibilidad”.
Así las cosas, creo que es un grave error hablar de “recorte de derechos”, como se suele escuchar últimamente en el ámbito político y mediático. Se trata de una de esas trampas lingüísticas que, pese a su aparente inocuidad, nacen marcadas por un enfoque ideológico reaccionario y siembran el terreno para inculcar un nuevo “sentido común” al servicio de las élites dominantes. En efecto, desde el planteamiento que he tratado de delinear en el epígrafe precedente, no es posible “recortar”, “limitar” o “rebajar” los derechos en función de situaciones de facto, como si estos pudieran contraerse sin por ello dejar de existir. Porque los derechos, sencillamente, se hacen valer o se vulneran, se defienden o se conculcan. Y lo que está ocurriendo en el contexto de la crisis actual, en España en particular, es que estamos asistiendo a una violación masiva de un buen número de derechos que, bajo el pretexto de un “recorte” de los mismos en aras de una mayor estabilidad económica, de la seguridad o de un estado de necesidad, han dejado de ser intangibles. Se han convertido, por lo tanto, en objetos maleables y ponderables, lo cual violenta de forma radical el propio concepto de derecho.
En primer lugar, porque, conforme a la visión de los derechos como prótesis que se ha propuesto, éstos no pueden concebirse en términos objetuales, como si fueran algo separado de la persona que se hace acreedora de ellos, sino que se encuentran en una zona indiscernible entre sujeto y objeto; en una zona que, de hecho, hace inservible la tradicional distinción cartesiana entre ambas esferas.9 Desde este punto de vista, atacar o vulnerar un derecho es tanto como agredir a la persona portadora de ese derecho, y no a un apéndice accesorio de la misma.10 En segundo lugar, porque la sugerencia de que los derechos son ponderables (en el sentido de adaptables o reducibles) favorece que estos dejen de ser esos “triunfos” intangibles de los que hablábamos antes, para convertirse en meras concesiones sometidas a la gracia y arbitrio del Gobierno de turno: dejan así de ser atributos esenciales de la personalidad y elementos nucleares de la comunidad, para pasar a ser una regalía, una merced propia de épocas de bonanza y dispendio –como si los bienes protegidos por los derechos fueran equiparables a artículos suntuarios–, pero prescindible en tiempos de escasez. Así es como, poco a poco, el concepto de derecho se está vaciando de significado y se está produciendo un cambio de rumbo que tiene visos de sellar una ruptura histórica radical: volvemos a un mundo neo-medieval11 en el que la pieza fundamental del orden social no es el derecho, sino el privilegio.
Los derechos no son meros aditamentos que puedan darse o retirarse en función de las diferentes situaciones políticas y económicas
Por todo ello, creo que expresar este proceso como un mero “recorte” de derechos es indulgente, ingenuo y engañoso respecto a lo que verdaderamente está ocurriendo, y que dicha formulación enmascara una realidad mucho más preocupante de lo que se da a entender con ella. Por supuesto, como siempre ocurre con la ideología, esto se produce de forma inconsciente y soterrada –de hecho, el eslogan del “recorte” ha sido empleado mayoritariamente por la izquierda y no por la derecha–, pero conviene recalcar que el lenguaje no es neutral, sino que traduce modos de pensar y contribuye a apuntalarlos. Por eso, creo que no se trata de un simple prurito semántico, sino que conviene llamar a las cosas por su nombre y afirmar, con contundencia, que no se pueden “recortar” derechos; que lo que está teniendo lugar, lisa y llanamente, es una amputación masiva de las garantías que se habían ido conquistando desde el inicio de la Modernidad hasta nuestros días. En este sentido, vale la pena traer a colación las reflexiones de Giorgio Agamben sobre la naturaleza de lo sagrado: sagrado es, paradójicamente, aquello que no puede ser sacrificado (destruido ritualmente, como ofrenda para algo), pero que sí puede ser matado sin incurrir en delito, puesto que las cosas sagradas se hallan en una relación de excepción respecto a las reglas de la comunidad.12 Por eso, si los derechos habían sido definidos como sagrados –intangibles en la jerga jurídica–, no tiene sentido decir que se están sacrificando por un bien mayor –la estabilidad presupuestaria, verbigracia–. Lo que ocurre, simplemente, es que se están aniquilando.
La ideología del desmantelamiento de los derechos
Como todo proceso en el que se pugna por alumbrar un nuevo “sentido común” –en este caso el de la conculcación de los derechos–, las cosas no suceden de la noche a la mañana, ni tampoco se hacen a plena luz del día. Tienen lugar de manera paulatina y de la forma más subrepticia posible, con el objetivo de reconfigurar las mentalidades que sirven de soporte a las instituciones –antes de cambiar las propias instituciones– y de hacernos ver como natural, lógico e inevitable lo que no es sino una contingencia entre muchas otras posibles. Por eso, me parece necesario entender cuáles son las estrategias que se han utilizado para preparar el terreno a la destrucción impune de derechos que se está acometiendo en la actualidad. Trazar un mapa exhaustivo de este proceso ideológico es algo que excede de las posibilidades de este artículo, por lo que tan sólo esbozaré, de forma telegráfica, una serie de consideraciones históricas y teóricas que nos permitan hacernos una idea general.
La primera consideración tiene que ver con los orígenes de la crisis. Según una opinión bastante generalizada, el comienzo de la crisis debe situarse en 2008, a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense y de su repercusión en la economía global. Sin embargo, ésta es una percepción parcial e ideológicamente perversa, ya que se centra en el mero detonante, ignora la larga deriva de un modelo económico-político muy problemático en el que se inscribe la crisis y, con ello, da por buenas las reglas de un sistema que, podría decirse, únicamente habría tenido un fallo puntual y subsanable. Sólo si el crack bursátil de 2008 se incardina en una perspectiva de mayor alcance, puede articularse un discurso crítico que denuncie la violencia estructural del sistema y no sólo sus efectos inmediatos.
En este sentido se ha pronunciado el historiador Josep Fontana, que sitúa el origen de este modelo, caracterizado por la sospecha frente al ámbito de lo público y lo común, por el primado de la eficiencia económica y por la supresión de los lazos de solidaridad construidos al calor de los Estados sociales de posguerra, en la década de los setenta del siglo XX: es la época del realineamiento de las fuerzas conservadoras, ejemplificado en las presidencias de Margaret Thatcher en Gran Bretaña o Ronald Reagan en Estados Unidos, y rematado por el papel de Karol Wojtyla en el Vaticano.13 A partir de entonces, en efecto, se empieza a redefinir el pacto que parecía haberse instalado como irrevocable tras el constitucionalismo social de la segunda posguerra mundial.14 De acuerdo con otros autores, como Christian Laval, habría que retrotraerse incluso a los años cuarenta, cuando algunos economistas y filósofos como Friedrich Hayek o Milton Friedman comenzaron a articular el corpus teórico neoliberal, que más tarde encontraría asiento en las políticas privatizadoras de finales de los setenta y tras la caída del Muro de Berlín.15 En cualquiera de los casos, de lo que se trata es de ubicar el fenómeno de destrucción de derechos como una pieza más de un largo proceso que arranca de antiguo. Por lo tanto, la conculcación de derechos a la que hoy asistimos no debe verse como una eventualidad impuesta por una necesidad contingente que tarde o temprano desaparecerá, sino como un paso más hacia el apuntalamiento de un modelo político y social diseñado desde hace varias décadas.
La segunda consideración tiene que ver con la naturaleza de ese modelo que está tratando de imponerse. Una de las características más sobresalientes de este, que incluso forma parte del imaginario colectivo y que se refleja en el modo a través del cual se configuran los Gobiernos y se diseñan las políticas públicas, es la primacía de la economía sobre la política: planes que se presentan como imposibles de realizar por imperativo de las circunstancias económicas, decisiones que se sustraen de la soberanía estatal y se entregan a organismos o agencias de regulación financieros, injerencia de las grandes empresas transnacionales en la política interna de los Estados y privatización y delegación de las políticas públicas en entes privados. Todo parece apuntar a una subordinación de lo político respecto a lo económico como seña distintiva de nuestro tiempo. Creo que, de nuevo, se trata de una mala formulación, que no debería plantearse como oposición entre política y economía, sino más bien como subordinación de la democracia al capital, como un encuentro conflictivo –más bien un desencuentro– entre las exigencias de la democracia y las reglas del capitalismo. De otro modo, estaríamos dando por hecho que la economía existe con independencia de la política, de manera autónoma y natural –tal y como pretende la ortodoxia neoclásica– cuando en realidad lo económico no es sino una faz de lo político.
Este choque entre capitalismo y democracia se manifiesta de muy diversas formas, pero una de ellas atañe de modo directo a los derechos. Me refiero a la prelación que se establece entre el funcionamiento del libre mercado y la preservación de los derechos, a favor del primero, o entre el imperativo de la productividad y el cuidado de los derechos, también en beneficio del primero. Esto lleva siendo así desde finales de los setenta: si echamos un vistazo a la estructura de la Constitución española, veremos que una serie de derechos se relega al capítulo de «principios rectores de la política social y económica» (los derechos a la salud, al trabajo, a la vivienda, al acceso a la cultura), que apenas cuentan con mecanismos de protección. El significado histórico-político de esta ubicación se vuelve evidente si lo cotejamos con la Constitución italiana de 1947, promulgada en un contexto ideológico bien distinto, que arrancaba con la siguiente proclama: «Italia es una República democrática, fundada en el trabajo». Podemos ir más lejos aún, y sin necesidad de salir de nuestras propias fronteras, si extendemos la comparación hasta la Constitución española de 1931, que comenzaba señalando que «España es una República democrática de trabajadores de toda clase». Esta preeminencia del trabajo como fuente de la vida social contrasta amargamente con la situación de desempleo y de precariedad estructural de nuestro tiempo, que no sólo afecta a la vida material de los ciudadanos y de la comunidad –como el reduccionismo economicista parece dar a entender– sino que está provocando una mutación radical de las identidades, de las mentalidades y de las formas de vida.16
La conculcación de derechos a la que hoy asistimos no debe verse como una eventualidad impuesta por una necesidad contingente que tarde o temprano desaparecerá, sino como un paso más hacia el apuntalamiento de un modelo político y social diseñado desde hace varias décadas.
Ahora bien, esta deriva se ha fortalecido con los años. Desde el punto de vista político, la reciente reforma de la Constitución española obliga a priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra apreciación, incluida la satisfacción de los derechos, y desde el punto de vista filosófico se han propuesto teorías que, a veces de forma inconsciente, han labrado un terreno fértil para este desmantelamiento. Esto es lo que ocurre con la teoría “trialista” de Gregorio Peces-Barba, que corrigió su antigua visión de los derechos como instrumentos a la vez jurídicos y morales, para incluir una mirada “social” de los mismos: según esto, sólo puede hablarse de derechos cuando existe una pretensión moral justificada, un mecanismo jurídico de tutela y unas condiciones sociales para hacerlos efectivos. Como corolario, extraía Peces-Barba, no quedaba más remedio que “desfundamentalizar” un derecho clásico como el del trabajo.17 Con ello, de forma involuntaria, se ha facilitado un vaciamiento de significado de los derechos, que se hacen depender de la coyuntura económica y, por ende, se convierten en anexos prescindibles en contextos de escasez.18
Si la escasez fuera un dato natural e irrefutable, el enfoque anterior sería aceptable, pero resulta que, a diferencia de lo que pretenden las teorías neoliberales, la escasez se construye en función de criterios ideológicos. Hay determinadas situaciones en las que directa- mente producimos escasez, como consecuencia de las prácticas industriales y de las políticas económicas que se ponen en marcha, mientras que, en otras ocasiones, lo que hacemos es elaborar marcos mentales que nos mueven a percibir escasez donde en realidad no la hay. Esto puede resultar chocante para la educación económica que hemos recibido, pero es esencial replantear las cosas. Se produce escasez hídrica, por ejemplo, cuando se llevan a cabo deforestaciones masivas, que desertizan el territorio y que, por añadidura, terminan desencadenando escasez de alimentos. Se genera escasez de trabajo, por ejemplo, cuando establecemos jornadas laborales demasiado largas y así impedimos distribuir el empleo de manera más equitativa entre toda la población: en un contexto en el que la técnica se ha desarrollado hasta el punto de que numerosas tareas pueden ser realizadas por máquinas, carece de sentido mantener jornadas laborales tan largas como las de antaño. Y se produce escasez alimentaria, por poner un último ejemplo, cuando se especula en bolsa con nutrientes básicos como el maíz, el trigo, el arroz o la soja, y se desincentiva así la continuación de los cultivos. Esta última es una práctica monstruosa, por cierto, que lleva dándose de manera intensiva desde hace al menos una década, y en la que incurren grandes corporaciones internacionales como Deutsche Bank, Barclays, Paribas, Allianz o AXA, entre muchas otras.19
La tercera y última consideración que me gustaría hacer tiene que ver con otro de los aspectos medulares de la teoría de los derechos. Dentro del amplio catálogo de los derechos humanos, es habitual distinguir entre varias generaciones y entre varias clases de derechos, atendiendo a diversos criterios. La mayoría de estas distinciones se suele presentar como tipologías que obedecen a una elaboración científica libre de ideología. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Una de las más comunes, por ejemplo, es la que distingue entre derechos caros y baratos, donde los primeros serían los conocidos como derechos sociales (a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, etc.) y donde los segundos serían los derechos civiles y políticos: la libertad de expresión, el derecho de sufragio activo y pasivo, las garantías procesales, el derecho a la intimidad, etcétera. Se trata de una clasificación que no resiste un análisis mínimamente riguroso. En efecto, si bien es cierto que los sistemas nacionales de salud o de educación implican un alto coste en términos de personal médico y docente, de infraestructuras escolares u hospitalarias y un largo etcétera que no es el momento de enumerar aquí, piénsese en los elevadísimos desembolsos que supone el derecho al sufragio: organización de elecciones nacionales, autonómicas, municipales y europeas con una periodicidad aproximada de cuatro años, establecimiento de un sistema de partidos políticos con financiación pública, mantenimiento de un gigantesco entramado institucional –con su personal, sus sedes, sus oficinas, etc.– que va desde los ayuntamientos y las diputaciones provinciales hasta el Congreso de los Diputados y el Senado, pasando por las asambleas autonómicas, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y una interminable retahíla de instituciones que haría imposible su desglose pormenorizado. Por no hablar, en fin, de las garantías procesales, que requieren un complejo sistema jurisdiccional integrado por juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados mercantiles y sociales, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, el tribunal supremo, el tribunal constitucional, escuelas judiciales y colegios de fiscales y abogados. En suma, si nos paramos a pensar, es difícil determinar qué derechos son más caros y cuáles más baratos.
Pero las clasificaciones son múltiples. Otra de las más clásicas, emparentada con esta última, distingue entre los derechos de abstención –aquellos que no exigen ninguna acción por parte del Estado, como el derecho a la vida, la inviolabilidad del domicilio o el secreto de comunicaciones– y los de prestación, aquellos que, por el contrario, hacen necesaria la existencia de un poderoso aparato burocrático, como el derecho a la salud, a la educación o a la prestación por desempleo. Se trata, de nuevo, de una diferenciación ideológica que suele enarbolar el pensamiento neoliberal como ariete para censurar los peligros de autoritarismo o totalitarismo que subyacen al Estado intervencionista propio del modelo social.20 Pero tampoco esta clasificación se sostiene cuando la sometemos a un análisis medianamente serio. La salvaguardia del derecho a la vida, por ejemplo, no sólo requiere una omisión (no dañar), sino el establecimiento y mantenimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad que velen por la paz social y persigan los delitos, un sistema judicial que contribuya a la misma función, etc.21 Es más, la presentación del derecho a la vida como una garantía que únicamente requiere un deber de omisión por parte del Estado contribuye a enmascarar el inquietante hecho de que la política moderna se constituyó, desde la raíz, en clave de biopolítica, es decir, como control exhaustivo e intensivo de la vida de los cuerpos: a través de la medicina, la biométrica, el derecho, la escuela, la planificación urbanística y un colosal aparato simbólico que se despliega en la publicidad, el cine, la literatura y la cultura en sentido amplio, la política moderna no ha cesado de intervenir activa y violentamente sobre la vida, pese a que estemos tan habituados que ni siquiera nos damos cuenta.22 No por casualidad, como vio Agamben con acierto, el primer gran documento de derechos de la Modernidad se denominó Acta de Habeas Corpus, una expresión que hoy hemos interiorizado como natural, pero que es enormemente reveladora: la alusión a la posesión del propio cuerpo como garantía frente a los abusos del poder se explica sólo si asumimos que este se configuró desde el inicio en tanto que biopoder.23
Podría seguir pasando revista a muchas otras tipologías que se suelen utilizar en la teoría de los derechos humanos, pero la enumeración y su análisis rebasarían los límites de este trabajo. Por eso, me centraré únicamente en una variante de las que se acaban de enunciar, que abunda en el discurso filosófico y político de nuestro tiempo y que, en cierto modo, engloba a las anteriores. Me refiero a la oposición entre derechos políticos y derechos sociales. Dedicaré el último apartado a comentarla y criticarla brevemente, para intentar ver qué alternativas tenemos, si es que las hay, frente al panorama que se ha intentado delinear hasta ahora.
Repolitizar el Derecho y los derechos
Como acaba de anunciarse, una de las dicotomías que nos encontramos con más frecuencia al debatir sobre los derechos es la que enfrenta a los derechos políticos con los socia- les. Por un lado, estarían los derechos políticos, usualmente calificados como de primera o de segunda generación –según los autores24–, cuya fuerza se derivaría del valor de la libertad y cuya intangibilidad, por ende, estaría fuera de duda. De acuerdo con el ideal liberal, en efecto, es injustificable limitar los derechos políticos –entendidos en términos humildes, a saber, como derecho al sufragio activo y pasivo en el contexto de una democracia no deliberativa– sobre la base de cualquier otra consideración. Por otro lado, estarían los derechos sociales, cuyo fundamento se desprendería del valor de la igualdad y cuya fuerza suele ser relativizada por la intelligentsia política, económica y mediática de nuestro tiempo, al inscribirse esta en un marco fundamentalmente liberal, tanto si pensamos en tendencias social- demócratas, social-liberales o liberal-igualitarias, como en tesis abiertamente neoliberales. De hecho, el tándem de libertad vs. igualdad, siempre inclinado a favor de la primera, es la pauta constrictiva en la que suelen quedar atrapados tanto el pensamiento conservador como el progresista. En este sentido, nótese que incluso la teoría de la justicia de John Rawls, abanderada del liberalismo social y principal inspiradora de las corrientes socialdemócratas desde los años setenta del siglo XX, se debatía procelosamente en la atenazadora disyuntiva de libertad e igualdad, para terminar privilegiando la primera.25
Sin embargo, a mi modo de ver, la dicotomía entre ambas clases de derechos es mala por dos razones fundamentales:
La primera podría ser argüida por el pensamiento marxista, socialista o comunista, y la hemos escuchado cientos de veces en el contexto de la guerra fría y de la crítica al paradigma liberal occidental: ¿de qué nos sirve tener derechos políticos si no contamos con unas mínimas condiciones de salud, alimentación, vestido, etcétera, que nos permitan ejercer tales derechos con auténtica libertad? O dicho de otra manera: ¿acaso no es una hipocresía hablar de derechos políticos en aquellas situaciones de pobreza donde sólo un porcentaje ínfimo de la población está lo suficientemente libre de miseria como para poder participar en política? Se trata de un viejo argumento que, no obstante, sigue siendo atendible. El problema que encierra es que, de la constatación verdadera de la que parte, se han solido predicar consecuencias no muy halagüeñas. Así es como muchas experiencias históricas –tanto teóricas como prácticas– en las que se ha defendido la prioridad de los derechos sociales, han concluido negando la necesidad o la utilidad de la participación política. Baste pensar en la antigua Unión Soviética o en las diversas variantes de Estado social corporativo, al estilo de la Alemania bismarckiana de finales del siglo XIX. Lo relevante es que, con ese tipo de priorización-negación –apoyada en una dualidad tajante entre derechos políticos y sociales–, se dilapida la esencia de estos últimos, que dejan de ser derechos para convertirse en mera concesión, en gracia, en un otorgamiento al albur del poder político de turno.
La segunda razón parte de esta última constatación y podría adjudicarse a ciertas modalidades del republicanismo o, en todo caso, a la célebre frase de Hannah Arendt, para quien la ciudadanía significaba «derecho a tener derechos».26 Y es que, en efecto, la presencia de determinadas políticas de seguridad social no equivale a la existencia de derechos sociales. Hace falta poder participar, ser sujeto activo, crítico y deliberante en relación con dichas políticas, para que los resultados y beneficios proporcionados por el sistema –prestaciones económicas, servicios, sistemas asistenciales, etcétera– puedan ser considerados como derechos. De otro modo, se trata únicamente de prebendas o de privilegios que se reciben en razón de la benevolencia en épocas de abundancia o, peor aún, en razón del mero arbitrio del gobernante. Pero no por imperativo de la justicia. El peligro de desconectar los derechos sociales y los políticos se está comprobando en los últimos años de forma meridiana, especialmente en relación con la población inmigrante, que ha sido desposeída de sus derechos sanitarios de un plumazo, precisamente por el hecho de no contar con derechos políticos con anterioridad. Al no poder participar en el proceso político y no poder influir o desautorizar a los gobernantes, aquello que tenía la apariencia de ser un derecho se ha revelado como puro papel mojado. Es sólo cuestión de tiempo que esa dinámica se generalice y afecte a todos los estratos de la población, con independencia de si se trata de extranjeros o nacionales.
En consecuencia, el nexo entre derechos políticos y sociales no es unidireccional, sino de ida y vuelta: es necesario tener satisfechas determinadas necesidades básicas para poder participar en política, pero a la vez es imprescindible participar para que dichas garantías sociales no sean ficticias ni pasajeras, sino que sean auténticamente derechos. Por eso, no me parece conveniente asumir un posicionamiento republicano que ahonde en la importancia de la participación y la deliberación democrática, sin a la vez suscribir un punto de vista social fuerte, ni tampoco es recomendable subrayar la prioridad de un Estado social a toda costa, sin a la vez fortalecer los cauces de participación democrática. De hecho, ésta es la razón de que no sólo se esté orquestando un ataque contra derechos económicos y sociales como la salud o la educación pública, sino que, cada vez más, asistamos a un proceso de destrucción de libertades que considerábamos intocables: pensemos así en el incremento de los casos de censura, en las limitaciones a los derechos de manifestación o huelga y en la criminalización de la protesta en general –tal y como se puede constatar en el proyecto de ley de seguridad ciudadana propuesto por el ministro Gallardón, en la estela del autoritarismo puro y duro– o en las restricciones al derecho al voto que se imponen a los inmigrantes. En resumen: por la misma razón por la que los derechos políticos y los sociales son inescindibles y se enriquecen recíprocamente, su actual proceso de liquidación es coherente en conculcarlos de forma simultánea y concomitante.
Creo necesario reivindicar una politización de lo jurídico y de los derechos,y una socialización de la mal llamada política institucional.
Así las cosas, me parece esencial hacer una reivindicación fuerte de la política. Pero no de ésta en el sentido institucional en que solemos concebirla, es decir, no reduciéndola al dominio del Estado. Uno de los presupuestos filosóficos que más daño está haciendo a la vida democrática, y que contribuye a sostener la separación entre derechos políticos y sociales, es el de la distinción entre política y sociedad, o entre Estado y sociedad civil. Se trata de una de las dicotomías más y mejor cristalizadas del pensamiento contemporáneo, al menos desde Hegel en adelante. Y sin embargo, es una dualidad envenenada por tres razones fundamentales. Primero, porque demarca una esfera de intangibilidad, la de la política institucional, que se coloca en un escalafón de superioridad frente a la sociedad –razón frente a irracionalidad, estabilidad frente a volatilidad, seguridad frente a anarquía– y contribuye así a neutralizar cualquier movimiento contestatario que ponga en solfa los principios del sistema. Segundo, porque, dentro de la lógica asfixiante de lo público y lo privado, la sociedad termina haciéndose coincidir con el mundo de la empresa –como sucede en la Filosofía del derecho de Hegel27– y se obliga inconscientemente a modelar la vida social conforme a la horma privatista del capitalismo contemporáneo, sustituyendo a la ciudadanía por la clientela. Y tercero, porque consagra la idea de la “autonomía de la política”, que se lleva a término mediante la profesionalización y la tecnificación de la misma. La autonomía de la política equivale, así, a la expropiación de la política respecto de la ciudadanía. Por todo ello, me parece importante cuestionar la separación habitual entre política y sociedad: la política no es sólo el mundo de los partidos y las instituciones del Estado, sino también, y sobre todo, ese amplio campo que llamamos “social”, desde la familia hasta las organizaciones no gubernamentales, entre muchos otros actores. Insistir en la división de ambos mundos contribuye, entre otras cosas, a seguir considerando los derechos sociales como concesiones derivadas de la beneficencia e independientes de la participación y de los procesos de decisión políticos.
Desde ese punto de vista, creo que hay que reclamar una política transformadora que no se distinga de lo que abstractamente tendemos a considerar como “social”. Como ha dicho Antonio Negri, «si en Spinoza, lo político no es un médium de lo social, es porque, por el contrario, es su germen permanente, porque representa su ruptura consecutiva relanzada sin cesar».28 Es decir, que lo social es político y lo político es social. Creo que uno de los principales malentendidos al interpretar el movimiento 15-M ha radicado precisamente en esto. Cuando se decía que era necesario que las protestas se articulasen de forma más política e institucional, dando cabida a los partidos políticos, se estaba presuponiendo que el movimiento era puramente “social” y que necesitaba dar el salto a la “política”. Pero se trata de un craso error, porque todo lo que se hizo y se sigue haciendo al calor del 15-M es directa y absolutamente político. Desde luego, no político en ese sentido de lo estatal en que estamos habituados a entenderlo, pero sí en un sentido más amplio y, por cierto, más vivificante. Por eso, una de las claves del 15-M fue también la demanda paralela de reivindicaciones institucionales –reforma de la ley electoral, una mayor transparencia de la Administración, etc.– y de reclamaciones sociales: derecho a la vivienda a través de las plataformas contra los desahucios, reflote de la sanidad pública, etc. Esta doble faz del movimiento, que no distinguía entre lo político y lo social, se explica desde ese punto de vista que aúna ambas esferas o, mejor dicho, que tiende a desdibujar su distinción. Desde dicho enfoque, los derechos a la salud, a la educación o a la vivienda no serían derechos sociales –a modo de concesiones que se ofrecen en aras de la filantropía– sino derechos políticos en sentido fuerte.
El peligro de la tecnificación-profesionalización atañe también al ámbito jurídico, que se ha desconectado de la política desde la misma constitución del Derecho occidental, allá por el derecho romano, y que ha ahondado en dicha separación desde el siglo XIX hasta la fecha. La autonomía de lo jurídico –o aislamiento del Derecho29– coadyuva, junto con la autonomía de la política, a una alienación muy grave del derecho y la ciudadanía, y a un déficit estructural de democracia respecto de los asuntos jurídicos. En relación con los derechos humanos, ambas separaciones han actuado de consuno, aunque no siempre de manera plenamente consciente, para preparar el terreno al desmantelamiento actual al que estamos asistiendo. Así pues, frente a esta perniciosa deriva, insisto, creo necesario reivindicar una politización de lo jurídico y de los derechos, y una socialización de la mal llamada política institucional.
La expresión de “politización del Derecho” goza de mala prensa, porque se entiende lo político en ese sentido reduccionista que lo circunscribe de manera sofocante al Estado y a los partidos. Pero existen otras formas de articular el reino de lo político y de pensar sobre él. En este sentido, vale la pena subrayar una distinción primordial entre lo público y lo común: desde el siglo XVIII hasta la fecha, se nos ha enseñado que existe una brecha radical entre lo público –el Estado y sus instituciones– y lo privado –el mundo de la libre iniciativa empresarial. Sin embargo, desde los mismos comienzos del Estado moderno, este viene operando como una gran empresa que compra y vende propiedades, y que obedece a la misma dinámica de acumulación en la que se desenvuelven las empresas. En las últimas décadas se ha intensificado este proceso, hasta el punto de que se está desposeyendo a la ciudadanía de espacios, competencias y tareas que antiguamente poseía y gestionaba en exclusiva el Estado: privatización del suelo de las ciudades, privatización del agua, venta de espacios y patrimonio nacional a empresas particulares, etc. En este marco, la categoría de lo común es fundamental para ofrecer una alternativa a la asfixiante dicotomía de lo público y lo privado, que al final se ha revelado como mucho menos tajante de lo que parecía. Lo común sería ese dominio que se sustrae a las reglas del comercio, que no se compra ni se vende bajo ningún concepto y que es gestionado y disfrutado por todos y para todos.
El Derecho sería uno de esos aspectos que deberían ir más allá de la lógica de lo público y lo privado –de los operadores estatales, los funcionarios, y de los privados, los abogados– y constituirse en un espacio común, accesible a todos y sujeto a la deliberación ciudadana. En ese sentido es en el que hablaba hace un momento de politización del Derecho, y con mucha más razón si nos referimos a esa faceta de lo jurídico que son los derechos, esas piezas inescindibles de nuestro cuerpo: las prótesis de las que hablaba en la primera parte del artículo. Vivimos en un mundo poblado por expertos de toda clase y condición: técnicos de la política, técnicos del Derecho, técnicos de la economía, etc., que ejercen su autoridad profesional para socavar silenciosamente la soberanía popular y para desposeer a la ciudadanía de parcelas de deliberación democrática. Hasta ahora, se ha tratado de poner freno a esta deriva a través de las éticas y las deontologías profesionales, intentando moralizar la actividad aparentemente técnica de todos estos expertos, es decir, tratando de fomentar expertos más virtuosos. Tales iniciativas están bien, pero creo que son insuficientes en el contexto de crisis del sistema en que nos encontramos. Frente a ello, me parece, ha llegado el momento de ofrecer respuestas fuertes, que no solamente tiendan a moralizar, sino a politizar, es decir, a crear instituciones, a producir espacios de decisión y a erigir barreras de control público contra las decisiones antidemocráticas que se están produciendo en una escalada vertiginosa. Se trata, en otras palabras, de construir de nuevo el ámbito de lo común.
Luis Lloredo Alix es doctor en Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de Madrid.
NOTAS:
1 Véase D. Haraway, «Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX» [1985], en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza [trad. de M. Talens; pról. de J. Arditi, F. García Selgas y J. Orr], Cátedra, Madrid, 1995, pp. 251-312.
2 Véase F. Broncano, La melancolía del ciborg, Herder, Barcelona, 2009, pp. 16-37.
3 Ibídem.
4 Véase por ejemplo, entre la bibliografía más reciente, J. Calvo, El escudo de Perseo. La cultura literaria del derecho, Comares, Granada, 2012; J. Vergès, Justicia y literatura [trad. de Loles Oliván], Península, Barcelona, 2013.
5 Véase G. Peces-Barba, L. Hierro, S. Íñiguez de Onzoño y Á. Llamas, Derecho positivo de los derechos humanos, Debate, Madrid, 1987, p. 107.
6 L. Hunt, La invención de los derechos humanos [trad. de Jordi Beltrán; pról. de Amartya Sen], Tusquets, Barcelona, 2009.
7 P. Jakubowski y A. J. Lange, The Assertive Opinion. Your rights and Responsibilities, Research Press, Champaign, 1978.
8 R. Dworkin, Los derechos en serio, trad. de Marta Guastavino, pról. de Albert Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1984.
9 Para una crítica de la distinción sujeto-objeto desde el punto de vista jurídico, véase U. Mattei, Bienes comunes. Un manifiesto [trad. de G. Pisarello], Trotta, Madrid, 2013, pp. 61-74.
10 Para una hermosa visión de los derechos en estos términos, véase R. von Jhering, La lucha por el derecho [trad. de A.
Posada; pról. de Leopoldo Alas y L. Díez Picazo], Civitas, Madrid, 1985.
11 Véase U. Eco, F. Colombo, Fr. Alberoni y G. Sacco, La nueva edad media [trad. de Carlos Manzano], Alianza, Madrid, 2004; Ugo Mattei, op. cit., 2013, pp. 23-42.
12 G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Turín, 1995, pp. 79-96.
13 J. Fontana, El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI, Pasado & Presente, Barcelona, 2013, pp. 18-20.
14 Véase G. Pisarello, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Trotta, Madrid, 2011, pp. 169 ss.
15 C. Laval, «Pensar el neoliberalismo», en AAVV, Pensar desde la izquierda. Mapa del pensamiento crítico para un tiempo en crisis, Errata Naturae, Madrid, 2012, pp. 13-24.
16 M. Hardt, «Siempre ha habido alternativas», en AAVV, Pensar desde la izquierda, pp. 177-178.
17 G. Peces-Barba, «El socialismo y el derecho al trabajo», Sistema, núm. 97, julio de 1990, pp. 3-10.
18 Véase R. García Manrique, «Socialismo y derechos fundamentales», en AAVV, Estudios en homenaje al profesor Peces- Barba, vol. 3, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 589-614.
19 Véase J. Fontana, El futuro es un país extraño, op. cit., pp. 75-76.
20 Sobre el uso interesadamente abusivo del concepto de totalitarismo, véase el incisivo ensayo de S. Žižek, ¿Quién dijo tota- litarismo? Cinco intervenciones sobre el (mal) uso de una noción [trad. y notas de Antonio Gimeno Cuspinera], Pre-textos, Valencia, 2002.
21 Véase J. Ansuátegui Roig, «Argumentos para una teoría de los derechos sociales», Revista de Derecho del Estado, núm. 24, julio de 2010, pp. 45-64; L. Hierro, «Los derechos económico-sociales y el principio de igualdad en la teoría de los derechos de Robert Alexy», Doxa, núm. 30, 2007, pp. 249-271.
22 Véase M. Foucault, Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France (1977-1978) [ed. de Michel Senellart, François Ewald y Alessandro Fontana; trad. de Horacio Pons], Akal, Madrid, 2008.
23 G. Agamben, Homo sacer, op. cit., 1995, p. 136.
24 Véase por ejemplo M. E. Rodríguez Palop, La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2010.
25 John Rawls, A Theory of Justice (Original edition), Library of Congress, Washington, 2005, pp. 60 y ss.
26 H. Arendt, «The rights of Man: What Are They?», Modern Review, núm. 3/1, 1949, pp. 24-36.
27 G. W. Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosohie des Rechts (oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Suhrkamp, Francfort del Meno, 1970, pp. 339 y ss.
28 A. Negri, «Spinoza: una herejía de la inmanencia y de la democracia», en Spinoza y nosotros [trad. de Judith Revel], Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, p. 60.
29 Véase Fritz Schulz, Principios del derecho romano [2ª ed. revisada y corregida, trad. de Manuel Abellán Velasco], Civitas, Madrid, 2000, pp. 39-59.
Acceso al texto completo del artículo: La crisis y el desmantelamiento del Estado de derecho: de derechos a privilegios.
Noticias relacionadas
18 octubre, 2018
70 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos III
Artículo destacado incluido en el…