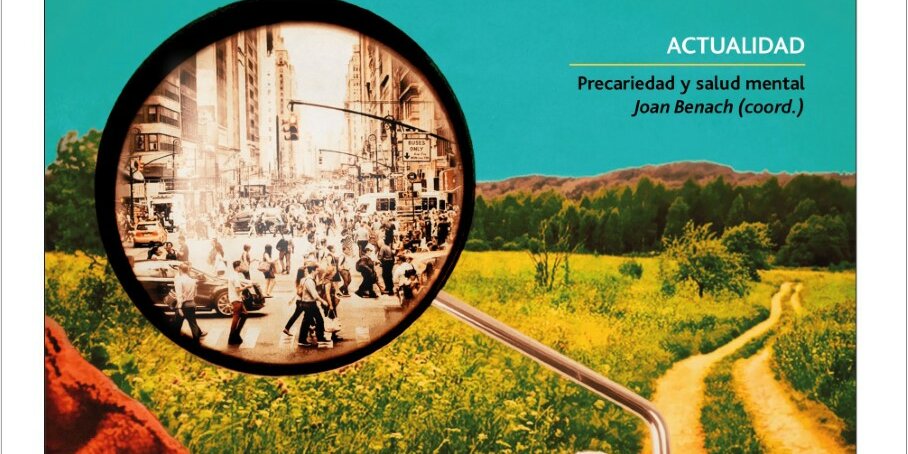Un modo de vida que imposibilita la vida buena
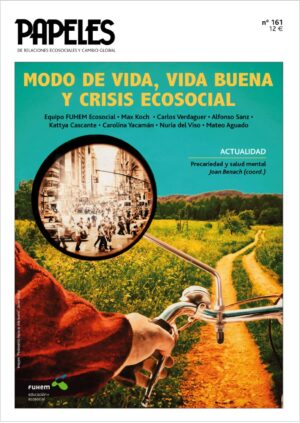 Santiago Álvarez Cantalapiedra escribe en la Introducción del número 161 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global sobre la insostenibilidad ecológica y social del modo de vida imperial dominante, en su artículo Un modo de vida que imposibilita la vida buena.
Santiago Álvarez Cantalapiedra escribe en la Introducción del número 161 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global sobre la insostenibilidad ecológica y social del modo de vida imperial dominante, en su artículo Un modo de vida que imposibilita la vida buena.
Uno de los rasgos que caracteriza nuestro modo de vida es el ansia de perseguir más de lo alcanzado
¿Por qué las personas quieren tener más de lo que necesitan?
Podemos apelar a la condición humana, señalando que el aburrimiento y el descontento innato constituyen un estímulo irrefrenable que empuja a la búsqueda incansable de novedad.
Resulta razonable pensar que la insatisfacción forma parte de nuestra naturaleza, que hay elementos de insaciabilidad arraigados en la personalidad, pero, ¿por qué se canalizan básicamente a través del consumo y otros signos de riqueza? ¿Acaso no existen otras formas más adecuadas de encauzar esos deseos superación y novedad? Para responder a esta pregunta hay que trascender la perspectiva individual y subjetiva para aproximarnos a nuestro carácter social. Las sociedades del rendimiento, basadas en el más acendrado individualismo competitivo, tienen una pasmosa facilidad para entrecruzar esas propensiones personales con las más variadas fuentes sociales de insaciabilidad.
El capitalismo exacerba la insatisfacción a través de múltiples vías: a través del consumo comparativo y la rivalidad por el estatus, legitimando la codicia y la ambición, mercantilizando la vida social y monetizándolo todo hasta hacer del culto al dinero una religión.
Filósofos y moralistas de casi todas las épocas han tratado de refrenar la desmesura humana, pero la cultura consumista contemporánea, que da forma al actual espíritu del capitalismo, ha desatado y convertido en costumbre lo que hasta hace no mucho constituían actitudes y valores socialmente reprobables.
Derivadas de una mezcla de envidia y deseo de pertenencia e identificación surgen dinámicas de emulación social con las que buscamos “no ser menos que nuestros vecinos”; motivados por un anhelo de distinguirnos y diferenciarnos de los demás, surgen mecanismos de distinción para demostrar “ser más que el resto”.
El sistema económico explota esos empeños, y a través de un amplio y seductor instrumental comunicativo −alimentado de publicidad, pantallas digitales y escenografía de consumo (cualquier espacio físico o virtual es convertido en un centro comercial)− ha logrado que nuestras vidas se desenvuelvan en medio de una vasta gama de mercancías a las que se otorga un carácter de bienes conspicuos, posicionales, oligárquicos, esnob o distinguidos, mientras se privatizan o se restringen los de carácter social, público y comunal. Circunstancias que sabemos suelen venir de la mano: opulencia mercantil acompañada de la desvalorización de los consumos sociales y compartidos, opulencia privada unida a la miseria pública.
El precio de la opulencia
Estas dinámicas sociales tienen una contrapartida en la vida personal. Por un lado, el evidente coste de oportunidad de todo el tiempo y esfuerzo dedicado a perseguir el ingreso necesario para alcanzar un determinado nivel de estatus y comodidad que se retrae de actividades significativas y relaciones interpersonales gratificantes que hay que sacrificar para “ganarse” el sustento. En muchos casos, ni siquiera esos afanes alcanzan para garantizar una vida digna. Un porcentaje significativo de la población padece jornadas laborales maratonianas, en malas condiciones y con bajos sueldos. En España, por ejemplo, se trabaja más horas que la media de la OCDE, pero bajo formas de contratación atípicas con una pésima distribución de las horas laborales a lo largo de la semana. Por otro lado, la alta temporalidad y precarización condicionan la posibilidad del desarrollo de proyectos vitales, especialmente en los más jóvenes. Además, la evidencia científica nacional e internacional muestra que la precariedad laboral es un determinante social de la salud.
Una investigación reciente en nuestro país muestra que cuanto mayor es el nivel de precariedad laboral, mayor es también la prevalencia de padecer mala salud mental.[1] Este estudio señala que un tercio de los problemas de salud mental entre la población activa vienen asociados a la precarización: altos niveles de estrés, malestar emocional, trastornos del sueño, ansiedad o depresión. Esto acentúa, a su vez, las desigualdades sociales, pues la clase trabajadora, las mujeres, las personas migrantes y los jóvenes se encuentran entre los más afectados. Tal vez ayude a explicar por qué España es el país del mundo donde más ansiolíticos e hipnóticos se consumen por habitante. Padecer precariedad significa vivir una vida insegura, más frágil y acortada por la mayor probabilidad de morir antes de tiempo.
Por otro lado, se ha acelerado la degradación y destrucción de la naturaleza, especialmente desde la última mitad del siglo pasado siglo, cuando se incrementó de manera exponencial el crecimiento económico y, con ello, la población, el consumo energético, la extracción de recursos, resultando de todo ello unos impactos inmensos sobre los ecosistemas y el conjunto de la biosfera.
Este deterioro ecológico y social se encuentra vinculado al modo de vida actual (que engloba tanto la producción como el consumo). Su estructura y funcionamiento muestran el precio que hay que pagar por la prosperidad y la comodidad que promete y que no siempre procura. No es algo evidente, pues se arropa con todo tipo de oropeles, pero se empieza a atisbar sin mayor dificultad cuando se escarba lo que hay debajo de expresiones como fast fashion o low cost.
El caso de la industria textil es sintomático: tras la renovación incesante de la moda a bajo precio se esconden unas condiciones miserables en las fábricas manufactureras de países como Bangladesh, que utilizan el algodón procedente de la India. Algodón cultivado bajo un calor sofocante por agricultores empujados a convertirse en jornaleros (o a integrase en un sistema de producción bajo contrato), una vez que sus terruños y cultivos locales no resisten la imponente fortaleza de la industria algodonera a gran escala, la misma industria que envenena la tierra con sus abonos químicos y herbicidas y socava de paso la variedad genética con sus semillas (normalmente transgénicas).
Un modo de vida imperial
Cuando el modo de vida imperante (es decir, las normas de producción y consumo que adopta la sociedad) socava las condiciones sociales y naturales sobre las se asienta, como así hace el capitalismo, el bienestar que proporciona se ve contrapesado por el malestar que ocasiona el reparto desigual de cargas sociales y ecológicas que lleva asociado. Ahí se entrecruzan dinámicas de explotación y depredación que combinan relaciones coloniales, de clase y de género. Visto con perspectiva, da lugar a un precipitado histórico que enlaza viejos expolios coloniales con las nuevas formas de vida digital en las que ahora nos movemos.
El caso del Congo, al ser uno de los ejemplos de las mayores infamias cometidas, resulta ilustrativo: «Primero fueron los millones de esclavos (…) El maltrato no se detuvo ahí. En el siglo XIX fue el marfil, que se transforma en teclas de piano, estatuas religiosas o en figuras decorativas en las mansiones europeas. Poco después fue el oro blanco. En el año 1887, la invención del neumático con cámara por el veterinario escocés John Dunlop, unida a la popularización de los coches e instalaciones eléctricas en Europa, dispararon la fiebre por el caucho, obtenida de la savia lechosa de los árboles. La elevada demanda mundial y un sistema de extracción basado en el trabajo forzado disparó los beneficios, y Congo fue testigo de algunas de las escenas más sádicas de abuso y explotación de la historia (…) Con la llegada de la primera y la segunda guerra mundiales, los ojos europeos se dirigieron de nuevo hacia la riqueza del subsuelo congolés para cubrir el cobre necesario para la fabricación de balas y armamento militar. También el uranio de las bombas de Hiroshima y Nagasaki salió del Congo».[2] Esclavos para el comercio triangular, primero; luego, la codicia europea por los diamantes, el marfil, el algodón, la madera o el oro; a continuación, el caucho y el cobre que impulsaron los sectores automovilísticos y eléctricos de Occidente; en la actualidad, el coltán y el cobalto que se emplean en los móviles, ordenadores y cualquier otro cachivache electrónico, incluido el coche eléctrico. En el futuro quién sabe si será el enorme caudal de agua y el potencial de las corrientes del río Congo −principal reserva de agua dulce del continente− para producir energía “limpia” en un mundo amenazado por el cambio climático.
Tras el cuerno de la abundancia de los centros capitalistas, se halla esa otra realidad marcada por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de la periferia, el saqueo de sus recursos y la imposición de todo tipo de cargas ambientales.
Un modo de vida imperial que se reproduce a través de los actos de la vida cotidiana: cada vez que comemos, nos trasladamos o habitamos la ciudad. Un modo de vida que ha conformado una manera particular de alimentarnos, movernos y asentarnos sobre el territorio cuya violencia apenas se percibe porque se traslada a tierras remotas: «para la vida en los centros capitalistas −sostienen Brand y Wissen−, es decisiva la manera en que están organizadas las sociedades en otras partes, especialmente en el Sur global, y cómo configuran su relación con la naturaleza. Esto, a su vez, es la base para garantizar el traspaso de trabajo y naturaleza del Sur global necesario para las economías del Norte global. Y a su vez, el modo de vida imperial del Norte global contribuye de manera decisiva a estructurar en modo jerárquico las sociedades en otras partes. Hemos elegido conscientemente la expresión “en otras partes” por su indeterminación».[3] Otras partes que no son únicamente zonas geográficas, sino también realidades biopolíticas, de manera que la vida cotidiana queda sometida a esta situación de dependencia por razones estructurales impuestas por el capitalismo global.[4]
Más inconvenientes que ventajas
El capitalismo no resuelve sus contradicciones, solamente las traslada en el tiempo y en el espacio. A medida que la crisis ecológica global empezó a mostrar sus apremios y el capitalismo devino en mundial, esas posibilidades históricas de traslación temporal y geográfica se han reducido drásticamente, haciendo aflorar, tanto en centros como en periferias, los inconvenientes de este modo de vida característico de la civilización industrial. Tampoco el recurso al solucionismo tecnológico parece suficiente al crear nuevos problemas y agudizar, en la mayoría de los casos, las contradicciones. La digitalización y la transición energética, dejadas a merced de las fuerzas de mercado y los intereses corporativos, así lo atestiguan.
Hemos construido un modo de vida que poco contribuye a una vida de calidad.[5] Vivimos arrastrados por dinámicas sociales que no nos hacen más libres y saludables.
Los ritmos se aceleran por las imposiciones de la sociedad del rendimiento y los límites de la jornada laboral se vuelven cada vez más imprecisos. La buena vida no empieza después del trabajo ante la dificultad de disfrutar de un ocio autónomo y creativo. La exaltación de la rivalidad, del individualismo y de los particularismos nos separan y enfrentan a otras personas. La fragilidad de los lazos sociales conduce a un mayor aislamiento y soledad. Todo ello afecta a la salud física y emocional. El cansancio y el malestar social penetran en los cuerpos y en las mentes, alterando el sueño y generando ansiedad, depresión, abuso de drogas y medicamentos, un elevado consumo de psicofármacos y un mayor riesgo de suicidio.
Hemos creado entornos amenazantes en casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. En el ámbito de la alimentación, el incremento de productos procesados desequilibra nuestras dietas, aportando un exceso de grasas y azúcares. Unos alimentos que se obtienen de un modelo de producción agroindustrial que se encuentra entre las principales causas de la destrucción de la naturaleza. En la vida urbana, los atascos roban horas a nuestra vida, y las zonas congestionadas por el tráfico y contaminadas por los humos y los ruidos contribuyen al deterioro de nuestra salud. Las conurbaciones y las infraestructuras de transporte compartimentan el territorio.
Generamos una cantidad ingente de residuos de todo tipo que envenenan las aguas, el aire y la tierra. Se multiplican los riesgos vinculados a la desestabilización global del clima, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación. Aumentan las amenazas de eventos meteorológicos extremos (inundaciones, sequías, olas de frío y de calor, tormentas tropicales, incendios) y, en muchos casos, sus impactos sobre la productividad agraria y pesquera ponen en jaque la seguridad alimentaria. La pérdida de la biodiversidad favorece la propagación de enfermedades infecciosas y de pandemias.
Junto a la insostenibilidad ambiental de este modo de vida, se desencadenan otras tendencias no menos preocupantes. Persisten numerosas brechas de desigualdad, extensas bolsas de pobreza, desequilibrios territoriales y muchas personas ven erosionados sus derechos e hipotecados sus proyectos de vida ante procesos de precarización que generan vulnerabilidad e indefensión.
Cabe concluir que, aunque el capitalismo haya logrado un éxito incomparable en términos de opulencia material, incapacita en la misma medida para hacer un uso civilizado de ella. Eso significa que, a pesar de que se pudieran activar nuevos ciclos de crecimiento económico, nuestra posición actual para la consecución de una vida buena es peor de lo que era hace décadas. La existencia moderna, pese a sus considerables logros, adolece de rasgos fatales que inhiben el florecimiento de las personas y comprometen la supervivencia de la especie humana. En estas circunstancias, llama poderosamente la atención el abandono de la reflexión acerca de lo que significa hoy una vida buena. Posiblemente la razón de la desidia con la que la cultura mercantil contemporánea hace frente a esta pregunta tenga mucho que ver con el hecho de que nos conduciría a cuestionar radicalmente nuestro actual modo de vida.
Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.
Acceso al texto completo en formato pdf: Un modo de vida que imposibilita la vida buena.
NOTAS:
[1] Se trata del Informe PRESME, encargado por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social a una Comisión de expertos/as coordinada por el profesor Joan Benach con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado de la precariedad laboral en España y sus efectos sobre la salud mental. La presentación de este informe se realizó el 11 de marzo de este año, y ofrecemos una sinopsis, con sus principales hallazgos y recomendaciones, en la sección de Ensayo de este mismo número de Papeles.
[2] Xavier Aldekoa, Quijote en el Congo, Península, Barcelona, 2023, pp. 32-33.
[3] Ulrich Brand y Markus Wissen: «Nuestro bonito modo de vida imperial. Cómo el modelo de consumo occidental arruina el planeta», Nueva Sociedad, núm. 279, enero-febrero de 2019, p. 28.
[4] Que la noción de colonia trasciende a un territorio administrado por una potencia extranjera, dan cuenta María Mies y Vandana Shiva al hablar de las mujeres, la naturaleza y los países periféricos como las colonias actuales del capitalismo global [en Ecofeminismo (teoría, crítica y perspectivas), Icaria, Barcelona, 2015].
[5] Evaluar el modo de vida desde la perspectiva de la calidad de vida es el propósito del primer informe elaborado por FUHEM con el título Informe Ecosocial sobre la calidad de vida en España: balance, tendencias y desafíos, que se presentará en fechas próximas y podrá ser consultado a través de la página web de la Fundación.
Noticias relacionadas
8 mayo, 2023
Modo de vida, vida buena y crisis ecosocial. Papeles 161
Una vida buena −digna y segura− ha sido…