Inflación en tiempos de distopía
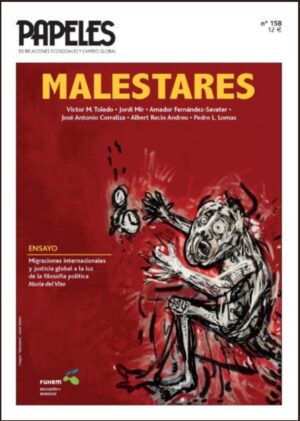 La sección A FONDO del número 158 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye un artículo de Albert Recio Andreu , profesor honorífico de Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado Inflación en tiempos de distopía.
La sección A FONDO del número 158 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye un artículo de Albert Recio Andreu , profesor honorífico de Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado Inflación en tiempos de distopía.
La crisis financiera de 2008 puso en evidencia la mala calidad de las políticas neoliberales y la fragilidad del capitalismo financiarizado. Quebró un sueño, y provocó pesadillas a millones de personas. No es que antes las cosas fueran maravillosas. Los problemas de todo tipo ya formaban parte de la vida cotidiana de mucha gente común en los países desarrollados (en el resto nunca ha habido una experiencia sostenida de bienestar).1 Cuando estalló la crisis, ya llevábamos unos cuantos años analizando la precariedad laboral, el desempleo masivo y el crecimiento de las desigualdades.
El auge constructivo que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria no había servido para garantizar una vivienda digna a todo el mundo. Más bien al contrario. Esto es indicativo del cúmulo de contradicciones que se generaron en esta fase de la acumulación capitalista, bien diferente al anterior período expansivo de la postguerra mundial. Sin contar que el crac bancario de 2008 había venido precedido por una serie de crisis financieras (la de 1997, la del efecto tequila, la rusa, la asiática, la de las punto.com…) que apuntaban a la existencia de una fragilidad sistémica del mundo financiero. Que la mayoría de economistas de postín no se hubieran enterado dice más de hasta qué punto se habían creído su propia ficción, que del poder analítico de sus esquemas teóricos. Habían ayudado a edificar un campo jurásico que, como el del film de ficción, se transformó en un mundo invivible para mucha gente.
Desde el estallido de la crisis financiera el mundo rico entró en una continua repetición de sobresaltos. El resto del mundo nunca ha salido de ellos. El crac inicial fue, posiblemente menos grave en términos sociales de lo que vendría a continuación. La primera oleada de la crisis trajo consigo el consiguiente crecimiento del paro y en países como España, donde la burbuja inmobiliaria había sido especialmente intensa, la primera oleada de desahucios, que acabarían convirtiéndose en una cuestión endémica. En esta primera oleada se adoptaron modestas medidas de expansión del gasto público para paliar la recesión y, sobre todo, se optó por salvar a toda costa al núcleo del sistema financiero. La segunda fase, caracterizada por la imposición en muchos países de las políticas de austeridad, fue posiblemente más dura y de efectos más duraderos que la recesión inicial. Sobre el pretexto del endeudamiento externo de muchos países –y el claro objetivo de proteger a los grandes bancos acreedores– se desarrollaron políticas neoliberales extremas, especialmente recortes drásticos del gasto público, reformas “estructurales” del mercado laboral y los sistemas de protección sociales, privatizaciones, etc. Los países que implementaron estas políticas, como España, experimentaron una segunda recesión, más profunda que la inicial, una pérdida de derechos sociales y una escalada de desigualdades.2 Al final solo una política monetaria heterodoxa implementada por parte del Banco Central Europeo consiguió impedir que las políticas de austeridad acabaran generando una debacle económica colosal. Pero los efectos de aquellas políticas ya habían provocado importantes daños económicos y sociales de largo plazo: aumento de las desigualdades, de la precariedad laboral, del acceso a la vivienda, deterioro de los servicios públicos, etc.
Solo una política monetaria heterodoxa implementada por parte del Banco Central Europeo consiguió impedir que las políticas de austeridad acabaran generando una debacle económica colosal
Cuando los grandes organismos económicos decretaban la superación de la crisis del 2008, llegó la pandemia. Y provocó otra crisis económica, en este caso asociada a la promulgación de políticas sanitarias que frenaron en seco gran parte de la actividad productiva. La crisis de 2020 probablemente es la primera crisis capitalista en la que el detonante no es uno de los habituales “fallos de mercado”, sino una decisión gubernamental adoptada para atajar un grave problema sanitario. Por esto para muchos economistas del mainstream puede considerarse que se trata de un shock externo al funcionamiento normal de una economía capitalista. Analizado con más detalle, la cuestión es más compleja: la pandemia y su extensión tienen una relación bastante clara con las dinámicas de la globalización. Por una parte, la propia pandemia parece estar relacionada con la presión que experimentan los sistemas naturales que facilita el traslado a la especie humana de virus procedentes de otras especies. De otra, más obvia, la enorme cantidad de flujos interterritoriales de la economía global favoreció la rápida difusión de la COVID-19 generando, en un plazo muy breve, una crisis sanitaria universal. Una crisis que además ha puesto en evidencia los efectos del debilitamiento de los sistemas sanitarios públicos, la vulnerabilidad de los sistemas productivos superespecializados y las indecentes desigualdades de poder entre países y entre sectores multinacionales. Si en la crisis financiera los grandes gobiernos protegieron por todos los medios a los grandes bancos, en la crisis de la COVID-19 hemos asistido a una protección parecida de los derechos de propiedad de la industria farmacéutica. Al igual que la crisis anterior, la crisis de la COVID-19, si bien ha sido más corta en su duración, ha dejado un reguero de efectos secundarios no solo en términos de desigualdades, sino también de salud (especialmente el incremento de las enfermedades mentales que forman parte del marco endémico de las sociedades modernas).
Las respuestas sociales a estas crisis no han sido homogéneas por diversas razones. Apuntaré las que considero más relevantes. En primer lugar, aunque la crisis financiera y la crisis de la COVID-19 se han experimentado en todo el mundo, sus efectos han sido localmente diferentes. Tanto porque las estructuras económicas, políticas, sociales o el despliegue de los servicios públicos difieren de un país a otro como porque las respuestas políticas han sido en algunos casos diferentes. A ello contribuye de forma relevante el hecho que la propia economía política y económica mundial está jerarquizada y concede un mayor o menor grado de acción en función de la posición concreta de cada país. Esto ayuda a entender, por ejemplo, por qué a algunos países se les impusieron grados de austeridad mientras otros pudieron adoptar medidas más “socialdemócratas”.3 O porque la COVID-2019 fue más dramática en Estados Unidos que en Europa, por la inexistencia en el primer país de un verdadero servicio público de salud. En segundo lugar, las estructuras sociales de las sociedades capitalistas son hoy más complejas que antes, especialmente por lo que respecta a la población asalariada donde se han desarrollados segmentos sociales que mantienen situaciones laborales, de renta y estatus diferenciadas. Ello implica que el impacto de las políticas y la crisis afecta de forma asimismo desigual a diferentes grupos de la población, lo que condiciona sus respuestas. Por ejemplo, el deterioro de la asistencia sanitaria pública está dando lugar a protestas y movilizaciones, pero también a una respuesta de salida en forma de aumento de la afiliación a los seguros médicos privados. Es obvio que esta última respuesta solo es viable para determinados niveles de ingresos y lo que puede acabar generando es una sanidad pública solo orientada al segmento más pobre de la sociedad. No se trata solo de posibilidades materiales, de poder de “salida” individual.
Los procesos de socialización y la propia experiencia laboral generan experiencias vitales que conforman la subjetividad individual y esta se traduce en respuestas sociales diferenciadas ante una misma situación de partida. En tercer lugar, la enorme transformación del proceso de socialización e información que incide en las formas como las personas se relacionan, captan la realidad, interaccionan y que por tanto influye en las respuestas que adoptan ante un mismo fenómeno. Destacar al respecto que estos cambios han tendido a debilitar las viejas formas de organización colectiva y, condicionan a muchos movimientos sociales.
Llegó la inflación y la guerra
La dinámica de los acontecimientos parece corresponder a un guión escrito por un autor de narraciones apocalípticas: después de la pandemia, la guerra. El origen de la inflación –algo que nos remonta a décadas anteriores, en las que se produjo la eclosión de las políticas neoliberales– es incierto y está por dilucidar. En todo caso, se inició antes del estallido de la guerra de Ucrania. En todo caso, esta última ha servido para realimentar un incendio que ya estaba declarado.
No está claro el origen de la situación, es posible que sea una combinación de factores. Hay un cierto paralelismo con la situación de los años 1970 en el hecho de que la subida de los precios ha sido especialmente pronunciada en los combustibles fósiles (petróleo y gas) y en las materias primas agrícolas. Sin embargo, en aquel momento el factor determinante fue la política de precios de la OPEP la que generó el impulso inicial y ahora no se detecta una actuación semejante. No hay un agente único al que culparle del alza.
Una de las explicaciones plausibles es la que asocia el crecimiento de los precios energéticos con las perspectivas de caída futura de la producción y la necesidad de recurrir a explotar yacimientos donde la extracción es más costosa.4 En una línea similar se situarían los que argumentan que el alza de las materias primas agrarias tiene en parte su origen en las peores perspectivas de cosechas provocadas por los efectos del cambio climático, así como por la dependencia que tiene la agricultura convencional de los combustibles fósiles y sus derivados. En su conjunto estas hipótesis pondrían en relación diversos elementos de la crisis ecológica –crisis energética, cambio climático– con el proceso inflacionario. De ser ciertos, estarían indicando que tras el alza de precios hay un problema de incremento de costes y de carestía de materiales que apuntan a un problema fundamental del futuro: la imposibilidad de mantener un modelo productivo en el que el despilfarro de recursos es una condición esencial de su funcionamiento.
El funcionamiento real de las economías capitalistas es demasiado complejo para atribuir toda la carga del proceso a un solo elemento. Los procesos de fijación de precios son mucho más variados que los simplistas modelos de adoctrinamiento económico. Lo podemos constatar en el caso de los precios eléctricos donde el precio final es el resultado de una particular regla –en este caso determinada por normas públicas– que ha permitido convertir las alzas del aumento del precio del gas en un negocio redondo para las eléctricas. A pesar que el gas solo representa una parte menor del proceso de producción eléctrica y que, como se ha mostrado en España, durante muchos días las centrales a gas no han intervenido en la producción. Los derechos de propiedad de que gozan las eléctricas les permitía “ofrecer” la energía de origen hidráulico a un precio ligeramente inferior al del gas (con el efecto colateral que en pleno agosto vaciaron pantanos con el consiguiente impacto ambiental). El escándalo de las eléctricas lo conocemos porque su sistema de precios depende de una regulación pública, pero los oligopolios de diverso grado operan en gran parte de sectores posiblemente con mayor opacidad que el caso comentado.
En la medida que la mayor inflación se concentra en energía y alimentación obliga a considerar cómo operan estos oligopolios
Sin una investigación específica sobre el funcionamiento de mercados concretos va a resultar difícil saber cuáles han sido los motores desencadenantes de la inflación actual. En algunos casos puede que se trate de un efecto “rebote”, de una actualización de precios para cubrir las caídas que las empresas tuvieron que hacer en plena pandemia (por ejemplo, en el sector de hostelería y restauración). También, que los distintos bloqueos que se forman en los cada vez más saturados circuitos logísticos y los parones experimentados en diversos momentos en la gran fábrica del mundo –China– pueden dar lugar a aumentos de precios. Pero en la medida que la mayor inflación se concentra en energía y alimentación obliga a considerar, más allá de los elementos estructurales ya señalados, la forman como operan estos mercados, los oligopolios que operan en los mismos, los elementos especulativos habituales en los mercados de futuros.
La invasión rusa de Ucrania realimenta estas tendencias y ofrece justificaciones a los especuladores de siempre. Todas las guerras son situaciones propicias a la inflación y la especulación. El papel que tienen Rusia y Ucrania en el suministro mundial de petróleo, gas, cereales y aceite de girasol impactan en los mercados y generan respuestas que refuerzan estas tendencias: busca de suministros alternativos de mayor coste, acaparamiento, etc. También la guerra estuvo presente en el episodio inflacionario desatado en 1973, aunque la corta duración de la guerra del Yom Kipur no explica por si solo el cambio; más bien fue una cobertura de un proceso económico de mayor alcance. Pero de nuevo la combinación de guerra –que puede evolucionar hacia situaciones mucho más peligrosas y ya está sirviendo de coartada para un rearme criminal– e inflación, nos sitúa en una perspectiva de enorme riesgo.
La inflación en el contexto actual
Que suban los precios no siempre tiene la misma importancia y gravedad. Depende del grado en que lo hacen y cómo afecta a diferentes grupos sociales. Si todas las rentas y los precios estuvieran indexados, la inflación no tendría ningún impacto distributivo. Si, por ejemplo, subieran precios y salarios al mismo ritmo, pero no se pudieran indexar los alquileres y los productos financieros, gran parte de la gente mejoraría su nivel de vida a costa de los rentistas. Siempre hay que analizar qué precios suben más que otros, quienes tienen capacidad de indexar sus ingresos y quiénes no. La inflación, además de un fenómeno monetario, tiene un importante papel distributivo. Si lo único que ocurre es que sube el precio de unos determinados productos y el resto se mantiene inalterado, los vendedores de estos productos encarecidos aumentan sus ingresos a costa del resto. Pero a menudo un aumento inicial genera una cascada de respuestas por lo que los aumentos se transmiten a la mayoría de bienes y servicios y se acaba generando un proceso inflacionario sostenido en el tiempo. Como habitualmente no todos los que intervienen en el mercado tienen la misma capacidad de trasladar los aumentos de precios casi todo proceso inflacionario acaba con ganadores y perdedores. Y en tanto dura genera muchas tensiones que, en el momento presente, son especialmente peligrosas.
En primer lugar llegamos a esta nueva situación tras un largo período de caída de las rentas del trabajo como resultado combinado de las políticas adoptadas en el período anterior, los cambios en la estructura y organización del trabajo, el debilitamiento de la acción colectiva. En el caso de España, las rentas salariales perdieron cinco puntos del PIB tras la crisis anterior y los salarios de amplios sectores se encuentran a niveles sustancialmente bajos. Ahora una gran parte de convenios colectivos carecen de los mecanismos de indexación salarial que protegen de la inflación. Por tanto hay muchas posibilidades que este proceso aumente las desigualdades y amplíe la devaluación salarial.
En segundo lugar, no se puede perder de vista que el control de la inflación constituye el único objetivo que institucionalmente se ha encomendado al Banco Central Europeo. Su obsesión antiinflacionaria y su despreocupación por otras cuestiones como el desempleo está en el origen de las perversas políticas de austeridad. De hecho, en los primeros años de la crisis, cuando se produjo un repunte de los precios energéticos el BCE optó por una subida de tipos de interés que no hizo más que ahondar los problemas. En especial con esta operación aumentó el coste de las hipotecas y ayudó a precipitar la crisis de impagos que sigue pesando en los problemas de vivienda de mucha gente. El problema no es solo la fijación de las autoridades monetarias por la inflación, sino que la considere como una cuestión monetaria para la que solo tiene un instrumento a utilizar: la subida de los tipos de interés. Cuando escribo estas notas ya sabemos que se va a poner en marcha este mecanismo. Y la subida de los tipos de interés tiene un efecto devastador para los deudores (entre los que se encuentran las haciendas públicas de los países que experimentaron más duramente la crisis anterior y los tenedores de hipotecas) y para el empleo. Es más o menos como algunas terapias contra el cáncer que no solo atacan al tumor sino a todo lo que tiene alrededor. Y además, resulta particularmente inútil para hacer frente a las causas profundas de una inflación generada por problemas de abastecimiento, sobreuso de recursos y maniobras oligopolistas. Puede que al final volvamos a experimentar una nueva versión de las viejas políticas de austeridad.
Hay muchas posibilidades de que este proceso inflacionario aumente las desigualdades y amplíe la devaluación salarial
En tercer lugar, en la medida que la inflación se produce de forma descentralizada y la capacidad de respuesta es muy desigual para diferentes grupos de personas favorece la propagación de tensiones sociales, en muchos casos parciales, focalizadas en los problemas específicos de cada grupo. Estas ya son visibles y pueden alimentar protestas radicalizadas en las formas, cohesionadas por identidades de grupos particulares, y, al mismo tiempo, sin un horizonte claro de respuesta. No se puede pasar por alto que, en muchos países, algunas de las protestas más sonoras se han producido como respuesta a los aumentos de los precios de los combustibles, al estilo de los chalecos amarillos. La incapacidad de dar respuesta con las políticas actuales refuerza además el desprestigio de los gobiernos y favorece culturas autoritarias y antidemocráticas.
Los economistas suelen dar importancia a otros efectos de la inflación tales como la pérdida de competitividad exterior, cuando un país tiene un importante diferencial de inflación respecto a los países de su entorno comercial –lo que no es el caso en el momento presente–, así como su impacto sobre las decisiones de inversión en la medida que las fuertes variaciones de precios aumentan las incertidumbres en una actividad ya de por sí compleja (o generan un desplazamiento hacia bienes especulativos que los inversores consideran más seguros). Pero en el momento presente considero que los problemas centrales se encuentran en el peligro de que la inflación actual refuerce la tendencia a las desigualdades y aumente la pobreza, se traduzca en nuevos recortes de las políticas públicas por el problema de la deuda y sea una fuente de deslegitimación democrática que genere un conflicto social descontrolado.
La cuestión más importante con todo es que en el actual marco de diseño de las políticas económicas es imposible hacer frente a los problemas que generan la inflación actual porque se ha renunciado a los mecanismos que serían necesarios para hacerlos. En concreto, sigue sin desarrollarse una política que tome en consideración el conjunto de cuestiones que plantea la crisis ecológica y adopte medidas para que esta no acabe generando una verdadera catástrofe social. Y también se ha renunciado a intervenir en los mercados concretos para atacar los oligopolios que son los principales generadores del modelo de capitalismo rentista que condiciona las vidas de millones de personas.
Cómo encarar la nueva convulsión
La inflación actual suma sus efectos y los reactualiza. La crisis de la deuda vuelve a ser una amenaza, que nunca desapareció, con el previsible aumento de los tipos de interés. Sin un potente giro de guión, se profundizarán las ya insoportables desigualdades y se abren las puertas a salidas reaccionarias de la situación. Por esto es necesario pensar en qué tipo de respuestas pueden ser más adecuadas para hacer frente a estos peligros.
De entrada hay que recordar que la inflación no es un proceso homogéneo. Los habituales parámetros utilizados para medirla (IPC, deflactor de la renta) son meros índices construidos a partir de seleccionar una serie de productos, darles un peso en la cesta de la compra y medir la variación de cada precio. Su valor puede cambiar simplemente cambiando sus componentes (por citar un caso relevante, durante muchos años el precio de compra de vivienda no se ha tenido en cuenta en la elaboración del IPC porque se consideraba una inversión, esto tendía a subvalorar el crecimiento real del coste de la vida en momentos en que gran parte de la población destinaba una parte sustancial de sus ingresos a la compra de vivienda). De la misma forma tampoco las subidas del IPC afectan por igual a cada persona o grupo familiar. Las estructuras de gasto son tan variadas como los cambios en los precios, y por esto, un mismo aumento afecta de forma desigual a gente con diferente tipo de consumo. Por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina no reduce la renta de quién nunca utiliza el coche, el de los alquileres a quién vive en una vivienda propia, el de los viajes a quién nunca hace turismo. Tener una evaluación precisa del impacto personal es complicado, pero hay la posibilidad de generar un conocimiento aproximado a partir de las informaciones que ofrecen las estadísticas de gasto familiar. Y en el momento actual la evidencia es que la inflación afecta más a las rentas más bajas (por el aumento del suministro doméstico de energía y de los alimentos).5
Sin un potente giro de guión, se profundizarán las ya insoportables desigualdades y se abren las puertas a salidas reaccionarias de la situación
Las propuestas oficiales, ante el temor a que las subidas de precios se retroalimenten y conduzcan a una inflación descontrolada, oscilan entre dos únicas alternativas: la ya comentada del ajuste monetario, que conlleva un aumento del desempleo, y la más “socialdemócrata” de un pacto de rentas en las que, teóricamente, empresarios y trabajadores aceptan una reducción de renta real y renuncian a trasladar los aumentos de precios de los mercados internacionales a precios y salarios, con el objeto de impedir que se desarrolle una espiral inflacionista. Es cierto que esta segunda alternativa es menos salvaje que la monetaria, pero es difícil que se produzca y contiene en sí misma problemas importantes.
En el caso de las rentas salariales el compromiso habitual es sencillo, aceptar aumentos de salarios inferiores a la inflación. Lo mismo puede aplicarse a las prestaciones públicas: se puede acordar que el aumento de las pensiones es más moderado que el de la inflación. Mucho más difícil es el control de las rentas empresariales. Mientras las empresas tienen autonomía para fijar precios no es claro cómo se pueden limitar sus rentas. Por esto, una fórmula utilizada es la de limitar el reparto de dividendos. Lo que no es en absoluto una moderación de rentas puesto que la parte de beneficios no repartidos quedan en la empresa y pueden ser recuperados posteriormente con fórmulas diversas (dividendos extraordinarios, devoluciones de capital, etc.). Tampoco suelen figurar en las políticas de rentas la desindexación de los alquileres –algo que debería hacerse en todo proceso inflacionario porque los rentistas ven actualizadas sus rentas sin aportar nada nuevo a la sociedad–. Muchas políticas de rentas acaban siendo un eufemismo de moderación salarial. Una moderación tanto más injusta porque los salarios llevan más de una década acumulando caídas y una parte de la población asalariada se ubica alrededor de la frontera que marca la línea de la pobreza.
Un pacto de momento no parece posible porque los sindicatos son conscientes de la reducción salarial experimentada en los últimos años y por esto siguen exigiendo acuerdo que garanticen el mantenimiento o recuperación de la renta real. Los empresarios tampoco están muy dispuestos al acuerdo no solo por el temor que les llevara a hacer concesiones y porque se sienten en una posición de fuerza real (propiciado por reformas laborales, la externalización de actividades, las nuevas tecnologías de la información, el lavado de cerebro cultural…) que no les obliga a ofrecer concesiones innecesarias para sus intereses.
Evitar que la inflación derive en otro desastre social exige aplicar una visión diferente a la de la economía convencional y tratar de responder a las cuestiones básicas que están presentes en la situación actual. En la sección anterior he tratado de destacar tres cuestiones básicas: el aumento de las desigualdades que provoca el proceso actual y que solo refuerza dinámicas anteriores; la importancia de las estructuras olígopólicas que generan hiperbeneficios en manos de determinados grupos y que en muchos casos dependen de las regulaciones institucionales en vigor; y por último, y quizás más relevante, la conexión de la inflación actual con el modelo productivo dominante, especialmente enfrentado a una crisis ecológica multiforme, con especial incidencia en la falta de materiales y los problemas derivados de la crisis climática.
La cuestión distributiva central es la de reducir las desigualdades elevando sobre todo los ingresos bajos y medios. Aunque la inflación afectará a todo el mundo por igual no es lo mismo una pérdida del 5% del poder adquisitivo para alguien con ingresos elevados que para quien esta en situaciones de subsistencia. Por esto, es básico que se plantee una política de garantía de ingresos a las rentas más bajas y pensar cual es la forma mejor de articular la medida. Es difícil que ello se consiga en la negociación colectiva directa, entre otras cosas por el bajo poder sindical en los sectores de bajos salarios, que coinciden en muchos casos con grupos empresariales sometidos a su vez al poder de los grandes grupos. Se podría diseñar una extensión de la renta básica financiada con un impuesto a las rentas altas, aunque los esquemas concretos habrá que estudiarlos a fondo, así como incluir reformas del sistema público que permita que estos derechos topen con una pared burocrática como ya ha ocurrido con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y en otros muchos casos.
Hay que combatir los oligopolios, los variados mecanismos que generan rentas excesivas en detrimento de la colectividad
En segundo lugar, hay que combatir los oligopolios, los variados mecanismos que generan rentas excesivas en detrimento de la colectividad. En unos casos sabemos, como el ya comentado de la electricidad, de la existencia de un mecanismo de fijación de precios inadecuado, o de una sobreprotección excesiva a los derechos de propiedad, como en el caso de las patentes farmacéuticas. Hay mucho espacio de reforma en este campo. Hasta ahora inexplorado porque partimos de un mundo institucional que sobreprotege a la propiedad privada y de una cultura económica que recela de todo lo que suponga intervenir en los mercados. Hace tiempo que perdió fuerza el viejo populismo antimonopolista y en la academia se enterró a la vieja política industrial. Un primer paso debería ser el contar con buena información y trasparencia sobre cómo funcionan realmente los distintos mercados, la trazabilidad de las rentas, donde están los cuellos de botella. Sin buena información es imposible actuar con buen tino. Y analizar todas las regulaciones que inciden en la formación de los precios y de los derechos de los diferentes participantes en la sociedad. Y reformar lo que fuera necesario o imponer impuestos elevados allí donde se detectan rentas parasitarias. No es una política sencilla, sabemos del poder organizado de los lobbies empresariales, de su brutalidad a la hora de defender sus privilegios, pero es precisamente ahora cuando esta línea de actuación resulta más necesaria y tiene más posibilidades de conseguir audiencia.
Y está, sin duda, la cuestión más crucial. La que plantea la crisis ecológica. Si puede discutirse que esta sea el desencadenante de la actual inflación debe tomarse como un aviso de lo que vendrá en un futuro próximo. Porque es indudable que, en una crisis de oferta de energía y materiales, una sucesión de malas cosechas acaba siendo traducida en alzas de precios. Si percibimos que los precios son un mecanismo de racionamiento, que raciona en función de la renta de cada cual, resulta obvio que esta va a ser una de las conexiones entre crisis ecológica y desigualdad. Por esto es urgente adoptar reformas e iniciativas que puedan favorecer unas formas de producción y consumo adaptadas a los límites de nuestro planeta, sin desigualdades insoportables. Hasta ahora, gran parte de lo que se ha llamado transición verde es solo un intento de prolongar las estructuras actuales, los negocios fundamentales en un nuevo contexto. Por ejemplo, en los planes Next Generation se dedican grandes sumas a financiar el coche eléctrico, mientras no hay una sola partida sustancial para el transporte colectivo y la remodelación de las pautas de movilidad. Hace falta mucho más, y la inflación va a ser una de las manifestaciones de las contradicciones de las políticas actuales. En este replanteamiento de la organización productiva debe incluirse también el cuestionamiento de la hiperespecialización espacial generado por la globalización y que no solo es fuente de crecientes embotellamientos, sino que también impide los intentos serios de generar circuitos cerrados y minimizar despilfarros.
El episodio actual es una etapa más de una dinámica económica que lleva años generando desastres, víctimas, malestar. Es el resultado de un modelo de globalización cuyas contradicciones y costes son cada vez más visibles. Pero que hasta el momento ha podido sobrevivir recurriendo a políticas de parches ad hoc, a la propia inercia social, al monumental esfuerzo cultural y propagandístico del marketing, a las políticas de control social y, sobre todo a la ausencia de proyectos transformadores capaces de dar cuenta de la complejidad de los problemas y de generar dinámicas sociales suficientemente poderosas. Sabemos dónde están los problemas, pero no tenemos claras las respuestas. Pero hemos llegado a un punto donde esta ausencia puede abrir paso a dinámicas sociales aún más perversas y peligrosas. Toca pensar, proponer, experimentar, transformar, organizar.
Albert Recio Andreu es profesor honorífico de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Acceso al artículo completo en formato pdf: Inflación en tiempo de distopía.
NOTAS
1 Por ejemplo, el libro de Andrew Glyn, Capitalismo desatado: finanzas, globalización y bienestar, FUHEM/Catarata, Madrid, 2010, publicado inicialmente en 2006, antes del estallido de Lehman Brothers, ya adelantaba cuestiones que después se mostraron relevantes.
2 El libro de Mark Blyth, Austeridad. Historia de una idea peligrosa, Crítica, 2014, analiza con detalle el proceso que llevó de la crisis de 2008 a las nefastas políticas adoptadas por la UE en 2010.
3 En Steffen Lehndorf, El triunfo de las ideas fracasadas. Modelos de capitalismo europeo en la crisis, FUHEM/Catarata, 2015 se compara el diferente modelo de acción aplicado en diez países europeos.
4 Sobre esta cuestión inciden diversos trabajos de Antonio Turiel publicados en su blog Oilcrash.
5 Como apuntaba el artículo sin firma de Eldiario.es de 17 de enero de 2022, «La batalla por subir los salarios en 2022 está servida», basado en parte en el trabajo de Luis Ayala y Olga Cantó, Radiografía de medio siglo de desigualdad en España, Observatorio Social de la Caixa, 2022.


