Nueva demografía, viejas ideologías
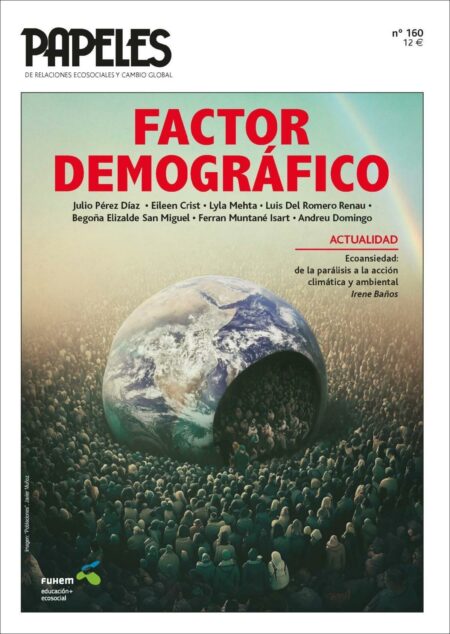 Nueva demografía, viejas ideologías, (o El cambio demográfico y la respuesta política), Julio Pérez Díaz, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 160, invierno 2022-2023, pp. 13-24.
Nueva demografía, viejas ideologías, (o El cambio demográfico y la respuesta política), Julio Pérez Díaz, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 160, invierno 2022-2023, pp. 13-24.
Son bien conocidas las grandes transformaciones económicas, políticas o sociales que conducen hasta el mundo contemporáneo. Pero al cambio demográfico, el de mayor envergadura y trascendencia, acontecido en apenas el último siglo, el de mayores consecuencias para todos los aspectos de la vida de las personas y sus relaciones con los demás, todavía no se le reconoce su papel crucial.
No se le presta atención apenas en los manuales de historia, de economía, de las ideas políticas o de la sociología, como si no se supiese bien dónde situarlo, qué interrelación tiene con tales materias, en qué manera las condiciona, influye o determina.
A falta de explicaciones y directrices científicas o académicas, las reacciones ante el cambio demográfico son básicamente de orden político, religioso o mediático. No debería constituir un problema si no fuese porque usan marcos interpretativos e ideologías obsoletas, anclados en ideas sobre las poblaciones muy anteriores a su gran transformación. El resultado es la proliferación de alarmas apocalípticas ante tendencias poblacionales cuyas causas no se comprenden y cuyas consecuencias se vienen anticipando erróneamente desde hace más de un siglo, malbaratando esfuerzos y recursos para intentar frenarlas o revertirlas, cosa que nunca se ha conseguido. Esta obsesión demográfica se implantó en un amplio abanico de ideologías y tendencias políticas en las primeras décadas del siglo XX, especialmente durante la intensificación del nacionalismo europeo, imperialista, racista, militarista y moralista (desde el fascismo alemán hasta el comunismo stalinista), pero se vio frenada por la destrucción causada por dos guerras mundiales y un imprevisto baby boom al empezar la segunda mitad del siglo. La potencia vencedora y hegemónica desde entonces, Estados Unidos, pasó a interesarse más por el «exceso de crecimiento» del Tercer Mundo que por su propio cambio demográfico.
Sin embargo, desde los años ochenta el alarmismo ha vuelto a ganar fuerza, esta vez de la mano del renacido espectro político ultraconservador, casi siempre con fuerte influencia religiosa, que está devolviendo a la demografía el rol de gran amenaza y justificación para oponerse a muy diversos cambios sociales, políticos y legales que parecían logros consolidados de los estados democráticos.
El gran cambio: en qué consiste
La población mundial creció siempre muy lentamente, incluso con retrocesos (la «peste negra» redujo en un tercio la población europea), hasta finales del siglo XIX. El siglo terminó con unos 1.200 millones de personas, pero durante el siguiente una ruptura histórica elevó la población humana hasta más de 6.000 millones. Y el determinante no fue una mayor fecundidad, que siempre había estado en torno a cinco o seis hijos por mujer y difícilmente hubiese podido incrementarse más con los recursos disponibles. Por el contrario, a la vez que la población crecía, la fecundidad se desplomaba hasta los niveles nunca vistos, que en muchos países del mundo ya no alcanza los dos hijos. El auténtico desencadenante fue el descenso de la mortalidad.
Jamás ninguna población humana de cierta envergadura había conseguido una esperanza de vida superior a los treinta y cinco años (muchos países no alcanzaban los treinta a finales del siglo XIX), pero acabado el siglo XX el indicador superaba los ochenta años en lugares como España, y en el conjunto de la humanidad se acercó a los setenta. Lógicamente, como ya era previsible al comenzar esta ruptura histórica, también la pirámide de edades ha experimentado otro cambio dramático, reduciendo la proporción de menores (que siempre había estado en torno al tercio de la población y cuyo peso ha disminuido a menos de la mitad) y aumentando la proporción de mayores como nunca se había visto, desde un ancestral 4-5%, hasta más del 20% actual.
En definitiva, la demografía humana ha experimentado un vuelco enorme, arrastrando con ella infinidad de otras características tradicionales de los seres humanos, desde su conyugalidad hasta su sexualidad, desde la composición de los hogares hasta el tamaño y extensión de las redes familiares. Resulta crucial comprender la envergadura y los mecanismos de un cambio tan brusco y planetario, y lo que apunto aquí no es más que un esbozo que permitirá después señalar la gran paradoja de los alarmismos y catastrofismos demográficos.
Si ha de resumirse lo conseguido por la humanidad en poco más de un siglo puede decirse que ha sido revolucionar su manera de reproducirse. El cambio puede expresarse en términos de eficiencia reproductiva, si se entiende como tal la relación medible entre el volumen de población que se alcanza y la cantidad de nacimientos requeridos. Recuérdese que el análisis demográfico tiene como núcleo temático y teórico precisamente eso, la descripción del volumen poblacional, sus características y evolución, y el análisis de los diferentes factores que lo condicionan en forma de entradas y salidas de sus componentes (nacimientos, defunciones, entradas y salidas migratorias). Tales factores explican la reproducción demográfica, dado que ninguno de los integrantes de cualquier población es eterno. Demasiado a menudo se identifica la reproducción exclusivamente con la fecundidad, olvidando que es la mortalidad el auténtico condicionante primigenio de la reproducción, y que de poco sirve que en una población las personas tengan muchos hijos si ninguno sobrevive hasta tener edades reproductivas.
Venimos de un larguísimo pasado sin demasiados progresos en esa eficiencia, que era muy escasa porque la poca duración de las vidas hacía necesaria una gran cantidad de nacimientos simplemente para evitar la extinción y mantener volúmenes poblacionales parcos e inestables. La clave para mejorar esa eficiencia no ha sido aumentar la fecundidad, sino dotar a los hijos de más años de vida. Este concepto, el año-vida-persona (discúlpese este nuevo tecnicismo de demógrafo), es la auténtica unidad del análisis demográfico, y su manejo es el que permite cosas como construir tablas de mortalidad o proyecciones de población. El trabajo para conseguir que los hijos vivieran era titánico, habida cuenta de las frecuentes crisis de mortalidad que han plagado nuestra historia (hambres, epidemias y guerras) pero, sobre todo, de la elevadísima mortalidad infantil. Por motivos que tienen que ver con las malas condiciones en torno al parto (letal también para muchas madres), pero también con la mala calidad del agua y los alimentos, la escasa protección frente al frío o al calor, la incomprensión de las causas de las enfermedades infecciosas y la deficiente y poco extendida atención médico-sanitaria, lo normal en el ser humano ha sido siempre perder uno de cada cinco hijos antes de que cumpla el primer año de vida (el siglo XX empezó en España todavía con una mortalidad infantil en torno al 200‰). A ello debe sumarse que en los siguientes años de vida la elevada mortalidad, aunque menor a la inicial, seguía acumulándose, de manera que la probabilidad de cumplir los quince años siempre fue inferior al 50%.
Añádase que, con una perdida de la mitad de los efectivos iniciales de cualquier generación antes de esa edad, los escasos sobrevivientes que alcanzaban edades fecundas todavía tenían que cumplir los difíciles requisitos sociales y económicos para formar pareja y para mantener y cuidar una familia (la soltería definitiva era muy alta en nuestro pasado, especialmente para las mujeres). Se entiende así que, quienes superaban todos los obstáculos, tuviesen que aplicarse a tener hijos con gran intensidad, escasos medios y probabilidades de éxito harto precarias. Y ello solo para mantener una población parca e inestable.
El determinante del fuerte aumento de población no fue una mayor fecundidad, sino el descenso de la mortalidad
El lento espaciamiento de las grandes crisis de mortalidad y la progresiva mejora de la mortalidad infantil desencadenaron un proceso acumulativo que empezó a mejorar la eficiencia reproductiva. Eran solo el primer paso. Que un recién nacido sobreviva en las primeras horas o semanas para morir a los diez años aumenta en una persona el volumen de la población durante esos años adicionales, pero la mejora reproductiva global es escasa y lenta.
Sin embargo existe un umbral de supervivencia que lo cambia todo y produce la revolución que estamos viviendo. A medida que la mayor parte de los nacidos iba aumentando en años vividos se alcanzó dicho punto crítico, que no es otro que las edades a las que, a su vez, podían tener sus propios hijos. Esta supervivencia mayoritaria hasta las edades fecundas desencadenó un aumento radical, explosivo, de la eficiencia, similar al aumento de productividad generado por otras revoluciones productivas como la industrial o la informática. De repente, cada nuevo nacido aportaba a la población total un número indeterminado de años-vida muy superior a su propia duración, desencadenando un crecimiento demográfico sin precedentes.
La revolución reproductiva no es, conviene insistir, resultado de una fecundidad mayor. De hecho, la reducción de la fecundidad ha sido uno de los comportamientos que la han propiciado. Los años de vida con que cada generación va dotando a su descendencia no se consiguen simplemente con el parto (reproducir no es parir) ni se van aumentando sin que haya costes. El ser humano nace completamente desvalido, y aumentar su vida posterior al nacimiento requiere aumentar los recursos que se le dedican, recursos que incluyen el tiempo dedicado a su cuidado, la mejor alimentación, la renuncia a la explotación laboral precoz, la atención en la enfermedad y los medicamentos y conocimientos adecuados, su higiene personal y la de su entorno, las condiciones de la vivienda y un largo etcétera que engloba, en resumen, todos los factores que rodena los primeros años de vida. Disminuir el tamaño de la descendencia ha sido uno de los factores que ha posibilitado incrementar todos esos recursos para los hijos que se tienen. Hemos cambiado los muchos nacimientos que viven pocos años por menos nacimientos que viven mucho más. Una de las consecuencias es que, por primera vez en la historia humana, todos los que nacen tienen por delante vidas completas, incluyendo la vejez. En otro lugar lo he calificado como «la democratización de la supervivencia».
Un último añadido sobre la esencia de este cambio: también afecta a la pirámide de población. Vidas completas conseguidas con menos nacimientos no solo hacen crecer la población hasta tamaños si precedentes, también aumentan la cúspide de la pirámide y reducen su base. Este cambio es otro de los grandes argumentos del alarmismo poblacional, el llamado envejecimiento demográfico.
Qué respuestas se le han dado
Desde que se empezó a percibir el cambio las respuestas políticas han sido paranoicas, porque en el nacionalismo de Estado y en las religiones mayoritarias la elevada fecundidad se había consolidado como una necesidad ineludible para un mayor engrandecimiento y competitividad. Desde finales del siglo XIX, especialmente en el continente europeo donde se encontraban las mayores potencias económicas y coloniales, la generalización de los sistemas estadísticos nacionales y la implantación de las modernas técnicas de análisis demográfico permitieron detectar cómo la fecundidad tradicional empezaba a disminuir. Y sonaron las alarmas, se usó el cambio demográfico para predecir “La Decadencia de Occidente” y se habló de degeneración social y nacional.
Prueba de que el alarmismo era impermeable, como hoy, a la explicación científica de lo que estaba cambiando es que, ya hacia los años veinte, demógrafos de diferentes lugares detectaron una pauta histórica repetida en los países de fecundidad descendente: en todos ellos primero había disminuido la mortalidad, de manera que existía un lapso de años hasta que la natalidad «respondía» a la baja, apuntando a una futura recuperación del equilibrio, que ahora sería de ambos indicadores en niveles bajos. Mientras tanto esos países, incluso con natalidad ya en descenso, veían crecer rápidamente su población, cosa que ocurría con toda la Europa a caballo de los siglos XIX y XX. Esta regularidad encontrada por los científicos acabó llamándose «transición demográfica», pero no tuvo ningún efecto calmante para las histerias confesionales y nacionalistas, cuya mirada no quería ir más allá del descenso de la fecundidad y de sus terribles consecuencias.
Por primera vez en la historia, todos los que nacen tienen por delante vidas completas. Es lo que he llamado «la democratización de la supervivencia»
Lo cierto es que ante un cambio de la envergadura detectada, que con el tiempo se fue extendiendo a todo el planeta, solo cabían dos tipos de respuestas estatales, las llamadas «políticas demográficas», aquellas que tienen por objetivo detener y revertir la evolución previsible de la fecundidad, y las «políticas sociales», cuyo objetivo es la aceptación del cambio y la adaptación a él. Las que se adoptaron fueron abrumadoramente las demográficas. Eran décadas en que los gobernantes de los países más avanzados creían todavía que la población podía ser modelada, aumentada, mejorada. La población era un recurso más del Estado para hacerlo más fuerte en los conflictos internacionales y en la resistencia contra los movimientos sociales internos que estaban creciendo en la oposición, especialmente los obreros, amenazando con tomar el poder.
Así pues, las primeras décadas del siglo XX son de generalizado esfuerzo natalista, como un complemento del imperialismo y de la competencia con las demás grandes potencias internacionales. Este natalismo era sinónimo de patriotismo; se apoyaba a menudo en las ideas tradicionales sobre el papel de la mujer y de la familia, y contaba con aval religioso muchas veces. Pero no solo los regímenes autoritarios conservadores y confesionales se volvieron natalistas, porque en realidad el natalismo acabó incrustado en la propia concepción del Estado nación. Democracias liberales como la francesa, o dictaduras del pueblo como la soviética durante el estalinismo se volvieron intensamente natalistas. Las medallas a la madre heroica y a las familias numerosas se volvieron una pauta generalizada, igual que se combatía la anticoncepción y el aborto, y se generalizaba una «protección a la familia» que permeaba toda la legislación con la que se construyeron los sistemas de salud y protección social en todo el mundo tras la crisis de 1929. No era al ciudadano al que se protegía, ni eran sus necesidades y aspiraciones el objetivo político de los estados. El bien mayor a proteger era la patria tal como la concebían las élites gobernantes. Las poblaciones eran la herramienta, no el beneficiario de las políticas de población.
Cabe preguntarse si esta avalancha abrumadora de medidas políticas encaminadas a detener y revertir el descenso de la fecundidad logró sus objetivos. Y la respuesta es que no. Pese a la gran diversidad de modelos natalistas, desde los más autoritarios y represores (la Rumanía de Ceaucescu es un ejemplo extremo) hasta los más liberales o socialdemócratas, como el francés o el nórdico, todos fracasaron estrepitosamente y la fecundidad siguió descendiendo.
Si la atención política dejó de reflejar el pánico demográfico de las primeras décadas fue porque las relaciones internacionales se vieron completamente modificadas tras las dos guerras mundiales, y las potencias europeas perdieron su lugar hegemónico frente al único ganador de la contienda, EEUU. Tras 1945 resultaba ya una quimera en Europa mantener los imperios coloniales y el natalismo anterior (con la única excepción de Francia, que intentó mantener un papel internacional de tercera gran potencia, con programa nuclear propio, participación en la carrera espacial, mantenimiento de las colonias y el mayor gasto del mundo en fomento de la natalidad, Indochina o Argelia, revelaron su inutilidad, de la misma manera que la natalidad siguió descendiendo.
Así que durante unos años, los posteriores al fin de la guerra, la atención se centró en la reconstrucción económica nacional y en los intereses de quienes seguían jugando con peso relevante en el tablero internacional, la URSS y EEUU, pronto enfrentados en la llamada Guerra Fría. Coincidieron estos años con una fuerte competencia por el rápido desarrollo económico (fueron los años del desarrollismo) y este se vio acompañado en muchos países –especialmente los anglosajones– por una imprevista recuperación de la natalidad, iniciada con el fin de la guerra y la vuelta de las tropas a sus países, pero continuada por las buenas perspectivas laborales para los jóvenes. Y si la relajación del alarmismo demográfico no hubiese tenido causa suficiente con el baby boom y con las fuertes migraciones laborales allí donde se requerían para la reconstrucción nacional, a todo ello se sumó que EEUU asumió una política demográfica muy diferente a las tradicionales de las potencias europeas.
La potencia hegemónica había conservado intacto y aumentado su aparato productivo durante la guerra, y su capital se había elevado hasta sustituir a Londres como centro financiero mundial. Tras la guerra, favoreció el desmantelamiento de los antiguos poderes coloniales para abrir nuevos países a sus inversiones y poder exportar su modelo económico a todo el mundo. Y en todo ello se estaba encontrando con dos problemas inesperados y ligados: la expansión del comunismo y el crecimiento demográfico acelerado de los países más pobres, especialmente los asiáticos. Los propios analistas del Pentágono habían llegado a la conclusión de que las revoluciones comunistas en China, Corea o Vietnam se producían en cadena (la “teoría del dominó”) y estaban relacionadas con un aumento poblacional tan rápido que no permitía la acumulación de capital necesaria para realizar las grandes inversiones requeridas para industrializarse. Así que, en vez de esperar a que el descenso de la mortalidad fuese seguido, pasado cierto tiempo, por el de la natalidad, EEUU llegó a la conclusión de que había que provocar, mediante políticas adecuadas, el descenso de la fecundidad en el Tercer Mundo.
Súbitamente el neomaltusianismo, hasta entonces un movimiento de reformistas sociales mayoritariamente femenino, minoritario, ilegal y clandestino, perseguido por enfrentarse a los intereses natalistas de los Estados, se reveló una herramienta útil. Empezó a recibir respaldo financiero y político, a la vez que se promovían cumbres mundiales de población para acordar un programa de acción internacional que frenase la bomba demográfica. Y esta ofensiva internacional tuvo resultados muy visibles ya en los años setenta, cuando enormes países asiáticos como China o India abrazaron programas de control de la natalidad, y los organismos internacionales asumieron la doctrina del control, como lo hizo el Banco Mundial al condicionar las ayudas económicas al desarrollo a que los países que las solicitaban pusieran en marcha programas nacionales de planificación familiar. El natalismo parecía derrotado y abandonado.
El gran retorno natalista
La derrota era solo un espejismo. En los años setenta, agotado el baby boom, el descenso de la fecundidad volvió a sus cauces anteriores, esta vez extendido a casi todo el mundo. Esta vez muchos países, como los del Sur o el Este de Europa, descendían muy por debajo de los dos hijos por mujer, y se empezó a hablar de niveles lowest-low. Era la oportunidad de los conservadores nacionalistas de todo cuño para resucitar las propuestas natalistas. Simultáneamente, el gran avalador mundial del neomaltusianismo, EEUU, lo abandonaba súbitamente y volvía a posturas tradicionales sobre la familia y la natalidad, durante el segundo mandato de Ronald Reagan, alcanzado mediante el apoyo de los sectores antiabortistas del país. Este giro, escenificado con el discurso del delegado estadounidense en la Conferencia Internacional de Población de México en 1984, era posible también porque la amenaza comunista se disolvía con la desmembración final de la URSS. Cuando en 1992 se celebró la siguiente conferencia de población en El Cairo, el neomaltusianismo ya no contaba con el apoyo de las grandes inyecciones de dinero norteamericano, y replegaba toda su estrategia para centrarse en la salud reproductiva, y no en el control demográfico mundial. Tan abandonado quedó este propósito que no han vuelto a repetirse estas conferencias internacionales de población.
En los ochenta el natalismo inició un rápido retorno y en el siglo XXI se está convirtiendo en el nuevo estandarte de la extrema derecha
De la mano de los nuevos conservadurismos como el de Reagan o el de Thatcher, en los años ochenta se salió de la crisis económica y financiera que había desencadenado el alza de los precios del petróleo. La filosofía económica keynesiana, propia de la época desarrollista, se abandonó para sustituirla por las recetas neoliberales, privatizadoras y contrarias al exceso de intervención estatal y de gasto público en los asuntos internacionales, económicos y privados. Con este giro, al que se añadía el apoyo político y financiero de las derechas económicas y religiosas, el natalismo inició un rápido retorno en todo el mundo. Tanto es así que durante el siglo XXI se está convirtiendo en el nuevo estandarte de los partidos políticos de extrema derecha, junto a la recuperación del ultranacionalismo, al combate contra el feminismo (y las organizaciones de no heterosexuales), al apoyo a la familia tradicional y a la xenofobia.
En este retorno, el natalismo ha tenido la inestimable ayuda de quienes recuperan rancias alarmas sobre la destrucción de la familia tradicional, el desastre al que nos aboca el envejecimiento demográfico, el papel causal de la baja natalidad en el progresivo abandono rural y la pérdida de las esencias nacionales y religiosas que está causando la invasión inmigratoria. Se trata de falacias propagadas con eficacia y muchos medios, en las que la demografía vuelve a ser un arma ideológica a condición de ignorar a los propios demógrafos. El gran cambio poblacional queda caricaturizado como un destructivo descenso de la fecundidad, aislado del comportamiento de la mortalidad, con el que nunca se relaciona. El envejecimiento demográfico es identificado como una amenaza que debe revertirse, con la única base de que los viejos son una plaga dañina, improductiva y parásita, sin atender a los cambios que la revolución demográfica ha provocado en las características de todas las edades. El abandono rural se atribuye a la baja natalidad, cuando lo cierto es que resulta de la progresiva urbanización mundial y del abandono de los jóvenes. Se llega incluso a recuperar antiguas paranoias ultraderechistas, como la de una conspiración para contaminar y sustituir la raza blanca y cristiana, el “Gran Reemplazo”. Pero probablemente el terreno de combate más disputado es la llamada “ideología de género”, a la que se atribuyen todos los males que conducen a la baja natalidad, cuando lo cierto es que el feminismo organizado prácticamente no existía ni tenía influencias políticas relevantes cuando el descenso de la fecundidad ya era una realidad.
La intoxicación moralista afirma que el individualismo, el egoísmo y la inmoralidad modernas, especialmente en las mujeres, son los que ha provocado la supuestamente desastrosa situación actual de la natalidad. Pero lo cierto es que ha sido el esfuerzo y la generosidad extremos de una generación tras otra para mejorar la vida de los hijos (esfuerzo especialmente intenso por parte de las mujeres, nuestras madres y abuelas), lo que nos ha traído la revolución reproductiva. De hecho, ese es el esfuerzo que realmente ha hecho posible la liberación femenina, permitiendo a las mujeres centrarse en una vida académica y laboral similar a la masculina, y tener una vida independiente no supeditada a la autoridad del varón, la familia o el Estado. Las liberadoras fueron sus madres y padres, teniendo menos hijos que cuidaron y dotaron más y mejor que les habían tratado a ellos las generaciones anteriores. «Tú estudia para no ser como yo», decían muchas madres a sus hijas en los años sesenta y setenta, avalando el consejo con su propia autoexplotación doméstica, fregando escaleras o haciendo de criadas para pagar los estudios de sus hijas e hijos. Cada nueva generación ha visto así su vida mejorada y, a su vez, ha impulsado a su propia descendencia un poco más allá, y ese es el mecanismo básico que explica el cambio demográfico. Qué gran paradoja que ese logro tan único y extraordinario se vea ahora empañado y ensuciado en la opinión pública por los agoreros del desastre demográfico.
Julio Pérez Díaz es demógrafo y sociólogo, e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Noticias relacionadas
1 diciembre, 2014
Nuevas formas de guerra y de control de la población
La seguridad está siendo el argumento…



