Ella es Gaia y ella lo sabe
El Dosier Ecosocial Explorando los vínculos entre la biodiversidad y la calidad de vida incluye un texto de Elena Krause Suárez titulado «Ella es Gaia y ella lo sabe» que nos propone un bello recorrido de diversas historias que nos adentran en lo que somos: unos seres profundamente ecodependientes.
La biosfera es el abrigo vivo de 20 kilómetros de espesor que envuelve a la Tierra, y es una entidad sinérgica en la que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Con agua, aire y un irrisorio 1% de la energía solar que recibe, se mantiene produciendo más de sí misma. La vida se automantiene produciendo más vida.1 Entenderlo así es entender cuan vinculado está el bienestar de estos grandes vertebrados terrestres que somos a la existencia del mundo viviente. La vida en nuestro planeta no es una jerarquía; todos los terrícolas somos holones, totalidades y a la vez componentes de una entidad mayor.2 No hay nadie en la cúspide. Para vivir todos dependemos de todos. Es como si formáramos parte de un solo cuerpo que nos trasciende, que se ocupa de nosotros, que regula nuestro bienestar.
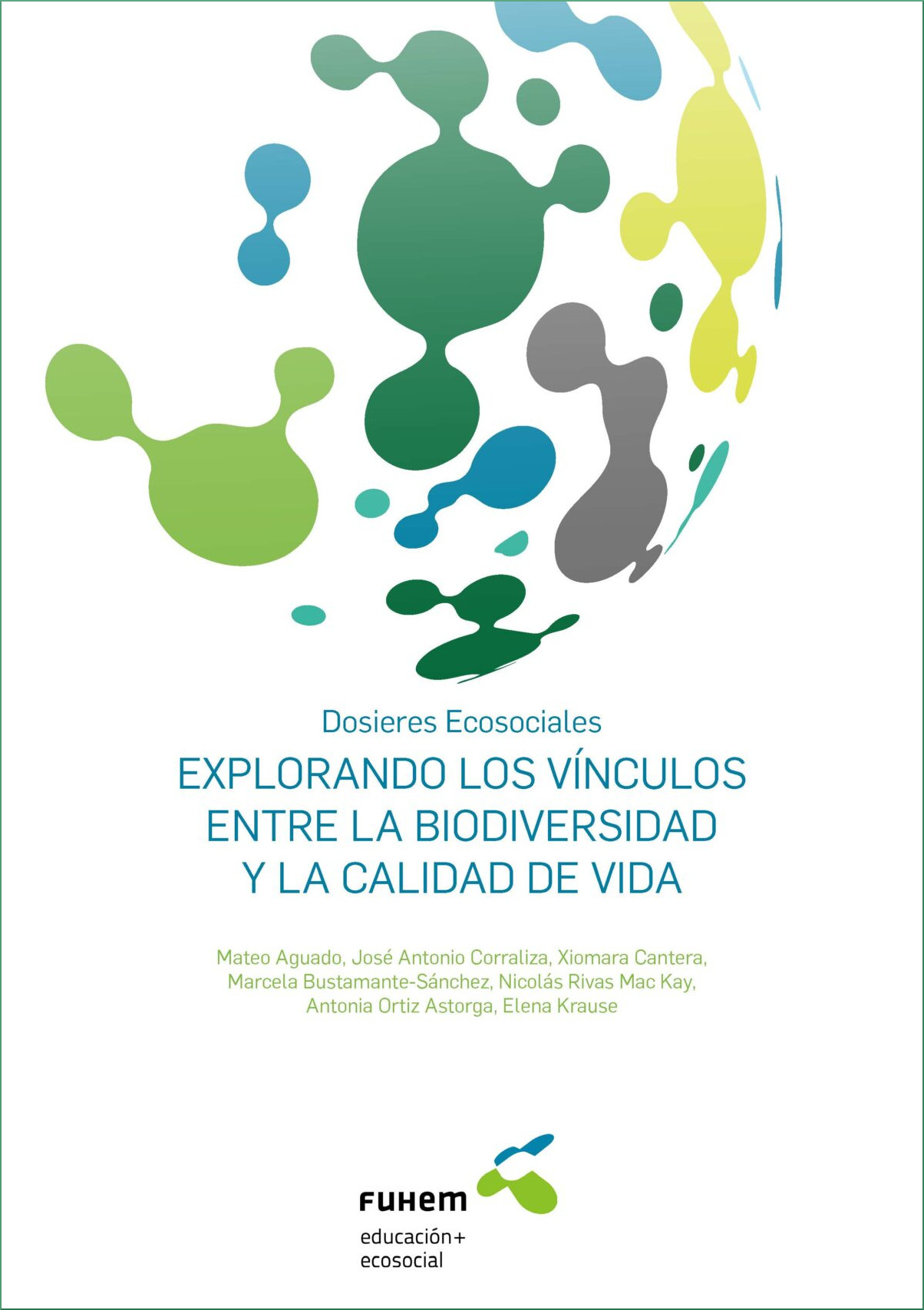
Explorando los vínculos entre la biodiversidad y la calidad de vida
Enviar link a esta dirección
Pero hoy, nosotros, insensatos desencadenantes de la sexta gran extinción en masa, como aquellos etólogos frustrados que hacían la prueba del espejo a un elefante para dirimir su grado de autoconciencia, necesitamos un espejo grande, muy grande, que nos devuelva la imagen íntegra de lo que somos: seres absolutamente ecodependientes. Delimitar los contornos, el marco, el área y los materiales de este espejo será el objeto de los próximos renglones. Y para ello me apoyaré en algunos elocuentes ejemplos que nos trae la historia ambiental y que ilustran cómo la única vida buena posible está inseparablemente inserta en la biosfera e indisolublemente ligada a la biodiversidad. Estos ejemplos, además, me servirán de pretexto para esbozar las transformaciones personales, espirituales, sociales y económicas que son imprescindibles. Transformaciones que den lugar a la aceptación activa, profunda y firme de nuestra ecodependencia.
Ser río o ser ala
En uno de los pasajes más tristes de la historia de China, lo que se llamó el Gran Salto hacia adelante, Mao Zedong embarcó a todo el país en una despiadada guerra contra los gorriones. La razón era que los gorriones mermaban supuestamente las cosechas. Así que, por decreto, a lo largo de todo el país, aldea tras aldea, miles y miles de personas, incitadas por el gobierno, destruían los nidos y salían a los campos con tambores para asustar a los pájaros, que caían al suelo desfallecidos después de volar horas y horas. Asimismo, se distribuyeron miles de armas de fuego para que los campesinos, convertidos en francotiradores, abatieran a cientos de miles de gorriones. Y lo que no mataron las balas, lo hicieron indiscriminadamente los cebos envenenados. Así sucedió que las bandadas de gorriones se desvanecieron, y fue entonces cuando las autoridades se dieron cuenta de un hecho aplastante: los gorriones no solo comen grano, además, comen insectos. Demasiado tarde. Un millón de gorriones muertos y las plagas de langostas y otros insectos se multiplicaron por doquier. El genocidio de los gorriones trajo a China una brutal hambruna que segó la vida de millones de personas.3 Una lección durísima de ecodependencia que el espejo nos devolvió.
Las aves que se cuentan por millones, que pueblan cada rincón del planeta y que son ricamente diversas, son perfectos bioindicadores de la salud de sus hábitats. Están estrechamente ligadas a diversas especies vegetales y ocupan distintas —y a veces intercambiables— posiciones en las cascadas tróficas. Algunas crean las perfectas condiciones del suelo; otras tienen importantísimos roles como depredadoras, polinizadoras o necrófagas; otras diseminan las semillas y son las laboriosas y pacientes artífices de la floresta. Y aunque no cantan por cantar,4 todas son la música del mundo.
También merece la pena hablar del papel central de las aves en el ciclo del fósforo. Vernadsky decía que los pájaros —los vertebrados voladores por excelencia— son el contrapunto de los ríos en el intercambio de materia entre la tierra firme y el agua, entre los continentes y los océanos. Y que por ello su aparición dio lugar a nuevos tipos de bosques.5 La historia ambiental moderna nos lo confirma a través de ese pasaje oscuro de la historia del Pacífico de Los señores del guano. Millones de toneladas de excrementos de aves que cruzaron el océano para salvar a Europa del hambre; el primer gran precedente de agricultura intensiva dependiente de insumos lejanos.6 La ciencia moderna también nos lo confirma: las colonias de aves marinas son importantes impulsores mundiales de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, devolviéndolos del mar a tierra firme.7 Así pues, la avifauna —y su participación en los ciclos biogeoquímicos— estuvo estrechamente unida a nuestra seguridad alimentaria. Pero también tenemos que recordar que, inmersos en el pico de los fosfatos, la avifauna tendrá un papel central en nuestro futuro.
Tan generoso como un árbol
Otro punto de inflexión en el periplo de la biología evolutiva es lo que se ha llamado la revolución terrestre de las angiospermas.8 La flor fue un verdadero hallazgo que entrañó una explosión de biodiversidad. Y la fecundación cruzada que sostiene el ciclo de la vida de las angiospermas cinceló una de las adaptaciones simbióticas más espectaculares, sofisticadas y bellas de la naturaleza. Las plantas con flor y los insectos polinizadores evolucionaron juntos, y en un verdadero alarde de imaginación se multiplicaron. Esta coevolución ha contribuido a su riquísima exuberancia. De hecho, las formas, los colores, los aromas y el néctar de las flores serían muy distintos (incluso inexistentes) de no servir como reclamo para los insectos polinizadores.9 Casi podríamos afirmar que gracias a los insectos polinizadores existe la primavera.
La predominancia de las angiospermas alteró significativamente el clima y los ciclos hidrológicos debido a su alta capacidad para aumentar la meteorización de las rocas (lo que a su vez reduce los niveles de CO2) y para transpirar agua absorbida del suelo liberándola a la atmósfera. Las angiospermas son el doble de productivas que las gimnospermas y otras plantas, en gran parte debido a sus altas tasas de evapotranspiración, lo que implica no solo más pérdida de agua a la par que más humedad, sino también más absorción de CO2. Y, precisamente, es esta alta captación de carbono la que impulsa la alta productividad. Además, con la invención de la flor, las plantas se hicieron zoofílicas. Y, con ello, propiciaron nuevos nichos para polinizadores y herbívoros, a menudo cristalizados en maravillosas relaciones mutualistas. Esto, a su vez, tuvo efectos en cascada sobre el resto de la biodiversidad a través de las redes tróficas. En consecuencia, numerosos grupos de insectos aumentaron su biodiversidad al alimentarse de plantas, polinizar flores o depredar a los insectos que lo hacían. Y otros seres —amigos de los ambientes húmedos— como hongos, anfibios y helechos se beneficiaron de la expansión de las nuevas florestas tropicales.
Efectivamente, la invención de la flor fue una revolución que tuvo como consecuencia la modificación del clima en las regiones ecuatoriales y la expansión de las selvas húmedas tropicales, esas que hoy albergan la mayor biodiversidad del planeta. Las plantas de flor y su estrecha dependencia mutualista con los insectos son la base de la producción primaria de la Tierra. Pero, además, son la base de nuestro sistema agrícola mundial: los cereales, las legumbres y los árboles frutales son parte esencial de nuestra dieta. Dependemos de las flores y de sus esforzados polinizadores, pues «tres de cada cuatro plantas comestibles en el mundo requieren la polinización asistida específicamente por abejas».10 Asimismo, las plantas son una generosa fuente de salud y sanación como nos enseña la tradición de la fitoterapia. Son el cimiento de nuestro bienestar. Aspiradores de CO2 que inyectan carbono a la tierra y lo convierten en humus y bombas de lluvia que nos proporcionan alimento, medicinas e inspiración.11
Nuestro bienestar es ecodependencia
Sumergirse en la ecología, en la biología evolutiva y en la historia ambiental de la Tierra es apasionante y necesario. Cuando lo haces, el espejo nos cuenta que nuestras vidas no están suspendidas, están entrelazadas con la biosfera. El planeta no es solo un hogar del que podamos salir cerrando la puerta. Nos sostiene, nos protege, nos alimenta y nos conforma. Somos parte de la misma materia de la que está hecho. Es objetivo e irrecusable: la biodiversidad, las comunidades ecológicas y los ecosistemas nos proporcionan infinidad de servicios sin los cuales la vida humana no sería posible, sin los cuales ninguna vida en el planeta sería posible. Sin el fósforo biodisponible en el guano de las aves no podríamos (ni podremos) fertilizar los campos. Sin insectos polinizadores no tendremos fruta. Sin los grandes bosques, sin una línea continuada de bosques desde la costa hacia el interior, la lluvia solo caería en una estrecha franja costera de unos 600 kilómetros, y más allá se extendería el desierto. Rodearnos de naturaleza restaura nuestra capacidad de atención, disminuye la fatiga mental e incita a la contemplación. Y el contacto frecuente de los más pequeños con los espacios naturales redunda en la calidad de su sueño, minora su nivel estrés, refuerza su agudeza visual y su competencia psicomotriz, y mejora el rendimiento escolar.12 Los paisajes ricos y biodiversos conforman poderosos apegos emocionales, configuran nuestra identidad y constituyen la médula del arraigo.
He aquí numerosas y buenas razones por las que proteger la biodiversidad en el planeta Tierra: un mundo biodiverso nos ofrece servicios que precisamos para poder llevar vidas buenas. Sin embargo, esa aproximación instrumental y parcelaria, de compartimentos estancos, aunque necesaria —dada la habitual carencia de alfabetización ecológica en nuestras sociedades— es absolutamente plana y del todo incompleta. Nada ni nadie en el planeta tiene una existencia autosuficiente, separada. Somos radicalmente ecodependientes —insistiré en ello— y esta ecodependencia no se expresa en una línea continua y previsible de causas y consecuencias. Más bien, es la materialización de una trama tupida con miles y miles de nódulos que se necesitan y se retroalimentan para sostener las vidas. Esas vidas que no se pueden concebir como partes separadas que podamos explotar por nuestros errados grupos de interés.
No cabe ninguna duda de que el primer paso urgente es tomar conciencia real de cómo afecta la salud de la Tierra a nuestro propio bienestar integral. Se trataría, citando a Bruno Latour, que a su vez cita a Peter Sloterdijk, «de hacer explícitas —evidentes, visibles— las condiciones de existencia hasta ahora tomadas como garantizadas».13 En esta sociedad en la que nos cuesta identificar 10 tipos de plantas por sus hojas y, sin embargo, reconocemos con relativa facilidad los logos de 10 marcas comerciales, adentrarse en los infinitos mecanismos de bienestar (y supervivencia) que la naturaleza nos ofrece es más que conveniente, porque nos permite visibilizarlos y valorarlos. No obstante, hemos de ser más perspicaces, ya que, si nos quedásemos ahí, si el rasero de toda medida fuese nuestro interés manifiesto, podría suceder que nos conformásemos con lo que hoy estamos consiguiendo: una biosfera homogénea, aceptable, menos interesante y hermosa. Una especie de granja planetaria en la que midiésemos todas las formas de vida únicamente según nuestro beneficio directo. Y esto es asomarse indolentemente al borde de la imparable catarata de las extinciones y perseverar en los ángulos ciegos que nos han llevado hasta aquí.
Nuestra civilización está en lucha con la biosfera y debemos caminar hacia un nuevo entendimiento. Y como nada nos asegura que en sí mismo el conocimiento de una realidad conlleve la necesidad de transformarla, conocimiento científico y sensibilidad han de tenderse la mano. Y en ese camino de concordia con nuestra casa común portaremos en una mano las herramientas que nos proporcionan las ciencias de la vida y de la tierra. En la otra, la inclinación sensible al resto de seres vivos, nuestra biofilia, las emociones y el lenguaje de la intuición, la poesía y las humanidades. Y en el corazón, la prudencia que se desprende de la reverencia por lo vivo y de la certeza de que la naturaleza es muy compleja, indomeñable e incognoscible.14 Así, entender el proceso de polinización nos permitirá acercarnos a las abejas y a las mariposas, incluso a las moscas, desde la admiración, el respeto, el cuidado y, también, desde la gratitud. Aprender los procesos ecológicos, conocer mejor el conjunto de las especies vivas que nos rodean y experimentar con nuestros sentidos su proximidad son acciones centrales para poder protegerlas (y protegernos). En otras palabras, es necesario estrenar un nuevo movimiento contracultura que desbanque la instrumentalización de la naturaleza y el eje antropocentrista de nuestro pensamiento. En la misma línea, las leyes que se aprueben a favor de la protección de la biodiversidad han de ir acompañadas por acciones que incidan en recuperar nuestras relaciones sensibles y sensitivas con lo vivo. En este sentido, la divulgación y la educación ecosocial tienen un valioso protagonismo.
Mis vecinos aúllan, berrean y graznan
No obstante, para poder restaurar esta conexión hacia las otras formas de vida necesitamos, en primer lugar, recuperar su proximidad, acercarlas más que acercarnos. Nuestra tecnosfera nos aleja (y nos separa) de la ecosfera. Nuestras ciudades son burbujas culturales,15 verdaderas ciudadelas en las que nos aislamos y aparentemente nos independizamos de los procesos básicos de la vida y, por ende, del resto de seres vivos. Y, justamente por ello, tienen un coste espiritual y en términos de salud humana que asumimos alegremente. Lo escribía Barry Commoner cerrando el siglo XX: «nos inmolamos frente al progreso y asumimos cierto nivel de contaminación y cierto riesgo para la salud como inevitable».16 Como un precio que hay que pagar para obtener los beneficios de la tecnología moderna. Un precio que nos está arrasando como un alud devastador e inasumible.
En el mismo sentido, en una de esas delicadas piezas de arte que son los programas del Bosque Habitado, Joaquín Araujo afirmaba que las ciudades nos desafectaban, pero que no hay ni un centímetro del planeta que no esté afectado por las ciudades.17 Sin duda, los entornos fuertemente urbanizados, asfaltados, fragmentados, agujeros negros de energía, en los que nada crece, son una de las razones prácticas que de facto nos desafectan de eso que hemos venido a llamar naturaleza, que algunos identifican con lo salvaje, y que no es nada más que nuestra propia esencia. Tenemos que recuperar nuestra esencia y, en mi opinión, el punto crucial es convertir en bosques las avenidas de nuestras ciudades, consagradas hoy al tráfico motorizado. El camino es claro: debemos devolver el espacio, reforestar nuestras ciudades, renaturalizar los cursos de los ríos, restablecer humedales, dejar que el manto fértil y los millones de seres simbióticos que lo conforman se recupere. De este modo, obtendremos los beneficios de un baño de bosque al abrir las ventanas de nuestros hogares y, con ello, desentumeceremos nuestros afectos por tanto tiempo dormidos hacia el mundo viviente. Ciudades más pequeñas capaces de sostenerse en lo esencial con los recursos de la región y ciudades verdes en las que se sacrifique el asfalto para plantar árboles, jardines y huertas. Ciudades que abran la puerta a la biosfera, que derriben las murallas de nuestra ruidosa tecnosfera y que permitan que el canto de las aves y el rumor de los insectos sean más fuertes que el de las máquinas. Se trataría de incrementar las praxis, las creaciones y las experiencias que nos hagan recuperar nuestra conexión con el mundo vivo y de que ésta deje de ser solamente una idea.
Y además, debemos reinventar eso que llamamos domesticación. Requerimos del otro para sobrevivir, pero la concepción de nuestras sociedades occidentales basadas en la dominación que lo definen como recurso, cosa o esclavo solo nos ha conducido a un punto de quiebra del sistema terrestre. En algún momento de nuestra historia occidental decidimos que nuestros hermanos, primos y abuelos eran tipos inferiores de vida, bestias o animales. Nosotros —estos animales que somos potencialmente capaces de hacer de la compasión una práctica vital— tendríamos que ser clarividentes y hábiles en extenderla al resto de seres vivos. Compasión, fraternidad, gratitud y orgullo. Amar el orgullo de los otros seres como amamos el nuestro y tratarlos con dignidad, reestableciendo el diálogo con ellos que empieza por mirarlos, reconocerlos y, sobre todo, darles espacio vital y político. Más allá de instituirnos como superdepredadores tenemos que recuperar aquellas otras maneras ancestrales de acercarse e imaginar al otro. Algo así como la forma de convivir con los renos que tienen los tuvanos de Siberia, en la que el reno se mantiene voluntariamente en estado salvaje, a la par que participa de una cooperación mutualista con los humanos que influyen en ellos y los orientan.18 Es impensable que podamos construir una nueva cosmología sobre los hombros de la crueldad y el horror animal. La protección de la biodiversidad y la explotación son conceptos intrínsecamente antagónicos. Como escribe Baptiste Morizot: «La ecodependencia es la condición y las relaciones con otras especies es el marco».19 Y este marco es un marco constituido por vínculos horizontales, recíprocos y complementarios.
Ella es Happy y ella lo sabe20
No hace mucho, ejerciendo uno de mis privilegios fosilista, en un barco hacia las Islas Baleares, escuché una conversación perturbadora. Una pareja con un bebé comentaba con otra la necesidad de quitarle el chupete. La otra pareja, más experimentada en esas lides, relataba que, en su momento, le quitaron el chupete a su pequeño arrojándolo al mar. Si esto me sobrecogió, lo que me pareció mucho más inquietante es que los primerizos padres aceptaron el consejo sin una pizca de resistencia. No parecieron reparar en que el bienestar de ese bebé fuera de su chupete está profundamente ligado a la salud del océano del que dependen millones y millones de vidas (humanas y no humanas) y que los plásticos que acaban balanceados por el oleaje se van descomponiendo en unidades microscópicas que asaltarán el cuerpecito de todos los bebés a través de ese caldo de pescado con el que un día los alimentarán. Un bumerán kármico administrado con mano firme por las cascadas tróficas.
La anécdota es elocuente. Aunque sería un error concluir que este atolladero civilizatorio en el que está sumido la humanidad es solo el resultado de la suma de veces en las que cada uno de nosotros tiramos el chupete o el envoltorio de las patatas al mar. Sería un error concluir que nuestra ignorancia ecosocial es fruto de nuestra naturaleza egoísta y descuidada. Nuestra sociedad capitalista —con el empuje de los hidrocarburos— salvajemente colonialista, extractivista, depredadora de recursos y ciega a los procesos ecológicos, nos empuja todo el tiempo a obviar que nos envenenamos envenenando al planeta. Y esa misma lógica socioeconómica basada en la plusvalía y en la acumulación de capital es la que empuja a producir y producir a costa de traspasar los límites planetarios y mercantilizar las vidas y el «medio ambiente». Esto nos debe llevar obligatoriamente a cuestionar el modelo socioeconómico. No hay posibilidad de un capitalismo amable con la biosfera puesto que el crecimiento infinito es imposible en un planeta finito.
Muy relacionado con lo anterior y con una civilización absolutamente petroadicta, está la cuestión de cómo están ordenadas nuestras vidas: la casi obligatoria hipermovilidad de materias y personas; la inexistente soberanía alimentaria; la enorme huella ecológica del sector agroganadero industrial; el derroche productivo que se traduce en una sociedad convulsa que compra y compra y tira y tira sin detenerse; la basura, los plásticos, los residuos fabricados en materiales que la biosfera no puede digerir; lo lejos —con una población mundial fundamentalmente urbana— que vivimos de la «naturaleza», lo que a su vez propulsa y motiva un turismo de masas predador que retroalimenta la insostenibilidad de nuestra civilización; nuestra acrítica tecnofilia; y, finalmente, el culto al coche —y a la red de carreteras que lo preceden— que condiciona el espacio público, fragmenta los entornos naturales, impermeabiliza la tierra y satura la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y todo esto está absolutamente culturizado en cada uno de nosotros y en el conjunto de la sociedad. Son, parafraseando a Erich Fromm, estructuras promotoras de nuestro carácter social que hace propias las necesidades externas, enfocándonos hacia las tareas y los comportamientos que el sistema requiere. Y como resultado, las necesidades socioeconómicas de la sociedad capitalista nos moldean. Somos productos del entorno y del ambiente.21 Estas estructuras invisibles son las que nublan, las que reducen el tamaño del espejo de nuestra ecodependencia. Cambiarlas es un trabajo esencial de nuestro tiempo.
Y sólo así, como la emocionante historia de Happy, la primera elefanta asiática que fue capaz de reconocer su imagen en el espejo sólo porque a Frans de Waal se le ocurrió que, para poder superar la prueba de la autoconciencia, un elefante necesitaba mirarse en un espejo de su tamaño. Del mismo modo, nosotras, criaturas gaianas, seres vulnerables, frágiles y ecodependientes, también necesitamos un espejo más grande, más nítido. Un espejo que nos devuelva el reflejo de toda la biosfera, que nos permita sabernos como Gaia, una entidad completa de la que formamos parte y a la que nunca podremos sobrevivir. El espejo de la simbiosis cincelado con el auxilio de las ciencias, el amor, la compasión, la humildad, la proximidad, y la buena vecindad —en el sentido estricto de esta palabra. Un espejo que inaugure un nuevo estadio de autoconciencia para toda la humanidad.
Elena Krause Suárez es diplomada en Relaciones Laborales y máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transiciones Ecosociales.
NOTAS:
1 Lynn Margulis y Dorion Sagan, ¿Qué es la vida?, Metatemas, 1996, pp. 14.
2 Ibidem.
3 Domingo Marchena, «El año que China declaró la guerra a los gorriones», Historia y vida, 2020, núm. 623, pp. 80-83.
4 Carlos Velázquez, No cantan sólo por cantar, Publicado en cienciorama.unam.mx.
5 Vladímir I. Vernadski, La biosfera (1929), Fundación Argentaria–Visor Dis, Madrid, 1997.
6 Gregory T. Cushman, Los señores del guano: una historia ecológica global del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos, 2019.
7 Xosé Luis Otero et al., «Seabird colonies as important global drivers in the nitrogen and phosphorus cycles», Nature communications, 2018, vol. 9, núm. 1, pp. 246.
8 Michael J. Benton, Peter Wilf y Hervé Sauquet, «The Angiosperm Terrestrial Revolution and the origins of modern biodiversity», New Phytologist, 2022, vol. 233, núm. 5, pp. 2017-2035.
9 José Carlos Otero, La vida secreta de los insectos, Plataforma, 2018.
10 Elisa T. Hernández y Carlos A. López Morales, «La desaparición de abejas en el mundo: polinización, ecología, economía y política», Ciencias, núm. 118-119, noviembre 2015-abril, pp. 102-105.
11 Peter Wohlleben, La vida secreta de los árboles, Ediciones Obelisco, 2016.
12 Carolina Pinedo, «Mejor sueño y rendimiento escolar: el contacto de los niños con la naturaleza es imprescindible para su salud», El País, 5 de diciembre de 2023.
13 Bruno Latour, ¿Es la geo-logía el nuevo paraguas para todas las ciencias?, Humus Editores, 2016.
14 Ferrán Puig Vilar, «Messoreligión para una acción intersticial con sentido», Humanidades ecológicas hacia un humanismo bioférico, 2023, cap. 16, pp. 268.
15 Jorge Riechmann, Moderar extremistán: sobre el futuro del capitalismo en la crisis civilizadora, Díaz & Pons, 2014.
16 Barry Commoner, En paz con el planeta, Crítica, Barcelona, 1992.
17 Programa Bosque Habitado de RNE, radiado en directo desde el auditórium del Jardín Botánico de la ciudad de Valencia, el domingo 3 de diciembre de 2023 a las 10 horas.
18 Baptiste Morizot, Maneras de estar vivo. La crisis ecológica global y las políticas de lo salvaje, Errata naturae, Madrid, 2021, pp. 227.
19 Ibidem., pp. 321.
20 Cuando se demostró que Happy, una elefanta asiática, se reconocía en el espejo, la prensa no pudo resistirse a parafrasear una canción infantil haciendo este juego de palabras. Frans De Waal, El bonobo y los diez mandamientos: en busca de la ética entre los primates, Tusquets, 2014, pp. 132.
21 Erich Fromm y Gino Germani, El miedo a la libertad, Paidós, Argentina, 1977.
Noticias relacionadas
11 abril, 2008
MATERIAL DIDÁCTICO: Somos naturaleza: metodología de lo sensorial y emocional en la educación ambiental
Elaborado por el Equipo Pedagógico de…

