Entrevista a Bonnie Campbell
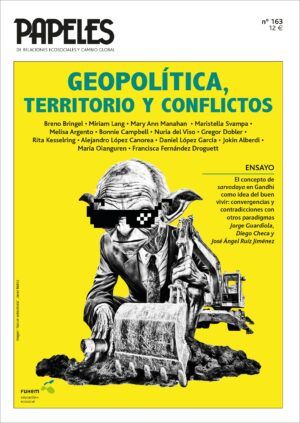 «En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos»
«En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos»
Nuria del Viso entrevista a Bonnie Campbell en la sección A Fondo del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global titulado «Geopolítica, el territorio y los conflictos».
Bonnie Campbell (MA., DPhil, Universidad de Sussex) es . Es profesora emérita de economía política en el Departamento de Ciencias Políticas de la Université du Québec à Montréal (UQAM), donde ha dirigido el Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS). Fue miembro del Grupo Asesor nombrado por el Gobierno federal canadiense para las Mesas Redondas Nacionales sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Sector Extractivo Canadiense en Países en Desarrollo (2006-2007), así como del Grupo de Estudio Internacional de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas sobre la revisión de los regímenes mineros en África de 2007 a 2011. Campbell acaba de completar la dirección de un proyecto de cinco años (2018-2023) titulado «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas», y realizado en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso.
En esta entrevista ahonda en los efectos de las compañías mineras, generalmente del Norte global, sobre los estados y las comunidades del Sur.
Las actividades extractivas generan toda una gama de impactos entre los que destacan los daños al medioambiente y las violaciones de los derechos humanos, así como cambios indeseados sobre la capacidad regulatoria y de control de los estados donde tienen lugar tales actividades a manos de poderosas transnacionales.
Nuria del Viso (NV): Usted ha estudiado ampliamente la industria extractiva (IE) y la gobernanza, especialmente en África. Este sector se ha ganado una dudosa reputación por su capacidad para moldear la gobernanza en los tiempos de la reestructuración neoliberal hasta hoy, habiendo conseguido alinear las reformas con los intereses del sector. ¿Cuáles son las dinámicas en juego?
Bonnie Campbell (BC): Evidentemente, las dinámicas específicas en juego varían enormemente según el tiempo y el lugar y dependen de un amplísimo abanico de factores relacionados con la especificidad cultural, social, política y económica. Si se adopta una perspectiva más amplia, existen dinámicas importantes relacionadas con cuestiones como la evolución de los papeles y las funciones de los distintos agentes presentes, ya sean públicos o privados, las transformaciones derivadas de la introducción de reformas neoliberales y las relaciones asimétricas de poder que se configuran a raíz de estas transformaciones; los consiguientes problemas de legitimidad y «licencia social» para operar a los que se enfrentan las empresas extractivas y los marcos normativos en evolución y cada vez más complejos en los que operan estos agentes. Estrechamente relacionado con lo anterior está el actual proceso de renovación de las estrategias desplegadas por las empresas para ganar legitimidad para sus operaciones, que van desde las estrategias más tradicionales de responsabilidad social corporativa (RSC) de «prestación de servicios», hasta medidas cada vez más sofisticadas como las «compensaciones de biodiversidad» para sugerir que existe una compensación por la pérdida de biodiversidad sin cuestionar la naturaleza del propio modelo de las industrias extractivas mismas.1
Una dimensión adicional es la tecnificación creciente de los enfoques adoptados para analizar, gestionar y legitimar las actividades, tendencia que contribuye a oscurecer ciertas dimensiones clave relativas a las relaciones de influencia y poder. Sin embargo, estas son esenciales si se quiere comprender los procesos que tienen lugar, sus repercusiones, los problemas que plantean y las posibles vías para encontrar soluciones más adecuadas a las dificultades creadas y estrategias alternativas al desarrollo de los recursos naturales.
NV: ¿En qué medida el protagonismo de las empresas extractivas afecta a la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas? ¿Cuáles son las repercusiones de esta situación tanto en términos políticos como sociales?
BC: Para comprender los orígenes de las actuales situaciones de asimetrías de poder en el sector extractivo, resulta útil una brevísima perspectiva histórica. Como se recordará, en las décadas de 1980 y 1990, bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales (IFI), una abrumadora mayoría de gobiernos de países ricos en recursos de todo el Sur global introdujeron regímenes mineros liberalizados, aparentemente para impulsar el desarrollo de sus países ricos en minerales pero endeudados. Las IFI recomendaron la introducción de sucesivas generaciones de medidas de liberalización de gran alcance destinadas específicamente a atraer inversiones extranjeras directas en un sector minero a gran escala cada vez más privatizado. Esto se produjo junto con reformas que exigían una fuerte retirada del Estado del sector minero. Con el tiempo, las IFI animaron a los países a alinear su legislación minera con los códigos mineros más liberalizados. Esto condujo a un proceso acumulativo de liberalización que pretendía crear un entorno lo más atractivo posible para la inversión privada.2 En otras palabras, las medidas promovidas por las IFI crearon dinámicas regionales y continentales a través de las cuales se animaba a los países a competir entre sí para crear el régimen minero más liberalizado.
Un aspecto de la retirada programada de los estados de la gestión del sector extractivo fue la transferencia de lo que antes se consideraban funciones estatales frente a los operadores mineros privados en asuntos clave como regulación, prestación de servicios como carreteras, salud y seguridad. Ante la reducción de los fondos públicos, los estados estaban a veces más que dispuestos a acomodarse a esta tendencia y se embarcaron en lo que se ha descrito como un proceso de «ausencia selectiva». La dificultad radicaba en que este proceso creaba ambigüedad en cuanto a quién correspondía la responsabilidad y creaba lagunas en la gobernanza. En ausencia de la capacidad de los estados para hacer cumplir su propia normativa, por ejemplo, en materia de impactos ambientales, o disponer de los medios financieros y técnicos necesarios para supervisar los impactos y, en caso necesario, introducir medidas correctoras. Las situaciones resultantes plantearon problemas de legitimidad para las empresas y crearon las condiciones en las que cada vez era más probable que se produjeran conflictos. Se puede observar cómo las tendencias relativas a la disminución de la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas puede ser un factor que contribuye a la violencia que caracteriza las de las actividades extractivas en determinadas regiones.
NV: La narrativa de la «gobernanza nacional débil» ha sido ampliamente utilizada por las empresas para justificar su forma de actuar. ¿Cuál es tu valoración sobre esta manera de proceder?
BC: De hecho, las situaciones de gobernanza débil han sido creadas por la serie de reformas neoliberales introducidas en el sector y que se ven reforzadas por la asunción de funciones y responsabilidades del Estado por parte de las empresas que el propio Estado en ocasiones no puede permitirse asumir. Como he indicado, estas situaciones tienen alta probabilidad de generar conflictos, calificados por las empresas como «riesgos para la seguridad», lo que lleva a una tendencia creciente a la militarización del sector. Como ha señala la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) en un informe:3
Desde una perspectiva política, las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) no deben considerarse un sustituto de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus ciudadanos a la hora de proporcionar infraestructuras básicas y otros bienes públicos. De hecho, las iniciativas de RSC deberían complementar los esfuerzos del gobierno a través de las instituciones administrativas locales y las autoridades locales. El marco que un gobierno elija para que un gobierno elija para afianzar la RSC debe ser claro en cuanto a las responsabilidades de las empresas mineras y qué responsabilidades deben corresponderse con las de las empresas mineras y comunicarse a éstas. (p 89)
La solución a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan las empresas no pasa por más estrategias de RSC, sino porque las empresas respeten las leyes del país en el que operan, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente y la legislación nacional, paguen los impuestos, derechos y cánones a los que están sujetas y, de manera más general, que se reconozca ampliamente la legitimidad de los Estados para prestar servicios a sus poblaciones, condición para que se les exija rendir cuentas en relación a una redistribución más justa de los ingresos a sus poblaciones. La narrativa de la «gobernanza débil» sirve no solo para una justificación miope para que las empresas asuman funciones que antes asumían los estados, sino que, paradójicamente, debido a la fragilización de las estructuras estatales, su reducción y la falta de capacidad para hacer cumplir los marcos normativos crea condiciones que pueden socavar la legitimidad de las actividades de las propias empresas.
NV: ¿Existen características distintivas del modelo de gobernanza del sector de las IE en África respecto a las de América Latina o Asia? En caso afirmativo, ¿cuáles son?
BC: Se trata de una pregunta difícil por las razones sugeridas en respuesta a la primera. En un nivel se pueden señalar factores que sugieren patrones de similitud debido al hecho de que ha habido olas similares de reformas de liberalización introducidas por las IFI en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, cuando se analizan las trayectorias específicas de determinados países, no solo se encuentran similitudes, sino también diferencias, como hemos visto en un estudio que analizaba las experiencias de Mongolia y Guinea.4
Debido a los diferentes contextos, el modelo de gobernanza del sector de las IE presenta características específicas, al igual que lo hacen las formas de resistencia y las estrategias en respuesta a la contestación. Además, nuestro entendimiento de las formas y grados de resistencia depende obviamente de la información producida y disponible. A este respecto, parece haber más información sistematizada sobre las resistencias y su represión en América central y del sur.5
Esto no implica, sin embargo, que en África no existan múltiples formas y lugares de resistencia. De hecho, la aparición de resistencias es frecuente, pero la información sobre dichas impugnaciones es muy escasa, dispar y de difícil acceso. En África, las causas de los conflictos que surgen en las explotaciones mineras tienen que ver sobre todo con:
1) el reparto de los ingresos mineros, el acceso al empleo, la falta de contribución al desarrollo social y económico;
2) la pérdida de medios de subsistencia o el desplazamiento físico de poblaciones o pueblos y el riesgo de que se produzcan tales desplazamientos;
3) peligros para la salud causados, por ejemplo, por vertidos de cianuro, o el temor a que se produzcan tales vertidos debido a la insuficiente capacidad e independencia de las autoridades locales para controlar esas situaciones y la calidad del agua.
Hay ejemplos de resistencia en torno a las amenazas ecológicas, como ilustra la resistencia a la empresa canadiense de petróleo y gas Reconnaissance Energy Africa Ltd. (ReconAfrica) en Namibia y Botsuana. Esta empresa poseía licencias de prospección petrolífera que abarcaban zonas donde habitan los san y otros pueblos indígenas, así como fuentes críticas de agua dulce y fauna en peligro de extinción. Actualmente se está investigando la integridad y exactitud de esta situación.
En lo que respecta al acceso a la información, cuando se mediatiza y está disponible internacionalmente, suele ser porque la resistencia afecta a las operaciones, los equipos o el personal de una empresa extranjera.6
La información sobre la represión de las manifestaciones de las comunidades locales, aunque conocida en los países afectados, se filtra muy raramente al extranjero, a menos que también participen organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Debido a la persistencia de relaciones a menudo muy asimétricas entre las autoridades locales, favorables a la implantación de actividades mineras, y las comunidades locales, que sufren las consecuencias, estas no suelen tener otro recurso que organizar manifestaciones para hacer oír sus reivindicaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en varias ocasiones en Senegal, especialmente en Niokolo Mako, en mayo de 2021.
 Fuente: Protestas contra los impactos de las actividades extractivas de compañías extranjeras en Niokolo Mako, Senegal. Le Quotidien.7
Fuente: Protestas contra los impactos de las actividades extractivas de compañías extranjeras en Niokolo Mako, Senegal. Le Quotidien.7
NV: ¿Qué papel desempeñan la contestación y la movilización de la sociedad contra el poder de las empresas transnacionales extractivas y las élites en las IE? ¿Es posible identificar la emergencia de nuevos espacios políticos de cambio? ¿En qué condiciones?
BC: Este fue el objeto del número especial que editamos en 2019 David Szablowski y yo misma.8 La cuestión de la resistencia y la movilización de la sociedad es muy amplia, y como se resume en la introducción de este número especial:
El sector extractivo representa un escenario importante para estudiar las dinámicas de la resistencia y los cambios en la gobernanza. En redes que abarcan países y regiones de todo el mundo, la gobernanza extractiva representa una lucha entre grados de cambio y continuidad en la que una gran diversidad de actores −incluidas empresas extractivas, activistas, estados anfitriones y de origen, movimientos indígenas, prestamistas, empresas consultoras, grupos de derechos humanos, etc.− compiten por dar forma al sector y a la distribución transnacional de sus costes y beneficios. Estas luchas suelen tener lugar a través de coaliciones y redes multiescalares que compiten entre sí y emplean diversas estrategias reguladoras, como la promoción de la cultura de la auditoría, la realización de campañas en favor de la transparencia, la readaptación de las normas de derechos humanos al sector privado y el desarrollo de espacios para la consulta indígena. Comprender el complejo papel que desempeña la reforma en la gobernanza extractiva puede aportar una visión más profunda de los procesos económicos, sociales, políticos y medioambientales en los que está implicada a nivel nacional, internacional y transnacional.
Para analizar estas cuestiones se ha propuesto una amplia gama de enfoques. Por ejemplo, el enfoque político de los asentamientos se basa en las perspectivas institucionalistas al integrar más profundamente el poder y la política en el análisis. Aparte de la gran variedad de situaciones, dependiendo del enfoque adoptado, las conclusiones a las que se llega sobre si han surgido nuevos espacios políticos para el cambio y la evaluación de su importancia pueden diferir.
Los estudios sobre iniciativas multipartitas incluidos en el número especial mencionado anteriormente sugieren que, en ocasiones, puede haber ganancias, como ilustra la experiencia de la participación de las ONG en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) en Colombia y Perú.9 Sin embargo, este tipo de avances incrementales pueden no ser estables a largo plazo. En el caso de este estudio, los éxitos conseguidos por las ONG a través de la ITIE condujeron a un periodo de reacción en el que el gobierno y la industria argumentaron que era necesario reducir la normativa para fomentar la inversión. Conclusiones similares se desprenden del estudio sobre cuestiones parecidas en Mongolia y Guinea, que detalla los procesos de reforma/reacción/contrarreforma, lo que sugiere que las empresas extractivas también pueden poseer formas significativas de poder estructural o de poder de retención en las iniciativas multipartitas.10 En consecuencia, la influencia ideológica y material acumulada en las negociaciones de las MSI puede no ser suficiente para convencer al sector en su conjunto de que apoye cambios ambiciosos en la gobernanza.
Lo que ponen de relieve estos estudios y los demás basados en un estrecho conocimiento empírico de los procesos en marcha es el carácter indeterminado de la aparición de nuevos espacios políticos para el cambio y, por tanto, la importancia crítica de prestar especial atención a los enfoques metodológicos adoptados, así como una sólida comprensión de las condiciones específicas que en cada situación concreta pueden configurar la ampliación o, alternativamente, el estrechamiento del espacio político.
NV: ¿Y cuál es el papel de las instituciones locales y de la legalidad consuetudinaria en el entramado de empresas extractivas, estados y otros actores nacionales e internacionales? ¿Cuáles son los resultados de esta situación, esto es, gobernanza privada en las zonas de extracción con empresas controlan y configuran la gobernanza?
BC: Este tema subraya, por un lado, la importancia crítica de los enfoques de investigación de abajo a arriba (bottom-up) y, por otro, el hecho de que los procesos en marcha pueden arrojar resultados que apunten en direcciones opuestas.
Un estudio del número especial de la revista antes citada11 analiza el modo en que las comunidades organizan su resistencia a las explotaciones mineras exigiendo el derecho al consentimiento y al desarrollo autodeterminado. La indagación sobre el modo en que se hacen valer estos derechos, el lenguaje que se utiliza y las reivindicaciones que se formulan, revela carencias de la reforma de la gobernanza minera posterior al apartheid que a menudo no se captan en los análisis amplios y de arriba abajo (top-down) de estos procesos. El planteamiento del autor pone de manifiesto el carácter espacial y territorializado de la gobernanza minera en la Sudáfrica posterior al apartheid. Su contribución distingue dos ámbitos de lucha interrelacionados para llamar la atención sobre distintos aspectos de la resistencia comunitaria a los regímenes mineros impuestos:
1) reafirmaciones estratégicas de subjetividad, costumbre y jurisdicción;
2) prácticas de desarrollo autodeterminado.
En este trabajo, Huizenga analiza la defensa de las comunidades locales y sus luchas por la propiedad, el territorio y la autoridad para ahondar en el complejo campo de poder que constituye la reforma y la innovación de la gobernanza minera. La legislación estatal, sostiene, está siendo cuestionada por los agentes locales y el activismo jurídico transnacional. Aunque reconoce que cada escala de la política tiene sus propios efectos políticos, al centrarse en la naturaleza entrelazada de las formas territoriales, regionales, nacionales y transnacionales del derecho, la política y el gobierno, muestra que múltiples estructuras e instituciones interactúan a través de la política transnacional. Huizenga ilustra que, si la gobernanza minera es cada vez más transnacional, también lo es la resistencia y la organización de las comunidades. Las comunidades demandantes como Xolobeni invocan el «derecho consuetudinario vivo» para fundamentar sus reivindicaciones de derechos sobre la tierra en una concepción del derecho «tal y como se practica en la vida cotidiana de los pueblos que acceden y gestionan la tierra y los recursos colectivamente y que introducen cambios en sus leyes consuetudinarias en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y económicas». El autor sostiene que el concepto de «derecho consuetudinario vivo» es un posicionamiento estratégico que incorpora nociones del derecho internacional de los derechos indígenas junto con el derecho consuetudinario de forma que permite a las comunidades constituirse como actores políticos al tiempo que eluden la autoridad antidemocrática de los jefes tradicionales.
Este estudio sugiere que, aunque la distribución racial y la economía política de la minería en Sudáfrica se han resistido increíblemente al cambio y los pueblos rurales siguen soportando la violencia de la extracción de minerales, se están produciendo ciertos cambios importantes. El autor sostiene que la lucha política y social, articulada en parte mediante luchas en los tribunales, ha tenido efectos materiales en la medida en que se ha detenido la minería y ha abierto un espacio para la declaración de reivindicaciones alternativas a la comunidad, la propiedad, el territorio y el consentimiento. El autor añade que la batalla judicial de Xolobeni debe leerse en el contexto más amplio de las luchas comunitarias contra la minería que tienen lugar en todo el país y concluye que es en estos esfuerzos de contestación donde se ilustran más claramente las prioridades de la reforma de la gobernanza minera en un Estado en transición.
En su contribución al mismo número,12 David Szablowski también examina cómo el derecho consuetudinario y el indígena están siendo impugnados en las luchas por la gobernanza extractiva. Más concretamente, analiza cómo las empresas extractivas han desarrollado un conjunto de prácticas de gobernanza para dar forma a la legalidad local en las zonas que rodean los emplazamientos de las operaciones extractivas. Las empresas tratan de hacerlo para producir territorios que faciliten la extracción de recursos de acuerdo con las necesidades y preferencias de las empresas transnacionales. Las comunidades, sus sistemas de gobernanza y su capacidad de acción colectiva pueden poner en peligro este proyecto. Las comunidades rurales de las regiones ricas en recursos suelen gobernar aspectos sustanciales de la vida cotidiana a través de instituciones jurídicas locales y consuetudinarias. Estas instituciones funcionan de forma semiautónoma con respecto a la gobernanza estatal, que puede reconocerlas, ignorarlas u oponerse a ellas. Los estados suelen conceder autoridad legal a las empresas extractivas asignándoles derechos formales que prevalecen sobre los sistemas de gobernanza locales; sin embargo, las autoridades estatales suelen dejar en manos de las empresas extractivas la tarea de relacionarse con los actores locales para hacer efectivos sus derechos. En consecuencia, las empresas extractivas deben tratar con actores cuyos puntos de referencia proceden en parte de la legalidad local, indígena y consuetudinaria.
Leídos conjuntamente, estos dos últimos artículos sugieren dos vías alternativas para las comunidades y la legalidad local frente a la extracción. El primero muestra cómo las comunidades sudafricanas y sus aliados han podido influir en los tribunales nacionales para que se reconozca la autoridad territorial basada en la gestión colectiva de los espacios jurídicos locales. El segundo estudio, en cambio, se centra en los contraprocesos que pretenden cortar este tipo de conexiones y cerrar estas oportunidades. Este segundo estudio muestra cómo los instrumentos y estrategias de relaciones comunitarias de las empresas extractivas pueden tener como objetivo impedir el acceso a espacios jurídicos extra locales que podrían ayudar a proporcionar las herramientas y el apalancamiento para el desarrollo autodirigido y la autoridad local sobre la justicia.
NV: Mientras que la mayoría de los investigadores se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza en el sector de las IE, en su artículo publicado en la revista The Extractive Industries and Society (2019), Hatcher y usted identifican que la lucha verdaderamente importante en los conflictos mineros se dirime en torno al poder estructural, y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» poder estructural y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? Cómo se ejerce el poder (material referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? ¿Cómo se ejerce el poder (mecanismos materiales e ideológicos) en las zonas extractivas?
BC: De hecho, sostenemos que si uno está interesado en comprender las condiciones que contribuyen a la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia, es útil conceptualizar recurriendo a dos nociones: relaciones estructurales de poder y modos de gobernanza.13 En nuestro trabajo, utilizamos el término «relaciones estructurales de poder» para referirnos a la capacidad de crear reglas, normas y modos de funcionamiento esenciales para las distintas dimensiones de un sistema concreto, ya sea nacional o internacional. En cuanto al concepto de modos de gobernanza en el sector minero, lo utilizamos para referirnos a la suma de las formas de regulación de cada una de las dimensiones relacionadas (económica, social, política y medioambiental) que determinan, en cualquier período o lugar dado, las condiciones de explotación de los recursos mineros. Estas formas son multiescalares e incluyen formas de regulación tanto nacionales como transnacionales. El concepto pretende ayudar a los analistas a centrarse en las relaciones sociales específicas que están en la base de los acuerdos institucionales, así como en el papel de los actores implicados en los procesos de toma de decisiones que emanan de estos acuerdos. También subraya la necesidad de tener en cuenta cómo interactúan las formas de regulación con los mecanismos institucionales, las relaciones de poder y la influencia. Las relaciones estructurales de poder y los modos de gobernanza también ayudan a poner de relieve la existencia de cambios en la práctica y, como consecuencia, la posible formación de nuevos espacios políticos. En otras palabras, los cambios que se producen en circunstancias específicas han conllevado nuevos acuerdos políticos que implican a las élites políticas y a otros grupos que, en consecuencia, sugieren la posibilidad de cambios en los modos de gobernanza y, con estos cambios, el inicio de una transformación en las relaciones de poder entre los agentes implicados.
La decisión de tratar cada uno de estos conceptos separadamente nos ha permitido rastrear una dinámica más profunda en las luchas que están teniendo lugar en la resistencia a la gobernanza extractiva. En general, las personas analistas y estudiosas se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza, es decir, los marcos normativos y los acuerdos institucionales que rigen la minería. Sin embargo, como se argumenta más arriba, la verdadera lucha que está teniendo lugar en estos conflictos es en torno al poder estructural: la capacidad de configurar las normas a largo plazo.
En cuanto a cómo se ejerce el poder −los mecanismos materiales e ideológicos− en las zonas extractivas, podemos ilustrar esta cuestión refiriéndonos a la influencia de los agentes transnacionales que intervienen en los procesos de decisión de los actores nacionales para contribuir a conformar los resultados de los procesos en el país. Esta fue una dimensión central del programa de investigación que acabamos de concluir sobre «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas» en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso, que poseen una considerable riqueza mineral. Aunque la influencia de las empresas puede adoptar numerosas formas, a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de cómo se ejerce el poder.
- La configuración de espacios de toma de decisiones y agendas. En ocasiones, estos espacios pueden verse erosionados por influencias y presiones externas. Las influencias y presiones externas pueden ser indirectas (encuestas del sector como las del Fraser Institute, el Investment Attractiveness Index y el EY Top 10 Business Risks Facing Mining and Metals), o directas (a través de la participación en negociaciones reales de nuevos códigos mineros en las que la Cámara de Minas, las empresas, las IFI y las embajadas pueden desempeñar un papel mucho más destacado que la sociedad civil o las organizaciones de mineros artesanales). El resultado de esta influencia empresarial es la perpetuación de marcos regulatorios fiscales muy atractivos que privan a los estados de importantes fuentes de ingresos. Entre las medidas concretas se incluyen las exenciones fiscales discrecionales y no esenciales; el incumplimiento de cláusulas que reducen el periodo de estabilidad establecido en el código minero más reciente; la negociación por parte de las empresas de regímenes fiscales específicos definidos por acuerdos bilaterales para empresas mineras concretas, en lugar de someterse al régimen fiscal que regula todas las actividades mineras.
- La influencia de actores privados externos está presente no solo en la formulación de nuevos marcos regulatorios, sino también a la hora de asegurar que sus actividades queden exentas de ciertos aspectos en la implementación de los marcos.
- En ocasiones, se da prioridad a los contratos mineros sobre los marcos reguladores nacionales.
- Pueden surgir problemas de trazabilidad inadecuada, problemas de acceso a la información y, más en general, problemas de transparencia en la gestión de los ingresos mineros a escala nacional.
Nuestra investigación buscaba documentar dichas presiones y la capacidad de influencia, pero también proponer medidas para contrarrestarlas. A un nivel más analítico, nuestro enfoque intenta comprender la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia y, por tanto, de la aparición de los cambios en la distribución de las relaciones estructurales de poder, centrándose en la reproducción de los modos de gobernanza. Esto nos lleva a conclusiones que difieren en ocasiones de las de los estudiosos que identifican y se centran en un núcleo inmutable de acuerdos institucionales extractivistas y, en consecuencia, subrayan la permanencia de las instituciones de gobernanza.
NV: La IE tiene un largo historial de violencia, represión y criminalización, que se está convirtiendo en una tendencia mundial. ¿Cómo valora la relación entre la IE y los derechos humanos? ¿Está tendencia crece y se afianza a medida que crece el extractivismo? ¿O podemos identificar señales o formas que contrarrestan esta tendencia?
BC: Esta pregunta es clave y plantea varias dimensiones. La criminalización de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en el sector extractivo va claramente en aumento.14 En el centro de esta tendencia se encuentran temas de transparencia, información, rendición de cuentas y sobre todo ello, relaciones de poder asimétricas. Con el fin de ganar legitimidad y “licencia social” para operar, las compañías extractivas se han embarcado durante años en una amplia gama en constante evolución de medidas voluntarias de RSC. Como es cada vez más reconocido, esas medidas son totalmente inadecuadas ya que no cuestionan el modelo extractivo que está en el origen de los problemas de legitimidad que encaran las compañías. Debido a las presiones de las comunidades afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil en los países afectados, o de los países de origen de las empresas y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, se han producido algunos avances para incorporar medidas legislativas que garanticen la rendición de cuentas. Por ejemplo, varios países de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega) están adoptando leyes para hacer obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos, y la Unión Europea está desarrollando una legislación similar. Dado que la mayoría de estas leyes exigen que las empresas actúen con cautela para prevenir daños ambientales, generalmente se las conoce como leyes obligatorias de derechos humanos y debida diligencia ambiental. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo en Canadá, a pesar de varias décadas de esfuerzos, se ha progresado poco para lograr el reconocimiento por parte del Gobierno de su responsabilidad de obligar a las empresas a que rindan cuentas por supuestas violaciones de los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones relativas al medio ambiente a pesar del hecho de que estas empresas se benefician de marcos fiscales y regulatorios muy favorables y, en ocasiones, de importantes cantidades de financiación pública. La razón de este impasse es claramente el puro poder político que tiene el sector sobre el aparato de toma de decisiones del país. Entre otros ejemplos de esta observación está la capacidad de las dos grandes asociaciones mineras canadienses de movilizar a los grupos de presión para influir en los votos de los parlamentarios. Por poner solo un ejemplo, cuando se intentó fortalecer los poderes de la propuesta Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (CORE), según la Oficina del Comisionado de Lobby de Canadá, durante el período crítico de toma de decisiones (enero de 2018 a abril de 2019), las dos asociaciones mineras de Canadá se comunicaron 530 veces con quienes debían tomar las decisiones y funcionarios políticos de alto rango para influirlos sobre este tema. En consecuencia, a pesar de las múltiples formas de apoyo público que ofrece a las empresas del sector extractivo, Canadá todavía no cuenta con mecanismos para responsabilizar a las empresas registradas en Canadá por las implicaciones para los derechos humanos y las consecuencias ambientales de sus actividades en el extranjero.
Por ello, y en vista de la frecuente ausencia de posibilidad de obtener reparación de las instituciones en su propio país, aunque es un proceso largo y muy costoso, una vía emergente es buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa implicada. Este proceso, conocido como litigio transnacional, tiene el potencial de transformar las implicaciones de las políticas de RSC, introduciendo una responsabilidad real en lo que en el pasado ha sido esencialmente un ejercicio retórico. En el caso de Canadá, por ejemplo, los litigios transnacionales han introducido una interpretación distinta del deber de diligencia de la empresa matriz en la jurisprudencia, creando un contexto propicio para los demandantes.15 En un caso llevado ante los tribunales canadienses, Choc v. Hudbay, personal de seguridad presuntamente disparó contra aldeanos maya-q’eqchi’ mientras protestaban contra el proyecto minero Hudbay en Guatemala. Un maestro de escuela y activista maya-q’eqchi’ fueron asesinados y muchas mujeres maya-q’eqchi’ fueron violadas. La moción de la empresa para desestimar las reclamaciones se basó en que una empresa matriz no tiene el deber de diligencia hacia aquellos perjudicados por las acciones de su filial. Sin embargo, el tribunal canadiense −el Tribunal Superior de Justicia de Ontario− determinó que la empresa Hudbay Minerals había establecido una relación de proximidad entre ambas partes al comprometerse públicamente con la RSC en Guatemala y adoptar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, por lo que desestimó la moción de la empresa. La petición inicial se presentó en Canadá en 2010 y el caso aún está en curso.
A falta de otras vías para buscar reparación, el litigio civil transnacional es una opción destacada. Sin embargo, presenta serios problemas, por ejemplo, en relación con su accesibilidad para las víctimas de abusos contra los derechos humanos, su impacto en la jurisdicción de los países anfitriones y el tiempo y costo de dicho proceso para buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa.16 Donde aún no existe, lo que se necesita urgentemente es la introducción de obligaciones legisladas en los países de origen que establezcan que las empresas podrían enfrentar responsabilidad si contribuyen de alguna manera a violaciones de derechos humanos en el extranjero. La legislación inspirada en este modelo impondría amplias obligaciones de debida diligencia a las empresas constituidas en Canadá o que realicen negocios en Canadá. Es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen de la empresa. Iría de la mano de los numerosos esfuerzos de las comunidades afectadas para buscar reparación de violaciones de derechos humanos o poner fin a proyectos que son destructivos para el medio ambiente. Cabe subrayar que las iniciativas en este sentido son numerosas y en ocasiones exitosas, como en el caso de los ciudadanos ecuatorianos que votaron a favor de detener el desarrollo de todos los nuevos pozos petroleros en el parque nacional Yasuní, en el Amazonas, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.17 En el mismo país, en agosto de 2023, habitantes de Quito fueron convocados a participar en un referéndum sobre la prohibición de la minería a cualquier escala en los bosques del Chocó. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 68% de los electores expresó su apoyo a la prohibición, mientras que solo el 31% estuvo a favor de permitir la minería. La prohibición de la minería se aplicará a las 124.000 hectáreas de la Comunidad Andina del Choco, compuesta por las localidades rurales de Calacali, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.18 Estos resultados merecen especial atención porque revelan el deseo de los ciudadanos, cuando en realidad son consultados, de un modelo de desarrollo diferente, basado en alternativas de vida más sostenibles.
Nuria del Viso es editora de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y miembro de FUHEM Ecosocial.
NOTAS:
1 Más información en Lynda Hubert Ta y Bonnie Campbell, «Environmental protection in Madagascar: Biodiversity offsetting in the mining sector as a corporate social responsibility strategy» (2023), The Extractive Industries and Society. 15, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101305
2 Véase Banco Mundial, Strategy for African Mining, Documento Técnico del Banco Mundial núm. 181, Africa Technical Department Series, Unidad de Minería, División de Industria y Energía, Banco Mundial, Washington, DC, 1992.
3 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, Minerals and Africa’s Development, The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes», UNECA, 2011.
4 Bonnie Campbell y Pascale Hatcher, «Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, pp. 642-653, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301989
5 Véase, por ejemplo, The «Canada Brand» Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, Osgoode Legal Studies Research Paper núm. 17/2017, disponible en: https://papers.ssrn.com/s ol3/papers.cfm?abstract_id=2886584 ; y también Isabel Orellana et al., «Une cartographie de conflits socio-écologiques associés à l’extractivisme dans une perspective critique d’éducation relative à l’environnement», Éducation relative à l’environnement, Open Editions Journal, vol. 17-2, 2022, disponible en: https://journals.openedition.org/ere/9315
6 Véase, por ejemplo, «Mines: Des installations et des gros engins de la société True Gold incendiés par les populations», Le Faso.net, 15 de enero de 2015, disponible en: https://lefaso.net/spip.php?article62789
7 Disponible en: https://lequotidien.sn/marche-pacifique-a-niokolo-mako-les-populations-exigent-de-pmc-a-respecter-sa-rse/
8 David Szablowski y Bonnie Campbell (eds.), «Contesting Extractive Governance: Power, Discourse, Violence, and Legality», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X19301479
9 Elisa Aron, Anthony Bebbington y Juan Luis Dammert, «NGOs as innovators in extractive industry governance. Insights from the EITI process in Colombia and Peru», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, pp. 665-674, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301771
10 Ibidem.
11 Daniel Huizenga, «Governing territory in conditions of legal pluralism: Living law and free, prior, and informed consent (FPIC) in Xolobeni, South Africa», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301102
12 David Szablowski, «Legal enclosure’ and resource extraction: Territorial transformation through the enclosure of local and indigenous law», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18302806
13 Campbell y Hatcher, 2019, op. cit.
14 Véase Moira Birss, Criminalizing Environmental Activism, Informe de NACLA sobre las Américas, vol. 49, núm. 3, 2017, pp. 315-322, disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373958
15 Véase el artículo de próxima aparición: E.R. Grégoire et al., «Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues», Revue québécoise de droit international, en prensa.
16 Ibidem.
[17] Véase Dan Collyns, «Ecuadorians vote to halt oil drilling in biodiverse Amazonian national park», The Guardian, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/21/ecuador-votes-to-halt-oil-drilling-in-amazonian-biodiversity-hotspot
[18] «Ecuadorians vote against mining in Choco Andino», Telesur, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.telesurenglish.net/news/Ecuadorians-Vote-Against-Mining-in-Choco-Andino-20230821-0015.html
Descarga el texto completo en formato pdf: Entrevista a Bonnie Campbell
Noticias relacionadas
30 junio, 2025
Lourdes: valores compartidos en la memoria y en el presente
El 23 de mayo celebramos un acto de…



