Revolucionando un mundo en crisis
Transformaciones socioecológicas y energías comunitarias
Traducción al español: Mercedes Camps
Las transformaciones de la energía deben ir más allá del cambio tecnológico para repensar nuestro modelo energético a fin de que este refuerce el control comunitario, minimice el gasto, aumente el acceso a alimentos sanos y agua limpia, y regenere nuestro medio ambiente. En toda América Latina, muchas comunidades están construyendo alternativas energéticas que allanan el camino para una verdadera transformación.

Así como cambia el mundo,
Cosechar agua y energía…
Será lo más importante.
Pa’ mantener la autonomía
(Salazar, 2023)
La energía suele analizarse en términos de sistemas o tecnología: monopolios de energía privados, redes estatales, el uso de energías renovables en lugar de combustibles fósiles. Sin embargo, se suele pasar por alto la fuente de energía más importante: la que brinda energía a las comunidades para visualizar y llevar a cabo nuevos sistemas que no solo proporcionan energía a los hogares, sino que además construyen comunidades saludables. Esta energía comunitaria ya está siendo desarrollada por numerosas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas en América Latina y el Caribe. Estas iniciativas comunitarias, que suelen combinar conocimientos y tecnologías ancestrales y modernos, han colocado una vez más al sol, el viento y el agua al servicio de las personas. Al hacerlo, cuestionan el discurso dominante sobre la transición energética.
En nuestra labor como activistas e investigadoras, hemos comenzado a documentar estas experiencias en una Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa.
Estos ejemplos no solo abarcan la producción de energía eléctrica, sino que también intentan construir o consolidar la producción alimentaria o la gestión del agua controladas por las comunidades, sobre la base de relaciones recíprocas con la naturaleza y las personas, en lugar de relaciones extractivistas. Estas son esencialmente propuestas para una transición energética justa. La exhibición, que comenzó en 2020, ha logrado reunir más de cien experiencias comunitarias que ilustran los esfuerzos de varios pueblos y comunidades para enfrentar el modelo energético que ha privatizado la energía, la ha concentrado en manos de unas pocas empresas trasnacionales y ha distanciado a la población de la toma de decisiones en asuntos fundamentales sobre la misma.
En el contexto actual, el debate sobre la transición energética ha cobrado relevancia debido a las crisis climática, alimentaria, económica, de biodiversidad, de democracia y de agua, consideradas por algunas personas como crisis civilizatoria. Estas crisis son en gran medida resultado de un sistema económico que ha maximizado sus ganancias y su crecimiento dependiendo de la quema de combustibles fósiles. Los resultados de este enfoque han dejado en claro sus devastadoras consecuencias sobre los territorios. Sin embargo, las propuestas de transición energética a menudo se centran en enfoques corporativos, que profundizan las desigualdades y dinámicas coloniales entre el norte y el sur global, donde este último provee de materias primas al primero, a expensas de devastar sus territorios y vulnerar los derechos de los pueblos y comunidades. La promoción de energías renovables a través de grandes megaproyectos y la explotación de minerales requeridos para la transición y la producción de hidrógeno se encuentran en el epicentro de los debates actuales y mantienen la división internacional del trabajo.
Ante este escenario, surge la necesidad de explorar alternativas dentro de las transiciones socioecológicas, que van más allá del ámbito energético y buscan replantear nuestras relaciones con la naturaleza. Aquí es donde entran en juego las experiencias mencionadas, que han acuñado el término de “energías comunitarias”.
Estas emergen como propuestas esenciales y radicales, y desafían el modelo extractivista al proponer una perspectiva más inclusiva, justa y sustentable. Estas iniciativas representan un replanteamiento fundamental de nuestra relación con la energía, y abordan no solo la electricidad, sino también aspectos cotidianos: la energía de nuestro cuerpo y músculos, el sol, el viento y el agua. Ampliar el espectro de cómo entendemos la energía nos lleva a considerarla de manera integral, como un derecho y un bien común.
A lo largo de este ensayo, exploramos algunos aspectos en torno a las energías comunitarias en América Latina y el Caribe, centrándonos especialmente en Colombia, con el propósito de analizar su potencial para enfrentar los desafíos contemporáneos y proponer soluciones efectivas. De esta forma, durante el texto examinamos ejemplos concretos de algunas de estas iniciativas y destacamos su capacidad para integrar diversas fuentes de energía, promover la soberanía alimentaria y fortalecer a las comunidades locales. También reflexionamos sobre el papel crucial de las mujeres en la construcción y el mantenimiento de estas propuestas, así como los obstáculos y retos que enfrentan en su camino hacia un mundo más justo y sostenible.
Energías comunitarias: ¿en dónde surge el concepto y en qué consisten?
La gestación de alternativas energéticas desde una perspectiva comunitaria se inscribe en una historia que abarca varias décadas. Desde finales del siglo XX, diversas comunidades se han visto confrontadas por proyectos extractivos y de infraestructura, como las megarrepresas, que continuamente amenazan con destruir sus formas de vida y territorios. Por ejemplo, en Santander, la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, de la canadiense Isagen, erigido sobre el río del mismo nombre, resultó en la destrucción de formas de vida ribereña. El muro impidió la migración de los peces reofílicos, como el bocachico, que constituían la base de la economía local. Además, los caudales del río ahora dependen del pulso energético, y las comunidades sufren con frecuencia inundaciones que destruyen sus cultivos y ponen en riesgo su vida. Las mujeres fueron unas de las más perjudicadas, al perder las actividades de venta del pescado y las actividades de turismo local, mientras que las jóvenes experimentaron el abuso y la violencia, incluyendo la violencia sexual, durante la fase de construcción del proyecto.
Lo que sucedió en el Sogamoso no es un caso aislado, en otros ríos también se vieron afectadas comunidades y territorios que siguen sin ser reconocidas como desplazadas del desarrollo y, en muchos casos, no han recibido ninguna reparación. La crítica al modelo energético, especialmente en lo referente a las megahidroeléctricas, impulsó a Censat Agua Viva y a varios procesos de resistencia a las represas en Colombia no solo a enfrentar el poder de las grandes empresas energéticas, sino también a reflexionar sobre la relación con la energía y a crear soluciones para alcanzar la autosuficiencia y autonomía energética. De esta manera, gradualmente, un grupo de organizaciones se unió para impulsar un proceso organizativo1 y formativo que fortaleciera las capacidades en torno a temas energéticos.
El propósito era abordar el debate energético, construir alternativas y enfrentar la crisis climática y socioambiental. Las propuestas que emergieron buscaban establecer nuevas relaciones con la naturaleza, la energía y las tecnologías asociadas a esta. Las ideas generadas en este proceso tienen raíces que se extienden más allá del actual modelo capitalista y están conectadas con prácticas ancestrales y saberes tradicionales presentes en diversos territorios. Este proceso se consolidó con la creación de la Escuela de Técnicas y Técnicos en Energías Comunitarias, los debates allí planteados fue- ron dando forma al concepto de “energías comunitarias”.
Este concepto abarca un conjunto de saberes, prácticas y procesos de cambio relacionados con la producción y el consumo de energía y alimentos. Las energías comunitarias promueven una transformación en las relaciones de poder inherente al sistema energético, replanteando las relaciones con la naturaleza y todas las formas de vida, centrándose en el autoabastecimiento y la autonomía local y generando nuevas prácticas y usos de la energía que evitan el derroche y el despilfarro. Además, promueven la descentralización de la generación de energía, abordan problemas como la escasez y la contaminación del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad y fertilidad del suelo. También contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y son esenciales para garantizar el acceso universal a la energía.
Cada una de estas propuestas surge de una realidad local, responde a necesidades específicas y enfatiza que las transiciones socioecológicas son factibles y ya están en marcha. Estas transiciones se construyen a través de diversos procesos sociales que promueven la autonomía y una vida digna, al tiempo que defienden los cuerpos y territorios.2
La Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa
Algunas de las propuestas que conceptualizamos como energías comunitarias pueden ser consultadas en la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa. Esta iniciativa ha sido coorganizada con varias organizaciones año tras año desde el 2020. La finalidad de esta exhibición es destacar y visibilizar las iniciativas y prácticas relacionadas con energías alternativas desarrolladas por organizaciones sociales, tanto rurales como urbanas, en América Latina y el Caribe. Los ejemplos que presentamos en el texto hacen parte de dicha exhibición virtual.
Recuadro 1
Objetivos de la exhibición
1. Visibilizar experiencias que han logrado resistir y enfrentar desafíos energéticos a nivel local, y alentar la autonomía en materia energética.
2. Fomentar la colaboración y la articulación social entre comunidades de distintas regiones mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.
3. Contribuir con soluciones prácticas, concretas y reales para la creación de opciones justas de transición energética a nivel local, e incentivar así a las comunidades a adoptar alternativas en sus respectivos territorios.
4. Enriquecer el debate sobre la transición energética desde la perspectiva de la justicia
5. Proporcionar contenido que pueda ser utilizado por individuos que trabajan en diversos ámbitos, como investigadores, tomadores de decisiones y miembros de la comunidad, para sus esfuerzos de promoción, formación o comunicación.
Recuadro 2
A corte de finales de 2023 la exhibición cuenta con:
−119 experiencias reconocidas como alternativas de autonomía energética
−21.083 familias involucradas
−122.226 personas beneficiadas
A finales de 2023, la exhibición había reconocido 119 experiencias alternativas a la autonomía energética, de las que se beneficiaban 21.083 familias y 122.226 personas. La exhibición reconoce una amplia diversidad de experiencias. Por un lado, se incluyen iniciativas que trabajan en torno a la autogestión energética comunitaria empleando tecnologías como biodigestores, bicimáquinas, ruedas Pelton, paneles solares, entre otras. Asimismo, se destacan experiencias que relacionan la energía, la justicia hídrica y la soberanía alimentaria (que incluyen asuntos como los mercados campesinos, la agroecología, los viveros y huertas familiares y comunitarias, entre otras manifestaciones). Además, la exhibición abarca experiencias relacionadas con la reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos, para la producción de energía y alimento, pero también otros usos, como la elaboración de artesanías. De igual forma, algunas propuestas incluyen los ecobarrios, la autogestión de la salud a través de la transformación de plantas medicinales en productos para el cuidado, la recuperación y preservación de semillas y platos tradicionales, así como la recolección de aguas lluvia, entre otras prácticas.
Retos y desafíos de las energías comunitarias
En el trabajo conjunto con las experiencias de energías comunitarias, tanto en la Escuela de Técnicas y Técnicos como en la Exhibición Virtual, hemos identificado ciertos desafíos compartidos. Uno de los principales retos que enfrentan estas experiencias radica en la minimización de su potencial. Con frecuencia, se argumenta que no es posible sustentar toda la matriz energética de un país con energías comunitarias, lo que nos lleva a considerar varios problemas en este contexto.
En primer lugar, la transición energética no puede limitarse a un debate sobre el cambio de la matriz energética basado en diferentes tecnologías. Como mencionamos anteriormente, existe una discusión prioritaria que debe abordarse, relacionada con preguntas que consideramos fundamentales: ¿cómo concebimos la energía?, ¿para qué propósitos?, ¿para quiénes se produce energía? Si cambiamos el enfoque de esta discusión, tal vez podremos comprender otros aspectos cruciales, como la necesidad de una transformación cultural en la cual la energía deje de ser considerada como una mercancía y pase a ser vista como derecho y un bien común, que sostiene los entramados de la vida, sus cuidados y lo que varios pueblos y comunidades plantean como el “buen vivir”, el “Sumak Kawsay” o el “vivir sabroso”. Esto debe ser abordado de manera contextual en cada uno de los territorios y comunidades.
Por ejemplo, en el departamento de Quiché, en Guatemala, la experiencia “Luz comunitaria de la zona reina en defensa del territorio” es una propuesta de turbinas comunitarias mediante las cuales varias comunidades mayas promueven la autonomía energética. Estas turbinas comunitarias surgieron en comunidades desplazadas durante el conflicto armado en los años 1980. La primera iniciativa enfrentó numerosas dificultades, ya que iba en contra del modelo hidroeléctrico empresarial que despoja a las comunidades de sus te- rritorios y bienes naturales. Sin embargo, la idea de luz comunitaria se propagó a otras comunidades y logró articular a más de sesenta de ellas, que adoptaron esta iniciativa con el apoyo del Colectivo Ecologista Madreselva. Las turbinas generan beneficios significativos para la comunidad, con cuotas accesibles gestionadas por autoridades locales. Además de esto, se implementaron programas de protección de bosques comunitarios y prácticas agroecológicas para la siembra. Jóvenes capacitados se encargan del mantenimiento de la infraestructura, mientras que el colectivo continúa asesorando proyectos, promoviendo la autonomía y la vida digna frente a modelos extractivos.
Esto nos conduce a un tema central, que es la cuestión de la escala. Este modelo extractivista y la misma geopolítica nos han llevado a la necesidad de creer que si algo no abarca la totalidad, carece de utilidad, y aquí yace una gran trampa significativa que obstaculiza la capacidad de abordar problemas de manera contextual, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y sus necesidades. Sin embargo, las energías comunitarias desafían esta perspectiva, ya que surgen desde lo local sin necesariamente confinarse o aislarse en un solo lugar, sino que se expresan de diversas formas en diferentes territorios, articulando sus esfuerzos y capacidades con otras experiencias. En tal sentido, es importante destacar que lo comunitario no implica necesariamente aislamiento.
Otro ejemplo concreto ha sido el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía. Gran parte de los conflictos en áreas rurales y urbanas están relacionados con la gestión de residuos orgánicos. En muchas ciudades, los vertederos o botaderos están saturados y algunos incluso han colapsado y causado graves afectaciones a las poblaciones circundantes. La propuesta de utilizar los residuos para la producción de energía y fertilizantes es, sin duda, una respuesta no solo a este problema, sino también a la deforestación, que es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia. La iniciativa de la Red Colombiana de Energía de la Biomasa (Redbiocol), que también forma parte de la Red Biolac, consiste en emplear estos residuos mediante biodigestores, reducir así la presión sobre los bosques y las selvas, generar su propia energía, disminuir los costos asociados al suministro de energía y a los fertilizantes, y desafiar el sistema energético y agroalimentario que condena a las familias a una gran dependencia de insumos y costos energéticos elevados. La generación de gas a través de los residuos ha permitido potenciar las economías locales, añadiendo mayor valor a sus productos y fomentando la autonomía energética. Esta, que suele ser considerada una tecnología exclusiva para espacios rurales, ha sido también implementada en ámbitos urbanos como universidades, instituciones públicas e incluso conjuntos residenciales.
En este contexto, enfatizar en la construcción de autonomías comunitarias no implica concebirlas como entidades cerradas que excluyen cualquier diálogo con otras experiencias o incluso con lo público y el Estado, siempre y cuando este sea receptivo a las demandas y necesidades de las energías comunitarias y respete sus autonomías y estructuras organizativas propias. En este punto, es crucial que la institucionalidad reconozca la naturaleza de las energías comunitarias y las integre en la construcción de las políticas públicas relacionadas con el sistema alimentario, energético e hídrico. En última instancia, esto debería ocurrir en un marco de ordenamiento territorial participativo donde se reconozcan y se incorporen las propuestas que ya vienen trabajando en los territorios en este sentido. Esto implica garantizar verdaderamente el derecho a la participación según las necesidades y características de cada una de las realidades locales.
Asimismo, en esta relación con lo público, es necesario que el Estado fomente investigaciones sobre las energías comunitarias y demuestre una voluntad de destinar incentivos, financiamiento y acompañamiento a este tipo de propuestas. También es crucial respaldar los ejercicios pedagógicos que muchas experiencias vienen desarrollando en los territorios, así como promover una discusión más amplia en la sociedad sobre el tema. Estos esfuerzos pedagógicos deben incluir el fortalecimiento de las experiencias y de los técnicos y técnicas locales para consolidar la autonomía comunitaria en la implementación y mantenimiento de las tecnologías. Además, es fundamental que la integración de estas experiencias comunitarias a la red eléctrica principal ofrezca beneficios, como la posibilidad de comercializar el excedente de energía generado por la comunidad, tanto a la red misma como a sus vecinos, sin que ello implique tener que registrarse como empresa de servicios públicos. También es importante promover y respaldar el desarrollo de microrredes comunitarias que puede ampliar la escala de alcance de estas propuestas y su distribución.
En relación con la cuestión de la escala, también es importante destacar la experiencia de Adjuntas Pueblo Solar, dirigida por la organización Casa Pueblo, quienes ante la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico, que dejó a la población sin energía eléctrica durante varios meses, optaron por lo que llamaron la “insurrección energética” al implementar un proceso de solarización del municipio de Adjuntas, un poblado de dieciocho mil habitantes en una región montañosa de Puerto Rico. Esta experiencia, que inició resistiendo a un proyecto minero, fue derivando en un proceso que incorporó el debate energético como un asunto central para lograr la autonomía y democracia energética. Adjuntas Pueblo Solar ha logrado la instalación de cientos de módulos fotovoltaicos y ha empezado a construir sus propias microrredes para generar su propia energía de manera autónoma, local y descentralizada. En su enfoque, han priorizado la prestación de servicios básicos y han atendido a los hogares más vulnerables, incluyendo aquellos con necesidades médicas que requieren asistencia de tecnologías de manera constante. A través de esta iniciativa, han logrado establecer condiciones para independizarse de la red eléctrica, que en Puerto Rico está bajo el control de un monopolio corporativo que, en momentos de adversidad, no responde y, en cambio, profundiza las desigualdades. Esta experiencia ejemplifica las posibilidades de las energías comunitarias en escalas amplias y coloca en el centro la autonomía y la solidaridad.
Otro desafío común que enfrentan las energías comunitarias se relaciona con la instalación y el mantenimiento de tecnologías y equipos, lo cual responde a las barreras que impone la tecnociencia y el limitado acceso a estos conocimientos. La tecnología desempeña un papel fundamental en la industria energética y los grandes poderes energéticos han sabido aprovecharla estratégicamente para consolidar su posición dominante y generar dependencia. A través de inversiones masivas en infraestructura y desarrollo tecnológico, estas corporaciones han logrado controlar la generación, distribución y acceso a la energía en gran parte del mundo. Su enfoque se ha centrado en tecnologías convencionales, como centrales eléctricas de combustibles fósiles y redes de distribución centralizadas, que requieren una inversión considerable y que, una vez establecidas, crean una barrera significativa para la entrada de competidores más pequeños, comunitarios y sostenibles. Además, han promovido sistemas de medición y gestión de datos que se promueven con el discurso de mejorar la eficiencia energética, pero también han sido utilizados para mantener el control y limitar la elección de fuentes de energía más limpias y descentralizadas por parte de los (pro)consumidores. Esta estrategia ha llevado a una dependencia continua de fuentes de energía altamente contaminantes y costosas, lo que perpetúa la influencia de estos grandes poderes energéticos en detrimento de alternativas más sostenibles y descentralizadas.
Los pueblos y las comunidades siempre han tenido a la tecnología como una barrera para llevar a cabo sus propuestas. Ante esta problemática, surge la Escuela de Técnicas y Técnicos en Energías Comunitarias como un espacio donde diversas organizaciones comunitarias de base pueden intercambiar experiencias y llevar a cabo procesos de formación destinados a mejorar la promoción y la sostenibilidad de tecnologías en comunidades que defienden sus territorios y contribuyen a mejorar los procesos productivos y la calidad de vida. En este entorno, se han desarrollado conocimientos e intercambios en torno a procesos como la deshidratación solar, las estufas eficientes, la energía fotovoltaica y los biodigestores, así como otras formas de relacionarse con la energía, las tecnologías y lo comunitario. Así recuerda Juan Pablo Soler la construcción de la escuela:
Desde 2013 hacia adelante, empezamos a generar un proceso metodológico de formación, que hemos ido replanteando con el tiempo de acuerdo a cómo el aprender haciendo nos va diciendo que hay que cambiar las cosas, es decir una metodología que está en constante renovación, que inició como un intercambio de experiencias y que hoy ya está perfilada como un espacio, escuela de formación […] Hacer escuela a partir de la práctica, y empezamos a incorporar unos principios, unos principios que partían por ejemplo del “Aprender Haciendo”, no esperamos que alguien de afuera venga y nos instale la tecnología en el territorio porque vamos a generar una dependencia, entonces empezamos a plantear sistemas educativos de transferencia de conocimientos donde rompemos la dependencia y quien monta o quien opera los sistemas son los mismos pobladores locales (Soler, 2023).3
Otros desafíos que enfrentan las energías comunitarias incluyen el acceso y costo de algunos materiales, la centralización de la generación energética, la falta de difusión de conocimientos, la ausencia de voluntad política y apoyo gubernamental, la carencia de políticas que fomenten y fortalezcan la autonomía y la descentralización energética, la privatización de servicios y bienes comunes como el agua o la energía, los impactos de la crisis climática, la violencia política y criminalización del trabajo de las organizaciones sociales, la falta de un enfoque de transformación radical en algunas perspectivas sobre la transición energética y los debates en torno al poscrecimiento.
Como podemos ver, varios de los desafíos que enfrentan las energías comunitarias tienen su raíz en las diversas concepciones sobre la energía: para quién, de qué maneras se produce y con qué propósito. No obstante, las energías comunitarias han logrado superar algunos de estos retos y desafíos. En la mayoría de los casos, los obstáculos se superan mediante el trabajo colectivo, las mingas, la “mano compartida”, el convite y otras prácticas comunitarias que suelen existir en estas comunidades y que ayudan a superar los obstáculos económicos. También se han utilizado fondos rotatorios comunitarios para el préstamo de recursos destinados al desarrollo de proyectos individuales, como ocurre con las comunidades indígenas del Tolima apoyadas por el Grupo Semillas. De igual forma, en algunas ocasiones, también han contado con recursos económicos de la cooperación internacional, los cuales suelen ser limitados pero contribuyen a la implementación de experiencias. Finalmente, ha habido apoyo a proyectos comunitarios por parte de administraciones locales, como en el caso de Lebrija, en Santander, donde el alcalde, motivado por la experiencia de la Escuela de Técnicos y Técnicas, decidió financiar la construcción de cientos de estufas. Los técnicos y técnicas comunitarias participaron en la construcción de algunas de estas estufas.
Estas experiencias demuestran la viabilidad de la autogestión y la autonomía energética para las comunidades, la creación de propuestas concretas para alejarse de las energías basadas en combustibles fósiles, innovaciones tecnológicas y metodológicas en medio de sus procesos, la diversificación de las fuentes de energía, la participación activa de las mujeres en la construcción y sostenimiento de este tipo de experiencias, la creación y transmisión intergeneracional de conocimientos, la mejora de la calidad de vida y la reivindicación de sus formas propias de concebir y vivir en el mundo. En resumen, estas propuestas acumulan conocimientos y prácticas que crean y proyectan otros mundos posibles, más justos y sustentables desde la autonomía y la dignidad. Esto implica una comprensión amplia de la energía y la relación con ella, y el promover cambios culturales que conllevan a hacer un uso más consciente de la energía y de nuestros bienes comunes, lo que conduce a una comprensión integral y una experiencia vivida de las transiciones socioecológicas.
En cuanto a la integralidad, varias propuestas relacionadas con las energías comunitarias adoptan enfoques multidimensionales al combinar diversas fuentes de energía, procesos organizativos/comunitarios y saberes propios y contextuales. En este caso, nos gustaría resaltar la experiencia de “Las canastas de tecnologías y prácticas: una propuesta para la soberanía energética y alimentaria de Lo Bueno del Monte”, liderada por la Fundación UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, la cual se ha desarrollado en Santander, Colombia. Esta iniciativa trabaja en la revitalización de las prácticas tradicionales del cultivo de arroz y trigo, para fortalecer la soberanía alimentaria desde una perspectiva agroecológica. Para lograrlo, desarrollaron las Escuelas de Estilos de Vida Sostenibles, donde exploraron y propusieron el concepto de “canastas comunitarias de tecnologías y prácticas”. Estas canastas implican la creación de propuestas integrales adaptadas a la realidad y proyectos de vida de cada comunidad, que incluyen equipos y conocimientos relevantes para la producción agrícola (por ejemplo, producción de biofertilizantes, recolección de aguas lluvias, huertas familiares, entre otras) y la autogestión energética (por ejemplo, biodigestores, deshidratadores solares, bicimáquinas, entre otras), el intercambio de saberes y el trabajo colectivo en comunidades rurales.
La integralidad de las propuestas de las energías comunitarias reconoce y abarca diversos flujos energéticos, desde el sol, los alimentos, la energía humana hasta los distintos procesos de producción. Estas propuestas están diseñadas para responder a las necesidades de las comunidades en varias dimensiones. Además de conceptualizar las relaciones como un intercambio constante y mutuo entre los diferentes elementos de la naturaleza, en contraposición a reducirlas a simples transacciones en el mercado. En el caso de la propuesta de UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, han logrado articular la diversidad de procesos en la construcción de la soberanía energética y alimentaria de varias familias rurales, lo cual ha permitido fortalecer sus propuestas productivas. En esta misma vía, existen numerosas experiencias que integran una variedad de conocimientos, prácticas y herramientas tecnológicas diseñadas para abordar las necesidades y prioridades de los contextos en los que surgen.
Las mujeres desafían el modelo energético centralizado y patriarcal
Por otro lado, en lo que respecta al papel de las mujeres en la construcción y sostenimiento de estas iniciativas, es crucial su contribución a proyectos que tienen como objetivo central la construcción de una vida digna, la permanencia en los territorios y la promoción del buen vivir para sus familias y comunidades. A menudo, sin autonombrarse como feministas, las mujeres trabajan en favor de prácticas antipatriarcales, anticapitalistas y antiextractivistas, y promueven una visión alternativa del mundo. Esto implica enfocarse en la ecodependencia y la interdependencia, así como en la lucha contra la mercantilización del agua, la tierra y la energía, y la defensa de la autonomía territorial. A su vez, es importante destacar que el discurso en torno a la energía y la transición suele ser masculinizado y vinculado a intereses corporativos, lo que excluye otras voces y perspectivas sobre el tema. Sin embargo, consideramos que al centrarse en propuestas que exploran otras formas de relacionarse con la energía, se abre el espacio para voces diversas, que van desde lo comunitario, lo territorial, las mujeres, las y los jóvenes, niñas y niños, entre otros.
Algunas de estas propuestas han contribuido a facilitar las tareas diarias de las mujeres relacionadas con las labores del cuidado y la reproducción de la vida.4 Por ejemplo, la experiencia del “Vivero de las Mujeres de Roble, energía solar para sembrar plantas medicinales y transiciones justas” en el Valle del Cauca, liderada por un grupo de mujeres afrodescendientes, es un ejemplo notable. Estas mujeres instalaron unos aljibes y un sistema de recolección pluvial, lo que les ha evitado realizar largos desplazamientos para obtener agua, como hacían anteriormente. Además, el vivero ahora cuenta con paneles solares que les permiten aprovechar la energía solar para diversas actividades dentro del mismo. Esto les ha brindado la posibilidad de escuchar radio mientras trabajan y de prolongar su jornada en el vivero después de la caída del sol, lo que les permite compartir más tiempo con sus compañeras. Además, el vivero se ha convertido en una fuente de ingresos al transformar las plantas medicinales en productos para la autogestión de la salud, lo que no solo contribuye a su autonomía económica, sino que también fortalece su papel en la comunidad y recupera sus saberes ancestrales.
Otro ejemplo en esta línea son las estufas eficientes, que no requieren el mismo consumo de leña y contribuyen así a la reducción de la deforestación. Además, promueven los huertos leñeros para producir la madera necesaria para su funcionamiento. Esta práctica evita que las mujeres, niñas y niños tengan que ir a buscar grandes cantidades de leña, al tiempo que mejora la salud de las mujeres y reduce los problemas respiratorios causados por las estufas de leña tradicionales. La experiencia “Estufas eficientes de leña y huertos leñeros para la conservación comunitaria de los bosques y el buen vivir” es ejemplo de ello.
Reflexiones finales
La urgencia de transformar el sistema energético en el contexto de las transiciones socioecológicas supone una transformación socio- cultural profunda del modelo de producción, gestión, propiedad y de consumo. A su vez implica la reconfiguración del modelo energético hegemónico, que está caracterizado por la alta concentración de grandes empresas privadas que controlan la generación y la distribución eléctrica (Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, 2023). En cambio, debemos avanzar hacia un modelo que otorgue un papel central a las iniciativas locales, democratice la producción y generación de energía, y promueva estas propuestas desde un enfoque intersectorial, impulsado por organizaciones, comunidades, cooperativas y otras formas organizativas comunitarias.
En concreto, es necesario que la institucionalidad brinde incentivos fiscales y financiamiento para el fortalecimiento, desarrollo y la implementación de este tipo de experiencias. Ello debe estar conectado con un marco regulatorio claro y favorable que reconozca y promueva este tipo de iniciativas. De igual forma, es necesario que el acceso a la red eléctrica pública facilite la integración de la energía generada a nivel comunitario y se establezcan mecanismos equitativos para la retribución por el excedente de energía inyectado a la red, así como la posibilidad de una comercialización entre vecinas y vecinos. También, es necesaria la participación y la vinculación de estas experiencias en la toma de decisiones alrededor del sistema energético es central, así como la defensa del territorio y una visión integral del mismo en donde no necesariamente se fraccione lo alimentario, lo energético y lo hídrico, sino que se establezcan miradas, rutas y políticas más integrales. Hay otros aspectos en los que es necesario profundizar, como el fomento y desarrollo nacional de ciertas tecnologías y materiales que mantienen la dependencia y encarecen los insumos.
Estos cuestionamientos nos conducen a la necesidad de visibilizar y fortalecer las energías comunitarias, para que puedan establecerse cada vez más como una red y un sistema alternativo que promueva el cuidado y la reproducción de la vida a través de la soberanía energética, alimentaria e hídrica de los territorios. Las energías comunitarias requieren garantías para sus propuestas. También necesitan ser visibilizadas, reconocidas y respetadas, resaltando su carácter comunitario y autónomo como aspecto central. Además, exigen un relacionamiento equitativo con el sistema energético nacional e internacional, que transforme las relaciones de poder que han impuesto las grandes empresas energéticas. Esto implica que se las reconozca como actores fundamentales en lugar de tratar de cooptarlas y obligarlas a adoptar estructuras formales como empresas y otras figuras. También son necesarios incentivos financieros, programas de formación y fortalecimiento para las y los promotores locales, el fomento de la industria nacional para reducir la dependencia tecnológica externa y la implementación de programas locales de asistencia técnica, entre otras medidas.
La transición energética justa avanzará a medida que asumamos el control de la energía, las maneras de producirla y en qué se decide utilizarla.
¡Fortalecer las energías comunitarias es poner la reproducción de la vida en el centro!
NOTAS
1 Organizativamente, este proceso dio lugar inicialmente a la red nacional de pueblos afectados por hidroeléctricas, que posteriormente se transformó en el Movimiento Nacional de Afectados por Represas, Ríos Vivos.
2 Para obtener una caracterización más detallada, recomendamos consultar Censat Agua Viva et al. (2023).
3 Ver Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia [@censataguaviva-amigosde- lat2863] (14 de noviembre de 2023).
4 Labores en las cuales han sido históricamente socializadas en el marco de la división sexual del trabajo.
Bibliografía
Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia [@censata- guaviva-amigosdelat2863] (14 de noviembre de 2023). Video 1 – Aprender haciendo: Escuela de técnicos y técnicas comunitarias en energías alternativas [Video]. YouTube. https://www.youtube. com/watch?v=pKspzspwf8c
Censat Agua Viva et al. (2023). Promoción y fortalecimiento de las Energías Comunitarias en Colombia. Propuestas para Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Ruta de la Transición Energética Justa. Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo. Bogotá. https://censat.org/wp-content/uploads/2023/03/Promocion-y-fortalecimiento-de-las-Energias-Comunitarias-en-Colombia.pdf
Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, Chile (2023) Impulsar transiciones energéticas justas desde la ciudadanía. Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6). https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias
Salazar, Fernando (2023). Coplas campesinas nacidas en el seno de la Escuela técnicas y técnicos comunitarios en energías alternativas. Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6), 64. https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias
Soler-Villamizar, Juan Pablo (4 de abril de 2023). Habilitadores Energéticos. Revista Raya. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/287-habilitadores-energeticos.html
Tatiana Roa Avendaño es una ambientalista colombiana. En enero de 2024 fue nombrada viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio por el Gobierno de Gustavo Petro. Anteriormente fue cofundadora y coordinadora de Energía y Justicia Climática en Censat Agua Viva. Ha sido parte de diversas redes nacionales e internacionales como Oilwatch, la Alianza Colombia Libre de Fracking y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Es ingeniera de petróleos, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y es candidata a doctorado en la Universidad de Ámsterdam.
Eliana Carolina Carrillo Rodríguez es una antropóloga e investigadora feminista sobre ecología feminista, justicia ambiental y feminismos en América Latina. Es investigadora y docente en Censat Agua Viva y coordinó la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa. Forma parte de un grupo de investigación feminista de la Universidad de los Andes y del Grupo Cultura y Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia.
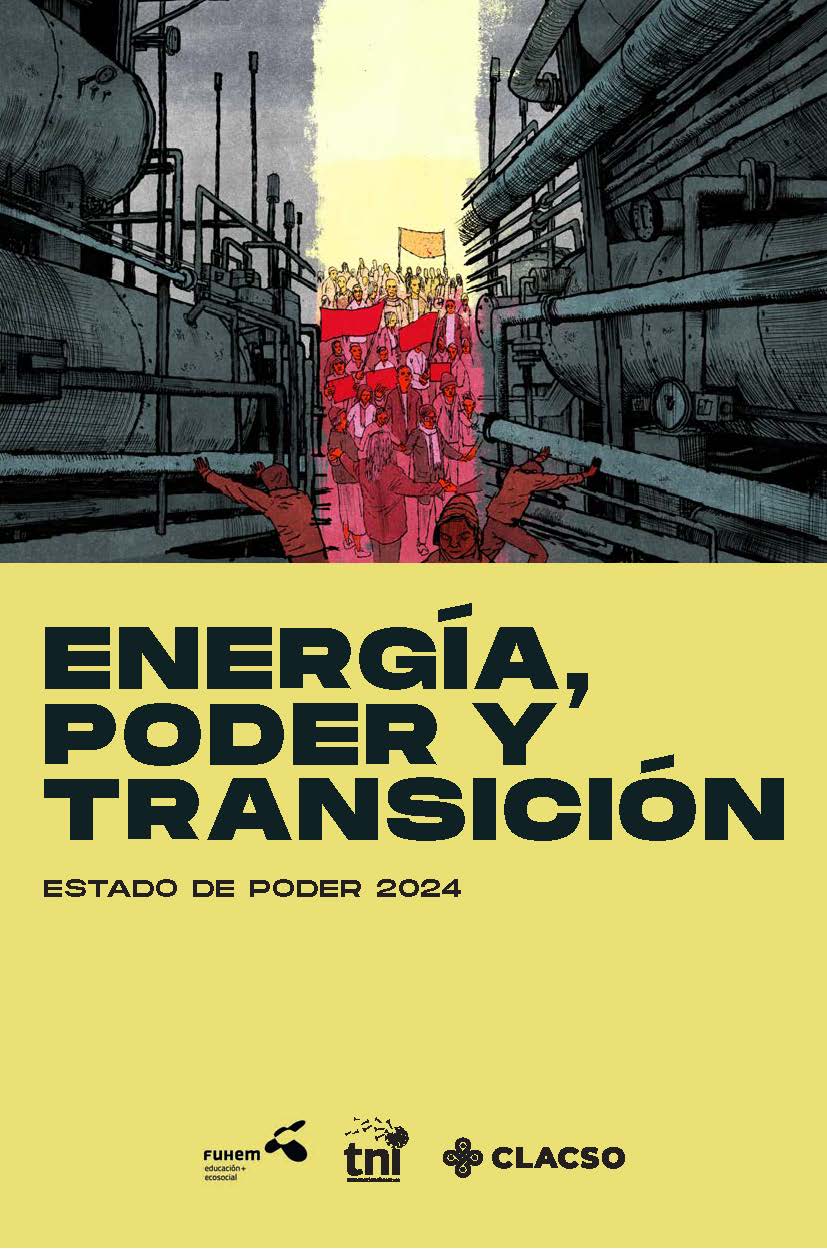
Enviar link a esta dirección:Estado del poder 2024 | Energía, poder y transición
Noticias relacionadas
4 julio, 2025
Guía didáctica para impartir el módulo de FP “Sostenibilidad aplicada al sistema productivo”
Hemos creado una guía que permite…
30 junio, 2025
Lourdes: valores compartidos en la memoria y en el presente
El 23 de mayo celebramos un acto de…



