Un mundo cambiante y convulso. Cuarenta años de transformaciones de la mano de Papeles
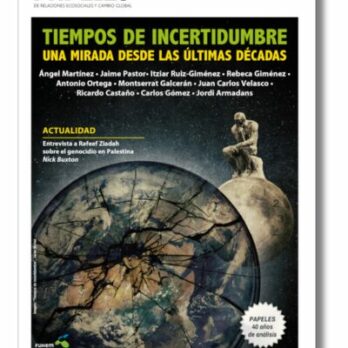 La revista Papeles cumple cuatro décadas de existencia. Cuarenta años dan para mucho, especialmente en estos tiempos acelerados. Lejos quedan las épocas en las que todo parecía trascurrir con una tranquilidad pasmosa.
La revista Papeles cumple cuatro décadas de existencia. Cuarenta años dan para mucho, especialmente en estos tiempos acelerados. Lejos quedan las épocas en las que todo parecía trascurrir con una tranquilidad pasmosa.
El futuro no se veía como una amenaza, más bien todo lo contrario, pues gracias a una fe inquebrantable e ingenua tanto en el progreso como en la ciencia y la tecnología (que venían a ser casi la misma cosa), cabía contemplar el porvenir como un horizonte liberador de las miserias del presente. Ahora las tornas han cambiado. Hemos hecho del presente un instante eterno para no afrontar los riesgos del futuro. Pero con independencia de cómo nos situemos ante el tiempo, lo cierto es que las últimas cuatro décadas han sido pródigas en acontecimientos. El más relevante es sin duda, por la magnitud que ha alcanzado, la crisis ecosocial. No solo hemos llenado el planeta, sino que lo hemos desbordado, conduciéndonos a una situación de extralimitación que nos arroja, a toda velocidad y sin frenos, hacia el colapso ecológico.
Se habla sin parar de sostenibilidad, de transiciones y pactos verdes, de innovaciones circulares y de planes renovables, pero sin modificar ni un ápice el régimen sociometabólico que nos empuja hacia el abismo. Podemos engañarnos tanto como queramos, pero estamos ante un capitalismo que huye a la desesperada, cada vez más belicoso y dispuesto a exprimir el planeta hasta las últimas consecuencias.
No se ha llegado hasta aquí por casualidad. Algunas tendencias ‒como la dinámica demográfica o los límites naturales‒ empezaban a vislumbrarse con claridad en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Sin embargo, otras fuerzas estructurantes del presente apenas despuntaban hace cuarenta años. En el transcurso de este periodo, hemos asistido a importantes acontecimientos económicos, geopolíticos, demográficos, tecnológicos y culturales. La realidad ha cambiado tanto que quien piense que le valen los diagnósticos, las preguntas y las respuestas de hace apenas unos pocos años, es que simplemente no sabe en qué mundo vive.
Cambios económicos y geopolíticos profundos
En el plano económico, las últimas cuatro décadas han estado marcadas por la globalización y la financiarización. El orden neoliberal surgido de la crisis y reestructuración del capitalismo de finales de la década de los setenta del siglo pasado ha dejado un reguero interminable de crisis (la crisis financiera asiática de los años 1997-98, la crisis de las punto.com al inicio del nuevo siglo, la Gran Recesión de 2008-09, la posterior crisis de la deuda europea) además de unas sociedades extremadamente fragmentadas y desiguales.
Las transformaciones cualitativas de la economía mundial han sido tan profundas que, tras el vertiginoso ascenso económico de China y su integración en los circuitos del capital junto al resto de economías emergentes (BRICS), se ha implantado una geopolítica muy diferente de la que supuso la caída del Muro de Berlín y el colapso de la URSS. De las tensiones de la Guerra Fría, derivadas de la confrontación ideológica entre dos grandes potencias con sistemas económicos diferentes, hemos pasado ‒después de un periodo relativamente breve con los EEUU como única superpotencia global‒ a las tensiones entre dos tipos de capitalismo en pugna: por un lado, un capitalismo corporativo, representado por los EEUU; por el otro, un capitalismo dirigido por el Estado, simbolizado en la República Popular China. Este nuevo escenario no solo implica un reequilibrio del poder económico entre los viejos centros capitalistas y los nuevos países emergentes, sino también algo más profundo que ya apuntábamos en el número anterior de la revista: el declive de eso que hemos dado en llamar «Occidente».1
Un declive que viene acompañado de violencia. Hay en la actualidad cincuenta y seis conflictos armados activos, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial, con noventa y dos países involucrados fuera de sus fronteras. Sea cual sea el indicador al que apelemos (número de conflictos, de desplazados forzosos, tendencias al rearme o muertes en guerras) vivimos en el peor escenario desde la Guerra Fría. Durante las últimas cuatro décadas hemos asistido a la primera Guerra del Golfo, al genocidio de Ruanda, a las guerras de los Balcanes, a las llamadas «guerras contra el terrorismo» en Afganistán, Irak, Libia o Siria, a la invasión rusa de Ucrania, al genocidio que aún sigue consumándose contra el pueblo palestino en Gaza y a las acciones bélicas israelíes sobre Hezbolá en el Líbano y sobre Irán con la anuencia e inestimable ayuda de los EEUU. Por no hablar de otros conflictos olvidados e innumerables guerras civiles (principalmente en África: Sudán, República Democrática del Congo, Níger, etc.).
Un escenario muy preocupante que coincide con un periodo de retroceso del multilateralismo y la legalidad internacional, acompañado del auge del nacionalismo autoritario y el debilitamiento democrático. Así pues, no solo hay una disputa entre dos modelos de capitalismo, sino que en uno de ellos ‒autoproclamado liberal y democrático‒ las pulsiones belicistas y autoritarias parecen imponerse, como se puede comprobar en el Estado de Israel, en la América de Trump o en el seno de la Vieja Europa. El ardor guerrero que se vive en Occidente lleva a secundar acríticamente la visión de Netanyahu de que la paz únicamente se consigue a través de la fuerza. Los planes de rearme no solo responden a esa lógica belicista, sino que han encontrado también su conexión con la industria armamentística como nueva fuente lucrativa de negocios apoyada en un renacido keynesianismo militar.2
Otros cambios igualmente profundos
Los cambios demográficos experimentados en las últimas cuatro décadas han sido también profundos y marcarán lo que queda de siglo. Tres dinámicas poblacionales merecen especial atención: en primer lugar, el proceso urbanizador global; en segundo, el envejecimiento de la población mundial y, finalmente, la creciente relevancia de los flujos migratorios.
Efectivamente, no solo asistimos al «gran éxodo rural» que ha conducido a la «urbanización masiva» (hasta 2009 vivían más personas en el campo que en la ciudad, pero en la actualidad más del 55% de la población mundial ya es urbana y se prevé que la tendencia se acentúe hasta alcanzar el 70% en 2050), sino también al hecho de que más del 60% de la población mundial vive en países con una tasa total de fecundidad inferior al nivel de reemplazo. Esta circunstancia, junto con el incremento de la esperanza de vida, está provocando que la mayoría de los países del mundo ‒con la excepción de los países de África subsahariana‒ estén experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores (aquellas de 60 años o más). Parece así culminarse un proceso de transición demográfica que sitúa hoy la población mundial por encima de los 8000 millones y con unos desequilibrios, en cuanto a su distribución geográfica y socioeconómica, cada vez más pronunciados. Los movimientos migratorios mundiales son una expresión y una consecuencia de estos grandes desequilibrios, destacando en su seno el peso cada vez mayor de los desplazamientos forzados por motivos ambientales. Todos estos cambios demográficos no solo están reconfigurando la composición de las sociedades, sino que están también redefiniendo las prioridades políticas y económicas de los gobiernos (con el fin de adaptar los sistemas de salud, educación, trabajo y protección social, reequilibrio territorial, etc.).
Pero si hay un campo donde las transformaciones se han percibido de forma más evidente y con un alcance mayor es en el tecnológico, especialmente con el auge de las tecnologías de la información y la digitalización. Lo que conocemos como internet comenzó a finales de los sesenta cuando dos universidades norteamericanas de la costa oeste lograron conectar sus computadoras en el marco de un programa desarrollado por el Departamento de Defensa. Veinte años más tarde, Tim Berners-Lee creó una serie de protocolos y lenguajes que conectaban esa información en una telaraña de hipertextos, la World Wide Web. La generalización en el acceso a la información en la web ha terminado por cambiarlo todo: el mundo del trabajo (con la irrupción de las economías de plataforma, la gig economy, el teletrabajo y el trabajo en remoto), el de la educación (con las competencias digitales, el aprendizaje en línea y la educación virtual), el del consumo (con cualquier cosa a cualquier hora a la puerta de casa), el cómo nos entretenemos (a través de un caudal inagotable ofrecido en streaming) y el cómo nos relacionamos (mediante redes sociales de todo tipo), sin olvidar los nuevos códigos de comunicación política y los efectos sobre la vida y calidad de las democracias. La factura ecológica de mantener en funcionamiento todo el tinglado digital, la concentración del sector en un puñado de big techs y el giro securitario que ha propiciado el asentamiento de un nuevo capitalismo de vigilancia (comercial, policial y militar), son temas frecuentemente elididos de las conversaciones sobre las maravillas de las sociedades de la información. Todo ello ha conducido a que el paradigma tecnológico de nuestra época sea el de la llamada «inteligencia artificial» y que esta, junto y en combinación con la biología sintética, sean contempladas como los vectores disruptivos de mayor potencialidad.
Con semejantes cambios económicos, demográficos y tecnológicos redefiniendo las relaciones humanas, así como las que establecemos con el resto de los seres vivos mediante la apropiación depredadora de la naturaleza, no debería resultar extraño que las transformaciones culturales hayan sido también intensas y radicales. La cultura de la inmediatez, la conectividad permanente y la viralidad han acelerado las pulsiones consumistas y han sumergido a sociedades ‒cada vez más anómicas y obsesionadas por la identidad‒ en polémicas interminables, muchas de ellas amplificadas por unas tecnologías digitales de uso masivo que han acabado por fragmentar las comunidades en tribus, polarizando las posiciones de sus miembros y disolviendo las certezas en la sopa de la posverdad y los hechos alternativos.
En este contexto no es fácil promover una cultura política alternativa. Lo señalábamos recientemente en uno de los últimos números de la revista, esa posibilidad se enfrenta a demasiados obstáculos materiales e ideológicos difíciles de sortear. A lo más que parece que se puede aspirar ahora es a disputar alguna que otra de las llamadas “batallas culturales”, que no son más que las manifestaciones habituales de la pérdida de los consensos políticos y que por eso renacen con fuerza en esta etapa posneoliberal. Sin embargo, no hay que desdeñar la importancia de los giros epistémicos y la irrupción de nuevas visiones en la forma de entendernos como habitantes de este planeta de la mano del pensamiento y la praxis de movimientos alternativos, feministas, ecologistas y decoloniales. Es también una novedad de las últimas décadas y significa una profunda mutación en nuestra relación con el mundo.
El siglo XX terminó despeñado por el abismo de la limpieza étnica en Bosnia (1992-95) y el genocidio de Ruanda (1994), después de haberse vivido en Europa una guerra interminable entre 1914 y 1945 y una desolación colonial en muchas regiones del planeta. Pero fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial cuando se fundó la Sociedad de las Naciones y se impulsaron ciertos acuerdos internacionales (como los primeros Convenios de Ginebra), y fue al concluir la Segunda cuando la Asamblea General de las Naciones aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue también después de los crímenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia cuando se dieron los primeros pasos para crear el Tribunal Penal Internacional y empezaron a cobrar vida las ideas sobre la justicia internacional en el ámbito del derecho penal. Parece mentira, pero el principio de jurisdicción universal (que permite perseguir los crímenes de lesa humanidad y genocidio sin importar dónde se cometieron y quién fue el autor) es un asunto relativamente novedoso que la detención en Londres de un dictador como Pinochet en octubre de 1998 puso de manifiesto.3 Putin y Netanyahu saben perfectamente qué países pueden visitar y cuáles no. Más reciente aún es la idea de justicia ecológica que se abre paso con el pie firmemente apoyado en culturas, religiones y cosmovisiones ancestrales que resaltan la importancia de la identidad relacional frente a los procesos de individualización extrema de la modernidad capitalista y la tarea insoslayable del cuidado de la vida.
Han sido cuarenta años de existencia de una revista que ha sabido dar cuenta de cuanto acontecía en un mundo cambiante y convulso que parece empeñado en negar el futuro a la trama de vida que hospeda. Es posible que estemos inaugurando una nueva etapa sombría de imperios en disputa y competencia feroz por los recursos estratégicos necesarios para lograr la supremacía tecnológica y el dominio territorial. Pero también es posible que no nos resignemos y que surjan nuevos amaneceres de las luchas y los raptos de lucidez y bondad que suelen acompañar a los humanos cuando se asoman al fondo de sus abismos.
Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.
Acceso al artículo completo en formato pdf: Un mundo cambiante y convulso. Cuarenta años de transformaciones de la mano de Papeles
NOTAS:
1 Véase, en el Papeles de relaciones ecosociales y cambio global núm. 169 (primavera 2025), tanto la introducción «Orden imperial y amenazas para la paz y la democracia» (pp. 5-11) como el artículo de Augusto Zamora «Multipolaridad y cambio sistémico: el mundo del siglo XXI» (pp. 27-37).
2 Se ha puesto de manifiesto con la apuesta de la Comisión Europea por un rearme dotado de 800 000 euros, que busca facilitar la industrialización además de la relevancia estratégica del Viejo Continente.
3 Acontecimiento reflejado magistralmente en el libro Philippe Sands, Calle Londres 38, Anagrama, Barcelona, 2025.
Noticias relacionadas
4 febrero, 2026
Webinar Programar con enfoque ecosocial. Experiencias del centro educativo Ponce de León en el proyecto Clim-Acción
Te invitamos al webinar de presentación…
4 febrero, 2026
Enseñar con enfoque ecosocial. Ejemplos y claves para integrar la mirada ecosocial en las aulas
Esta nueva guía nace con el objetivo de…



