Entrevista a Jesús Ramos sobre el «Gran Apagón» y sus implicaciones
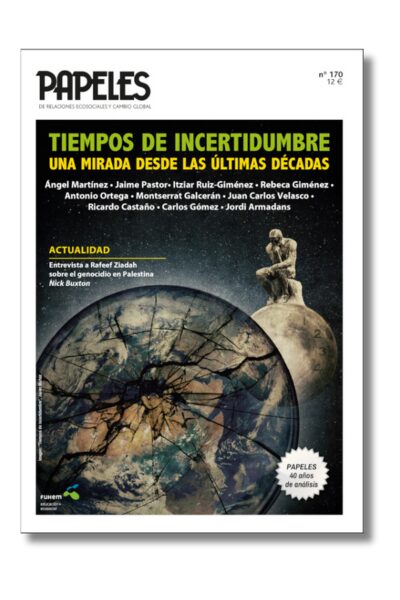 La sección ACTUALIDAD del número 170 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye una entrevista a Jesús Ramos, doctor en ciencias ambientales, profesor en el departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en cuestiones energéticas y en la evolución de los sistemas económicos desde un punto de vista biofísico, además de miembro del consejo de redacción de esta revista. La conversación dirigida por Monica Di Donato, del equipo de FUHEM Ecosocial, se centra en el apagón eléctrico del 28 de abril en la península ibérica.
La sección ACTUALIDAD del número 170 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye una entrevista a Jesús Ramos, doctor en ciencias ambientales, profesor en el departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en cuestiones energéticas y en la evolución de los sistemas económicos desde un punto de vista biofísico, además de miembro del consejo de redacción de esta revista. La conversación dirigida por Monica Di Donato, del equipo de FUHEM Ecosocial, se centra en el apagón eléctrico del 28 de abril en la península ibérica.
Monica Di Donato (MDD): Empezaría con una foto de diagnóstico sobre el suceso. Han transcurrido ya varias semanas desde el día del denominado «Gran Apagón» en España y Portugal ¿Qué podemos decir a un mes de lo ocurrido (fecha de esta entrevista)? ¿Qué es lo que se sabe realmente y cuánto queda por esclarecer?
Jesús Ramos (JR): El pasado 28 de abril sufrimos un evento excepcional que puso de manifiesto la gran fragilidad de las economías modernas, altamente dependientes de la energía eléctrica y de los servicios que dependen de ella, como las comunicaciones o los sistemas de control. En ecología es bien conocido que los sistemas son más frágiles a medida que aumenta su complejidad (mayor número de agentes y de interconexiones entre ellos).
En realidad, a pesar del tiempo transcurrido, no tenemos certeza de lo que sucedió realmente y las propias autoridades nos dicen que la respuesta tardará tiempo en llegar. Lo que parece claro es que el lunes 28 de abril de 2025, entre las 12:32 y las 12:33, la red eléctrica de la península ibérica sufrió una oscilación de frecuencia muy intensa que desembocó, en apenas cinco segundos, en la desconexión de unos 15 000 MW de generación –cerca del 60% de la producción española en ese momento– y en el aislamiento completo del sistema ibérico del resto de Europa. Curiosamente, momentos antes, España exportaba electricidad a Marruecos, Portugal y Francia, e incluso estaba utilizando gran cantidad de energía para bombear agua desde las partes bajas de las cuencas hacia los embalses, que es la única forma práctica de almacenar energía a gran escala.
Se han descartado ciberataques, sabotajes y fenómenos meteorológicos extremos como causa directa del apagón, sin embargo, se desconoce el porqué de la oscilación previa de la red continental en la zona del Báltico, y que parecería estar en el origen del evento.
Según Red Eléctrica de España (REE), el desencadenante fue una pérdida de generación en la zona suroeste peninsular seguida de varias protecciones automáticas que, al actuar en cascada, agrandaron el desequilibrio entre oferta y demanda, llevando al sistema a una situación de sobretensión. A las 12:33, la desconexión automática de las interconexiones con Francia y Portugal impidió cualquier apoyo externo, precipitando el colapso total del sistema ibérico.
Parece claro, eso sí, que el nivel bajo de interconexión de las redes de la península con el resto de Europa, de un 2,8% de la capacidad, frente a un 10-15% recomendado, provocó la desconexión con Francia para evitar trasladar la incidencia al resto del continente. También parece que hubo una incapacidad por parte de los sistemas de control para aislar la incidencia en regiones concretas, de ahí la caída en cascada.
La incógnita principal es, por tanto, por qué el sistema de gestión y control, y sus mecanismos de seguridad, no pudieron asimilar la anomalía del Báltico, y por qué no pudieron aislar el fenómeno a zonas geográficas concretas con una mayor coordinación.
MDD: Según lo que se va sabiendo, y teniendo en cuenta el tiempo de recuperación relativamente corto para la magnitud del suceso, parece que ciertas cosas se hicieron bien y otras no tanto. Si tuvieses que destacar los tres elementos que mejor han funcionado en la gestión de esta crisis y los tres que peor lo han hecho, ¿cuáles serían los que señalarías y por qué?
JR: Entre los aspectos positivos, destacaría en primer lugar la rapidez en el restablecimiento del servicio. Los sistemas insulares no se vieron afectados y las zonas cercanas a la frontera con Francia solo sufrieron cortes breves. El resto del sistema se recuperó en menos de 24 horas en el 99% del territorio peninsular. Esto creo que refleja una buena preparación en protocolos de arranque en isla y una coordinación eficaz entre operadores como REE y REN, con el apoyo de centrales hidroeléctricas, ciclos combinados e importaciones desde Francia y Marruecos.
En segundo lugar, las protecciones automáticas funcionaron correctamente para evitar daños mayores por sobretensiones. Aunque estas mismas protecciones contribuyeron al aislamiento de la red ibérica, actuaron según lo previsto para evitar que la perturbación se propagara al resto de Europa, priorizando la integridad de los equipos.
También funcionaron los planes de contingencia en infraestructuras críticas como hospitales y aeropuertos, que siguieron operando con normalidad.
En cuanto a lo que no funcionó, lo más preocupante fue la programación de la generación, que dio lugar a una elevada proporción de generación no síncrona en el sistema –sin inercia física–, lo que parece que redujo su capacidad para amortiguar perturbaciones de frecuencia. Este problema se debe al modelo implantado por la liberalización del sector eléctrico, que responde únicamente a decisiones de mercado, activando unas fuentes de generación u otras en función de variables económicas, y no necesariamente de seguridad de suministro. La desconexión masiva de MW solares en segundos, precisamente por motivos de seguridad, evidencia también la falta de regulación que obligue a dotar a estas instalaciones de inercia sintética u otros sistemas de estabilización. Esta tecnología ya existe, pero su implantación ha sido frenada por las grandes empresas eléctricas por razones de rentabilidad, para ahorrar costes, lo cual requiere una intervención urgente del regulador y del legislador.
En segundo lugar, la escasa interconexión con Europa, apenas del 2,8% de la capacidad, impidió recibir soporte externo en un momento crítico. Esta carencia, conocida desde hace años, no ha sido abordada ni bilateralmente con Francia ni por las instituciones europeas, revelando una falta de compromiso con la planificación energética. Según el regulador europeo ACER las interconexiones con Francia y Portugal tendrán un coste de unos 8000 millones de euros y estarían listas en diciembre de 2028 la del Golfo de Vizcaya, en 2036 la de Navarra y en 2041 la de Aragón.
Finalmente, el modelo actual de mercado basado en precios marginales no ofrece la robustez que necesita un sistema tan complejo y descentralizado. Urge repensar este modelo hacia uno basado en costes de generación más un margen razonable, que asegure una operación más estable y una mejor gestión ante picos de demanda.
MDD: Los primeros momentos de la emergencia estuvieron protagonizados por bulos y teorías de la conspiración (como viene siendo ya costumbre en situaciones parecidas), y más tarde el debate (también bastante tendencioso) comenzó a girar alrededor del papel de las renovables dentro de los vectores energéticos usados para la generación eléctrica, la falta de robustez de los sistemas, la calidad de la conexión con la red europea y, cómo no, lo supuestamente imprescindible que resultaba la energía nuclear. ¿Qué consideraciones te merece este aspecto del debate de cara a evitar situaciones parecidas para el futuro (dónde habría que hacer hincapié realmente)? Y ¿cuánto crees que puede llegar a instrumentalizarse en ese sentido, tanto en relación con las renovables, que son un apuesta política y económica clara del Estado, como de los grupos de presión pro-nucleares u otros grupos de interés?
JR: Es una cuestión clave. Las crisis técnicas como la del 28 de abril generan un terreno fértil para la desinformación, y esta no fue la excepción. En los primeros minutos, y mientras duraron las comunicaciones por teléfono y móviles, las redes sociales se llenaron de teorías infundadas: desde ciberataques rusos hasta pulsos electromagnéticos o sabotajes internos. Luego, el debate giró hacia la supuesta fragilidad de las renovables y la defensa de tecnologías como la nuclear.
Esto revela tres dinámicas preocupantes.
Primero, el ruido informativo y la instrumentalización mediática. Las primeras horas tras una crisis energética son críticas. La ausencia de información técnica clara favorece explicaciones simplistas o conspirativas, muchas veces impulsadas por intereses ideológicos o económicos. Para contrarrestarlo, es esencial mejorar la alfabetización energética de la población, establecer canales institucionales de información en tiempo real y activar protocolos de comunicación desde Protección Civil. El apagón en las comunicaciones afectó mucho más a la población en el corto plazo que la propia ausencia de electricidad, y es algo que no debería haber ocurrido.
Segundo, la polarización del debate. Se ha planteado una dicotomía artificial: o las renovables son culpables por su volatilidad, o la solución es un regreso masivo a la energía nuclear. Esto ignora que la solidez de un sistema eléctrico no depende únicamente del tipo de generación, sino de su arquitectura: flexibilidad, almacenamiento, redes malladas, respuesta rápida e inercia eléctrica. De hecho, las nucleares se desconectaron por seguridad al inicio del incidente y tardaron más que otras fuentes en reintegrarse. Un sistema 100% renovable mal diseñado es frágil, pero lo mismo ocurriría con uno 100% nuclear sin adaptabilidad. El debate debe enfocarse en cómo se diseñan y acoplan los distintos vectores energéticos.
Tercero, ciertos lobbies han aprovechado la situación para cuestionar la transición energética. La defensa de la nuclear ignora sus limitaciones económicas, de seguridad y la socialización de sus costes a largo plazo, especialmente por la gestión de residuos. También es engañosa la narrativa de que las renovables provocaron el colapso, pues carece de fundamento técnico en este caso.
El verdadero desafío es reforzar la infraestructura del sistema: redes inteligentes, almacenamiento, gestión de demanda, digitalización y mayor interconexión. Solo con esa base puede construirse una matriz energética renovable y resiliente. La transición energética no será solo tecnológica; será también política, cultural e informativa. Y para ser estable, debe apoyarse en el consenso técnico, no en una guerra de relatos.
MDD: En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es la de capacidad de control, exigencia, etc. por parte del Estado del sistema eléctrico español? (me refiero, sobre todo, a en qué medida el Estado puede exigir, controlar, intervenir a las grandes empresas eléctricas).
JR: El apagón del 28 de abril ha evidenciado una vulnerabilidad estructural largamente advertida por expertos: la dependencia total de la electricidad en la vida moderna contrasta con el hecho de que el sistema eléctrico español está mayoritariamente en manos privadas. Esta situación es crítica, ya que hablamos de una infraestructura esencial –al nivel del agua o la seguridad– cuya operación escapa al control directo del Estado.
Desde la liberalización del sector en los años noventa, la generación, comercialización y gran parte de la distribución eléctrica han quedado en manos de grandes empresas privadas. El Estado conserva funciones estratégicas –planificación, regulación y participación en Red Eléctrica de España (REE)– pero su capacidad de intervención directa en las decisiones clave del sistema es limitada.
En la práctica, decisiones sobre qué tecnologías se desarrollan, cómo se gestionan los picos de demanda o dónde se invierte se toman según criterios de rentabilidad empresarial, no de interés público. Esto genera una asimetría preocupante: cuando ocurre una disrupción como la del 28 de abril, es el Estado quien debe asumir la responsabilidad política y garantizar la recuperación del sistema, sin tener las herramientas operativas necesarias para prevenir o gestionar eficazmente estas crisis.
Este modelo plantea un dilema estructural: si la electricidad es una infraestructura crítica sin la cual no puede funcionar la sociedad, ¿tiene sentido que su control esté guiado por lógicas corporativas orientadas al beneficio privado? La respuesta no implica necesariamente renacionalizar, aunque algunos defendamos esta posición por motivos ideológicos y de justicia distributiva, sino repensar la gobernanza del sistema para garantizar que los intereses estratégicos colectivos estén protegidos frente a fallos, decisiones unilaterales o insuficiente inversión en resiliencia.
En este sentido, el apagón no fue solo una advertencia técnica, sino también política. Ha revelado los límites de un modelo basado en la externalización de un bien esencial a actores privados, y la necesidad de una revisión profunda. No (solo) por razones ideológicas, sino por principios de seguridad, cohesión social y sostenibilidad a largo plazo.
MDD: Ahora mismo el debate está centrado en su práctica totalidad, también en el ámbito de la transición energética, en general, en lado de la oferta, es decir, en la producción (y recordemos que cualquier tipo de producción requiere explotación de recursos a diferentes escalas), pero se habla poco del lado de la demanda. Las dos cosas están claramente relacionadas, ¿qué elementos fundamentales destacarías que han de ser tenidos en cuenta en ese sentido y que quizás ahora mismo están un poco apartados del debate?
JR: El debate energético actual está claramente desequilibrado hacia el lado de la oferta. Se discute cómo producir más energía –qué tecnologías usar, de qué fuentes, y con qué grado de autonomía–, pero se presta muy poca atención al lado de la demanda: cuánto consumo es realmente necesario y cómo debe orientarse según criterios sociales, ecológicos y económicos.
Esta omisión refleja una visión productivista que da por hecho que el crecimiento de la demanda es inevitable y deseable. Sin embargo, una transición energética sostenible y justa debe incluir con urgencia un debate sobre la reducción planificada de la demanda o, al menos, la priorización de usos consciente. No se trata de frenar la innovación ni de empobrecer, sino de asumir que toda forma de generación –incluso la renovable– conlleva impactos materiales, territoriales y ecológicos. Disminuir estructuralmente el consumo alivia la presión por seguir instalando capacidad sin fin, especialmente cuando existen límites físicos y conflictos sociales por el uso del territorio.
Esto implica repensar la eficiencia energética no solo como una mejora tecnológica (hacer lo mismo con menos energía), sino como un principio de organización social: hacer solo lo necesario, con el menor consumo posible, priorizando usos estratégicos frente a los prescindibles. ¿Debe una familia vulnerable tener el mismo trato que un centro comercial con climatización constante? ¿Debemos expandir sin límite industrias eléctricamente intensivas como los centros de datos o el turismo masivo que duplica el consumo de la población local en términos per cápita?
También es clave avanzar en mecanismos de gestión flexible de la demanda –tarificación dinámica, respuesta activa al consumo, hábitos culturales más racionales– para adaptar el consumo a la disponibilidad real de energía renovable y evitar el sobredimensionamiento del sistema.
En resumen, no basta con descarbonizar la oferta energética: hay que redefinir para qué, para quién y con qué límites producimos y consumimos. Incorporar el debate sobre el decrecimiento y la priorización energética no es una opción ideológica, sino una condición material para construir un sistema energético resiliente, justo y verdaderamente transformador, incluso si llega a ser 100% renovable.
MDD: En el futuro no es descartable que vuelvan a suceder hechos como el acaecido a finales de abril de 2025. ¿Qué tipo de escenarios dominarán la transición energética en España y cómo de vulnerable seguirá siendo el sistema eléctrico en relación con estos? ¿Un mayor volumen de autoproducción eléctrica y mejor organizada podría ser una solución de transición para emergencias similares? ¿Será el gas, como se suele decir? ¿Otras fuentes?
JR: Es probable que en el futuro se repitan episodios críticos como el apagón de abril de 2025. Factores como la creciente complejidad del sistema, la digitalización, la variabilidad climática, las tensiones geopolíticas y la electrificación generalizada incrementan la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico español. La transición energética representa una oportunidad, pero también introduce nuevos riesgos que exigen una gobernanza más robusta, ágil y democrática.
El futuro del sistema estará marcado por tres tendencias principales: mayor penetración de renovables variables (solar, eólica), electrificación de sectores clave (movilidad, climatización, industria), e integración más profunda en el sistema europeo. A esto se suma la digitalización y el crecimiento de productores-consumidores activos. Este escenario dificulta el control del sistema, pero permite construir resiliencia si se gestiona adecuadamente.
La autoproducción eléctrica distribuida (residencial, cooperativa, municipal) puede desempeñar un rol clave como complemento flexible al sistema centralizado. No obstante, es esencial que esta generación esté correctamente registrada e integrada en los sistemas de gestión del operador para evitar inestabilidad y problemas de calidad en el suministro.
El gas seguirá siendo necesario a corto y medio plazo como respaldo flexible y de arranque rápido. Sin embargo, su uso debe estar regulado para no frenar la inversión en tecnologías limpias ni aumentar la dependencia de mercados volátiles.
Un reto crucial será reformar el modelo retributivo de la generación eléctrica. El actual sistema marginalista –que paga toda la energía al precio de la última unidad necesaria– distorsiona el mercado, sobre todo cuando el coste marginal de las renovables es cercano a cero. Se requiere una reforma que introduzca un sistema de remuneración que reconozca los costes fijos y operativos y garantice una rentabilidad mínima, pero que permita a su vez conocer qué fuentes son las que van a generar en cada momento, sin depender del precio marginal. Este nuevo marco debe permitir al Estado y a los operadores públicos anticipar y coordinar mejor el despliegue de recursos, tanto centralizados como distribuidos.
En definitiva, construir un sistema eléctrico más resiliente para los escenarios futuros exige no solo innovación tecnológica, sino también una transformación profunda del marco institucional, regulatorio, económico y cultural que lo sostiene. De lo contrario, la vulnerabilidad persistirá, aunque adopte nuevas formas.
MDD: Finalmente, ¿cómo valoras la respuesta social a la gestión de la crisis? Cada vez más se está perfilando como una dimensión imprescindible en las gestiones de situación de emergencia.
JR: La reacción social ante el apagón de abril de 2025 reflejó dos tendencias contrapuestas: una notable capacidad ciudadana de autoorganización y solidaridad, y una preocupante debilidad en los canales institucionales de información y coordinación. Mientras se desconocían las causas del fallo eléctrico y proliferaban las teorías –algunas conspirativas–, muchas personas se organizaron espontáneamente para ayudar a los más vulnerables, compartir recursos y difundir información útil en redes sociales, o simplemente compartir la información que recibían en su transistor.
Esta respuesta comunitaria, aunque desordenada, evidenció un tejido social activo y resiliente. Sin embargo, la falta de una comunicación institucional clara y oportuna minó la eficacia de la gestión pública. La ausencia de un relato oficial inmediato favoreció la desinformación y complicó la toma de decisiones tanto individuales como colectivas. Si la incidencia hubiese durado más tiempo, no sabemos cómo habría evolucionado esa capacidad de autoorganización de la población.
La crisis puso de relieve que la gestión técnica de una emergencia no es suficiente: es igualmente esencial una gestión social que incluya comunicación pedagógica, participación ciudadana y escucha activa. La confianza pública se construye con transparencia, coordinación interinstitucional y liderazgo en momentos críticos.
Otro aspecto clave fue la desigualdad en la capacidad de respuesta. Las personas mayores, los hogares sin acceso digital o sin un simple aparato de radio, quienes dependen de dispositivos médicos eléctricos o quienes viven en zonas mal conectadas, fueron los más afectados. Aunque la solidaridad social fue destacable, no puede sustituir a políticas públicas orientadas a proteger a los más vulnerables.
En definitiva, la dimensión social de la crisis fue tan crítica como la técnica. No basta con tener protocolos para la recuperación del suministro eléctrico: se necesitan también planes de resiliencia comunitaria, marcos de cooperación entre Estado y sociedad civil, y estrategias de comunicación que refuercen la cohesión social.
España dispone de una base social sólida, pero aún frágil, que debe integrarse activamente en las estrategias de transición y seguridad energética. En un contexto de creciente complejidad e incertidumbre, la fortaleza de las infraestructuras debe ir acompañada de la fortaleza del tejido social y democrático.
Monica Di Donato es doctora en Economía, especialista en economía ecológica y en cuestiones de alimentación e investigadora del área Ecosocial de FUHEM.
Acceso al texto completo en fomato pdf: Entrevista a Jesús Ramos sobre el «Gran Apagón» y sus implicaciones.
Noticias relacionadas
20 octubre, 2025
Economía Inclusiva: conceptos básicos y algunos debates
Reflexión colectiva de diferentes…
2 octubre, 2025
Emoción y llenazo en el reencuentro de Montserrat
El pasado viernes 26 de septiembre,…



