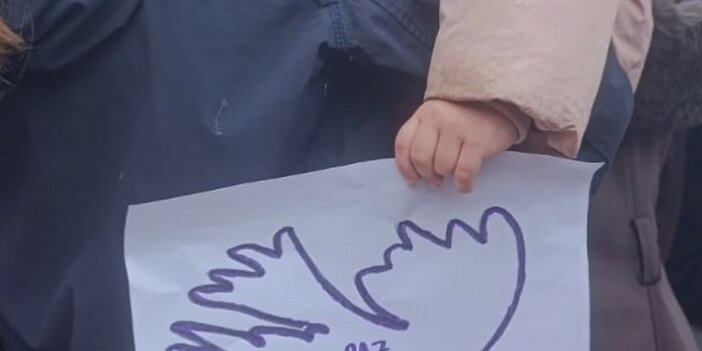Por muy verde que nos lo pinten
El 22 de noviembre del año 2023 no fue un día cualquiera para la salud de la población y el medio ambiente europeo. Fue uno de los días más tristes y vergonzosos (y ha habido muchos) que se recuerdan en el Parlamento Europeo. Se votaba un reglamento que proponía una reducción significativa del uso de los pesticidas más tóxicos que inundan cada día los ecosistemas y que provocan graves problemas de salud a las poblaciones humanas y, contra todo pronóstico, se rechazó en medio la euforia descontrolada (literalmente) del lobby agroquímico, junto con la algarabía de la derecha, ultraderecha liberales y parte del grupo socialista europeo.
No era un reglamento cualquiera, era el primer intento serio de limitar el derecho a contaminar que se ha auto otorgado la industria pesticida y el modelo agrícola enganchado a los agrotóxicos. Un primer rayo de luz para intentar construir una Europa más saludable para nosotros y las generaciones venideras. Kaputt.
Javier Guzmán director de Justicia Alimentaria escribe «Por muy verde que nos lo pinten» en el número 166 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a los Contaminantes químicos.
El rechazo del Parlamento Europeo del 22 de noviembre de 2023 a un reglamento que proponía una reducción significativa del uso de los pesticidas más tóxicos sirve al autor como punto de partida para analizar los sinsentidos y peligrosidad del actual modelo alimentario global, y de la UE en particular.
Un largo proceso
Este reglamento no fue un invento que se redactó una mañana en un despacho de una organización ambientalista. Fue uno de los textos más trabajados y con más consenso social y académico que se recuerdan. Las voces que pedían una reforma del uso de pesticidas provenían tanto de la propia Comisión Europea, como de distintas comisiones del Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, la comunidad científica independiente (con una carta de más de 7 000 personas científicas), la ciudadanía europea (Eurobarómetro), asociaciones médicas, ambientalistas, ONG y un largo etcétera. Pero de nada ha servido el clamor popular, científico y europeo. Después de dos años de arduo trabajo intentando revocar una normativa obsoleta e ineficaz para proteger a la ciudadanía europea y al medio ambiente de la inaceptable toxicidad que producen décadas de uso descontrolado e intensivo de pesticidas altamente peligrosos, todo voló por los aires con ese voto en favor de la toxicidad. Ese día entramos en modo suicida.
El primer paso hacia el desastre, y que ya empezaba a insinuar el golpe que se avecinaba, se registró con la autorización durante diez años más del glifosato, una sustancia altamente peligrosa que podrá seguir contaminando nuestros cuerpos y medio ambiente hasta el año 2034. Es la segunda prórroga que se le concede a esta substancia fabricada por Bayer de la que no hay ninguna duda, ninguna, de que es ultra tóxica.
Lo que se aprobó ese 22 de noviembre fue decir que no a la reducción del uso de sustancias catalogadas como altamente peligrosas, decir no a dejar de utilizar pesticidas peligrosos en zonas sensibles (zonas de alta biodiversidad, zonas cerca de personas vulnerables, escuelas, centros sanitarios), decir no al paquete de ayudas para la transición hacia una agricultura libre de pesticidas, decir no a las ayudas a la gestión integrada de plagas y sistemas de gestión agrícola sin pesticidas y decir no a las acciones destinadas a potenciar el uso de pesticidas de bajo riesgo frente a los más peligrosos.
Finalmente, y para cerrar el debate y tirar las llaves al fondo del mar, en una maniobra totalmente inédita, se impidió que el texto rechazado pudiera volver a la Comisión de Medio Ambiente para reajustarlo e intentar una segunda votación de consenso.
Esto demuestra que el único objetivo por parte de la derecha, ultraderecha y el socialismo europeo más conservador era el detener frontalmente la reforma y aniquilar cualquiera normativa que afectara los intereses económicos dictados por los lobbies de la agroindustria.
Un sistema agroalimentario suicida
El golpe del 22 de noviembre del año 2023 esconde el problema de fondo. Vivimos en una contradicción suicida que deberíamos resolver, pero el sistema alimentario actual no puede. Por un lado, los pesticidas se han convertido en la piedra angular de los sistemas agrícolas predominantes y, puesto que el sistema agroalimentario se ha construido en base a ellos, ahora resulta extremadamente difícil quitarlos porque la estructura se tambalearía y amenazaría con derrumbarse. Es un modelo productivo dependiente de los agrotóxicos y esto es un grave problema.
Por otro lado, estos mismos pesticidas son una de las mayores amenazas para nuestra salud y medioambiente. Hoy en día respiramos, comemos, bebemos y tocamos sustancias que nos enferman y matan silenciosamente. A nosotros y a nuestro entorno.
Esta contradicción es irresoluble. O cambiamos de modelo productivo (y de sistema alimentario) o vamos a seguir enfermándonos y enfermando al planeta. No hay término medio, ni consensos ni terceras vías. De ahí los nervios descomunales de todo el agronegocio cada vez que se toca el tema de los pesticidas; de ahí la absoluta necesidad de seguir intentándolo. Es su piedra angular, como cuando juegas al juego de los barquitos y te das cuenta de que has tocado al portaaviones.
Vivimos en una contradicción suicida, pero el sistema alimentario actual no puede resolverlo porque es un modelo productivo dependiente de los agrotóxicos
El Estado español no es un actor secundario en toda esta problemática, al contrario. Somos el rey absoluto en el uso de pesticidas en Europa. Nuestros suelos agrarios reciben, anualmente, más de 76 000 toneladas de pesticidas y eso es así, en semejantes cantidades, desde hace una decena de años como mínimo. Año tras año. En esta «Eurocopa de la toxicidad» ganamos claramente a Francia (69 000 ton.), a Turquía (52 000 ton.), a Italia (50 000 ton.), y goleamos claramente a Alemania (48 000 ton.). Si lo calculamos por habitante, Italia, Francia y Portugal rondan el kilo de biocidas por persona; el Estado español alcanza 1,6 kg.
Por lo que respecta al negocio, las empresas de pesticidas han comercializado sus substancias tóxicas en el Estado por un valor de 1 000 millones de euros.
¿Cómo se puede llegar a justificar semejante avalancha tóxica? En parte gracias a un complejo entramado legal y “científico” que lo permite y avala. Un punto clave para entender de lo que estamos hablando es pensar que la aprobación, uso y control de los pesticidas esta «controlado». La realidad es que, cuando se miran bien los datos y las normativas, nos daremos cuenta que ese entramado es de cartón piedra y que estamos confiando en un sistema con más grietas y agujeros que la Acrópolis, y mucho menos bonito. Por un lado, el sistema de aprobación se ha diseñado basándose en todo un entramado a medida de la industria, divide los pesticidas en tres grandes categorías: autorizados, no autorizados y prohibidos. En teoría, las prohibidas y las no autorizadas tienen un grado de toxicidad del todo inasumible, mientras que las autorizadas van desde las muy tóxicas a las menos tóxicas. ¿Una sustancia prohibida no es lo mismo que una no autorizada? A nivel de toxicidad es prácticamente lo mismo, pero no a nivel «usuario». Básicamente las no autorizadas son sustancias altamente tóxicas pero que se pueden utilizar bajo determinados supuestos. La normativa concede autorizaciones excepcionales de 120 días para el uso de estas sustancias altamente tóxicas y la concesión es tan sencilla que asusta. Solamente en el año 2019, el Estado español dio su visto bueno a 33 solicitudes de excepción. La mayoría de ellas (76 %) fue para usos para los que no existe autorización; el resto (24 %) fue para permitir usar sustancias prohibidas. En 2022 y hasta abril de 2023, el Estado español concedió 58 autorizaciones excepcionales y es el Estado que más excepciones utiliza.
España es el rey absoluto en el uso de pesticidas en Europa: nuestros suelos agrarios reciben, anualmente, más de 76 000 toneladas de pesticidas
Y aquí viene uno de los grandes problemas de este sistema y es que es esencial determinar con certeza qué sustancia es tóxica y cuál no y, sobre todo, cuánto de tóxica es y dónde ponemos el límite entre la toxicidad aceptable y la que no lo es. La ineficacia del sistema actual de autorización para proteger adecuadamente la salud humana y medioambiental reside en que el sistema vigente no tiene en cuenta, a la hora de las evaluaciones de riesgo, el ciclo de vida del pesticida, como tampoco sus efectos a largo plazo y acumulativos, ni la actividad de disrupción endocrina, ni el efecto combinado o cóctel que aparece cuando actúen diferentes sustancias activas tóxicas al mismo tiempo, ni tampoco los patrones dosis-respuesta no estándares que siguen muchas sustancias.
No estamos hablando de cuatro sustancias. Aunque las cifras se actualizan periódicamente, en la actualidad existen unas 480 sustancias activas autorizadas, unas 890 sustancias no autorizadas, unas 45 prohibidas y unas 15 pendientes de autorización. Pero recordemos que una cosa son las sustancias activas y otra los pesticidas. Estos pueden contener diversas sustancias. De hecho, el número de pesticidas autorizados asciende a más de 2 000, pero se pueden combinar de muchas más maneras. Cada una de estas sustancias y combinaciones se deben evaluar en términos de toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad acumulada, toxicidad por efecto cóctel, posible efecto hormonal; en términos también de toxicidad para el medio ambiente (todo el medio ambiente, y metamos en esta categoría todo lo imaginable). Está demostrado que hemos sobrepasado el límite humano de análisis y control de las sustancias químicas. Entender que hay un límite físico a lo que podemos evaluar y que superarlo supone de facto, no evaluar, es importante en el caso de los pesticidas. La no evaluación de un producto tóxico y su dispersión a gran escala es una irresponsabilidad mayúscula y con graves efectos para la especie humana, presentes y futuros.
La toxicidad de esta galaxia de sustancias es, literalmente, invaluable. Y no solo es que el sistema esté sobrepasado por lo que tiene que controlar y sus efectos, sino que además cuenta con un sistema de control pobre y en nuestra opinión, poco riguroso. Para controlar los pesticidas existentes, los países de la Unión Europea están obligados a publicar anualmente el número de muestras de alimentos, qué pesticidas y en qué cantidad se han encontrado. Los últimos datos disponibles para el Estado español hacen referencia a los resultados del programa de vigilancia y control de residuos de plaguicidas en alimentos para el año 2020. Se tomaron 1 543 muestras. Para hacernos una idea de si eso es mucho o poco, en el año 2014 se tomaron prácticamente el doble. A nivel de muestras per cápita, son seis muestras por cada 100 000 habitantes. En Alemania se toman 23 por cada 100 000, en Francia 12 o en Italia 18. Siendo más claros: el Estado español es el país de la UE que menos muestras analiza per cápita.
Otro tema preocupante es qué tipo de pesticidas se analizan en las muestras. Los criterios de selección de qué se debe analizar no están claros, ya que no se evalúan todas las sustancias utilizadas en la práctica agrícola del país. De hecho, de los 50 pesticidas más utilizados en el Estado español, no se evaluaron algunos de los productos de mayor consumo, dejando a más del 62% de los pesticidas disponibles sin supervisar. Es decir, el Estado español mira poco y mal, cada vez permite más pesticidas en las frutas y verduras y estos son cada vez más combinados y peligrosos.
Exportar toxicidad
Si quieren continuar viendo la absoluta ficción de control en la que vivimos, la cosa toma un aspecto todavía más inexplicable cuando comprobamos que los países la UE estamos exportando toxicidad a países vulnerables.
Se ha constatado que cada vez se fabricaban y comercializaban más pesticidas peligrosos en el mundo y que la mayor parte de países que los recibían no tenían la capacidad para evaluarlos correctamente. Se trata de sustancias cuyo uso está prohibido en territorio europeo, pero no su fabricación. Ello permite que las empresas situadas en el Estado español y en la UE sigan fabricando sustancias prohibidas y las exporten a terceros países. Las administraciones involucradas no solamente lo permiten, sino que lo facilitan a través de la creación y mantenimiento de un sistema normativo ad hoc.
Según datos de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), en 2020 se exportaron unas 667 000 toneladas de productos químicos peligrosos prohibidos o severamente restringidos en la UE. El mecanismo básico que facilita a las empresas producir pesticidas que están prohibidos en la UE y exportarlos a otros países se denomina Consentimiento Previo Informado (PIC, por sus siglas en inglés). Lo único que tienen que hacer, pues, es informar al país importador. Poniendo números a la barbarie, 4 400 millones de euros de los más de 12 000 millones en ventas de pesticidas realizadas por las cinco principales empresas del sector provienen de las ventas de pesticidas muy peligrosos.
La UE exporta pesticidas altamente peligrosos y prohibidos aquí, externalizando la toxicidad sobre las personas y los países más vulnerables
La irracionalidad de este sistema de exportación tóxica se constata cuando se entiende que quienes más utiliza estas sustancias son los países agroexportadores, y que la utilizan para fumigar sus monocultivos, y que el destino de esos alimentos no es otro que la UE. Es decir, te vendo un tóxico peligroso, lo utilizas en las plantaciones de frutas y verduras, y luego te las compro. Un buen negocio para las corporaciones, pero malas noticias para la población de aquí y de allí. Este «efecto bumerán», por tanto, viene de lejos y es que este regreso de los pesticidas prohibidos a través de la importación de alimentos contaminados es una realidad antigua e innegable.
En el caso del Estado español, ¿existe este efecto bumerán? Hemos visto que los dos mayores países receptores de las exportaciones tóxicas de nuestro Estado son Marruecos y Brasil. Una de las aplicaciones más utilizadas de estas sustancias es para los monocultivos de frutas y hortalizas. ¿Cuál es el país del que importamos más fruta? Efectivamente, de Marruecos. El segundo es Costa Rica. ¿Y el tercero? Brasil. Más del 15% de toda la fruta que importamos viene de Marruecos y Brasil. En lo que se refiere a las hortalizas, el principal país del que importamos es Francia, pero el segundo es, de nuevo, Marruecos.
Exportar tóxicos a Marruecos para que se utilicen masivamente en alimentos que vamos a importar en grandes cantidades no parece un modelo ejemplar de protección de la salud de la población española. Pero, ¿los alimentos importados de países a los que vendemos pesticidas aquí prohibidos tienen residuos de los mismos? Hay indicios que apuntan hacia una misma dirección que sirve para denunciar que una gran parte de las frutas y verduras que consumimos tienen residuos de pesticidas no autorizados. La UE tiene la denominada Red de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y Piensos (RASFF), que intenta detectar los riesgos para la población europea de los alimentos que entran en la UE. Si miramos cuántas alertas se han generado por presencia ilegal de residuos de pesticidas en alimentos importados veremos que son más de 3 000 en dos años y medio (desde enero de 2020 hasta mediados de 2022). Es decir, 3,5 alertas cada día. En el caso del Estado español, durante este mismo período se han detectado noventa casos, uno cada semana, y de estos, la mitad es por causas de «grave riesgo››.
Los Estados europeos (incluido el español) dan luz verde al efecto bumerán autorizando la exportación de pesticidas prohibidos o no aprobados a pesar de saber que estas sustancias dañan gravemente la salud humana y el medio ambiente en los Estados importadores. A pesar de la parálisis de las autoridades europeas, algunos gobiernos han empezado a mover ficha. El caso más destacable es Francia, que desde el 1 de enero de 2022 prohibió la exportación de pesticidas que están prohibidos en la UE por razones de salud o protección del medio ambiente.
Ahora que tenemos claro el diagnóstico, se ve con claridad lo que movimientos sociales y científicos venimos denunciando hace años. No hay otra salida que abandonar de manera urgente el uso de pesticidas, y para ello es necesario apostar por una transformación del actual sistema alimentario, de base agroecológica y descentralizada que priorice el derecho a la alimentación, y la buena noticia es que es posible, es viable y se puede hacer.
Viendo que el sistema es irreformable, que el negocio de los pesticidas es mayúsculo y que el modelo agrícola actual es totalmente dependiente de estas substancias, quizás se entienda mejor lo que pasó el 22 de noviembre del año 2023 en el Parlamente Europeo. Con lo que no contábamos, seguramente, era con que la barra libre a la toxicidad pesticida era el primer paso para la demolición exprés del incipiente edificio de política de transición alimentaria y agraria europea, y descarbonización de la misma.
Un derribo que es la expresión de la victoria de la movilización agraria que hemos vivido los últimos meses. Movilización iniciada y creada por las grandes patronales agrarias europeas cuyos intereses y gobierno están muy cerca, por decir algo moderado, de las grandes empresas agroquímicas europeas. El guion estaba escrito: se trataba de hacer descarrilar el pacto verde europeo y la incipiente transición ecológica de la agricultura europea. O al menos ganar tiempo hasta la llegada de las elecciones parlamentarias europeas de 2024 en las que todos los expertos auguran un aumento del peso y poder de los partidos conservadores y de extrema derecha.
Para realizar esta operación, estaba claro que nadie en su sano juicio podría plantear un choque frontal contra las medidas del Pacto Verde, en medio de la crisis climática y meses después de la cumbre de Dubái en la que la agricultura jugó un papel protagonista en el diagnóstico de nuevas políticas frente a la crisis climática.
Así que había que sacar a los agricultores a la calle, y para ello utilizaron los elementos reales e indiscutibles que están afectando al modelo de agricultura familiar europea. Factores como la subida de precio de insumos, como el petróleo, el gas, los fertilizantes, el abuso en la imposición de márgenes de las grandes distribuidoras de alimentos o el exceso de burocracia y dificultad, cuando no imposibilidad para aplicar las medidas “verdes” derivadas de la última PAC, que suponía un auténtico calvario para los agricultores debido a un exceso de burocratización, y a medidas que en absoluto estaban pensada para la mediana y pequeña agricultura. Todo esto mezclado con problemas estructurales no resueltos, como es la concentración de la propiedad de la tierra cada vez mayor, la falta de relevo generacional, etc.., creaba las condiciones necesarias para incendiar las capitales europeas, que, si bien ya habían comenzado en Holanda y Alemania, toman su mayor vuelo e importancia cuando irrumpen en el país de mayor poder en la política agraria europea como es Francia, impulsada por la patronal conservadora agraria más importante, la FSNA. Una movilización que en nuestro país coincide paradójicamente, con uno de los mejores años de renta del sector agrario, con aumento de márgenes que no hacía prever una movilización de tal magnitud, y que si prendió fue por la habilidad de la extrema derecha que consiguió sacar colectivos y grupos a la calle, con la inestimable colaboración de unos medios de comunicación ávidos de imágenes similares a las francesas, y que acabó arrastrando a todo el movimiento sindical agrario, nadie podía quedarse en casa y regalar ese espacio a la extrema derecha.
Revolución verde 4.0
Pues bien, después de la absoluta victoria y entierro del Pacto Verde, después de recogidos los restos de la fiesta que se vivió en los mejores salones de Europa, la pregunta que nos hacemos es: ¿y ahora qué? ¿Volvemos a lo de antes? ¿Todo está resuelto? ¿La agricultura familiar ya es viable? ¿Nos cargamos los objetivos del cambio climático? ¿Los pesticidas ya no serán reducidos? En mi opinión la respuesta no es sencilla, pero si conocemos las líneas maestras de lo que viene, de lo que llevan las grandes empresas del agro business diseñando hace algunos años. El primer objetivo no es nuevo, de hecho, es el de siempre, el gran pilar de la política neoliberal europea y que se ha expresado de una manera clara y transparente, se trata de seguir avanzando sin cortapisa en el desarrollo del modelo industrial agroexportador a través de la expansión de los tratados de libre comercio. Como muestra de ello, los dos últimos acuerdos con Chile y Nueva Zelanda este mismo año. Avanzando sí, pero no como antes, y aquí vienen las novedades que marcarán sin duda el tablero de juego los próximos años, y es que las grandes empresas del agronegocio se dieron cuenta hace un tiempo que no podían seguir siendo los malos de la película, los que contaminan el campo y los alimentos, y dejar por otro lado que la agroecología y la soberanía alimentaria siguiera su expansión y su configuración como única salida a la crisis alimentaria y climática. Si ese modelo basado en sistemas alimentarios locales, descentralizados y sociales se convirtieran en hegemónicos, se acaba el negocio y control de las grandes corporaciones químicas y del agro. El cambio climático no pueda dar lugar a un cambio en las políticas, actores, y modelos, el cambio climático tiene que dar lugar a la profundización del actual modelo y para ello van a activar todas las palancas necesarias, y en esto están.
Lo que viene, por tanto, es una nueva Revolución verde. En unos meses vamos a empezar a escuchar por todos lados y a ver planes, estrategias, productos, normativas, reglamentación con palabras como agricultura de precisión, inteligente, de alta tecnología, adaptada, regenerativa, climática, big data alimentaria, Revolución verde 4.0 o neutra en emisiones. A esta revolución se le está llamando de diferentes formas, todas con nombres que desprenden atributos concebidos como positivos por la sociedad, pero no se pierdan, ya que se trata del mismo modelo de la Revolución verde 1, 2 y 3. Ya no sabemos ni cuantas llevamos. Mismos actores, mismos efectos. Un modelo basado en el uso ingente de tecnología, sensores, robots, drones, inteligencia artificial, nuevos regadíos, datos algoritmos, satélites, fertilizantes y pesticidas de nueva generación, nuevos transgénicos, cultivos intensivos de regeneración, etc. Y esta vez, con una reducción de la mano de obra como no podemos ni imaginar. Un modelo que sigue la consigna industrial, grandes monocultivos “verdes” y la sustitución de mano de obra, que en este momento es uno de los mayores costes asociados a la vez que genera un mayor consenso en los países del norte debido a la sensibilidad creciente contra la explotación laboral. No es el foco principal de este texto, pero, como se decía antiguamente, manténganse a la escucha porque frente a los innegables impactos negativos del modelo alimentario capitalista actual, impactos sociales, ambientales, climáticos, territoriales, culturales y de salud, el nuevo juguete del agronegocio se va a basar en la tecnología inteligente con la promesa de usar el pesticida justo, en el momento justo, en el lugar justo. De usar el agua justa y precisa, de usar el fertilizante sintético justo, de usar la energía justa en el lugar justo. Ahora será todo preciso, inteligente, limpio y smart.
El nuevo juguete del agronegocio se basa en la tecnología inteligente que promete usar el pesticida justo, en el momento justo, en el lugar justo
Esto es el paquete que está impulsando el gran lobby del agronegocio, y una vez derribado el edificio del Pacto Verde, los gobiernos estatales y también el europeo ya están allanando el camino para este desembarco, no solo en nuevas regulaciones sino directamente en la inversión de dinero público. Hace unos pocos días el Ministerio de Agricultura anunciaba una nueva política de modernización de regadíos, con la inversión más ambiciosa de la historia superior a los 2 400 millones de euros. O si quieren, vean la cantidad ingente de fundaciones, investigaciones, jornadas, seminarios y publicaciones “verdes” financiadas por las grandes empresas agroquímicas y tecnológicas.
Se trata del mayor trampantojo de la historia, o si lo prefieren, de la tormenta perfecta de greenwashing, perpetrado por las grandes corporaciones, que en un momento fueron conscientes del avance de las propuestas campesinas a nivel global como única respuesta necesaria frente a la crisis climática, y decidieron disputar y ocupar ese espacio tan preciado de la sostenibilidad. Una sostenibilidad agroexportadora tan falsa como cara. Tan falsa, porque como pueden entender, muchas de estas tecnologías suplemente son espejismos, no sirven y ya se ha demostrado su falta de eficacia y adaptación al mundo agrario. Se trata en realidad de una patada hacia adelante, profundizado en el sistema que nos ha traído hasta aquí, empresas exportadoras cada vez más grandes, más recursos, más monocultivos, más concentración de tierras, más integrado, más vertical y, claro está, más caro. La tecnología no es barata ya saben, mejores tractores, drones, cosechadoras, etc. Un paraíso al que la pequeña y mediana producción no serán llamados, porque simplemente no se lo podrán pagar, esta vez ni siquiera endeudándose.
En este momento de bruma y confusión es imprescindible distinguir bien, y no equivocarnos como la paloma, por muy verde que nos lo piten. Hace falta reivindicar con más fuerza que nunca la soberanía alimentaria como nuestra última línea de defensa y esperanza. No se trata de una batalla contra la tecnología en sí, sino por el control de la misma y su adaptación. No es igual que los datos sean públicos y accesibles para todos los agricultores y agriculturas que solo en manos de grandes empresas privadas, y no es igual una tecnología pensada en grandes monocultivos intensivos que en pequeñas y medianas explotaciones. La disputa es política, no solo tecnológica. Las preguntas son las de siempre: ¿quién ha de producir los alimentos? ¿Para quién? ¿Cómo se producen y dónde? De como respondamos dependerá nuestro futuro.
Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria.
Acceso al artículo en formapo pdf: Por muy verde que nos lo pinten
Noticias relacionadas
4 febrero, 2026
Enseñar con enfoque ecosocial. Ejemplos y claves para integrar la mirada ecosocial en las aulas
Esta nueva guía nace con el objetivo de…
30 enero, 2026
Educar para la paz: cuando la educación impulsa la justicia social
Con motivo del Día Escolar de la Paz y…

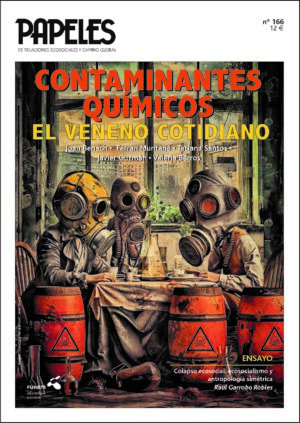 El 22 de noviembre del año 2023 no fue un día cualquiera para la salud de la población y el medio ambiente europeo. Fue uno de los días más tristes y vergonzosos (y ha habido muchos) que se recuerdan en el Parlamento Europeo. Se votaba un reglamento que proponía una reducción significativa del uso de los pesticidas más tóxicos que inundan cada día los ecosistemas y que provocan graves problemas de salud a las poblaciones humanas y, contra todo pronóstico, se rechazó en medio la euforia descontrolada (literalmente) del lobby agroquímico, junto con la algarabía de la derecha, ultraderecha liberales y parte del grupo socialista europeo.
El 22 de noviembre del año 2023 no fue un día cualquiera para la salud de la población y el medio ambiente europeo. Fue uno de los días más tristes y vergonzosos (y ha habido muchos) que se recuerdan en el Parlamento Europeo. Se votaba un reglamento que proponía una reducción significativa del uso de los pesticidas más tóxicos que inundan cada día los ecosistemas y que provocan graves problemas de salud a las poblaciones humanas y, contra todo pronóstico, se rechazó en medio la euforia descontrolada (literalmente) del lobby agroquímico, junto con la algarabía de la derecha, ultraderecha liberales y parte del grupo socialista europeo.