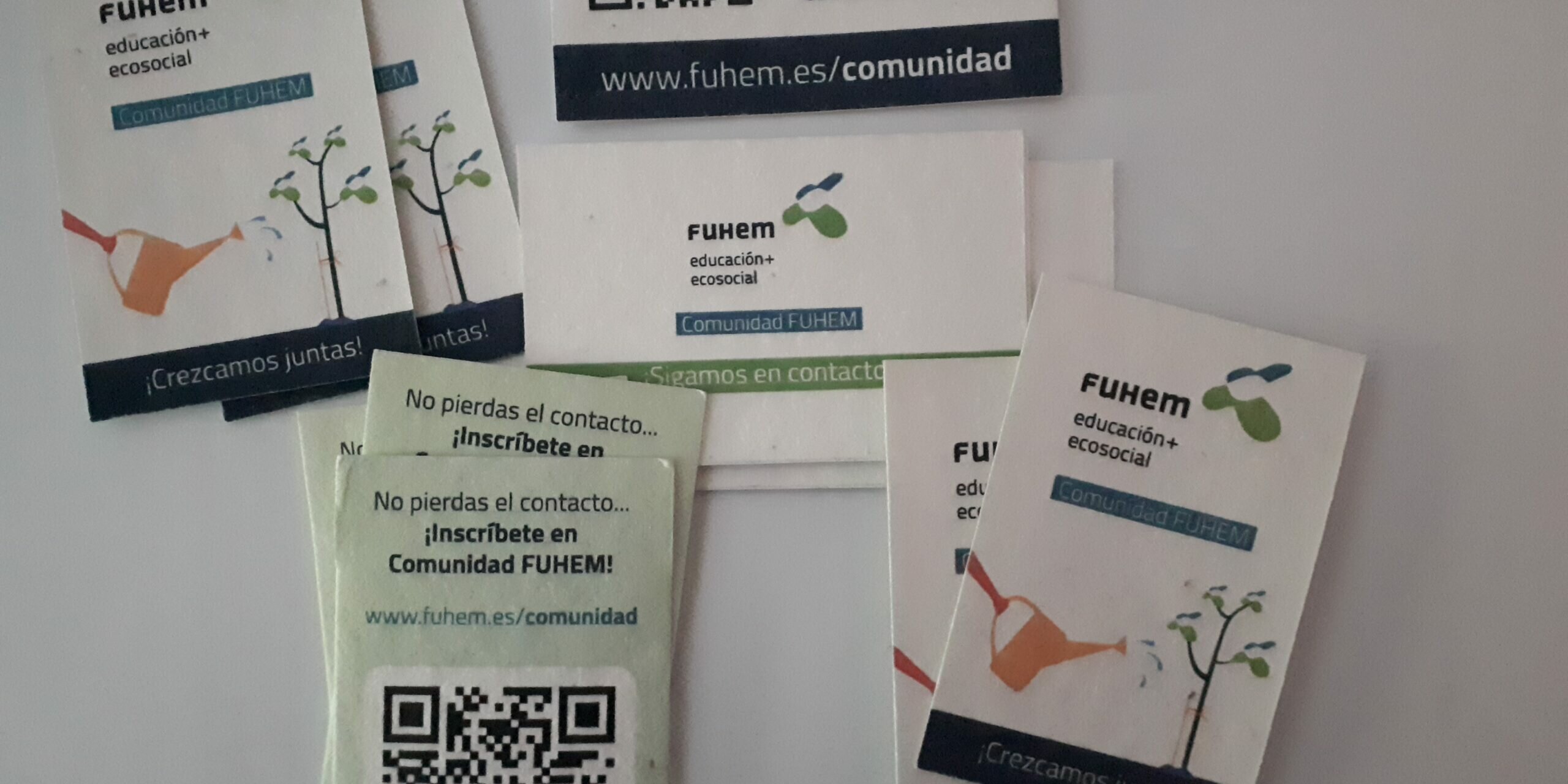La captura de Europa
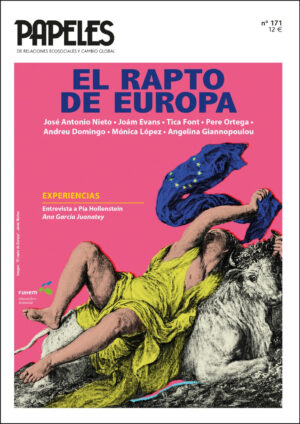 El proyecto europeo nació de un anhelo de paz. La integración avanzó con la idea de que podría ser un buen camino para evitar la pérdida de peso e influencia de los países del Viejo Continente. Se ha querido presentar además como un modelo cargado de valores y virtudes democráticas que representa un faro para navegar en medio de las procelosas y, con frecuencia, embrutecidas aguas de las relaciones internacionales. Sin embargo, hasta ahora, las cosas parecen haber discurrido por otros derroteros.
El proyecto europeo nació de un anhelo de paz. La integración avanzó con la idea de que podría ser un buen camino para evitar la pérdida de peso e influencia de los países del Viejo Continente. Se ha querido presentar además como un modelo cargado de valores y virtudes democráticas que representa un faro para navegar en medio de las procelosas y, con frecuencia, embrutecidas aguas de las relaciones internacionales. Sin embargo, hasta ahora, las cosas parecen haber discurrido por otros derroteros.
El promisorio horizonte de paz en el continente se ha ido disipando. No solo porque en su día fuera incapaz de evitar la sucesión de guerras derivadas de la desintegración de la antigua Yugoslavia o, más recientemente, la destrucción de Ucrania como consecuencia de la invasión rusa, sino porque la UE y algunos de sus miembros fueron responsables, en cierto modo, de la activación y profundización de aquellos procesos.
Santiago Álvarez Cantalapiedra escribe en la Introducción al número 171 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global sobre cómo la irrelevancia europea en el mundo se ha evidenciado de forma clara en las últimas décadas como consecuencia de los efectos paradójicos de una globalización que, impulsada inicialmente por Occidente para su propio beneficio, ha cambiado por completo el mapa geopolítico y el centro de gravedad económico mundial. Europa pesa cada vez menos en la economía global y, en el plano geopolítico, no está menos subordinada política y militarmente a los EEUU que antaño.
Por último, al histórico déficit democrático de las instituciones europeas se han sumado los procesos actuales de “desdemocratización” de los países y la doble vara de medir con que se abordan los principales conflictos internacionales. La quiebra moral ante el genocidio del pueblo palestino ha dejado a Europa sin alma y, lejos de ser un faro, la acción exterior de la UE contribuye más a la oscuridad que a iluminar las tinieblas. A estas alturas, tampoco parece extrañar ya a nadie el abandono clamoroso del enfoque de los derechos humanos en la gestión de sus fronteras.
Como ocurriera con la princesa fenicia secuestrada por Zeus, de cuyo nombre proviene el del continente, los sueños europeos han sido capturados con malas artes por quien manda e impone las reglas del juego, aunque quepa sospechar en este caso si no habrá sido la propia princesa la que se subió a lomos del toro a sabiendas.
Europa en el mapa mundial
El mundo vive un cambio de época en el cual Europa descubre perpleja que se encuentra más apartada, débil y dividida que nunca. Lo primero se evidencia en cómo Trump y Putin tratan de abordar una salida a la agresión rusa a Ucrania o en cómo Trump y Netanyahu acordaron la retirada parcial de las tropas en Gaza. Europa y, por supuesto, los pueblos palestino y ucraniano, ni siquiera han sido convocados. Su debilidad resulta incuestionable cuando se observa la nueva geografía económica mundial. Las divisiones internas se revelan cada día más claramente en las tensiones entre los países que forman la UE y en las fracturas económicas y territoriales que se siguen profundizando en su seno.
El auge de Asia es uno de los fenómenos económicos más relevantes de comienzos del siglo XXI. Para Europa ha representado el fin de la ventaja excepcional que logró con la implantación del industrialismo alumbrado por el capitalismo naciente. La publicación del libro La gran divergencia de Kenneth Pomeranz hace veinticinco años mostró cómo Europa había logrado una ventaja apabullante sobre China gracias a factores casuales.1 Hasta el siglo XVIII Europa y China —contemplando las regiones más avanzadas de cada área—disfrutaban de un desarrollo con unos niveles de prosperidad y una estructura socioeconómica bastante similares. La protoindustrialización en ambas zonas estuvo basada en la extracción de recursos naturales y el empleo masivo de madera como fuente de energía. Rápidamente el incipiente desarrollo industrial occidental se toparía con las limitaciones naturales de su propio territorio. La forma de sortear esas restricciones ecológicas contribuyó a la gran divergencia con el área asiática. Según Pomeranz, las diferencias tuvieron que ver principalmente (que no únicamente) con varios elementos esenciales: en primer lugar, las limitaciones energéticas impuestas por la deforestación europea pudieron aliviarse gracias al acceso a unos yacimientos de carbón abundantes y próximos, permitiendo la utilización de otras formas de energía distintas de la madera; en segundo lugar, el acceso a los recursos de las Américas, siguiendo un esquema de organización colonial, proporcionó el acceso a un territorio suficiente que, combinado con el uso de mano de obra esclava (gracias al comercio triangular), permitió la obtención de materias primas —como el algodón (pero también madera y azúcar)— que de otro modo habría requerido enormes extensiones en Europa. Finalmente, y no menos importante, las interminables rivalidades entre los países europeos terminaron por alumbrar las capacidades fiscales y militares de los Estados europeos que asentaron su dominio en ultramar. Así pues, las posibilidades de utilización del carbón mineral (con mayor densidad energética que la biomasa), así como el desarrollo temprano de las tecnologías coligadas (como, por ejemplo, la máquina de vapor creada en 1712 por Thomas Newcomen, mejorada sustancialmente décadas después por el escocés James Watt), junto al desempeño de la dominación militar colonial (también con sus correspondientes innovaciones tecnológicas y financieras), resultaron los elementos determinantes que hicieron despuntar a Europa, y particularmente al Reino Unido, convirtiéndola en el centro de la economía mundial. No fueron factores culturales ni institucionales,2 como se enfatiza desde interpretaciones liberales, los que originaron la gran divergencia, sino la fuerza coercitiva del colonialismo y las capacidades tributarias y financieras de los Estado europeos.
Pero volvamos al presente para entender el papel que parece corresponderle a Europa en el momento actual. El 27 de julio de este año es la fecha, para muchos, de la capitulación del proyecto de la UE ante los EEUU. En esa fecha, la UE aceptó sin contrapartidas un arancel del 15% sobre el grueso de sus exportaciones a los EE UU, comprometiéndose además a comprarle energía por valor de 750.000 millones de dólares, realizar inversiones no especificadas por otros 600.000 millones e incrementar la adquisición de armamento estadounidense. Más allá del alcance y de las posibilidades reales de concreción de este “acuerdo”, para Varoufakis lo que resuena en este acontecimiento es lo que aconteció con el tratado de Nanjing de 1842.3 Dicho tratado supuso la gran capitulación de China frente a la potencia europea de la época (el Reino Unido) y el inicio de un “siglo de humillación” que marcaría el declive de Oriente frente a Occidente. Ahora las prácticas imperiales a las que Europa recurrió en el pasado para doblegar la voluntad de otras naciones se revuelven, ironías de la historia, contra el viejo continente. Pero a diferencia de la China de 1842, cuya humillación fue resultado de una derrota militar, la servidumbre europea se presenta ahora como una opción libremente elegida por la propia Unión ante la administración norteamericana.
EEUU tiene claro con qué bazas cuenta para actualizar esa servidumbre voluntaria europea.4 En primer lugar, sabe sacar provecho del vínculo trasatlántico a través de la OTAN, siempre bajo su control. A través de la Alianza Atlántica se da forma al rearme y a la subordinación europea en materia de seguridad exterior. La exigencia de dedicar el 5% del PIB al gasto militar revela —más allá de la fetichización de un porcentaje5 quién manda realmente sobre los presupuestos de los Estados miembros. Justificados por las autoridades comunitarias como una oportunidad, junto a la transición digital, para robustecer el modelo productivo6 y la autonomía estratégica europea, estos gastos militares son, en realidad, un refuerzo estructural de la dependencia del Viejo Continente al complejo militar estadounidense, al tiempo que responden plenamente a sus designios de seguridad global (centrar la atención en Asia y delegar en Europa responsabilidades de contención de Rusia). En segundo lugar, EEUU sabe de la importancia de desenganchar a Europa de los suministros energéticos rusos y reforzar la dependencia de los suyos, y para tal propósito cualquier medio es válido (sabotaje del gaseoducto Nord Stream, la exigencia de compra de hidrocarburos plasmada en el acuerdo del 27 de julio, etc.).
Con eso basta dado que, en otros campos como el tecnológico, la UE cada vez tiene menos cosas que decir. Un informe reciente del Belfer Center de la Universidad de Harvard ha subrayado que EEUU retiene el liderazgo en sectores fundamentales como la IA, los semiconductores, la tecnología espacial, cuántica y las biotecnologías, mientras que China se encuentra en segundo lugar en las dos últimas. Los países europeos en solitario apenas pintan nada en ninguna y, en conjunto, suman la mitad de las capacidades de las de EE UU y dos tercios de las chinas, con un rezago especialmente significativo en el ámbito de los semiconductores y la tecnología espacial.7
Salir del camino equivocado
El camino de servidumbre elegido por Europa revela, por un lado, sus miedos e impotencias y, por otro, y más fundamental, que su proyecto coincide en lo sustancial con el del Leviatán norteamericano: la defensa del modo de vida occidental. El innegociable american way of life ha representado siempre el punto de encuentro entre Europa y los EEUU más allá de cualquier divergencia o discrepancia coyuntural. Pero seguir por esta senda equivale directamente a negar la existencia de la crisis ecosocial.
Más razonable sería que Europa tratara de responder con sabiduría y humanidad al dilema que plantea Bruno Latour:
¿Qué hacemos entonces? O bien negamos directamente la existencia del problema, o bien buscamos aterrizar. Para cada uno de nosotros, la pregunta significa: “¿Vas a seguir alimentando sueños de evasión o te pondrás en marcha en busca de un territorio habitable para ti y para tus hijos?”. En adelante, esto es lo que divide a la gente, mucho más que saber si uno es de izquierdas o de derechas.8
La Europa que alumbró el industrialismo capitalista gracias al carbón y a la dominación colonial, tiene la oportunidad de reconocer, ahora que le urge desengancharse de los fósiles y no es más que la cola del león, que el modo de vida occidental es un camino sin salida plagado de amenazas que niega el futuro a la humanidad, y que esas amenazas coinciden ya con el momento en que nos vemos obligados a acoger en el continente a millones de seres humanos expulsados de su tierra por el modo de vida que hemos engendrado. Tenemos que aprender a convivir con quienes nunca habíamos compartido tradiciones, costumbres e ideales, con esos prójimos extranjeros con los que, sin embargo, tenemos una cosa en común: vernos privados del suelo que habitamos. Por eso, con esos pueblos en migración compartimos destino: «Nosotros, los antiguos europeos, porque nos falta planeta para tanta globalización y vamos a tener que cambiar por completo nuestros modos de vida; ellos, los futuros europeos, porque han tenido que abandonar su antiguo suelo devastado y aprender a cambiar por completo sus modos de vida. ¿No es un poco exagerado? No, es nuestra única salida: descubrir en común un territorio donde habitar. Es la nueva universalidad. La otra bifurcación de la alternativa es fortificarme detrás de una muralla y hacer como si nada hubiera cambiado, prolongando el sueño con los ojos abiertos del American way of life del que sabemos que nueve mil millones de seres humanos no sacarán ningún provecho».9 Solo así Europa puede liberarse del rapto del que fue objeto, recuperando los anhelos de paz e integración de su proyecto e iluminando las tinieblas que oscurecen un futuro que, si no es compartido, simplemente no existirá.
Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocil y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.
NOTAS
1 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Pricenton University Press, 2000 [existe una edición reciente en castellano de la editorial Arpa, octubre 2024].
2 Ni el espíritu del capitalismo, asentado en la ética calvinista (Weber), ni las instituciones recomendadas por Adam Smith (propiedad privada, presupuestos equilibrados, mercados, etc.) tienen en la interpretación de Pomeranz un papel protagonista. No se niega esos factores, simplemente son situados en lugar secundario. Piketty ha subrayado, además, la paradoja que supone para las explicaciones liberales el hecho de que las instituciones en la China del siglo XVIII eran más «smithianas» que las del Reino Unido (Thomas Pikkety, Una breve historia de la igualdad, Deusto, 2021).
3 Yanis Varoufakis, «Un siglo de humillación para Europa», Sin Permiso, 22/08/2025, disponible en: https://sinpermiso.info/textos/un-siglo-de-humillacion-para-europa
4 Thomas Fazi, «Europa, la capitulación permanente», Le Monde Diplomatique en español, septiembre de 2025, pp. 20-21.
5 El establecimiento de fetiches en forma de porcentaje no es nuevo. El neoliberalismo se caracterizó por una visión contable de la actividad económica, de modo que todos los procesos de la integración europea bajo su égida estuvieron marcados por porcentajes con independencia de su necesidad o conveniencia: recuérdense los criterios de convergencia de la Unión Monetaria para los países de la eurozona (1,5% de tasa de inflación, el 3% de déficit público, el 60% del PIB de deuda pública o el 2% en el tipo de interés a largo plazo) o, más recientemente, los requisitos establecidos para las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
6 En el juego de eufemismos en el que estamos, el militarismo es presentado en nuestro país como un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2025/230425-plan-industrial-y-tecnologico-para-la-seguridad-y-la-defensa.pdf
7 Belfer Center for Science and International Affairs, Critical and Emerging Technologies Index, Harvard Kennedy School, Junio de 2025. El Informe completo y los informes de países (Francia, Italia, Alemania, Japón y Corea del Sur) se pueden consultar y descargar en: https://www.belfercenter.org/critical-emerging-tech-index
8 Bruno Latour, «La Europa refugio», en VVAA: El Gran Retroceso, Seix Barral, Barcelona, 2017, pp. 171-183.
9 Ibidem, pp. 174-175.
Acceso al texto completo del artículo en formato pdf: La captura de Europa.
Noticias relacionadas
19 diciembre, 2025
FUHEM celebra su 60º cumpleaños dando protagonismo a las personas
FUHEM celebra su 60 aniversario en un…
15 diciembre, 2025
La adaptación al cambio climático desde una perspectiva social: el enfoque de la adaptación justa
Los impactos y los riesgos que se…