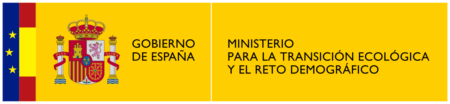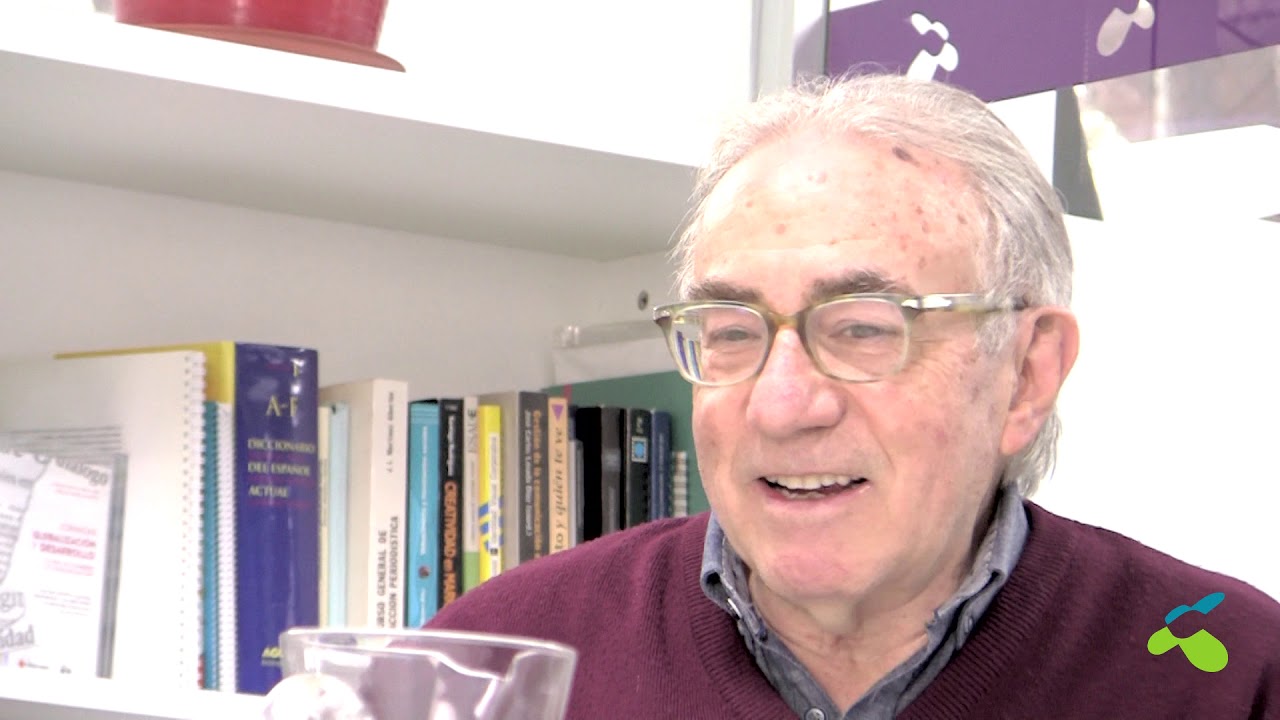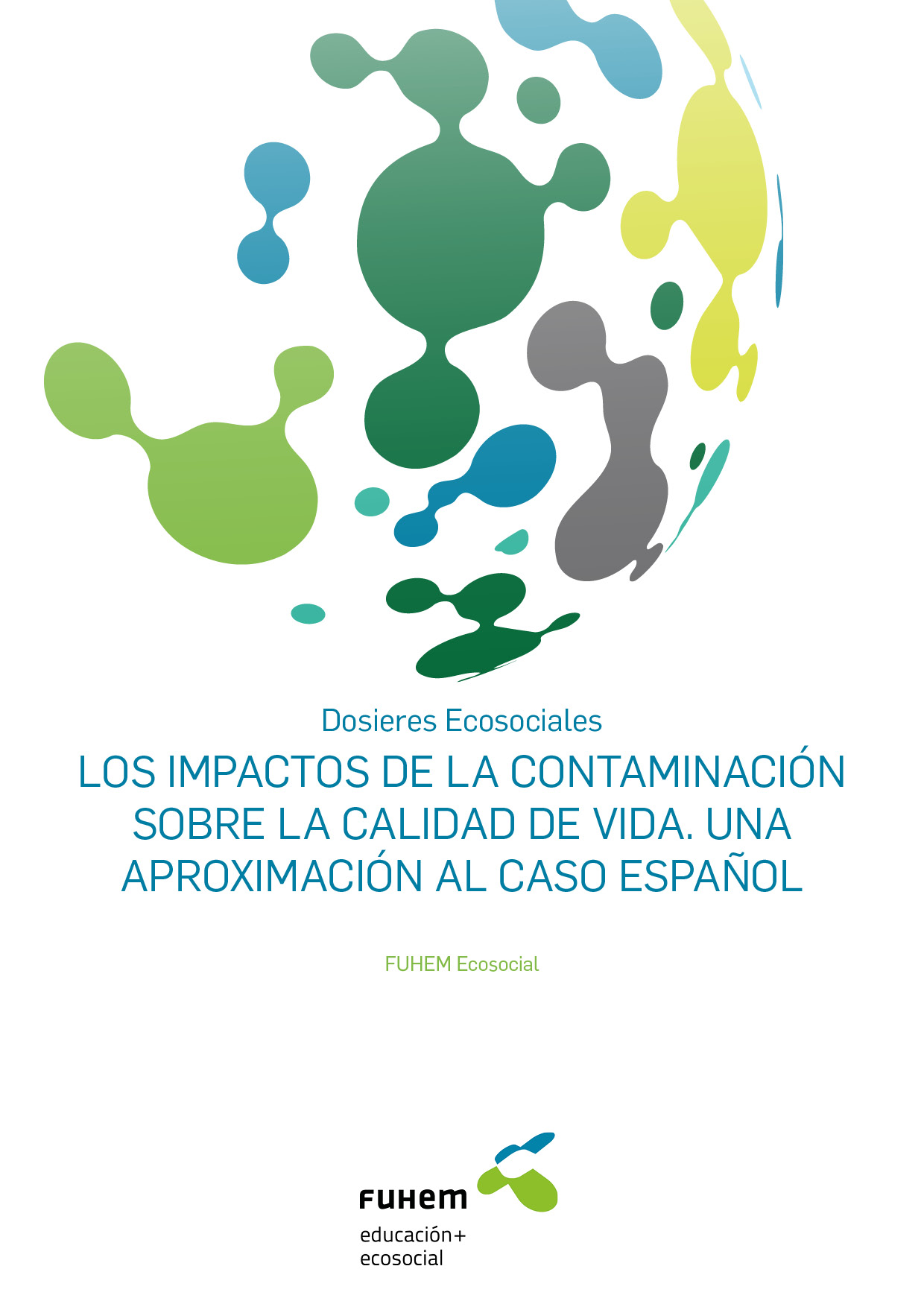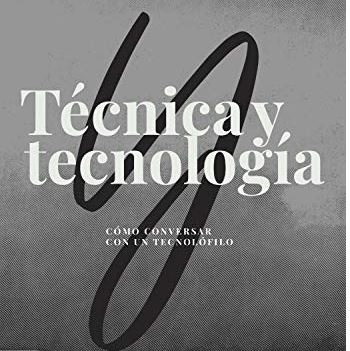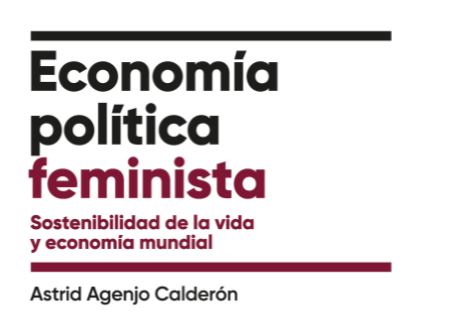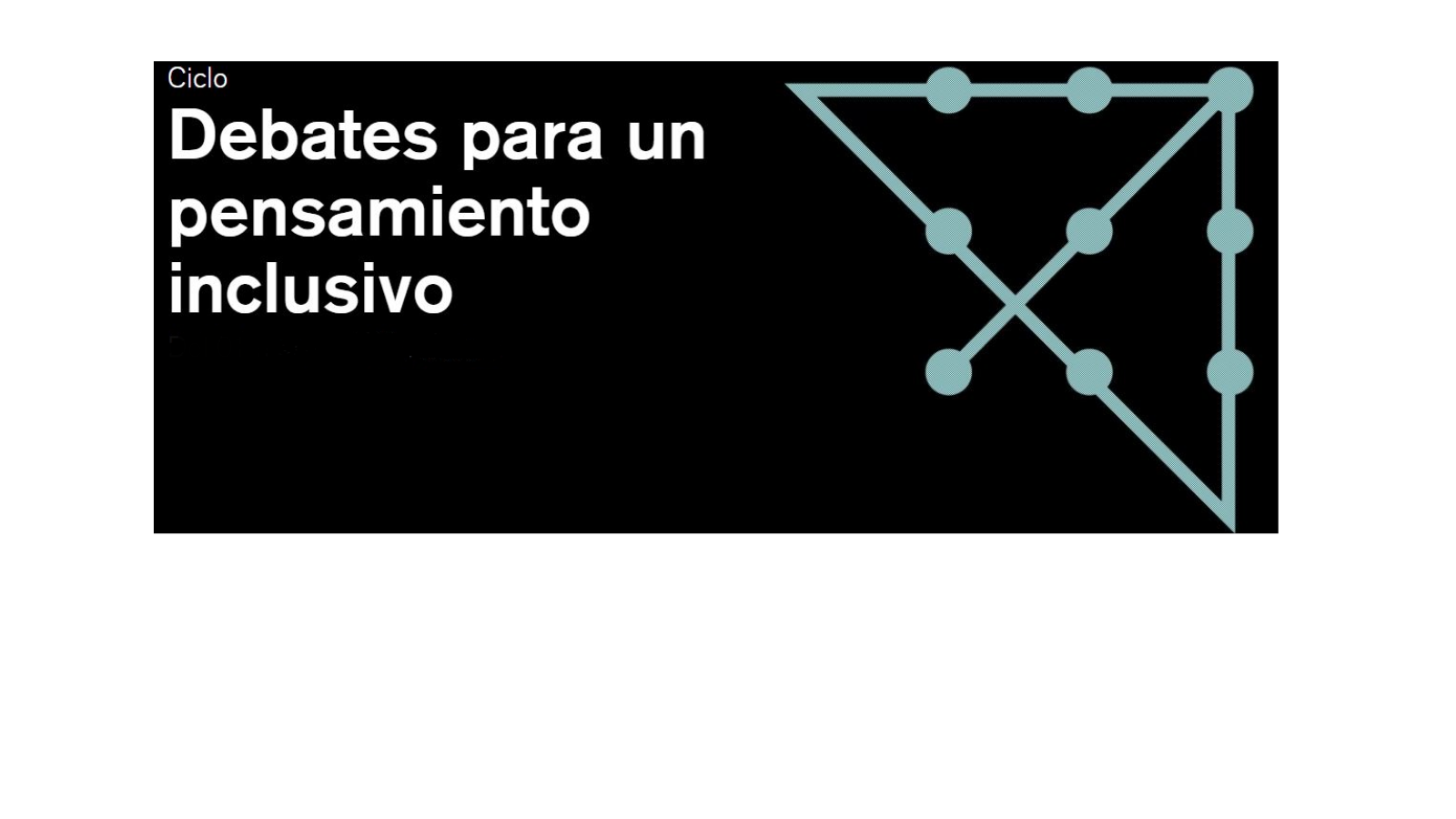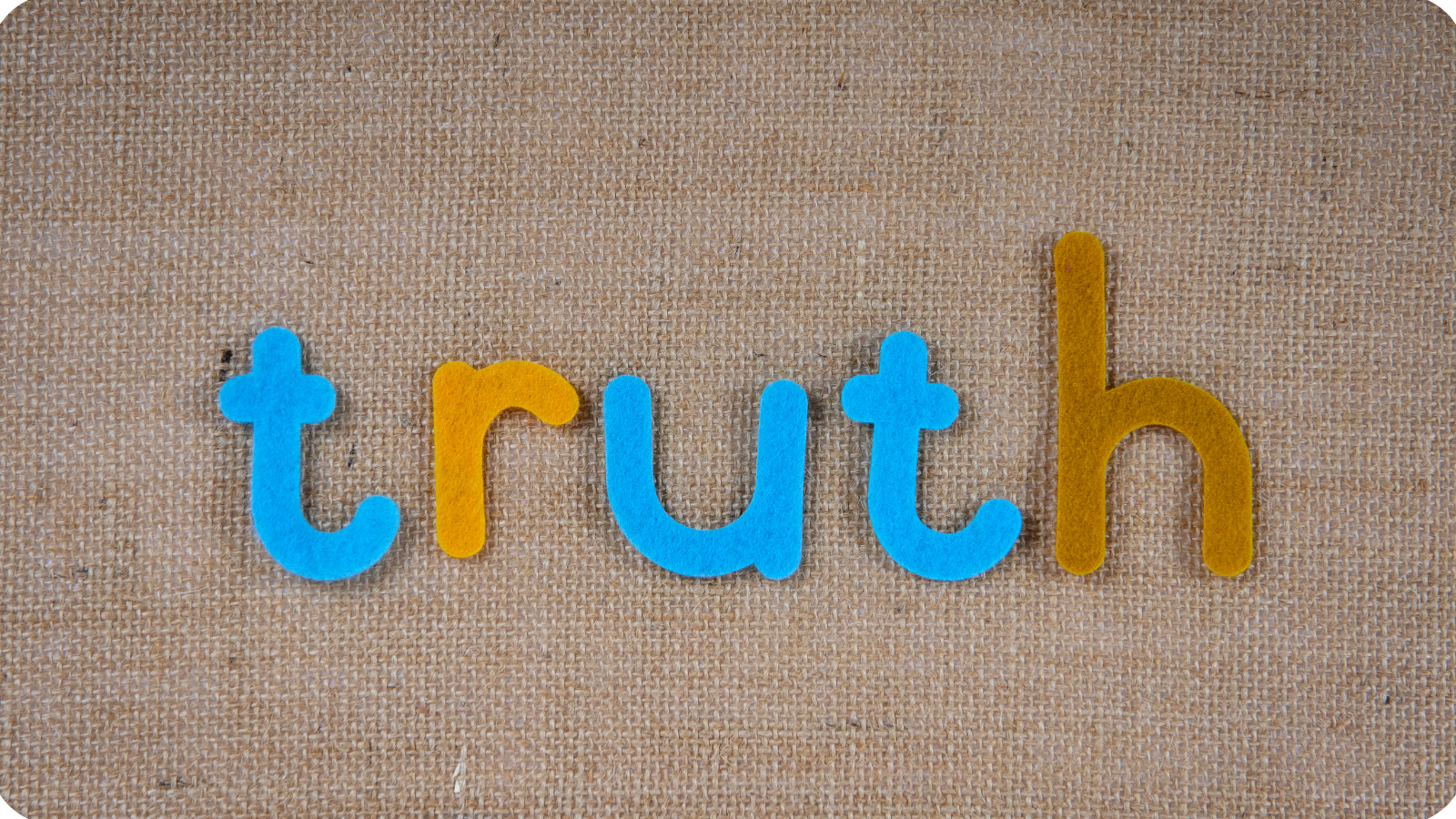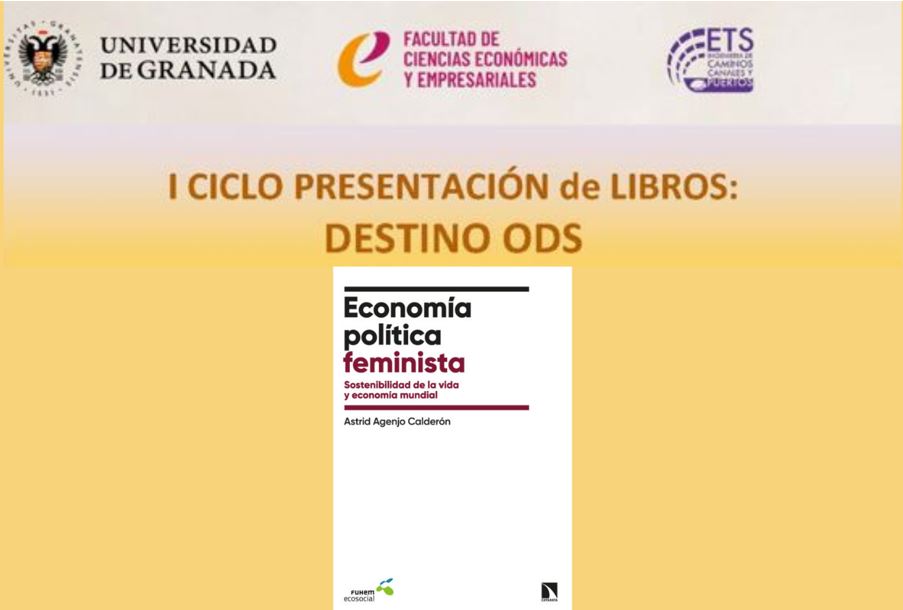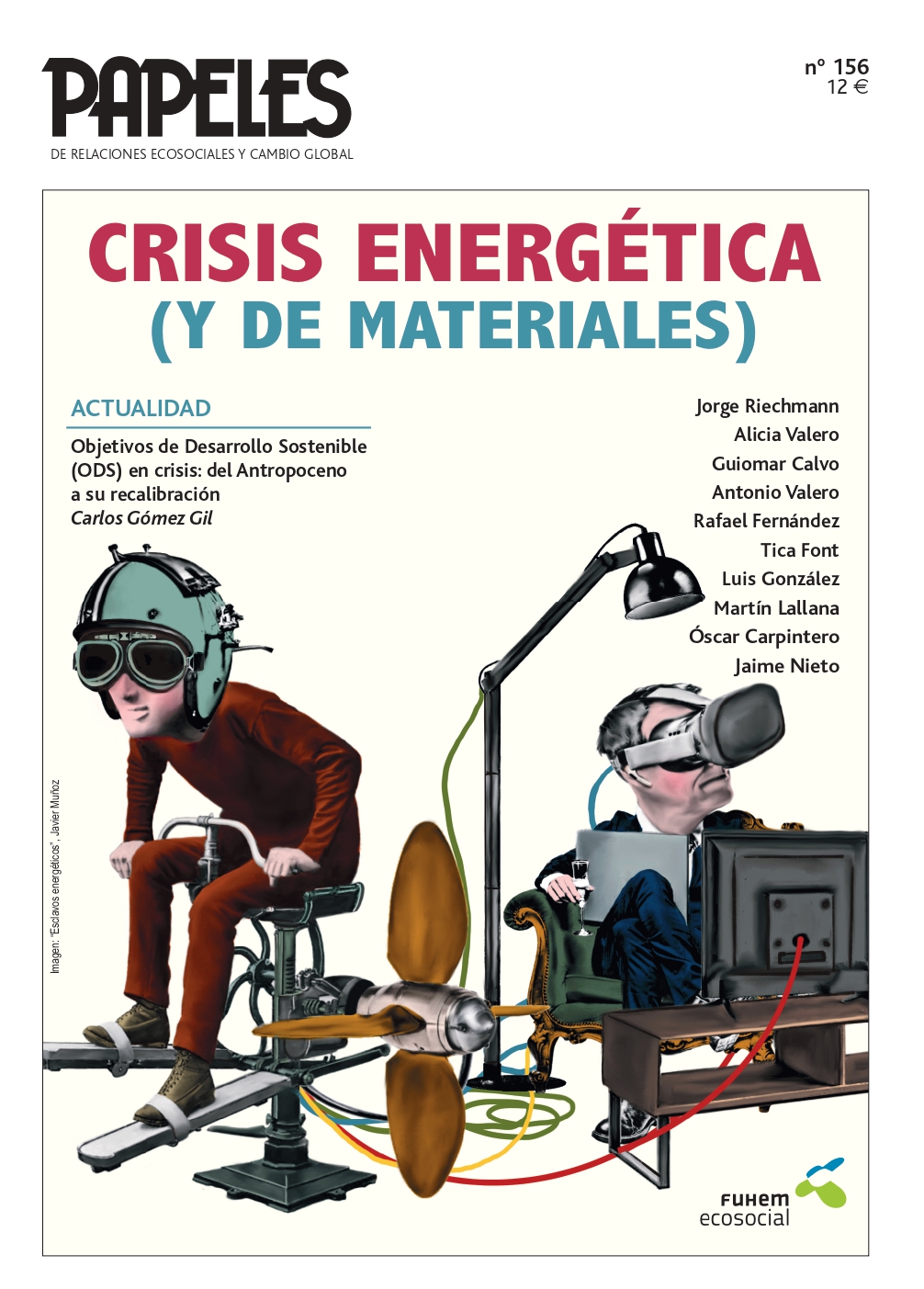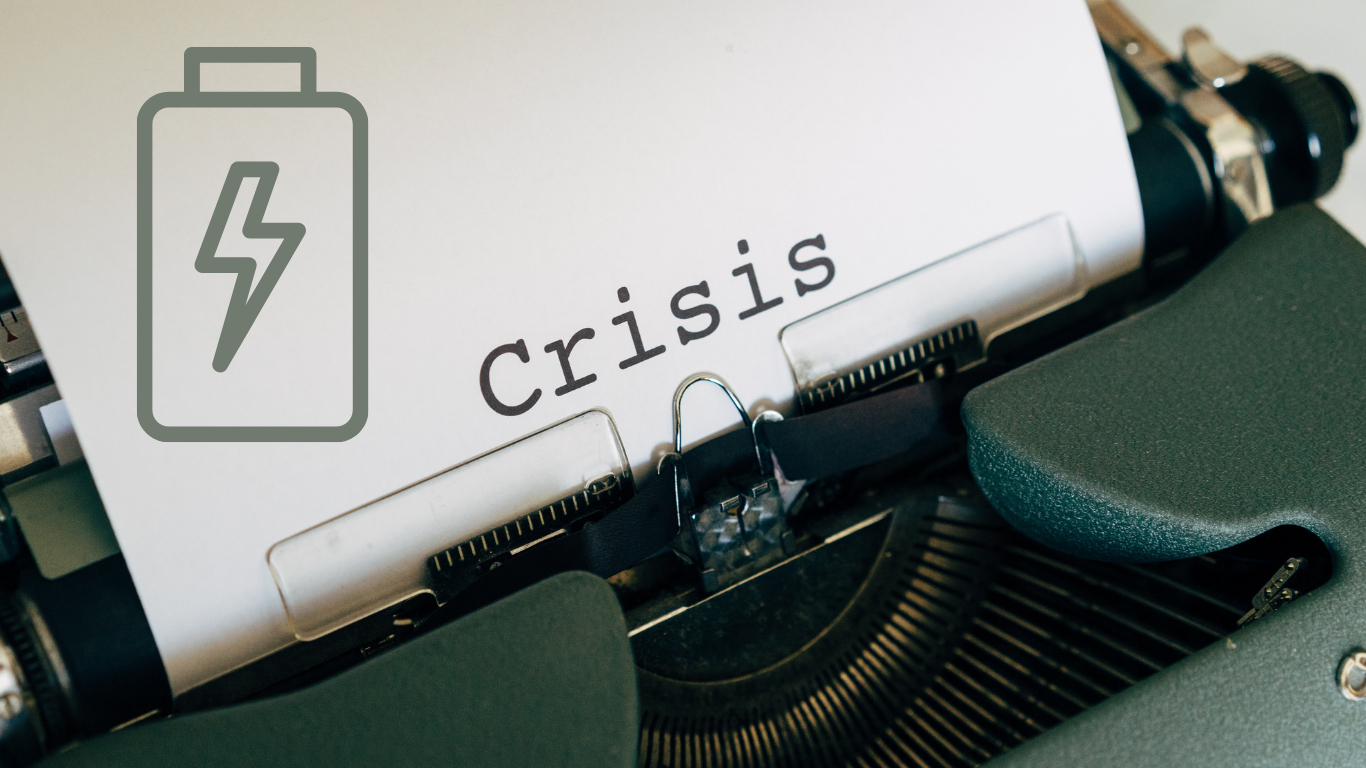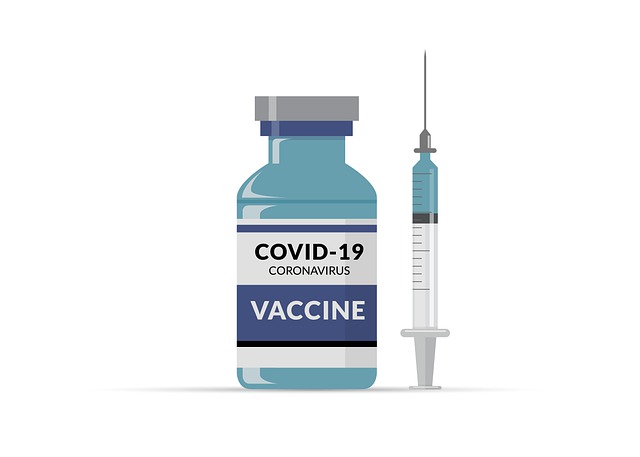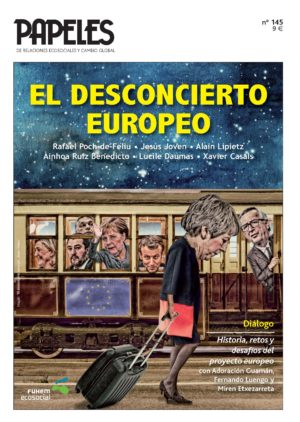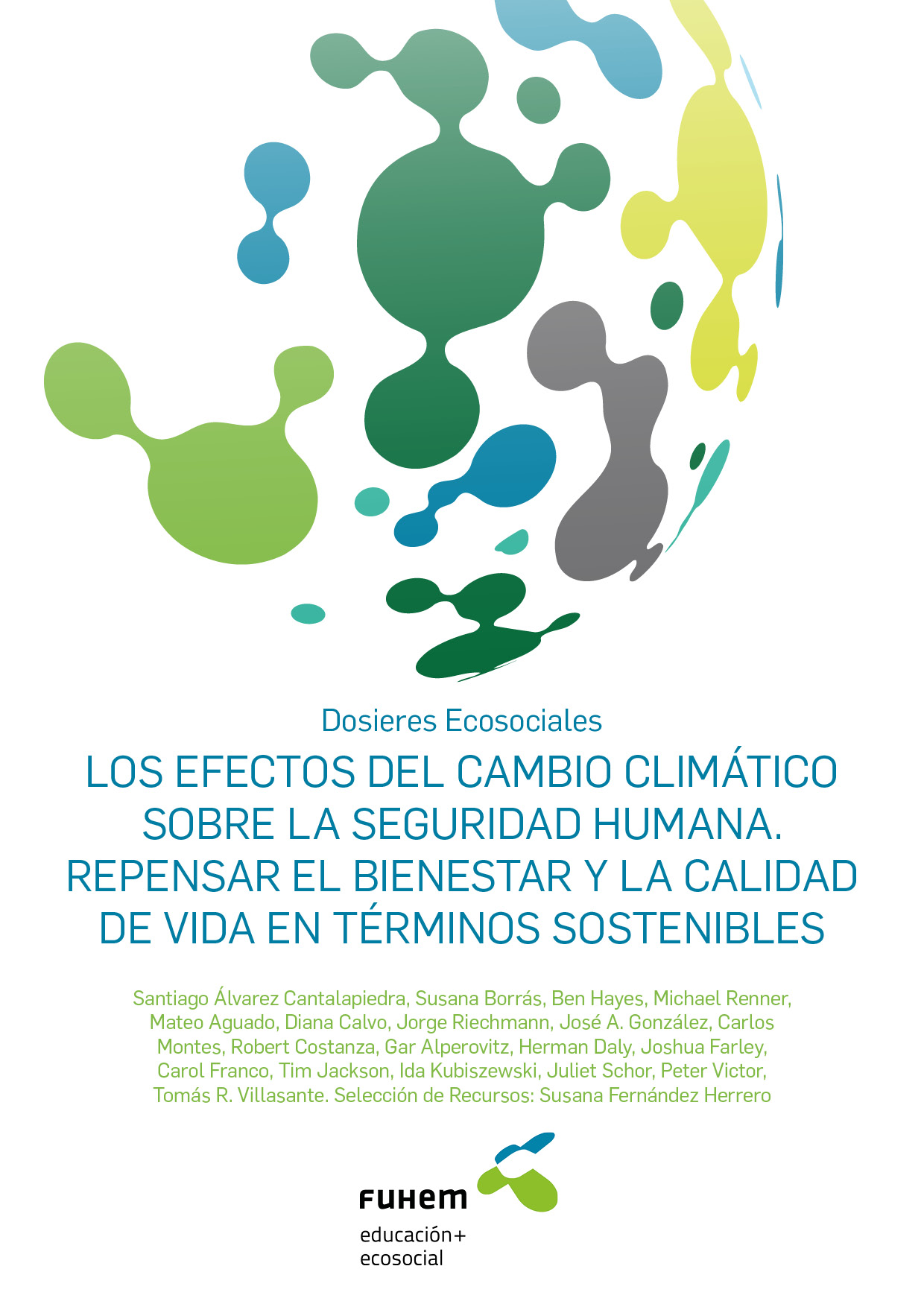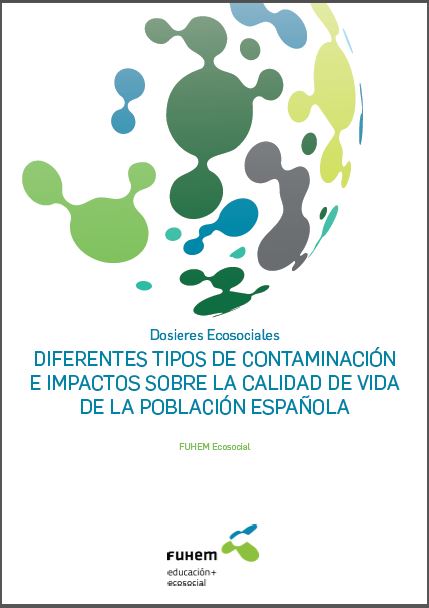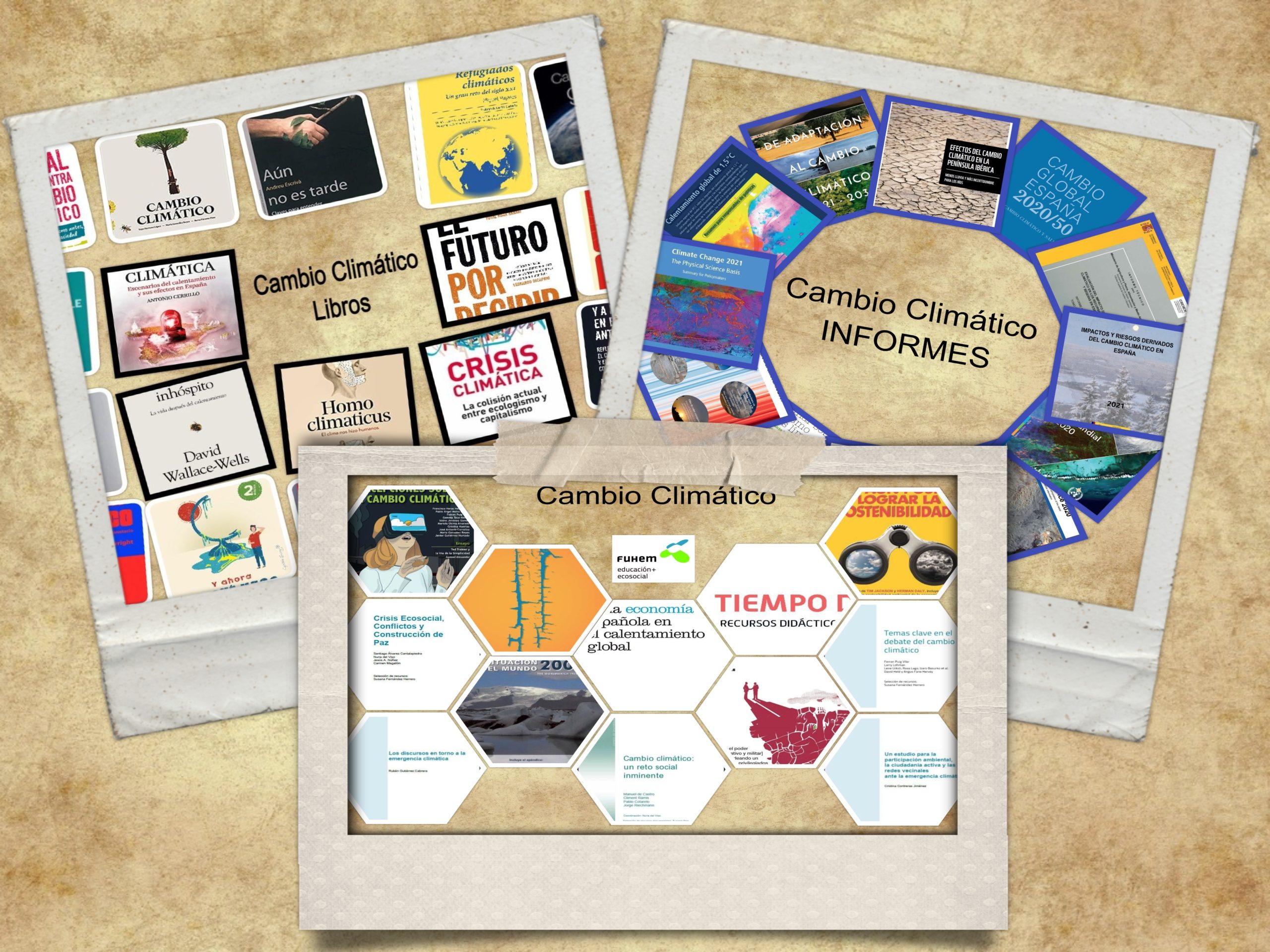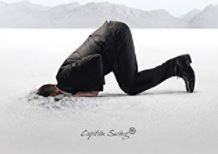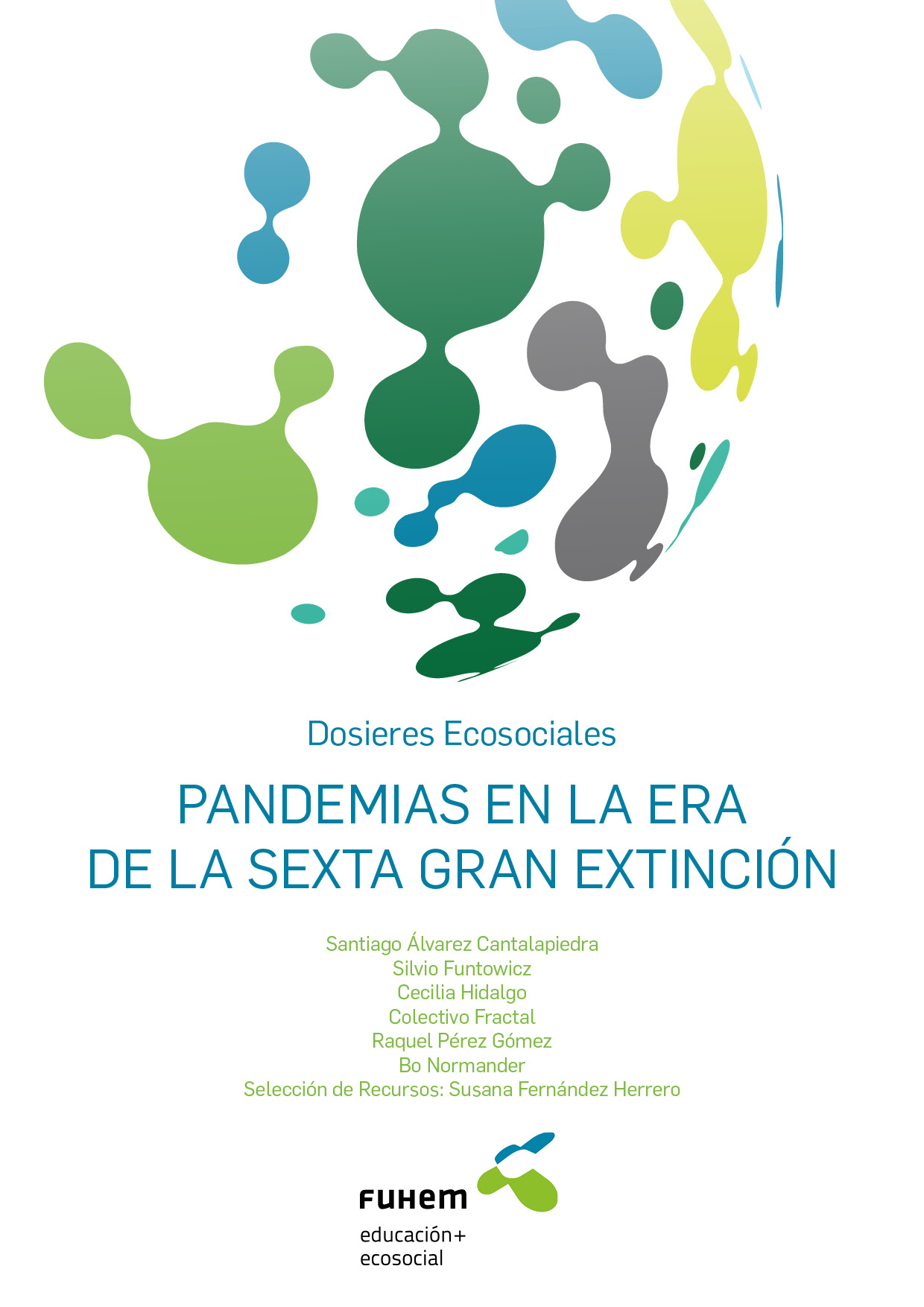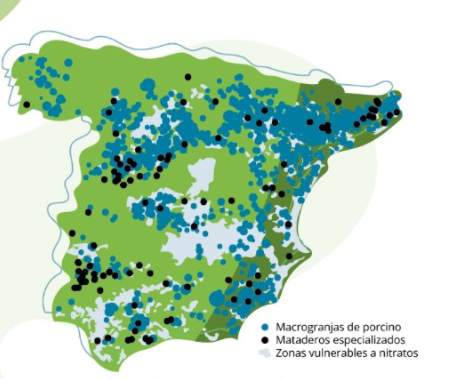Convocatoria para el Estado del Poder 2023
 El Transnational Institute (TNI) está realizando una convocatoria abierta para ensayos, documentos de investigación accesibles, infografías y colaboraciones artísticas sobre el tema “poder digital” para su undécima edición del informe el Estado del Poder, que se publicará en enero de 2023. El plazo para enviar propuestas vence el 8 de junio de 2022.
El Transnational Institute (TNI) está realizando una convocatoria abierta para ensayos, documentos de investigación accesibles, infografías y colaboraciones artísticas sobre el tema “poder digital” para su undécima edición del informe el Estado del Poder, que se publicará en enero de 2023. El plazo para enviar propuestas vence el 8 de junio de 2022.
Desde su primera edición en 2012, el informe anual el Estado del Poder del TNI se ha convertido en una referencia fundamental para ciudadanos, activistas y académicos interesados en entender las características del poder en el mundo globalizado. Al combinar infografías convincentes con ensayos esclarecedores, el Estado del Poder examina las dimensiones (económica, política y social) del poder, expone a los actores clave que lo controlan y destaca a los movimientos que se enfrentan al poder para transformar el mundo. Los últimos informes del Estado del Poder han recibido múltiples elogios por sus ensayos inspiradores y su excelente arte.
Poder digital
En 2004, dos empresas tecnológicas figuraron en la lista de las diez empresas más ricas y poderosas del planeta. Hoy en día, siete de las diez principales empresas del mundo pertenecen al sector de la tecnología (ocho si se tiene en cuenta a Tesla). Las gigantes tecnológicas como Alphabet, Facebook, Meta, Tencent y Amazon han adquirido una gran riqueza y un enorme poder económico y político. Su influencia económica ha detenido o impedido intentos de controlarlas, incluso en medio de la creciente preocupación popular. Han construido amplios sistemas basados en datos e inteligencia artificial que hacen prácticamente imposible que otras empresas compitan con ellas o que las autoridades públicas puedan regularlas.
El poder de las grandes empresas tecnológicas no solo es económico o político, también es psicológico, incluso biológico, dado que han desarrollado capacidades para vigilar cada aspecto de nuestras vidas. Su ambición también excede la de muchas empresas que las anteceden, debido a que no solo intentan dominar el mercado, sino que además quieren convertirse en el mercado o el espacio público donde ocurren casi todas nuestras interacciones. En el proceso, no solo están dominando al capitalismo, sino reconfigurándolo y con él a nuestra sociedad y cultura.
Al mismo tiempo, los Estados también están utilizando la digitalización para mejorar sus capacidades coercitivas y de vigilancia, a menudo con muy poca regulación y transparencia. Edward Snowden sonó la alarma, pero solamente pudo interrumpir temporalmente las nuevas facultades extraordinarias de vigilancia del Estado, facilitadas por la digitalización. Los datos se han convertido en el nuevo oro, y todas las empresas y Estados están obsesionados con obtener la mayor cantidad de datos posible para utilizarlos con fines inescrutables e inescrupulosos. Como dijo el director de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, el General Keith B. Alexander, no es necesario buscar una sola aguja en un pajar cuando se puede “recolectar todo el pajar”.
En los dos últimos años, la pandemia de COVID-19 ha aumentado las ganancias y el poder de las empresas digitales y ha permitido a los Estados aumentar su vigilancia con el pretexto de proteger la salud pública. Sin embargo, también hemos observado los esfuerzos de personas comunes y corrientes en todas partes del mundo para enfrentar e incluso ganar contra las gigantes tecnológicas, como la victoria inesperada del sindicato de trabajadores de Amazon en Staten Island en abril de 2022. Activistas de todas partes del mundo están utilizando herramientas digitales –tanto controladas por empresas, como alternativas de código abierto– para lograr victorias considerables contra empresas y Estados autoritarios.
A pesar de su poder, su alcance y sus efectos transformadores, es difícil que las personas comunes y corrientes entiendan todas las repercusiones de esta nueva era de poder digital. Lo mismo ocurre con activistas de movimientos sociales, que además de entender las repercusiones, deben descifrar cómo aprovechar las tecnologías digitales para enfrentarse al poder empresarial y estatal.
En su edición de 2023, el TNI está interesado en propuestas que analicen el poder digital de maneras creativas que ayuden a profundizar su entendimiento, mejorar las estrategias de los movimientos sociales y vislumbrar futuros deseables. Necesitamos entender quién tiene poder digital, cómo se utiliza, cómo está cambiando, de qué modo afecta a la sociedad, cómo puede contrarrestarse y cómo podemos aprovechar el poder digital para promover la justicia social y ambiental. Nos gustaría recibir reflexiones de diferentes campos disciplinarios para crear un panorama lo más completo posible del poder y el contrapoder digital. También nos interesa producir algunas infografías o expresiones artísticas que ayuden a explicar el poder digital.
En resumen, nuestro fin último no es el análisis en sí, sino empoderar a activistas y movimientos a desafiar, enfrentar y superar de manera más eficaz el poder digital arraigado.
Estas son algunas preguntas –la lista no es exhaustiva– que nos interesaría analizar y entender mejor. En cada uno de los casos nos interesa cómo la digitalización se relaciona con el poder:
- ¿Cómo las personas perdieron el potencial emancipador de Internet en manos de empresas y Estados autoritarios? ¿Qué podemos aprender de ello?
- ¿Qué empresas, instituciones y fuerzas políticas están ganando poder político y social debido a la digitalización?
- ¿Qué es la economía política mundial del capitalismo digital? ¿De qué modo la digitalización afecta el poder geopolítico? ¿De qué modo integra las relaciones de poder poscoloniales e imperialistas y cómo cuestiona las relaciones de poder a nivel nacional e internacional? ¿Estamos ingresando a un mundo en que la guerra cibernética determinará las relaciones de poder en la misma medida que otras guerras?
- ¿Cuál es la naturaleza del poder de las grandes empresas tecnológicas? ¿Cómo lo adquirieron y cómo lo están utilizando en la actualidad? ¿En qué difieren las empresas digitales de sus predecesoras no digitales?
- ¿Es el poder de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft impenetrable o puede desmantelarse? ¿Qué tipo de medidas pueden adoptar los Estados individual o regionalmente para contrarrestar el poder de las grandes empresas tecnológicas?
- ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el poder de los diferentes actores tecnológicos, por ejemplo entre Apple y Amazon?
- ¿Cómo están utilizando los Estados el poder digital? ¿Qué ha cambiado desde las revelaciones de Snowden y qué formas de vigilancia y poder desconocido se han mantenido?
- ¿De qué modo la financiarización y el poder de las finanzas (véase el informe del Estado del Poder del TNI de 2019) configuran a las grandes empresas tecnológicas o son configuradas por ellas? ¿Las criptomonedas cuestionan el poder estructural o lo refuerzan?
- ¿De qué modo otros sectores empresariales importantes (petróleo, finanzas, automotriz, agronegocio, etcétera) utilizan la digitalización para afianzar o promover su poder?
- ¿De qué modo la Internet oscura está configurando las relaciones de poder y cuáles son las repercusiones para los movimientos sociales?
- ¿Quiénes y cómo están utilizando la desinformación digital para afectar las relaciones de poder?
- ¿Cuál es el impacto de la digitalización en las relaciones de poder social, sexual y de género?
- ¿De qué modo los activistas han confrontado, limitado o retrocedido el poder digital empresarial y estatal? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿De qué modo los activistas aprovechan el poder digital para resistir y construir sociedades justas? ¿De qué modo los activistas y los movimientos sociales manejan la tensión entre la utilización de herramientas digitales empresariales que permiten llegar a muchas personas y lograr victorias importantes sin fortalecer aún más a las grandes empresas tecnológicas?
- ¿Qué poder tienen los trabajadores de empresas tecnológicas para oponerse al capitalismo digital? ¿Qué lecciones podemos aprender de las luchas de los trabajadores transitorios? ¿Qué función puede desempeñar el activismo digital, los hackers y otros en enfrentarse al poder digital y qué podemos aprender de ellos?
- ¿Qué modelos, políticas y sistemas necesitamos para reconfigurar el poder digital para que sirva al interés público y evitar una catástrofe ambiental?
Además de análisis, al TNI le interesan estudios de casos específicos en los que se extraen lecciones generales, así como historias, expresiones artísticas y material audiovisual que contribuyan a entender el poder digital de maneras creativas e imaginativas.
El TNI tiene un número limitado de becas de entre 250 y 500 euros –para las cuales se priorizará a colaboradores con bajos recursos o del Sur Global. No olvide mencionar en su solicitud si desea solicitar la beca, que se otorgará a ensayos publicados en el informe principal.
Formato y estilo
El TNI produce sus ensayos en formato extenso (longread), ilustrados por artistas internacionales. También intentamos difundir los artículos en otras revistas digitales para maximizar el número de lectores y hemos producido un podcast y un webinario basados en la serie. Por lo tanto, nos interesan los artículos periodísticos extensos que brindan información y pueden promoverse en otros medios.
Tanto para los ensayos como para los podcasts, es importante incluir los siguientes elementos:
- historias
- ejemplos concretos
- metáforas
- técnicas periodísticas
También valoramos las sugerencias de fotos, videos, arte, canciones y otras formas de ilustrar los ensayos. Puede ver algunos ejemplos aquí. Desalentamos el uso excesivo de lenguaje académico, análisis literario y debates académicos que no resultan accesibles para el público en general.
Si bien los ensayos son la parte más importante del informe, el TNI también recibe propuestas de exploraciones artísticas que examinen los mismos temas para acompañar y complementar a los ensayos. El proceso para estas expresiones será diferente. Puede enviarnos un mensaje a stateofpower@tni.org con propuestas o sugerencias.
Criterio de elegibilidad
Si bien el TNI se enorgullece en tener un elevado estándar académico, para esta convocatoria no es necesario tener calificaciones académicas específicas. Los colaboradores en ediciones anteriores del Estado del Poder han sido estudiantes, profesores, autores conocidos, periodistas, activistas y artistas –todos ellos en etapas diferentes de sus carreras y de sus vidas. El TNI alienta especialmente la participación de mujeres, jóvenes artistas y del mundo académico y personas del Sur Global.
Proceso
El informe final estará integrado por una mezcla de ensayos de esta convocatoria abierta y ensayos previamente encargados, que además formarán parte de un podcast y webinario(s). Hemos diseñado un proceso para incluir en el informe principal a los que consideramos son los mejores ensayos. Los redactores responsables, Nick Buxton y Sofia Scasserra del TNI, decidirán qué artículos se incluirán. Para ello contarán con el apoyo de la correctora de estilo Deborah Eade y personal de IT for Change (India) y Fuhem Ecosocial (España). El proceso de selección consistirá en las etapas siguientes:
1. En la primera etapa, los y las investigadoras deberán enviar:
a) una propuesta de ensayo
b) una breve biografía
c) algunos enlaces a escritos anteriores. Se valorará que las obras anteriores no se limiten a textos académicos, sino que además incluyan artículos periodísticos más accesibles.
Las propuestas incluirán:
- el argumento principal que desean plantear
- cómo se relaciona con el poder digital o nos ayuda a entenderlo
- los argumentos clave que incluirá
- historias o ejemplos que lo ilustran
La propuesta puede basarse en artículos anteriores o ideas provisionales de lo que se desee analizar. Si desea solicitar una beca –disponible para participantes de bajos ingresos– debe mencionarlo en esta etapa.
Envíe la propuesta a stateofpower@tni.org
2. Las personas cuyas propuestas sean seleccionadas, deberán presentar un ensayo. El Panel Editorial seleccionará los 4 o 5 mejores ensayos para el informe.
3. Los ensayos seleccionados se someterán a una ronda final de revisiones sobre la base de los comentarios del Panel Editorial y estarán sujetos a una edición final.
4. Los ensayos no seleccionados –pero que el Panel Editorial evalúe positivamente– estarán disponibles como un enlace pdf descargable desde el informe principal. Lamentablemente, no se proporcionarán becas para los ensayos que no figuren en el informe principal.
Requisitos de presentación
-Creíble: investigación a fondo y basada en datos empíricos
-Accesible: fácil de leer para un público amplio no especializado (es decir que se debe evitar utilizar demasiado lenguaje académico).
-Adicional: utilización de historias y ejemplos adicionales que añadan profundidad, nuevos análisis o detalles a los conocimientos o investigación existentes
-Radical: debe abordar las causas estructurales de cuestiones fundamentales
-Proposicional: no debe solamente realizar una crítica, sino que debe proponer alternativas, cuando corresponda
-Puede encontrar la guía de estilo del TNI en español aquí y en inglés aquí
- Las propuestas y ensayos deben redactarse en inglés, francés o español.
- Las propuestas deben tener un máximo de 800 palabras. No deben consistir en una prosa continua, sino que deben captar los argumentos principales del ensayo y pueden ser un esquema ampliado o una serie de puntos. Las biografías deberán tener un máximo de 200 palabras.
- Deberán enviarse a stateofpower@tni.org
- Los ensayos finales deberán tener entre 3000 y 5000 palabras. El límite máximo se aplica estrictamente.
- Estilo: el TNI tiene cinco criterios básicos para su investigación y publicaciones que también utilizará para evaluar las propuestas y ensayos:
- No se deben incluir referencias entre paréntesis dentro del texto, por ejemplo: (Abramson, 2011), en estilo académico. Debido a que primero se publica la versión del informe en línea y luego como libro impreso y libro electrónico, sírvase incluir un enlace al texto de referencia y una nota al final con la lista completa de referencias en estilo Harvard. Alternativamente, puede proporcionar una bibliografía al final del ensayo.
- No se exceda con las notas al final (no más de 40 por ensayo) –utilícelas principalmente para referirse a hechos/pruebas que puedan resultar sorprendentes o ser cuestionados.
- Envíe el texto en un archivo .doc o .docx o el equivalente de Office en software libre para procesamiento de textos, pdf o presentaciones artísticas.
- La decisión del panel editorial es inapelable. Si su propuesta o ensayo son seleccionados, deberá responder a revisiones por pares y comentarios de corrección de estilo según el siguiente calendario.
Calendario
8 de junio Presentación de propuestas
20 de junio Aprobación de propuestas para presentación de ensayo completo
23 de septiembre Presentación de ensayo completo
30 de septiembre Decisión de si el ensayo se aprueba para el informe final o se publica como pdf
Octubre/noviembre Revisión, segundo borrador, edición final
16 de diciembre Borrador definitivo
Enero Preparación de promoción, difusión, etcétera
Finales de enero Publicación de ensayos
Entrevista a Joaquim Sempere sobre Las cenizas de Prometeo
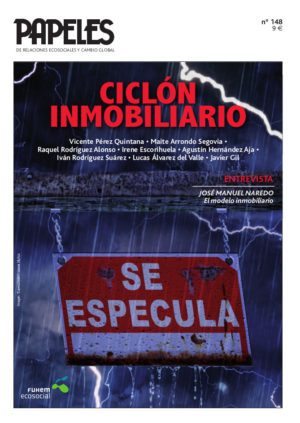 Salvador López Arnal entrevista en el número 148 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global a Joaquim Sempere sobre su libro Las cenizas de Prometeo.
Salvador López Arnal entrevista en el número 148 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global a Joaquim Sempere sobre su libro Las cenizas de Prometeo.
Doctor en Filosofía por la UB y licenciado en Sociología por la Universidad de Nanterre, Joaquim Sempere (Barcelona, 1941) fue militante y dirigente del PSUC y del PCE durante la dictadura fascista del general Franco hasta 1981. Director de Nous Horitzons, la revista teórica del PSUC, y miembro del consejo editorial de Mientras tanto, desde 1992 hasta su jubilación ha sido profesor de Sociología de la UB. Ha trabajado especialmente sobre las necesidades humanas y sobre el papel de la ciencia y los expertos en conflictos socioambientales, y es socio fundador, desde 2012, del CMES, Col.lectiu per un Nou Model Energètic i Social Sostenible, dedicado a promover las fuentes renovables de energía.
Entre sus publicaciones cabe destacar aquí, L’explosió de les necessitats (1992), Sociología y medio ambiente, con Jorge Riechmann (2000), Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica (2009) y El final de la era del petróleo barato (2000), libro del que es coordinador junto a Enric Tello.
Salvador López Arnal (SLA): Nos centramos en esta conversación en tu último libro publicado: Las cenizas de Prometeo, Pasado&Presente (colección “Imperdibles”), Barcelona, 2018. Me voy a dejar mil preguntas en el tintero. Empiezo por el título: ¿por qué las cenizas de Prometeo? ¿Del fuego emancipador a las cenizas del fracaso?
Joaquim Sempere (JS): Las metáforas, como los ejemplos, a veces se vengan. A menudo, como en este caso, son polisémicas. Prometeo aquí simboliza el fuego de los combustibles fósiles, y la civilización moderna asociada a ellos, con sus excesos depredadores. Pero no ignoro que en el mito helénico simboliza el poder de la técnica y la liberación que esa técnica concede al ser humano frente a los dioses, lo cual hizo decir a Marx que Prometeo es el santo y mártir más ilustre del calendario filosófico. Yo quería también, con esta metáfora, señalar la ambivalencia de la técnica –para el bien y para el mal— y los peligros de un endiosamiento de la especie humana
SLA: Sigo por el subtítulo: “Transición energética y socialismo”. Cuando hablamos de transición energética, ¿de qué estamos pensando exactamente? ¿Transición en singular o transiciones en plural?
JS: En singular. La tarea hoy más urgente es abandonar el modelo energético fosilista y nuclear. La energía nuclear por sus peligros –no me extiendo en ellos, tú mismo los has difundido con gran eficacia en tu larga entrevista con Eduard Rodríguez Farré. Los combustibles fósiles por el calentamiento global y el cambio climático, pero también porque se agotarán en la segunda mitad de este siglo, según estimaciones solventes. La única alternativa viable es el paso a las energías renovables (fotovoltaica, eólica, solar termoeléctrica, hidroeléctrica, de las olas y las mareas –todas ellas para obtener electricidad—, a las que hay que añadir la térmica solar, la biomasa y la geotérmica para obtener calor).
Estas fuentes están ahí, disponibles. Son energías libres y gratuitas. Su gratuidad no significa que su aprovechamiento no tenga costes económicos y ecológicos: se requieren captadores varios que requieren metales y otros componentes, ocupan espacio, etc., todo lo cual cuesta dinero y tiene impactos ambientales. Pero lo decisivo es que no se agotarán mientras dure la humanidad, porque el Sol va a durar más que nuestra especie.
El problema de estas fuentes de energía radica en que exigen estos gastos en espacio y materiales, y los materiales para fabricar los captadores tienen también un límite. El grupo de investigación de García Olivares y Antonio Turiel, ubicado en Barcelona, estima que con las actuales técnicas de captación, no hay metales suficientes para cubrir los actuales consumos energéticos en el mundo más que para unos pocos años. El silogismo es claro: si la única alternativa energética es la de fuentes renovables y si no hay metales suficientes para satisfacer el despilfarro de energía de nuestra civilización, entonces hay que reducir el consumo de energía de la humanidad. En otras palabras: transición energética solo hay una en el horizonte, la que nos traslada a un modelo 100% renovable. Pero esta transición exigirá redimensionar nuestros consumos energéticos.
SLA: ¿Redimensionar nuestros consumos energéticos?
JS: Esto quiere decir vivir con menos objetos y operaciones que usen energía: menos artefactos, menos viajes, menos operaciones (industriales, agrícolas u otras) que gasten energía. Claro que, a la vez, si mejorara la eficiencia energética podríamos hacer más cosas con menos energía, y esto también ayudaría. Pero las mejoras en eficiencia tendrían un peso mínimo: el fondo de la cuestión es que el agotamiento de las actuales fuentes de energía nos conduce inexorablemente a sociedades más austeras, más frugales, con menos viajes y transporte de cosas. Y esto supone un cambio cultural enorme, una mutación civilizatoria brutal.
Cuando se piensa en ello produce vértigo, y un rechazo instintivo en mucha gente. Estamos no solo viciados por la abundancia, sino incapaces de imaginar que esta abundancia pueda no durar, y menos que las actuales generaciones humanas vayan a vivir la escasez. Esto resulta inimaginable, también porque todos los mensajes que recibimos a diario –y no solo los de los reclamos publicitarios— nos ocultan esta perspectiva: más coches, más electrodomésticos, más robots, más viajes, más rascacielos, etc. ¡Vivan ustedes a tope, no hay problema! Pensemos que la energía está en todas partes. La necesitamos para cocinar, calentarnos, fundir metales, viajar, producir alimentos, alumbrarnos, fabricar toda clase de objetos… para casi todo. Sugiero que el lector haga el ejercicio de escudriñar los infinitos usos de la energía que tienen lugar en nuestra cotidianidad. Pero esta perspectiva de escasez no solo tiene facetas negras, también las tiene positivas.
SLA: Por ejemplo...
JS: Estoy absolutamente convencido de que vivir con menos –si tenemos satisfechas las necesidades básicas– nos hará más felices, nos obligará a respetar la naturaleza y a cooperar. Pero sin olvidar que las fases de transición pueden resultar muy duras; podemos vivir grandes desgracias, incluyendo el riesgo real de destruir la sociedad y la convivencia civilizada. En suma, la transición energética obligará a reconsiderar casi todas las dimensiones de la vida humana. Yo la veo como el primer paso en una serie de transiciones más: la agroecológica, la industrial y tecnológica, la del transporte y la ordenación territorial, la cultural-moral. Todos estos cambios se pueden reducir a uno: transición ecológica, que es una mutación profunda del metabolismo de la especie humana con la naturaleza. Así, pues, si transición energética, como he dicho, solo hay una, en cambio hay otras muchas transiciones que deberemos recorrer.
SLA: Has hablado del riesgo real de destruir la sociedad y la convivencia civilizada. ¿No exageras? ¿Por qué sitúas unas coordenadas tan pesimistas-destructivas en el horizonte? ¿Quién en su sano juicio puede apostar por el ecosuicidio?
JS: Ya en su momento George Bernard Shaw habló de “socialismo o destrucción” y Rosa Luxemburg de “socialismo o barbarie”. Desde entonces ha pasado un siglo. Hoy estamos en una situación mucho peor porque estamos muy cerca de los límites de la Tierra. Hoy nos amenazan de nuevo el fascismo y la guerra. Sube una extrema derecha desbocada, enloquecida. Y vuelven los tambores de guerra, sobre todo desde los Estados Unidos. Pero esta vez la lucha por el Lebensraum es aún más plausible que entonces por la escasez inevitable de recursos a corto o medio plazo. Si pudiéramos diseñar el futuro desde un despacho, ajenos a las bajas pasiones, y distribuir racionalmente la población y los recursos, este planeta sería habitable sin graves conflictos, a condición de aceptar vivir con menos bienes y servicios que ahora. Pero como decía Blas de Otero, “vivimos a golpes”, nos peleamos a menudo por trivialidades en las que invertimos absurdamente mucha autoestima.
Me cuesta por esto imaginar una salida ordenada y pacífica al atolladero en que nos ha metido la combinación letal de capitalismo y poderío técnico. No obstante, hay que intentar esa salida ordenada: nos jugamos mucho en ello. Por otra parte, no es que el suicidio colectivo sea la apuesta adoptada. Las dinámicas sociales a veces escapan al control de quienes las desencadenan. La fábula del aprendiz de brujo indica que hace siglos que se sabe que las sociedades se enfrentan a esta maldición.
SLA: Pero teniendo en cuenta las coordenadas en que nos ubicamos, las coordenadas de destrucción de la relación armoniosa entre nuestra especie y la naturaleza, ¿estamos a tiempo de alguna transición? ¿No hemos llegado muy tarde y lo que nos queda es el llanto y el salir lo mejor parados?
JS: Entre la gente más informada está muy difundida la sensación de que ya hemos llegado tarde. Y que, como dices, solo nos queda el llanto. Por ejemplo, prepararnos para cuidar de los peor tratados, alcanzar una armonía interior y olvidarnos de alternativas colectivas o políticas. Pero el futuro tiene la ventaja de no haber ocurrido todavía, y esto permite a cada persona vivirlo a su manera. Mi manera de vivir ese futuro es imaginar alternativas para evitar la catástrofe o minimizar sus peores efectos. En concreto, el cuarto y último capítulo de mi libro propone una transición energética acelerada, un plan de choque. ¿Qué sentido tendría esto? La transición energética va a ocurrir en cualquier caso, porque no hay alternativa viable. Descarto por irreal la energía de fusión, consistente en fundir átomos de hidrógeno y obtener deuterio y tritio y cantidades ingentes de energía en el proceso, es decir, reproducir sobre la Tierra lo que ocurre incesantemente en el Sol, con temperaturas de miles de grados: ¿qué materiales resistirían estas temperaturas?
El propio Carlo della Rubbia, el científico que más ha estado impulsando esta idea, ha dicho hace un par de años que las técnicas para ello no están disponibles ni cabe esperar que lo estén en los próximos 40 años. Nos queda solamente, pues, el recurso a las fuentes renovables: esas están ahí y lo estarán siempre. Así, pues, podemos tratar de acelerar esa transición para que el agotamiento de los combustibles fósiles alcance a la humanidad cuando tenga ya disponible un recambio. Esto evitaría dramas como el que vivió Cuba entre 1991 y 1999, el “período especial”, en que tuvo que adaptarse, de la noche a la mañana, a una economía sin petróleo al fallarle de repente el suministro ruso cuando se hundió el régimen soviético. Esa experiencia es un anticipo del futuro que nos espera si no logramos antes la transición. Pero lo interesante, a mi juicio, es que esa transición puede seguir dos vías: o el control lo mantienen las grandes compañías capitalistas (con grandes huertas fotovoltaicas y grandes parques eólicos, etc. desde los que se vende electricidad a millones de usuarios reducidos, como ahora, a la condición de clientes) o lo toma la ciudadanía, lo tomas tú mediante iniciativas individuales o familiares para instalar paneles en tu casa o empresa o para asociarte con otra gente, en cooperativas u otras iniciativas ciudadanas, e invertir tus ahorros para desarrollar un modelo ciudadano de captación y control de las energías libres. Esto no es irreal.
En Alemania la mitad de la potencia renovable instalada es propiedad de particulares individualmente o asociados en cooperativas. En Dinamarca y Países Bajos ocurre algo parecido. No pretendo que nos ahorremos una revolución a través de un sucedáneo de matriz técnica, no soy tan iluso. Lo que me parece es que emprender una dinámica así –con la colaboración de la sociedad civil y los ayuntamientos, y los propios gobiernos estatales cuando sea posible– obligará a la ciudadanía a implicarse en algo tan importante y estratégico como la gestión de la energía, y el proceso puede tener un componente pedagógico importante, porque ayudará a comprender a gran escala nuestra relación con el medio ambiente; a comprender que no podemos despilfarrar energía y que debemos vivir con menos; y por añadidura a experimentar que podemos convertirnos en agentes económicos activos frente al gran capital.
La transición energética, además, será la primera oportunidad importante en que la población trabajadora vea claramente que una política industrial ecologista le reporta ventajas materiales tangibles, porque las renovables no solo frenarán el cambio climático y mejorarán el aire que respiramos en las ciudades, sino que además crearán muchos puestos de trabajo y abaratarán la factura energética. Por supuesto, esta pedagogía solo tendrá lugar si hay quien difunda la información adecuada y un modelo nuevo de relación de la especie humana con la naturaleza, que tendrá que ser una nueva relación de los seres humanos consigo mismos.
SLA: ¿En qué sentido?
JS: Una relación solidaria y no competitiva para poder compartir recursos limitados. Un obstáculo para reaccionar bien es creer que no hay más que un baremo de bienestar material, el que conocemos hoy. Pero si la sociedad se organiza de otra manera es posible que se pueda proporcionar a todo el mundo alimentación sana, buena y suficiente; vivienda digna; atención sanitaria y escuela para todo el mundo; protección y seguridad vital. Es decir, lo necesario para una vida buena. Habrá que afrontar la posibilidad, muy verosímil, de que no se pueda acceder a muchos de los bienes y servicios que nos hemos acostumbrado a tener: viajes lejanos, abundancia de artefactos de toda clase, automóvil particular, etc. Esto implica otra filosofía de la vida, en la que “tener” sea menos importante que “ser”, “hacer”, “gozar” y “compartir”. Implica abandonar la estrecha visión individualista y posesiva que domina la modernidad, y que se ha extendido por el mundo entero por obra de la hegemonía capitalista euronorteamericana. Superar ese individualismo posesivo para mí supone alguna forma de socialismo. Pero decir esto es no decir nada si no se redefine seriamente el “socialismo”.
Creo que la gente tenderá a organizarse en comunidades locales; será un socialismo más comunitario, de ayuda mutua más personalizada. El estado y las otras instituciones públicas tendrán que velar para que no se reconstituya el poder del gran capital y para que la gente pueda vivir sin el corsé asfixiante de la dinámica expansiva impuesta por la organización económica: tener más, consumir más, viajar más, correr siempre tras una supuesta felicidad de valor muy discutible. Hay que substituir la economía del acaparar y acumular por una economía de las necesidades.
SLA: ¿Diferencia entre ambas?
JS: Una economía de las necesidades se guía por objetivos cualitativos: obtener buena comida, ropa, vivienda, salud, seguridad, etc. Una vez satisfechas estas necesidades (más unos excedentes para hacer frente a los imprevistos, como accidentes, incendios o inundaciones, y mantener en buen estado las infraestructuras y los bienes de equipo), ¿para qué seguir trabajando y produciendo? ¿Para qué asumir más desgaste laboral y más extracción de recursos de la Tierra?
La economía del acaparar, acumular y crecer –que es la que tenemos ahora–, en cambio, está dominada por una dinámica cuantitativa, ajena a lo que realmente importa en la vida; una dinámica absurda, según la cual tener más dinero en las cuentas bancarias es sinónimo de éxito, de salud económica, sin importar que los negocios de los que procede este dinero dependan de la explotación de hombres, mujeres y niños, de condiciones de trabajo infames, de la destrucción de bosques, del desplazamiento de poblaciones para construir presas o extraer minerales del subsuelo. Todo ello para que unas minorías opulentas, que se ahogan ya ahora en sus propias fortunas, sigan enriqueciéndose. ¿No es absurdo que unos “fondos buitre” se apoderen de bloques enteros de viviendas y expulsen de ellas a sus moradores subiendo los precios para especular, para ganar aún más dinero del que ya tienen, o para algo aún más abstracto, como cuadrar las cuentas de unos bancos? Esa economía es la economía capitalista, que tiende sin cesar a despegarse de los objetivos de la vida de las personas, a destruir la vida, a generar inseguridad permanente. Es una economía de reproducción ampliada. Para vivir bien y sin destruir la biosfera basta una reproducción simple.
La economía de las necesidades funciona con reproducción simple. Además, la economía capitalista se basa en unas estructuras impelidas por tendencias ciegas, cuyo control escapa de la voluntad incluso de sus propios beneficiarios. Marx aludía este fenómeno diciendo que el capitalista es un mero “funcionario del capital”, obligado por la presión omnipresente de la competencia a maximizar sus ganancias, lo quiera o no.
SLA: Pero, con disculpas anticipadas, hablar en estos momentos, pensando en la que está cayendo casi en todas partes, en superación del modo de producción, de la civilización capitalista, ¿no es absolutamente quimérico? Rusia y China, por ejemplo, dos países importantes en la historia socialista del siglo XX, se rigen por criterios económicos fuertemente capitalistas. No confundimos, una vez, la realidad y el deseo.
JS: En cierto modo tienes razón: parece confundir realidad y deseo. Desafiar esta aplastante deriva –que impresiona mucho en el caso de China, por sus dimensiones y por su “éxito”– parece irrealismo total. En China la consigna de Deng Xiaoping “Enriquecéos” ha tenido un éxito fulminante. Ha logrado catalizar las energías sociales del país, que en menos de 30 años ha superado la pobreza de cientos de millones y ha generado un tejido industrial y un aparato educativo e investigador espectacular con un enorme consenso social. El dinamismo capitalista ha logrado resultados impensables con las fórmulas comunistas de Mao Zedong (aunque con riesgos de devastación ecológica de grandes dimensiones). La moraleja parece clara: en el mundo de hoy no funcionan los ideales morales y políticos de una solidaridad frugal, sino la motivación que introdujo el industrialismo capitalista: el interés individual, desde sus formas más moderadas hasta la codicia más feroz, y la seducción de la industria high tech.
El único argumento sólido no es a favor del socialismo sino contra la viabilidad, a la larga, del capitalismo por la imposibilidad del crecimiento indefinido. Esto me reafirma en la idea de que una dinámica tan poderosa solo puede detenerse con el colapso, la catástrofe, el choque con los límites del planeta. Es una idea horrible, pero no veo por dónde puede penetrar, si no, el ideal de una “sobriedad feliz” en este mundo embriagado de pasión posesiva y de veneración religiosa por la tecnología más sofisticada. Solo en algunas sociedades andinas parece haber capacidad colectiva –no sabemos hasta cuándo— de resistir a la tecnolatría y recuperar una armonía espiritual con la naturaleza. Admitir la fuerza de esta seducción fáustica implica imaginar una transición dolorosa y convulsa, tal vez prolongada, llena de renuncias, a otro mundo de valores, solo viable, a gran escala, tras el fracaso de los últimos intentos de prolongar sociedades basadas en el saqueo de la biosfera y la corteza terrestre. Pero a la vez creo indispensable construir desde ahora mismo el andamiaje de valores –pero también de prácticas sociales– que apunten hacia esa solidaridad frugal ecosocialista. Para mí esta es la única alternativa hoy practicable al fatalismo.
Añado a esto dos argumentos distintos. Uno es voluntarista: o hacemos algo o la barbarie se nos come. Creo llegado el momento de superar el sentimiento de inferioridad posterior a la caída de la URSS y del bloque soviético. La izquierda, y con ella la gente de a pie, se dejó convencer de que “no hay alternativa”. Pero desde 2007 la percepción popular está cambiando. En una reciente encuesta de la SER en España, a finales de 2018, el 43% de los encuestados afirmaba que capitalismo y democracia son incompatibles. Los atropellos de la banca y del gran capital contra la población contribuyen también al cambio de percepción: la banca ocupa en las encuestas el primer puesto como entidad más nociva para la ciudadanía. Debemos superar el complejo de inferioridad. Sin ello costará mucho reconstruir un proyecto de mejora y de liberación. A la vez, claro está, tenemos que redefinir el socialismo como proyecto viable, sin las quimeras de otros tiempos.
Me avergüenza escuchar –como me ha ocurrido hace solo unos meses– una versión de la Internacional que llama a construir el paraíso en la Tierra. Mi segundo argumento arraiga en una previsión de la realidad. La imposibilidad –por paulatino agotamiento de los recursos naturales– de que la economía siga creciendo va a poner contra las cuerdas el capitalismo, que no puede subsistir sin crecimiento. Como ya ha ocurrido desde 2007, si no puede hacer negocio con la economía de las cosas, el capital hace negocio con las finanzas, extorsionando más y más a las poblaciones. Esto generará crisis sociales y políticas que van a transformar el panorama y van a hacer posible lo que hoy parece imposible; que van a educar a las multitudes con la “pedagogía de la catástrofe”. Pero… ¡cuidado! Estas crisis en los primeros momentos pueden desembocar en autoritarismos, ecofascismos, tiranías de nuevo tipo; es lo más probable ante la falta de alternativas disponibles hoy y ante la aplastante hegemonía cultural del individualismo neoliberal y consumista.
Mi visión a corto plazo es pesimista. Pero las crisis siempre han servido, también, para una pedagogía de masas. Como sostengo en el libro, el aprendizaje por shock puede desencallar situaciones que hoy por hoy parecen inmutables. A condición, eso sí, que paralelamente se construyan alternativas viables que estén disponibles en los momentos difíciles. Lo cual supone una batalla cultural, pero también batallas sociales y políticas concretas para ir construyendo embriones de futuro que puedan servir de base para tomar el relevo cuando sea posible. Estas batallas concretas las imagino tanto desde posiciones de gobierno (municipal, regional, estatal) como desde la sociedad. Crear cohesión social a través del asociacionismo, los sindicatos, las entidades cívicas y culturales, o a través de microiniciativas en los barrios, las escuelas, los hospitales, etc. es indispensable.
SLA: Tu interés por estos temas es antiguo, tal vez nos acerquemos a los 40 años. ¿Cuáles han sido tus principales maestros en este largo recorrido?
JS: Quien me abrió los ojos sobre todo esto –a mí y a tantos otros- fue Manuel Sacristán, que fue para mí maestro, compañero de lucha y amigo personal. Su clarividencia y libertad intelectual le hicieron apreciar el informe Meadows, encargado por el Club de Roma y publicado en 1972 con el título Los límites del crecimiento. Cuando todo el mundo, a derecha e izquierda, clamaba contra este informe porque alertaba de que “la fiesta” tenía los días contados, Sacristán fue de los pocos, junto con los ecologistas, que lo tomaron en serio. Desde el marxismo cabe citar también a Wolfgang Harich. Luego me fui introduciendo en el pensamiento ecologista, especialmente gracias a Naredo y Martínez Alier en España y con numerosas lecturas, y en los intentos de síntesis “rojiverde”, que luego añadieron el violeta y el blanco en la paleta. Las revistas fundadas por Sacristán, Materiales y mientras tanto, fueron plataformas destacadas en este proyecto de síntesis, cuya matriz política era hacer converger los programas de emancipación socialista, ecologista, feminista y pacifista en un único impulso. Por cierto, este año hará 40 años que publiqué mi primer trabajo ecologista, en la revista teórica del PSUC Nous Horitzons.
SLA. Hablas también en tu libro de socialismo, ¿en qué tipo de socialismo estás pensando? Lo defines así: “una alternativa democrática ecológicamente consciente”. A veces hablas de democracia social.
JS: A la definición que citas hay que añadirle la componente igualitaria y solidaria, la noción de suficiencia (o frugalidad) y la de una economía estacionaria, sin crecimiento. Es el sueño del socialismo de siempre al que se añade la idea de que la abundancia material no es condición necesaria de la igualdad social (lo cual implica acentuar el componente moral y jurídico al modelo socialista marxista), y el rechazo del crecimiento económico.
SLA: Entiendo bien si señalo, que, desde tu punto de vista, si la transición energética tiene éxito, el socialismo o una sociedad afín será el tipo de sociedad en la que la especie humana podrá seguir subsistiendo en equidad y en armonía con la naturaleza.
JS: Bueno, considero la transición energética ciudadana o democrática como primer paso de una transición ecológica. Considero, además, que es imposible esa mutación ecológica si persiste el capitalismo. El capitalismo exige no solo acumulación incesante de valor, reproducción ampliada del capital, sino también elevadas tasas de ganancia que cada vez son más difíciles de obtener debido a la creciente escasez de recursos naturales. Ante esta dificultad el capital deriva hacia el negocio financiero, fomenta el endeudamiento de particulares y de gobiernos para tener oportunidades alternativas de negocio, acude a la especulación financiera, etc. Esto genera la existencia de enormes cantidades de dinero virtual que sobrevuelan nuestras economías sin saber dónde invertirse, con grandes riesgos de inestabilidad y ruina, como ya se empezó a ver con la crisis de 2007-2008. Hace falta liberarnos de estas amenazas. Habría que controlar las finanzas con la intervención pública (por ejemplo, monopolio público de la banca) y otras fórmulas complementarias, como una banca cooperativa de proximidad, cajas de ahorro regidas por los principios sociales de cuando nacieron a finales del siglo XIX. Las cajas de ahorro, no lo olvidemos, eran empresas financieras sin afán de lucro; sus excedentes o beneficios se destinaban a fines sociales, no iban a parar al bolsillo de nadie. Y funcionaban muy bien. Pueden servir también las monedas sociales locales para fomentar la economía local, relocalizar, “desglobalizar”. Ya hoy las empresas cooperativas desarrollan actividades que el capital privado abandona por falta de rentabilidad.
El asunto es que el capital privado busca rentabilidades crematísticas excesivamente elevadas, que ya no son posibles; las cooperativas, por el contrario, se conforman con rentabilidades inferiores: les basta trabajar sin pérdidas y con ganancias modestas. Las cooperativas y la llamada economía social en general están mejor adaptadas a un mundo trabado por la escasez de recursos, y ayudarán a caminar hacia una democracia social o ecosocialista. Por así decir: tenemos fórmulas empresariales ya disponibles y experimentadas en la práctica. Por socialismo entiendo una sociedad donde el carácter social de la riqueza se traduce en bienestar para todos y no para minorías. Y por ecosocialismo entiendo, además, “hacer las paces con el planeta”, por usar las palabras de Barry Commoner. Esto no supone que vaya a ser fácil: la lucha del capitalismo contra cualquier tentativa opositora será feroz, y habrá que prepararse ante ella.
SLA: Y entonces, si es así, tal como dices, ¿cómo empezamos a prepararnos ante ella? ¿Con qué medios y fuerzas contamos? Las organizaciones de izquierdas no defienden programas o plataformas anticapitalistas. Ni en España ni prácticamente en todo el mundo.
JS: En efecto: ni anticapitalistas ni ecologistas o ecosocialistas. Pero creo que ha llegado el momento de perder el miedo y exigir con energía un cambio de rumbo. Los niños y adolescentes de Suecia, Bélgica, Francia, Alemania y Holanda, con sus huelgas escolares y sus protestas contra el cambio climático, son un síntoma y un ejemplo extraordinario. Una adolescente sueca de 16 años, Greta Thunberg, les dijo a los gerifaltes del mundo entero reunidos el 2018 en Davos, tras calificarlos de “inmaduros”: «Quiero que actuéis como si se estuviera incendiando vuestra casa, porque se está efectivamente incendiando». Los adultos tenemos que adoptar este coraje y esta determinación. Hace falta perder las inhibiciones causadas por el antes mencionado complejo de inferioridad. Pero a la vez me parece que lo importante es construir política diaria, desde los gobiernos municipales y desde los barrios, desde los parlamentos y desde las cooperativas. Allí donde se gobierna –Madrid, Barcelona y otras ciudades– se toman iniciativas que van en una buena línea anticapitalista y ecologista. Por ejemplo, imponer medidas a la construcción para ampliar el parque público de viviendas, tomar iniciativas piloto para combatir la pobreza energética con rehabilitación de viviendas populares, pacificar el tránsito urbano, mejorar el transporte público, utilizar la contratación pública para fomentar la economía social y solidaria, y otras por el estilo. Es poco, pero es que las competencias del poder municipal son escasas y están muy condicionadas por el aplastante poder del capital privado.
A mí estas iniciativas me sugieren que existe ya una cultura política bastante adecuada para ir dando pasos hacia adelante. Confío en que, además, se vaya aprendiendo sobre la marcha. Y a la vez hago un llamamiento para que no se deje de reflexionar y debatir sobre los siguientes pasos a dar y sobre las perspectivas a plazo medio y largo.
No veo otra manera de construir el futuro más que paso a paso, preparándose a la vez, en el terreno programático, para aprovechar las crisis más serias cuando estas se declaren. Solo si tenemos alternativas radicales pensadas podremos aplicarlas aprovechando las crisis inevitables que sobrevendrán. Al fin y al cabo, casi todas las revoluciones acaecidas se desencadenaron con motivo de catástrofes sociales, empujadas por la fuerza de las cosas, por desastres, sobre todo guerras, que quebrantaban el orden social y la hegemonía de las clases gobernantes.
SLA: Un punto complementario. Surgen voces críticas en ocasiones en torno a la inconsistencia del decir y hacer de colectivos ecosocialistas. Hablan estos, dicen los críticos, de que debemos vivir de otra forma, pero, en cambio, los que afirman la necesidad de esos cambios radicales siguen viviendo de la misma forma que tanto critican. ¿Podemos vivir de forma equilibrada y homeostáticas en sociedades que, en su conjunto, no lo son en absoluto? ¿Tienen sentido esas críticas?
JS: Interpreto tu pregunta en dos líneas distintas. Una es la ejemplaridad moral de los dirigentes y activistas en su vida cotidiana. Otra es la de las “experiencias de vida alternativa”, como crear cooperativas o comunas agroecológicas en zonas rurales. Esta “democracia experimental” no transforma por sí sola la sociedad, pero genera embriones de futuro. Las “ciudades o pueblos en transición” –de las que describo en detalle un caso irlandés en mi libro– son un conjunto de experiencias sumamente interesantes para hacer ver que se puede vivir de otra manera, en comunidades, reduciendo las necesidades de transporte y mejorando todos los parámetros ecológicos y sociales, incluso ya en nuestra sociedad, sin esperar un futuro emancipado y contribuyendo a crearlo. No debe desaprovecharse ninguna posibilidad de trabajar hoy por ese futuro deseable. Ese futuro lo veo como resultado de la convergencia de múltiples iniciativas de todo tipo, de las que debe desterrarse todo sectarismo y exclusivismo. Que cada quien haga lo que crea conveniente, y tratemos luego de generar sinergias para reforzarnos mutuamente.
SLA: Déjame insistir en el tema. ¿Es posible conciliar el capitalismo con la vida de nuestra especie en la tierra? ¿Existe o puede existir un capitalismo humano y armonioso con la naturaleza?
JS: La experiencia histórica nos dice que no. Y cuanto más nos acercamos al agotamiento de los recursos, los beneficiarios del sistema parecen volverse más agresivos con la naturaleza y con la sociedad, más intratables, más codiciosos. Tal vez la emergencia de una derecha extrema vociferante es sintomática de que la oligarquía del dinero se sobreexcita ante la perspectiva de cualquier merma en el negocio y en el poder, que percibe cada vez más como plausible. Quiero añadir, sin embargo, que no hay que confundir capitalismo con perversidad intrínseca del empresariado. Muchos empresarios –y más cuanto más ricos– están del todo impregnados por la mentalidad maximizadora del sistema. Se parecen mucho a esa figura del “funcionario del capital”. Sus decisiones económicas parecen directamente emanadas de la estructura socioeconómica. Pero aún hay empresarios, sobre todo pequeños y medios, que no se dejan gobernar por la ley de hierro de la acumulación y aún se guían en sus decisiones por evaluaciones que toman en consideración factores cualitativos, personales, humanos. Podría citar casos de empresarios catalanes no pequeños que no han aceptado ofertas tentadoras de multinacionales de quedarse con el negocio por no aceptar que sus empresas se conviertan en pieza de juego en el casino financiero y que los nuevos dueños echen a la calle a toda la plantilla, arruinen la comarca en que están implantadas las fábricas y liquiden una tradición industrial familiar de la que estos empresarios están orgullosos.
En un futuro justo y deseable como el que imagino puede ser muy beneficioso el papel de empresarios con esta mentalidad. Sus capacidades empresariales son un activo importante y valioso que sería absurdo desaprovechar. Lo importante sería disponer de una especie de constitución laboral que protegiera al personal trabajador en cualquier circunstancia y garantizara su condición de ciudadanía en todos los órdenes de la vida pública, incluido el económico. Además, si el estado controla el poder financiero y lo utiliza para el interés general, dejando márgenes adecuados a la iniciativa privada, seguro que otros muchos empresarios se apuntarían a fórmulas civilizadas como las mencionadas. Mi idea del socialismo o democracia ecosocialista incluye un gran pluralismo en las fórmulas económicas concretas: planificación e intervencionismo público, sector público de la producción, cooperativas, empresa privada pequeña y media, incluida la pequeña empresa personal o familiar. Hablo de “socialismo experimental”, que debería dotarse de instituciones políticas muy ágiles y flexibles para ir corrigiendo sobre la marcha los errores y disfunciones con mecanismos democráticos participativos en un marco de libertades políticas que lo faciliten. No debemos echar en saco roto las experiencias del socialismo y el comunismo del siglo XX. Debemos aprender de sus errores y fracasos, sin olvidar que tuvieron también buenos resultados en algunas cosas. La dimensión democrática es fundamental por principio. Pero lo es también por pragmatismo: permite corregir los errores sobre la marcha con más agilidad gracias al debate público. Además, la democracia bien entendida no es incompatible con la concentración momentánea del poder en situaciones de emergencia que exijan decisiones rápidas y administración ágil de los recursos.
En mi libro recuerdo cómo la economía estadounidense se transformó de la noche a la mañana cuando el gobierno decidió entrar en la segunda guerra mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbour en 1941. Se convirtió en cuestión de semanas y meses en una economía de guerra. Se dejaron de fabricar coches para fabricar tanques. Las mujeres sustituyeron masivamente a los hombres en las fábricas. Se implantó el racionamiento de alimentos y energía. Todo ello sin cambios en el sistema político, que mantuvo los baremos democráticos anteriores.
SLA: O sea, que para tí socialismo y democracia deben ir juntos.
JS: Desde luego. La democracia y las libertades políticas –que, por cierto, no son lo mismo, aunque deberían ir siempre juntas– son condición de libertad, garantías legales y gobierno de la gente. ¿Puede haber un socialismo sin estos ingredientes? No lo creo. La falta de estos ingredientes fue una causa decisiva del fracaso de los experimentos comunistas del siglo XX. La gente se fue sintiendo ajena a aquellos regímenes sociopolíticos, que encima no cumplieron las promesas de bienestar material que habían hecho. El gran problema será siempre cómo arrancar el poder de manos del gran capital, sin lo cual no es posible salir del capitalismo. Quien no aborde la cuestión del poder de clase seriamente no podrá construir ninguna democracia social, ningún ecosocialismo. Por otra parte, puede ocurrir, como ya ocurre, que haya regímenes autoritarios gobernados por partidos llamados comunistas (yo lo califico en el libro de “capitalismo rojo”). No tengo la menor idea de hacia dónde pueden derivar estos regímenes, China y Vietnam sobre todo. De momento están dando un impulso tremendo a una civilización industrial que repite a escala incrementada la devastación acelerada de la biosfera iniciada por el capitalismo tradicional. Es una bomba de relojería que puede acelerar la crisis ecológica mundial con consecuencias catastróficas. Incluso teniendo en cuenta que China es ya la primera potencia mundial en energías renovables y ha desarrollado tecnologías muy avanzadas en este campo.
Pensemos en la demanda mundial de cobre, cobalto, litio y otros metales poco abundantes que puede desencadenar la transición china a las renovables, y que puede arruinar las posibilidades de países más débiles de hacer su propia transición. Por otra parte, su régimen fuertemente estatalista parece estar erosionando los elementos comunitarios de la sociedad china que aún se conservan y erosionando así la capacidad de resiliencia de esa sociedad. Aunque los países de “capitalismo rojo” tienen la ventaja sobre los de capitalismo liberal de que la política, por ahora, no se deja dominar por el poder del dinero, no sabemos si esto va a durar o si van a acabar en una plutocracia (seguramente de nuevo tipo, más autoritaria). Tener un poder político que domina sobre la economía ayuda a tomar medidas de reglamentación y planificación a gran escala que pueden ser útiles en momentos difíciles. Pero a la larga, sobre todo si destruye toda autonomía de la sociedad –que ha sido el destino del comunismo de estado del siglo XX–, el desenlace ni es moralmente atractivo ni ecológicamente resiliente. Puede resultar otra forma de barbarie, una sociedad-hormiguero, un eco-autoritarismo de pesadilla.
SLA: ¿Tiene la humanidad, en su conjunto y por hablar en términos generales, consciencia de nuestros límites?
JS: No, en absoluto. Se han hecho progresos en la consciencia ecológica, pero no en la consciencia de los límites. Se sigue con la mentalidad descrita por Kenneth Boulding como “economía del cow boy”: no importa agotar un ecosistema porque siempre encontraremos otro disponible un poco más lejos. Hace falta pensar en términos de “economía de la nave espacial Tierra”, sin alternativa viable fuera de la nave sideral.
SLA: ¿Y cómo crees que puede avanzarse en eso, en tener conciencia de que somos una especie con límites, en que no hay alternativa viable fuera de nuestra nave sideral?
JS: Con información científica en las escuelas y los medios de comunicación, exponiendo los casos en que se hace patente, etc. Y cuestionando la tecnolatría imperante, el amor por los robots, per ejemplo. No puedo comprender que se fabriquen robots para cuidar a personas dependientes, ancianos o gente con movilidad reducida, cuando no se puede sustituir por una máquina la presencia humana, el contacto de una mano con la de otra persona, la calidez de otro cuerpo cerca del tuyo. Hay que superar esta alienación emocional inhumana. ¿Nos estamos volviendo locos? Pero una toma de consciencia puramente teórica no basta si la gente no comprende que los límites nos imponen formas de vida diferentes a las actuales. Y este aprendizaje solo puede hacerse de verdad y masivamente mediante experiencias de vida, viviendo de otra manera y comprobando que es posible y que se puede gozar de una vida tan satisfactoria e incluso más.
SLA: Te leí no hace mucho un artículo sobre el ecologismo de Marx. La tradición marxista, más allá de las prácticas de las sociedades del socialismo real, ¿estaba en condiciones de entender estos problemas? ¿No hay un Marx muy pero que muy desarrollista, deslumbrado incluso por las conquistas y avances capitalistas?
JS: Sí, tienes razón, Marx siguió siendo desarrollista hasta el final, o al menos hasta muy avanzada edad. Estaba deslumbrado por el potencial de la industria moderna para elevar la productividad del trabajo. Esto permitía suponer que esa industria colocada en relaciones socialistas de producción proporcionaría a la humanidad abundancia material y tiempo libre. De ahí que el socialismo marxista, en todas sus versiones, se haya vinculado tan estrechamente a una visión productivista y desconfíe tanto de la crítica ecologista del progreso técnico-industrial. Lo que pasa es que Marx era un genio, tenía una capacidad intelectual excepcional, que le permitía observar la realidad y descubrir en ella facetas que no encajaban con su propio sistema de pensamiento. Y en lugar de silenciarlas para preservar la integridad conceptual de su sistema, las estudiaba y reflexionaba sobre ellas. Los “atisbos político-ecológicos” que Sacristán hizo observar en la obra de Marx y Engels muestran que ambos autores comprendieron que el capitalismo tiende a sobreexplotar “las dos fuentes de la riqueza, la fuerza de trabajo humana y la tierra”; se dieron cuenta de que las grandes ciudades rompen la circularidad de los nutrientes agrícolas, y que son metabólicamente inviables, etc. Pero no imaginaron que la especie humana llegaría a topar con los límites del planeta Tierra. Se puede entender por una razón muy evidente: en sus años de madurez la población del mundo ascendía a unos 1.500 millones de personas. Hoy estamos en 7.500 millones, se ha multiplicado por 5, y los impactos ecológicos han crecido en un factor muy superior a 5 debido a la agresividad de las técnicas actuales, tanto mecánicas como químicas y de todo tipo. Lo que no debemos hacer, en ningún caso, es tratar de “salvar” a toda costa a Marx y Engels. Debemos pensar “con” ellos, pero más allá de ellos también. Lo demás es escolástica estéril.
SLA: ¿La tradición emancipatoria marxista no ha abogado siempre (o casi siempre) por el desarrollo de las fuerzas productivo-destructivas pensando en un conflicto, contradicción decíamos, con las relaciones de producción capitalistas que impedían su máxima manifestación, al tiempo que abonaban por un comunismo de la abundancia donde las necesidades, todas ellas y de todos, quedarían satisfechas?
JS: Sí, y esto puede formularse más o menos así: los marxismos son formas de evolucionismo, tomando este término en sentido lato. Para el evolucionismo hay leyes internas de evolución. A este paradigma podemos oponer un paradigma ecológico, en que las sociedades interactúan constantemente con el entorno, se adaptan a él, lo modifican etc. Aunque haya evolución, esta se produce dentro de los marcos ecológicos. Si estos marcos se destruyen, no hay evolución que valga: se detiene, o colapsa, y si acaso vuelve a empezar sobre otras bases en el nuevo marco que aparezca. Si agotamos los recursos que hacen posible el tipo de industrialismo actual, este puede colapsar. Entonces puede tal vez reconstruirse otro marco ecológico e iniciarse un nuevo ciclo evolutivo. Pensar en términos de conflicto entre fuerzas productivas(-destructivas) y relaciones de producción resulta un punto de vista estrecho, a menos que entendamos las “fuerzas productivas” de un modo bastante distinto, como acción humana que actúa en un entorno ecológico respetando sus leyes y ritmos para lograr mantener su capacidad para alimentarnos y darnos otros recursos de un modo permanente en el tiempo. Esto supondría un metabolismo relativamente estable, una economía estacionaria, sin crecimiento. La “contradicción” sería, si acaso, entre este imperativo de estabilidad y unas “relaciones de producción” que empujan sin cesar al crecimiento, al aumento de escala, a la voracidad incesante de unos recursos agotables.
Yo me paro aquí: no he reflexionado bastante sobre si se puede mantener el esquema de la “contradicción”, pero en todo caso habría que redefinir todos los conceptos implicados y admitir el cambio de paradigma, abandonando el paradigma evolucionista puro y adoptando el ecológico.
SLA: Señalas en el prólogo que la revolución industrial del XVIII en Europa Occidental, en Inglaterra inicialmente, supuso un cambio cualitativo en la historia de la humanidad. ¿A qué cambio cualitativo haces referencia? ¿No hubo otros “cambios cualitativos” antes de la irrupción del capitalismo?
JS: Me refiero al cambio cualitativo que supuso quebrantar un metabolismo entre especie humana y naturaleza que era básicamente circular y basado en la fotosíntesis. Homo sapiens empezó viviendo como un primate más, con escasa capacidad para modificar el entorno biofísico. No obstante, el dominio del fuego le permitió, hace muchos milenios, deforestar superficies considerables. Pero la modificación humana de los ecosistemas siempre resultaba en otros ecosistemas, a menudo simplificados pero aún viables. El Neolítico supuso un gran cambio cualitativo. Los humanos pasaron de recoger de la naturaleza lo que esta brindaba a transformarla para que le brindara otros frutos y en cantidades mayores. Agricultura y ganadería permitieron así alimentar a más gente. Se estima que durante el Paleolítico la población humana mundial no superó los 20 o 30 millones de personas. Con el Neolítico y la agricultura tiene lugar un despegue demográfico que llevará gradual y lentamente a los 900 millones de habitantes de la Tierra hacia el año 1800, y luego a un salto espectacular, hasta los 7500 millones de hoy, con el industrialismo.
Por cierto, hay en algunos pensadores jóvenes españoles (Emilio Santiago Muiño, Héctor Tejero, o ya veteranos como Jorge Riechmann y Fernández Liria, entre otros) una interesante atención a las aportaciones civilizatorias neolíticas, entroncando con autores tan importantes como Lewis Mumford, que proponía una “sociedad orgánica” capaz de asumir selectivamente los avances científico-técnicos y valoraba este largo período histórico que empezó con la agricultura (con su elogio del “huerto” o “jardín” –en inglés hay una sola palabra para ambos conceptos–), o como Hobsbawm, que dijo que el final del Neolítico ha sido el acontecimiento histórico central del siglo XX. ¿Y qué vino luego de este final? La múltiple fractura metabólica de la era industrial fosilista y su tendencia al suicidio colectivo.
SLA: Dices también en el prólogo que este libro es fruto del miedo. ¿Miedo, qué miedo es ese? ¿Terror ante un futuro de destrucción y de conflictos bélicos?
JS: Temor a un mundo demasiado complejo y conflictivo, que escape al control consciente y deliberado de los seres humanos, y conduzca a un estado hobbesiano de lucha de todos contra todos, agravada por la enorme capacidad destructiva de las armas y otros dispositivos modernos. Porque tal vez haya factores más mortíferos que las armas propiamente dichas.
SLA: ¿El decrecimiento, como dicen algunos ecologistas, es nuestra única salida? Si fuera así, ¿de qué tipo de decrecimiento hablamos? Una apuesta así, ¿puede ser aceptada democráticamente por grandes mayorías sociales?
JS: Más que una salida o alternativa, el decrecimiento es un destino ineluctable. No podemos seguir extrayendo tantos recursos finitos de la corteza terrestre ni seguir sobreexplotando los renovables. Si se sobreexplota la pesca, la tierra fértil o los bosques, se agotan. Llega el desierto y la muerte. Decrecer nos vendrá impuesto por la fuerza de los hechos. Lo razonable, en tal caso, es dimensionar a la baja nuestro impacto ecológico y reorganizar nuestras actividades para poder vivir adecuadamente. ¿Cómo? Con fuentes renovables tendremos provisión indefinida de energía sin contaminar. Con agroecología de proximidad tendremos alimentos sanos sin química de síntesis. Fabricando artefactos duraderos que puedan repararse cuando se estropeen, funcionaremos con menos metales y otros materiales. Viajando menos y consumiendo productos elaborados cerca, reduciremos la energía destinada al transporte, que hoy quema la mitad del petróleo consumido en el mundo. Y así sucesivamente. No cuesta demasiado imaginar una sociedad sobria que funcione con las mencionadas limitaciones: lo que más cuesta es imaginar cómo llegaremos hasta ahí, si es que llegamos. La adaptación será brutal y dolorosa, probablemente, y se hará anárquicamente, sin programación, a golpes y contragolpes. Hoy la gente no está preparada para una transición suave y ordenada, de modo que los demagogos y falsos profetas, que prometerán la continuidad de la prosperidad consumista, abundarán, dificultando aún más esa transición ordenada. Hay que suponer que mucha gente comprenderá, tarde o temprano, que lo más sensato no será rebelarse en vano contra esa escasez, sino adaptarse a ella con espíritu colaborativo y construir así una vida colectiva lo más aceptable y satisfactoria posible.
SLA: Me quedan mil preguntas más pero no conviene abusar de tí y de nuestros lectores. ¿Me olvido de temas esenciales? ¿Alguna cosa más que quieras añadir?
JS: Walter Benjamin, con misteriosa clarividencia ligada a su extraño mesianismo judío que a mí me resulta intelectualmente muy ajeno, sostenía la posibilidad de irrupción inesperada de lo nuevo en la historia. Era parte de su creencia en una historia no lineal ni determinista. Tal vez las cosas ocurran así. Yo prefiero pensar en términos de lo que en el epílogo llamo “moral de la apuesta”. No hace falta creer a pies juntillas que vamos a lograr lo que nos proponemos para apostar por ello, tratando de contribuir a lograrlo, a mejorar un poco el mundo que nos ha tocado en suerte. Esto es también un llamamiento a la acción.
Salvador López Arnal es profesor-tutor de Matemáticas en la UNED de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Acceso al artículo completo en formato pdf: Entrevista a Joaquim Sempere sobre Las cenizas de Prometeo
Entrevista a Miguel Muñiz Gutiérrez
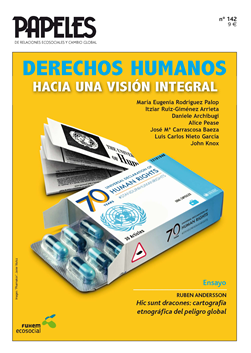 “Desde el minuto uno, tras el inicio de la catástrofe de Fukushima, la industria nuclear puso en marcha una estrategia de adaptación que está teniendo éxito en los lugares en que se desarrolla”
“Desde el minuto uno, tras el inicio de la catástrofe de Fukushima, la industria nuclear puso en marcha una estrategia de adaptación que está teniendo éxito en los lugares en que se desarrolla”
Salvador López Arnal entrevista a Miguel Muñiz Gutiérrez sobre la industria atómica y la lucha antinuclear en el número 142 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global que aborda una visión integral de los Derechos Humanos, en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Miguel Muñiz Gutierrez falleció en diciembre de 2021, por lo que FUHEM Ecosocial quiere rendirle un homenaje a través de esta entrevista.
Salvador López Arnal (SLA): Empiezo por unas preguntas personales si no te importa. ¿De dónde tu interés por el activismo antinuclear? ¿Desde cuándo?
Miguel Muñiz (MM): Para nada lo de las preguntas personales. Mi interés por el tema nuclear despierta a raíz del inicio de la catástrofe de Chernóbil, algo que se decía que era imposible teóricamente. Pero mi implicación como activista comienza con el accidente de Vandellós 1, en 1989.
SLA: Para personas que no estamos tan informados como tú, ¿por qué hay que rechazar la apuesta nuclear?
MM: Gracias por la consideración de informado, tampoco es para tanto. En mi opinión, y fíjate, Salvador, que digo en mi opinión porque lo que diré no es parte de lo que se considera oficialmente el “debate nuclear”, hay cuatro motivos principales para rechazar la energía nuclear.
SLA: Adelante con esos motivos “no oficiales”.
MM: Veamos. Los impactos en la salud de la contaminación radiactiva que emite el funcionamiento cotidiano de cualquier reactor atómico. Muy pocas personas saben que su funcionamiento, digamos normal, emite más de 40 tipos de elementos radiactivos; algunos abundantes, como el tritio, y otros más escasos. Esa radiactividad va al medio ambiente, tiene la posibilidad de entrar en el organismo a través de los alimentos o el agua y, si penetra, pueden provocar enfermedades.
También está la seguridad. Basta recordar Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011, catástrofes irreversibles a escala humana, porque han dejado su huella en todo el planeta; porque aún hoy continúan marcando la existencia de cientos de miles, acaso millones, de personas y seres vivos, y la continuarán marcando durante muchos años.
Y además, los residuos radiactivos. La herencia envenenada de esta era que ya denominamos el Antropoceno. Residuos con los que no se sabe qué hacer, muchos de ellos con una actividad de cientos de miles de años, en los que serán peligrosos. Cerrar las nucleares es la única manera de reducir ese impacto presente y futuro. Y luego pensar qué hacer con ellos.
Además, la vinculación de la industria nuclear civil y militar, no solo por las bombas de uranio, plutonio o hidrógeno, sino sobre todo por los proyectiles de munición de uranio empobrecido; unos proyectiles que se están usando en todas las guerras que han estallado desde 1991, que se usan para perforar blindajes. Unos proyectiles que cuando explotan contaminan con radiactividad, y para muchos años, los lugares en que han explotado, provocando enfermedades en la población.
Esta enumeración no supone prioridad. Respecto al último motivo que te he mencionado, es importante destacar el vínculo entre los siete pacíficos reactores que producen electricidad en España y la fabricación de esa terrorífica munición. El uranio empobrecido con el que se hacen esos proyectiles es un residuo de la fabricación del combustible nuclear que hace funcionar los reactores que generan parte de la electricidad que consumimos, algo de lo que tampoco se informa.
Así, el último motivo podría considerarse el primero desde el punto de vista ético.
SLA: Sí, sí, tal vez, bien visto. Algunas voces ecologistas sostienen que si queremos luchar realmente contra el cambio climático, o apostamos por este tipo de energía o hablamos por hablar. No hay otro camino, “no hay alternativa”.
MM: Es verdad que algunas figuras históricas del movimiento ecologista han avalado la energía nuclear como una tecnología que puede mitigar el cambio climático; el caso más famoso, y publicitado por la industria nuclear, es el de James Lovelock, el creador de la hipótesis Gaia. Su libro La venganza de Gaia produce más lástima que enfado al tocar el tema nuclear… Hay otras personas, generalmente a sueldo de la industria o de fundaciones relacionadas con ella, que fueron miembros conocidos del movimiento ecologista internacional hace años.
Señalemos dos cuestiones; primera, que la energía atómica también produce los gases del cambio climático en todo el ciclo de fabricación del combustible, no se trata de la «energía libre de CO2» que proclama la propaganda de la industria, una industria que ha encontrado en el cambio climático el argumento más potente para justificar su continuidad. Lo que sucede es que la relación entre la cantidad de electricidad que un reactor nuclear produce y la emisión de gases de efecto invernadero, es menor que en las centrales que usan carbón, gas, u otros combustibles fósiles.
Lo que nos lleva a una segunda cuestión, que tiene implicaciones: ante una amenaza ecológica global, ¿podemos valorar una tecnología concreta solo por uno de sus impactos, o hay que considerar los impactos globales, todos los de su ciclo de funcionamiento? Además de su papel en el cambio de sistema energético. Aquí se puede debatir mucho en abstracto, pero la realidad es que todo el debate está determinado por intereses políticos que no podemos dejar al margen.
SLA: Intereses políticos que no podemos dejar al margen, dices. ¿Por ejemplo?
MM: La energía es el núcleo central de toda la producción material, lo que es tanto como decir de toda la organización de la sociedad. El control político determina la producción, distribución y consumo de energía, no las tecnologías disponibles. Eso explica por qué las tecnologías centralizadas tienen prioridad sobre las descentralizadas. La tecnología como la eólica, muy anterior a la revolución industrial, queda arrinconada ante los combustibles fósiles, y solo se desarrolla a partir de la primera crisis del petróleo. Pero dejemos esta línea. Podríamos entrar en un análisis histórico que nos alejaría del tema de esta conversación.
SLA: Sí. Te apartas del tema, en efecto.
MM: Disculpa, lo que quiero decir es que debemos pensar en clave política ante un escenario de transición energética marcado por una catástrofe ambiental, combinada con un crecimiento de las desigualdades. ¿Por qué se mantiene la energía nuclear en el «mix» de generación de la transición energética? Porque es una tecnología centralizada, que permite un fuerte control político; y se mantendrá tanto tiempo como se pueda disponer de uranio. Por eso siempre han sonado tan ridículos los discursos de impugnación del llamado «renacimiento nuclear» (entre comillas) tipo: la energía nuclear no superará «la prueba del mercado», y otras simplezas semejantes.
SLA: Se ha afirmado en más de una ocasión que después del desastre-hecatombre de Fukushima, la industria nuclear tiene los días contados, que es una industria sin futuro, que los seres humanos no queremos vivir al borde del abismo. ¿Coincides con esa opinión-valoración?
MM: No. En 2011 Fukushima supuso el abandono de la estrategia del «renacimiento nuclear», vigente desde 2001; pero desde el minuto uno, tras el inicio de la catástrofe, la industria nuclear puso en marcha una estrategia de adaptación, que está teniendo éxito en los lugares en que se desarrolla, a saber, Europa central, Extremo Oriente y Oriente Medio, con especial predominio de China.
Por supuesto, la industria nuclear no tiene futuro, como no tienen futuro el petróleo, el gas, el carbón, el uranio, etc., todas son fuentes de energía que dependen de un recurso no-renovable, pero no se puede razonar de manera lineal. La cuestión, siguiendo a Hermann Scheer, es, primero, ¿cuántos son, más o menos, esos «días contados», ese no-futuro? Sabemos que se van clausurando centrales, pero también que se siguen construyendo. Entre 2014 y mediados de 2017 se han conectado 27 nuevos reactores nucleares a la red, según los informes del estado de la energía nuclear en el mundo dirigidos por Mycle Schneider. Eso significa que, a nivel mundial, los «días contados» se alargan ya, como mínimo, hasta el último tercio de este siglo XXI. No se puede ignorar este dato.
Y, segunda cuestión, ¿se pueden asumir centrales atómicas funcionando hasta casi el final del siglo sin contar con los riesgos e impactos que suponen? Más importante aún, ¿quiénes sufrirán más esos riesgos e impactos? Aquí no interviene “la humanidad”, intervienen las crecientes desigualdades sociales y territoriales que condenan a una parte de la humanidad en beneficio de la otra. La industria nuclear cuenta con eso.
Los seres humanos no queremos vivir al borde del abismo, por eso una parte de los seres humanos empuja a la otra hacia el borde del abismo, o directamente al mismo abismo, para quedarse más segura y más lejos de ese borde. Ese ha sido el mecanismo histórico y ecológico que documenta la obra Colapso, de Jared Diamond. Las consecuencias son terribles, no basta con no querer verlas.
Por motivos culturales, en España, y en la cuestión nuclear, una parte de la sociedad consciente de los peligros de las nucleares tiende a una cierta táctica del avestruz.
SLA: ¿Qué táctica es esa?
MM: Mete la cabeza en un agujero conceptual, que son los Estados Unidos y Europa occidental. Así se miran solo informaciones sobre la decadencia nuclear en ambos territorios, Estados Unidos y Europa occidental, lo que es verdad, pero se extrapolan esos datos a la situación global de la industria, lo que es un error.
No basta apuntar qué reactores cierran; también hay que contar los que abren. Hay que seguir la vieja consigna ecologista: pensar y actuar localmente y globalmente. Y reflexionar sobre la estrategia global de adaptación de la industria y cómo afrontarla.
SLA: Has citado antes a Hermann Scheer y Mycle Schneider. ¿Quiénes son? ¿Nos puedes informar brevemente?
MM: Muy brevemente. Hermann Scheer, muerto en 2010, fue un impulsor de las energías renovables en su país, Alemania, y en toda Europa. Además de, lógicamente, un crítico implacable de la energía nuclear. Su último libro, El imperativo energético, acabado poco antes de morir, es un documento de una lucidez y de una honestidad deslumbrantes. Scheer vislumbra algunos de los mecanismos empresariales que buscan subordinar la transición energética a los intereses económicos, desmonta las trampas de su discurso, y los denuncia sin concesiones.
Mycle Schneider es un experto, un consultor energético de prestigio que, con diferentes patrocinadores, publica desde 2004 un análisis crítico periódico, ahora anual, del estado de la industria nuclear en el mundo. Cuando en 2001 comenzó el “renacimiento nuclear”, Schneider abordó la tarea de demostrar las falacias en que se basaba dicho “renacimiento”; se trataba, por decirlo así, de impugnar la industria nuclear partiendo de sus propios datos. Su trabajo es de gran calidad y es una guía muy valiosa para seguir la evolución de la industria. Por supuesto sus informes no entran en las zonas tenebrosas de la energía nuclear, no tocan los aspectos de salud relacionados con todo el ciclo nuclear, la contaminación radiactiva cotidiana y sus implicaciones, las vinculaciones militares, los aspectos éticos, etc. Se mantiene dentro de las pautas del «debate nuclear» fijadas por la industria: economía, tecnología y algunas facetas de la seguridad.
SLA: ¿Cuál es la situación actual en los reactores de la central de Fukushima y de sus alrededores? ¿Cuáles son las previsiones a corto y medio plazo?
MM: Mi información sobre Fukushima y Japón, viene del contacto con personas de la comunidad japonesa de Barcelona, y del excelente trabajo de seguimiento que ha venido haciendo hasta hace unos meses el blog Resúmenes de Fukushima. Aunque la información es confusa, se sabe que la reacción del combustible en los reactores accidentados continúa, no se puede detener y nadie sabe cuándo se podrá; de hecho, no se sabe ni como está, ni dónde está, el combustible fundido que mantiene la reacción.
Las personas que hacen el seguimiento explican que cuando comenzó la catástrofe, las empresas y autoridades declararon que en 40 años el accidente estaría completamente solucionado, es decir, el combustible extraído y la zona limpia; pues ya han pasado varios años, y las mismas empresas y autoridades continúan diciendo que en 40 años estará solucionado todo. Existe la intuición de que pasarán 10, 15 o 20 años, y continuarán diciendo que en 40 años… todo se arreglará.
Mientras, se van acumulando millones de bolsas con tierras y sólidos radiactivos, se siguen vertiendo toneladas de agua radiactiva cada día al océano Pacífico, y se llenan tanques con millones de litros de agua radiactiva que provienen del riego continuo para enfriar el combustible en fisión.
Esa ingente acumulación de residuos solo puede tener un destino a medio plazo: la dispersión, el vertido al medio ambiente. La técnica es mezclarlos con otros sólidos y líquidos no contaminados, para bajar formalmente los niveles de radiación antes de dispersarlos o verterlos. Hay que recordar que el nivel de radiación que el Gobierno de Japón ha legalizado como normal es 20 veces más alto que el que se considera normal en cualquier otro país, y cuatro veces más alto que el que se considera como máximo en la catástrofe de Chernóbil.
SLA: ¿Es activo, es influyente el movimiento antinuclear nipón? ¿Cuáles son sus acciones en estos momentos?
MM: Antes de entrar en ese tema un apunte, Salvador.
SLA: Adelante con el apunte.
MM: Creo que Japón es hoy, ante todo, un campo de experimentación y estudio para la industria nuclear, como lo fueron en su día Ucrania, Bielorrusia o, más lejos en el tiempo, Hiroshima. Lo que aprendieron en Chernóbil se está aplicando en Japón. Todo Japón es objeto de un gigantesco proceso de “normalización” de una situación de catástrofe nuclear, la industria nuclear está aprendiendo mucho para gestionar catástrofes futuras.
Dicho esto, pienso que el movimiento social de resistencia allí es activo y muy eficaz, pero que es irrelevante políticamente hablando. Me explico. La actividad del movimiento ha conseguido bloquear maniobras de las empresas eléctricas para poner en funcionamiento reactores que están parados desde 2011; incluso ha conseguido detener reactores que ya se habían puesto en funcionamiento. El movimiento tiene un gran poder en muchos municipios y regiones, pero es incapaz de impugnar el proyecto político, apoyado por las eléctricas, de mantener y reactivar las nucleares. De hecho, la catástrofe nuclear ha sido un tema vetado en los debates anteriores a todas las elecciones que se han hecho desde 2011. El programa para volver a hacer funcionar los reactores parados continúa avanzando y, aún más importante, la industria nuclear japonesa busca expandirse y vender su tecnología en el resto del mundo.
El discurso que se usa es el mismo que aquí, es parte del discurso del poder ante cualquier crisis: se trata de un caso excepcional, hemos aprendido mucho y no pasará nunca más, hay que pensar de manera positiva y mirar hacia adelante, etc...
En estos siete años he aprendido que, aunque los mecanismos del poder para fabricar consenso funcionan en Japón con las mismas pautas que en el resto del mundo, las diferencias culturales son abismales. La legendaria disciplina social japonesa es aprovechada hábilmente por el poder.
SLA: Por cierto, te he leído artículos firmados con una ciudadana japonesa que creo que vive en Barcelona. ¿Cuál es su preocupación por lo sucedido, por lo que sigue sucediendo?
MM: La compañera Seiko lleva gran parte de su vida viviendo en Barcelona, y Fukushima la despertó a una realidad que no se había planteado nunca. Ella razonó lógicamente, y llegó a la conclusión de que la energía nuclear era tan irracional que debía desaparecer, y que su final sería rápido e inevitable. Compartió con nosotros ese descubrimiento, y luego comprendimos que eso no iba a pasar. Ella ha seguido el camino que hemos seguido antes otras personas que ya éramos activistas.
Cuando se descubre que irracionalidad no es sinónimo de inviabilidad, se debe tomar una decisión: retirarse o continuar. Ella continúa dentro de sus pautas, porque también está la forma en que las comunidades japonesas que viven en el extranjero ‒en este caso en Barcelona‒ viven la catástrofe, desde su tradición de cohesión cultural y social por encima de todo.
Por su conocimiento del idioma, y del funcionamiento de la sociedad japonesa, Seiko nos muestra respuestas sociales que se nos escapan, es una fuente continua de conocimiento y aprendizaje para todos nosotros.
SLA: 2017 acabó con una buena noticia, con la concesión del Premio Nobel de la Paz a una asociación que lucha por la desaparición de las armas nucleares en el mundo. De hecho, las Naciones Unidas han aprobado por una amplísima mayoría, eso sí, sin la intervención de las potencias atómicas y países subordinados, la prohibición de estas armas. ¿Buenas noticias en tu opinión?
MM: Por supuesto. No tengo tiempo de seguir el movimiento contra la guerra, pero basta leer, por ejemplo, los excelentes análisis que se publican en El Viejo Topo para comprobar que el peligro de una guerra nuclear está llegando a unos niveles que no se conocían desde la etapa final de la guerra fría. Pero, a diferencia de entonces, aquí y ahora existe menos información, menos organización para hacerle frente, y menos conciencia social sobre la amenaza.
SLA: Me sitúo ahora en Europa. ¿Alemania abandonará finalmente la apuesta nuclear en breve?
MM: Efectivamente, si todo sigue su curso en 2022 cerrará el último reactor nuclear en Alemania. Será la única consecuencia política directa de la catástrofe de Fukushima, y una demostración del poder social y la vitalidad del movimiento ecologista alemán.
La otra cara es el precio, la industria nuclear alemana ha conseguido recientemente que el Tribunal Supremo sentencie que el Estado debe indemnizar a las empresas por el cierre de los reactores, la cuantía de las indemnizaciones se debe negociar en los próximos meses.
Es importante valorar la tenacidad de la industria. Si se repasa la extensa página web que la WNA, la Asociación Nuclear Mundial, dedica a Alemania, se puede ver hasta qué nivel de detalle llegan para oponer resistencia y cuestionar un cierre ya aprobado y acordado.
SLA: ¿Otros países europeos seguirán el camino alemán? Parece que incluso la muy atómica Francia está por cerrar algunas centrales en un plazo relativamente breve.
MM: Desgraciadamente el caso de Alemania es único. Los otros dos países europeos cuyos gobiernos hicieron tajantes declaraciones en 2011, cuando empezó Fukushima, Bélgica y Suiza, han acabado acompasando sus programas de cierre de centrales a los ritmos que marca la industria nuclear. Aunque la situación se ha presentado, informativamente hablando, como “abandono” de la energía nuclear.
La clave está en la capacidad de presión social del movimiento de oposición a la energía nuclear, eso explica la diferencia entre Alemania y los otros dos casos. Lo que demuestra, una vez más, que estamos ante un conflicto social y político, no técnico, ni empresarial.
El caso de Francia es especial: el peso de la nuclear en la generación eléctrica es tan abrumador que se impone un mínimo de racionalidad, es decir, el cierre de algunos reactores. Pero no hay que olvidar dos cosas: que Francia dispone de mecanismos de control público de la industria nuclear que no tienen otros países de Europa; y que Francia es uno de los países de la Unión Europea que tiene un reactor nuclear en construcción, sin olvidar que es la sede del desarrollo de la fantasía nuclear de recambio de la industria para todo el siglo XXI: la fusión nuclear.
SLA: Por cierto, ¿qué ocurre cuando se desmantela una central nuclear? ¿El proceso es rápido y sin riesgos?
MM: Aquí hay para mucha explicación.
SLA: Soy consciente de ello, resume si puedes por favor.
MM: Veamos, todos los plazos de desmantelamiento de una central nuclear son indicativos, es decir, que nadie puede decir con seguridad si la primera etapa durará 30, 40 o 50 años. Los riesgos existen, como se ha comprobado en el desmantelamiento de Vandellós 1, en que se produjeron episodios de contaminación radiactiva a trabajadores que participaban en las obras; o el hallazgo de elementos combustibles de alta actividad en depósitos que debían ser de media y baja. Más adelante, y analizando las emisiones consignadas en los informes del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso y el Senado, los compañeros de Ecologistes en Acció de Tarragona descubrieron que Vandellós 1, en desmantelamiento, estaba emitiendo más elementos radiactivos al medio ambiente que otras centrales en funcionamiento. Cosas así. Los riesgos nucleares son una sombra alargada que se proyecta hacia el futuro mucho más allá del funcionamiento de las centrales.
SLA: ¿Qué ocurre con los residuos?
MM: En principio los residuos de media y baja actividad de un reactor en desmantelamiento deben ir a un depósito adecuado, en este caso, al cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba. Aunque siempre cabe la posibilidad de irregularidades diversas, como la mezcla de residuos para bajar el nivel de radiación y reducir el volumen de los considerados almacenables en beneficio de los re-utilizables. La economía manda sobre la seguridad, como siempre. Aunque todo ello se plantea en un futuro a medio o largo plazo, por desgracia.
Los residuos de alta actividad son los más peligrosos, y la amenaza más grave. Aquí todo son incógnitas. Es recomendable buscar en internet el documental Into Eternity sobre Onkalo, en Finlandia, el único proyecto en construcción de un almacén geológico en profundidad, y solo para los residuos de los reactores de Finlandia. Podemos hacernos una idea de lo que todo esto implica.
SLA: ¿Quién paga esos trabajos y el cuidado de los residuos?
MM: En principio todo lo paga ENRESA, aunque quienes en realidad pagamos somos los consumidores de electricidad a través de nuestros recibos, y de nuestros impuestos.
SLA: ¿China está apostando por la industria nuclear o por las energías renovables? Se habla de ambas cosas a la vez.
MM: China está apostando por todas las tecnologías energéticas, incluida la energía nuclear donde juega un papel clave. También, por supuesto, por las renovables, pero creo que esa no es la cuestión.
Desde el activismo para cerrar los reactores nucleares entrar en comparaciones entre nucleares y renovables no tiene sentido, ni a nivel global, ni a nivel de países, ni a nivel de España. Ni ENEL-Endesa, ni Iberdrola, ni Gas Natural-Fenosa, las tres compañías propietarias de la centrales que tenemos en España, van a tomar decisiones empresariales mirando lo que hace China ni ningún otro país. Excepto que China compre esas compañías, cosa que, de momento, no parece factible.
SLA: Te pregunto por el Imperio de los Imperios: ¿qué planes energéticos tienen? ¿Lo nuclear sigue estando en el puesto de mando?
MM: Si atendemos a la retórica de la persona que ostenta el poder político supremo, el señor Trump, la energía nuclear sigue en un puesto de mando, pero no se sabe exactamente en cuál.
Desconozco la política energética global de los EEUU, pero afrontan un futuro nuclear de decadencia acelerada: es el país con más reactores en funcionamiento, pero con las centrales más antiguas y precarias. Basta ver la información selectiva que ofrece la WNA sobre los EEUU, lo que expone y lo que calla. En esto, como en otros aspectos, los EEUU combinan la desinformación con el caos.
Dadas las desigualdades extremas que se dan en su sociedad, no sería de extrañar la aparición de apartheids en los que el suministro energético solo estuviese garantizado para una parte de la sociedad, la que puede pagar. Opulencia y miseria energéticas conviviendo. Creo que la fascinación que una parte de su sociedad tiene por las distopías es algo más que un filón de su industria del entretenimiento.
SLA: Muy bien visto esto que acabas de señalar. Te pido un resumen para ubicarnos en lo esencial: ¿cuáles son los nudos más importantes de la situación nuclear mundial en estos momentos, primer trimestre de 2018 [cuando se realizó la entrevista]?
MM: Solo puedo hablar de los nudos que creo importantes para un activista de base. A nivel mundial y en el primer trimestre de 2018, la referencia es el séptimo aniversario del inicio de la catástrofe de Fukushima.
Aquí el nudo principal sería obtener informaciones de cómo evoluciona la situación de Japón y de la dispersión de contaminación radiactiva por el mundo, y hacerlas públicas. Cosa más difícil de lo que parece.
Luego, más allá del primer trimestre, hay que obtener informes de la situación sanitaria en Ucrania, algo casi imposible dado el caos impuesto por la guerra, acaso será algo más factible en Bielorrusia, pero también será muy difícil. Veremos.
Y, también mirando más allá del primer trimestre, es necesario comprobar si los planes a medio plazo de construcción de centrales atómicas en Rusia, China, India, Pakistán y Corea del Sur se van llevando a cabo a lo largo del año, y a qué ritmo. Además, verificar si se dan cierres de reactores en Europa Occidental, EEUU y Canadá. Y, por supuesto, seguir la evolución del proyecto ITER. Y sacar conclusiones sobre todo ello.
SLA: Me centro ahora en España. ¿Va a conseguir la industria una ampliación de la vida de las centrales a los 60 años?
MM: Las bases legales y administrativas para ampliar hasta 60 años ya están puestas. Falta la concreción en permisos. La urgencia ahora es vertebrar un movimiento social y político que pueda incidir en el pulso que mantienen el gobierno del PP y las compañías eléctricas para pactar en nivel de beneficios que van a obtener por el funcionamiento de las nucleares. En cuanto tengan los permisos, las eléctricas habrán ganado. Ningún gobierno podrá cerrar los reactores sin exponerse a pagar fuertes indemnizaciones en una querella por lucro cesante. El único mecanismo para incidir realmente en todo eso es desplegar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) antes de que cierren el acuerdo.
SLA: ¿Hay posibilidades reales de parar sus planes?
MM: No hay muchas posibilidades. Enfrentarse a las eléctricas no es sencillo, y afrontar una campaña de recogida de firmas para una ILP exige un nivel organizativo que desborda las posibilidades de los movimientos ecologistas más estructurados.
La opción en la que estamos trabajando desde el Colectivo 2020 Libre de Nucleares, en el que participo, es implicar a los sectores sociales que apoyan a las llamadas fuerzas de la nueva política. Para lanzar la ILP ya contamos con apoyo de Izquierda Unida y de Izquierda Anticapitalista, pero aun reconociendo su capacidad organizativa, su visión y su valor, sabemos que no es una estructura suficiente para afrontar la recogida del medio millón de firmas que exige una ILP con garantías de éxito; se necesitan más organizaciones.
Nos movemos contrarreloj, pues si la ILP no se despliega en los próximos meses ya no tendrá sentido plantearla, dado el calendario de renovación de permisos de la mayoría de los reactores. Pero seguimos trabajando, pues las únicas luchas que están totalmente perdidas son las que no se empiezan.
SLA: Una duda: ¿por qué Cataluña es uno de los territorios más nuclearizados de España?
MM: Bueno, en el período en que se planificaron y construyeron las centrales nucleares ‒-años finales del franquismo y primeros años de la transición‒, aún se planificaba un suministro energético para una potente base industrial; las élites empresariales de Cataluña, junto con sus colegas del conjunto de España lo vieron como una opción evidente.
SLA: ¿La población catalana es consciente de esta situación?
MM: La mayoría de la sociedad en Cataluña es consciente de la nuclearización y la rechaza; otra cosa es hasta qué punto está dispuesta a implicarse en una oposición activa. Aquí habría mucho que analizar, y muchos matices territoriales y culturales. El nivel de protesta no se corresponde con el nivel de denuncia, ni este con el nivel de dedicación y compromiso, como pasa en cualquier lugar de España.
Aquí hay, además, un elemento de distorsión importante: el falso discurso de que la culpa que haya nucleares viene de fuera de Cataluña. En esto, como en tantas otras cosas, los grupos de presión favorables a la energía nuclear en Cataluña obtienen ventajas y son muy hábiles difundiéndolo.
SLA: Pero, insisto, no es así en tu opinión, es un falso relato como se dice ahora.
MM: Claro. La industria nuclear, como las clases dominantes, no se pelea por las fronteras; pero estas resultan muy útiles para dividir a los que sufren sus políticas. En el tema nuclear, como en tantos otros, las fronteras se fabrican y se magnifican, a veces llegando a extremos de parodia. ¿Puedo contarte una triste anécdota?
SLA: Adelante.
MM: No daré referencias concretas. Sucedió en febrero de 2017, cuando se formalizó el cierre de Garoña. Hubo el tratamiento del tema en los medios, y algún periodista despistado contactó conmigo y me invitó a participar en una tertulia radiofónica sobre energía nuclear; yo no podía llegar a la emisora por un compromiso familiar, así que acordamos que participaría por teléfono en los últimos diez minutos del debate.
Naturalmente informé al director del programa de cuáles iban a ser las líneas de mi intervención: que se trataba de un momento políticamente importante, con el debate de los presupuestos de la Generalitat donde estaba el impuesto a las emisiones de radiación fijado por el gobierno del PDECAT y ERC, impuesto contra el que teníamos una campaña, y que existía el peligro de renovación de los permisos a las nucleares a 60 años, etc.
Bueno, pues llegué a casa unos 25 minutos antes del final del programa, conecté la radio, me senté junto al teléfono y, naturalmente, no me llamaron. Envié un correo electrónico al director del programa con el que había estado en contacto preguntando el motivo. En el correo de respuesta me explicó que habían perdido mi teléfono, y que lo sentían mucho.
SLA: Vaya, vaya, qué causalidad…
MM: Sí, soy un ingenuo, pero la anécdota no acaba aquí. Lógicamente escuché el desarrollo final de la tertulia en la que participaba, entre otros, un experto cercano al gobierno PDECAT y ERC. No se salía de las generalidades políticamente correctas: lo superada que estaba la energía nuclear, que no había pasado la prueba del mercado, Fukushima como un desastre económico, algo terrible pero lejano, y cosas así…
Pero hacia el final uno de los participantes interrogó al experto sobre cuáles eran las compañías propietarias de las centrales; el experto dudó, y contestó con voz vacilante que eran Endesa, Iberdrola… y Fenosa. Y se quedó tan tranquilo.
Es decir, el experto no podía ignorar que Fenosa forma parte de Gas Natural, que compró la compañía hace ya muchos años, pero eludió mezclar una empresa emblemática y radicada en Cataluña, como Gas Natural, con la energía nuclear que se estaba cuestionando a lo largo de todo el programa.
Ya se sabe, las nucleares son algo impuesto y ajeno a Cataluña...
SLA: Muy significativo, muy importante lo que señalas. Tú eres miembro del MIA, ¿Qué es el MIA? ¿Cuándo se formó? ¿Por qué?
MM: El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) es uno de los muchos intentos de coordinar un movimiento de resistencia a la energía nuclear que se han dado en las últimas décadas, como lo fue la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) entre 1996 y el 2000, aproximadamente; u otros intentos anteriores.
El MIA surge en 2015 por la confluencia de varios factores: un movimiento asambleario contra Almaraz, en Extremadura ‒el Foro Extremeño Antinuclear‒, que prolonga una campaña anterior de resistencia, coordinada con grupos ecologistas portugueses, contra el proyecto de una refinería de petróleo, la refinería Balboa, finalmente abandonado; a ello se suma la denuncia de un grupo de inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (el CSN) sobre el estado de los sistemas de refrigeración de Almaraz, enfrentándose al propio CSN, lo que provoca una intervención directa del Gobierno de Portugal ante el Gobierno del PP, que lleva a una implicación de la Unión Europea.
Este ambiente facilita una campaña contra el proyecto de construcción del Almacén Temporal Individual de residuos radiactivos de Almaraz, una instalación semejante a la que ya tienen la mayoría de centrales nucleares; a ello se suma el descubrimiento de que Almaraz es la primera central que debe renovar el permiso de funcionamiento en 2020. Aunque diplomáticamente la crisis portuguesa se resuelve dentro de la UE, todo esto incentiva la voluntad de organizarse.
En estas circunstancias surge el MIA, al que se unen campañas ya consolidadas como la oposición a la reapertura de Garoña, la oposición a la construcción del ATC en Villar de Cañas, y luego la oposición a la mina de uranio de Retortillo.
Compañeros de organizaciones ecologistas, conservacionistas y políticas portuguesas participan en el MIA. Aunque en Portugal no hay centrales nucleares existe la percepción de que la cercanía de Almaraz es una amenaza, un fenómeno parecido al que se desarrolló en el País Vasco con Garoña. Una percepción que funciona socialmente, pero que es errónea: para Portugal tanta amenaza supone Almaraz, la central que tienen más cerca, como Vandellós 2, la que tienen más lejos.
Lógicamente resulta más fácil realizar un trabajo de oposición a la energía nuclear en un país en que no hay centrales nucleares, por ello el componente activista de los compañeros y las compañeras de Portugal en el MIA es muy importante y valioso, además de la solidaridad que suponen, son un potente altavoz.
SLA: Me ubico en el pasado. ¿El CANC tuvo tanta importancia como a veces se dice?
MM: Cuando me incorporé al trabajo contra las nucleares en 1989, el Comité Anti Nuclear de Catalunya (CANC) no estaba ya en primera línea. En las reuniones de la coordinadora que se organizó para exigir el cierre de Vandellós 1, a la que llamamos Catalunya No Nuclear, participaban personas que eran del CANC. Yo conocí y trabajé con algunas de ellas, como Louis Lemkow, pero no se dieron aportaciones globales del CANC a esa campaña.
Cuando se cerró Vandellós 1, el trabajo siguió por otros derroteros, vino la ILP antinuclear de 1990-1991, la formación de Acció Ecologista, el debate de la eólica, etc. El CANC ya no volvió a mencionarse ni desarrolló actividades.
SLA: La ciudadanía española, hablando en términos generales, ¿está suficientemente informada de los temas atómicos?
MM: En España, todo lo relacionado con la energía nuclear está protegido por el silencio y la desinformación. Existe una elevada conciencia social del peligro que suponen las nucleares, sobre todo desde Fukushima, pero no hay una información que permita discernir cuáles son los temas urgentes y los que no. Muy pocos sectores sociales saben, por ejemplo, que hay un calendario de renovación de permisos en curso. Ni cuál es la estrategia de la industria nuclear ante ese calendario.
Pero la desinformación de la industria nuclear, vinculando su existencia a la seguridad del suministro o al freno del cambio climático, no penetra fácilmente en la sociedad, de ahí la ausencia de encuestas favorables y la discreción con que se lleva. Pese a todo, la energía nuclear se impone como una presencia fáctica.
SLA: El año pasado el parlamento catalán aprobó una ley que imponía una fiscalidad especial a las actividades nucleares. ¿Fue positivo? ¿Fue un paso adelante?
MM: Es el tema que he apuntado en mi anécdota. Bueno, vamos por partes. Todo lo relacionado con la fiscalidad ambiental, y más en concreto con la fiscalidad nuclear, es un asunto complejo por varios motivos.
SLA: ¿Qué motivos?
MM: Partamos de una pregunta: ¿cuando se grava fiscalmente una actividad industrial que provoca un impacto irreversible en el medio ambiente, se está bloqueando o se está legitimando esa actividad? Ello dependerá del peso del impuesto. Es decir, si el impuesto es muy elevado tiene carácter disuasorio. Si el impuesto no es elevado, lo que se está haciendo es legitimar el impacto y la industria que lo provoca. Hasta ahora los impuestos que se han aprobado sobre las nucleares solo tenían la función de recaudar dinero, es decir, las legitimaban.
Además, una industria siempre tiene la opción de recuperar un gravamen por la vía del incremento de tarifas. Las compañías eléctricas lo tienen muy fácil dado su poder para negociar esas tarifas, los incentivos, los peajes, etc., con el gobierno de turno.
Todo esto ha llevado a una consigna del movimiento antinuclear que el MIA ha hecho suya: solo se aceptarán impuestos sobre las nucleares si ya existe un calendario de cierre acordado, lo cuál no es una postura muy realista dado lo que sabemos sobre ENEL-Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, pero es un freno a la alegría de los políticos para presentar cualquier impuesto a las nucleares como un paso adelante.
Un apunte. Todas las Comunidades que han aprobado impuestos a las nucleares se han enfrentado a querellas legales, bien de las eléctricas, bien del gobierno del PP, que han acabado ilegalizándolos. En el caso de Castilla La Mancha se llegó al extremo de que el gobierno autonómico tuvo que devolver las cantidades que ya había recaudado. Hay una excepción: Valencia recauda un impuesto desde hace años sobre Cofrents sin oposición, lo que constituye un enigma para el que no hemos obtenido respuesta.
Pero además de todo esto está el tipo de impuesto. En el caso de Cataluña, que mencionas, algún experto de los que asesoraban al gobierno del PDECat y ERC que lo planteó tuvo la genial idea de gravar las emisiones radiactivas cotidianas de Ascó y Vandellós por su peligrosidad para la salud, usando los datos de los informes anuales de emisiones del CSN para calcular el monto del gravamen.
Como la salud de la población es algo que importa más bien poco a la mayoría de la clase política, ni el experto asesor, ni los políticos del PDECat y ERC que lo promovieron, ni los otros grupos políticos que lo apoyaron en el Parlament, pensaron ni por un momento que con ese supuesto impuesto estaban solventando uno de los aspectos que la industria nuclear ha negado desde sus inicios: que las emisiones rutinarias de radiación, las llamadas “bajas dosis”, fuesen nocivas para la salud; y que con en el mismo paso, y aquí está el punto más impresentable del tal impuesto, las estaban legitimando.
Porque el impuesto venía a decir: vale, asumimos que el funcionamiento de los reactores nucleares supone un peligro para la salud de la población, pero paguen ustedes este impuesto y asunto arreglado, la población que se aguante. Desde el MIA en Cataluña pusimos en marcha una campaña de denuncia que tuvo un apoyo social considerable, teniendo en cuenta que la censura actuó con firmeza, y los medios de información ni se hicieron eco.
Al final del chusco episodio parece ser que los representantes del PSC y de Catalunya Sí Que Es Pot votaron contra el tal impuesto por motivos diversos; tampoco es que facilitaran mucha información dado lo incomprendidos y molestos que se sentían sus representantes ante la incomprensión de la campaña hacia sus altruistas intenciones.
SLA: Los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales y sus asociaciones, ¿dan la importancia que tiene al tema nuclear?
MM: Vaya, cuatro bloques muy diferentes.
SLA: Tienes razón. La pregunta está mal formulada
MM: Vamos por partes, si atendemos a sus programas electorales, único documento oficial para fijar la postura de un partido político, solamente dos partidos con representación parlamentaria, Unidos Podemos y el PSOE, tienen una postura definida de oposición al tema nuclear; el resto guarda un escrupuloso silencio, excepto el PP, que se declara pro-nuclear sin complejos. Hay partidos fuera de las instituciones, como Recortes Cero o el PACMA, que son contrarios a la energía nuclear en términos generales.
Luego, hay variables; algunos partidos que callan en el tema nuclear apoyaron, en cambio, el cierre definitivo de Garoña en las pasadas elecciones, del resto de los reactores no dicen nada. En este campo destaca el cinismo de los partidos vascos. Otros se apuntan al supuesto impuesto sin analizar las implicaciones. Si atendemos a las declaraciones de la mayoría de líderes políticos, o de portavoces diversos, la hipocresía, la frivolidad y el oportunismo son la tónica dominante; por ejemplo, pueden declarar que «hay que asfixiar a las nucleares con impuestos para que se vean obligadas a cerrar», sin concretar cifras, y sin calcular resistencias, como si las eléctricas fuesen entes sumisos, sin ningún poder de presión sobre los políticos.
Los sindicatos: UGT es declaradamente favorable a la energía nuclear; CC.OO tiene aprobada alguna resolución contraria, pero no ha apoyado ninguna campaña concreta de denuncia de las que hemos realizado; parece que la tal resolución solo sirve para enseñarla cuando algún miembro de un colectivo contrario a las nucleares les hace preguntas; CGT es contraria a la energía nuclear sin ambigüedades, USTEC-STEC también es contraria, la CO-BAS también; de los otros sindicatos no sé.
Los movimientos sociales y asociaciones varían. En general, la mayoría es contraria a la energía nuclear, pero hay muchos matices. Se puede estar contra la energía nuclear y no pasar de declararlo sin hacer nada concreto. Situaciones como la que vivimos ahora en España, con la renovación de los permisos, son muy esclarecedoras del nivel de compromiso a que se puede llegar partiendo de una postura general de rechazo a las nucleares.
SLA: Tenemos un amigo común, Eduard Rodriguez Farré. ¿Qué opinión te merecen sus textos, su actividad, su compromiso antinuclear?
MM: Perdón, en temas de activismo y compromiso el nombre de Eduard va ligado al tuyo propio, por tanto, mi opinión sobre él y sobre tí no puede ser más positiva. Vuestros libros, textos y publicaciones en internet, e intervenciones en los medios, ayudan mucho al movimiento y al activismo de base. Sin contar con el papel desempeñado por Eduard en conflictos claves, como el de Palomares, o Chernóbil, y en otros campos en que su opinión como científico ha ayudado a tomar posiciones. Y siempre se puede contar con su apoyo para aportar conocimientos y experiencia.
Volviendo a vuestros textos, recuerdo que en plena campaña del llamado “renacimiento nuclear” el único texto que impugnó de raíz todo su discurso yendo al origen, a Chernóbil, fue vuestro libro Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente, un verdadero soplo de aire fresco, que además contenía aportaciones valiosas de otros autores y tenía una amplitud de miras que superaba el nivel técnico.
SLA: Muchas gracias, eres muy generoso con nosotros, sobre todo conmigo. Yo aprendo de Eduard y de personas como tú. Otros nombres de activistas que quieras recordar.
MM: Hay muchas personas que han pasado por el movimiento de resistencia a la energía nuclear y han dejado su huella, luego se han retirado del activismo por motivos personales, profesionales, o de edad, simplemente. Yo tampoco he tenido contacto con todas porque no todas se han implicado en las campañas en que he participado.
Entre las que ya no están entre nosotros, porque murieron prematuramente, hay tres que recuerdo especialmente: Anna Bosch, Fina Soler y Ladislao Martínez. “Ladis” fue un caso de perseverancia, rigor y seriedad, combinado con una profundad humanidad: podías discutir con él, acabar en desacuerdo e, inmediatamente, pedirle información o asesoramiento sobre algo, y te ayudaba generosamente sin que el desacuerdo importase.
Entre las personas activas destaca Paca Blanco, un caso de resistencia heroica en un ambiente social muy hostil, como es el entorno cercano a una nuclear, en este caso, Almaraz, en Extremadura.
Hay muchas otras personas que han desempañado papeles claves en determinadas etapas del voluntariado, como Joan Pallisé, Enric Tello, Jaume Morrón, Pep Puig, Joaquim Coromines, Jordi Miralles, Jesús Navarro, Engracia Querol, Joaquim Sopena, Angels Zurita, Eloi Nolla, Paco Castejón, Manuel Adelantado, Jose Ángel Hernández, Jordi Foix, Marta Gumà, Jordi Bigues, Feli Argüello, Jennifer Coronado, Carles, Xan…, y me dejo muchas otras con las que he participado en actividades y cuyos nombres se me escapan ahora. Son varias decenas de personas a lo largo de estos años que han trabajado de manera voluntaria pintando pancartas, dibujando carteles, redactando documentos, repartiendo materiales, organizando actos recogiendo firmas, plantándose en la puerta de las centrales, concentrándose en plazas, manifestándose…
Y hay personas activistas, de las etapas más recientes, de las que no puedo decir su nombre, lo que es todo un síntoma de los tiempos que estamos viviendo. Se trata de compañeras y compañeros que trabajan en la industria, o en el sector de las renovables, y cuya vinculación pública con el movimiento contra las nucleares les pueden suponer molestias o problemas en su vida profesional; porque el poder de eléctricas y bancos es muy fuerte y llega a aspectos insospechados. Y lo que llaman el mercado laboral tiene mucha precariedad y ángulos oscuros.
SLA: Una pregunta personal, tal vez demasiado personal. Llevas mucho años en esto: ¿vale la pena tanto esfuerzo, tanto tiempo de dedicación?
MM: Bueno, no exageremos. No he estado de activista voluntario solo en el tema de las nucleares, y no todo el tiempo desde 1989 ha sido de campaña continua; ha habido bastantes periodos de baja actividad, incluso de relajación, simplemente porque no se podía hacer nada, en el caso de las nucleares por su carácter fáctico que ya he mencionado.
Hay una reflexión de fondo: la resistencia debe ir acompañada de la perseverancia, porque la irracionalidad nuclear se impone por la perseverancia no por la veracidad de su discurso. Tenemos Fukushima como prueba reciente. Se puede mantener una trayectoria de voluntariado intermitente pero debe existir perseverancia en el campo en que se actúa, si se quiere hacer algo más que protestar.
Desde 1989 la sociedad ha cambiado mucho. En el ecologismo se han superado las formulaciones genéricas, utópicas, y bien pensantes sobre energía, residuos, agua, alimentación... También en el ecologismo, como en otros campos, se ha evolucionado del voluntariado a la profesionalización.
Hay potentes organizaciones no gubernamentales, con abundantes recursos, que cumplen una función paliativa: ofrecer a sectores sociales que tienen conocimiento de las catástrofes e injusticias, que tienen dinero, y que se sienten moralmente afectados, una salida a la impotencia que puede provocar el conocimiento. Pagar una cuota y recibir, a cambio, información de que esa cuota sirve “para hacer algo” (entre comillas), consuela y tranquiliza; es parte de los mecanismos que el capitalismo utiliza para generar hegemonía y consenso. La profesionalización en la protesta significa depender de recursos, impone limitaciones a la denuncia y a la acción para que esos recursos no sean retirados. Se incentiva así la denuncia controlable, el discurso crítico dentro de determinados márgenes. Mirar hacia adelante, nunca hacia los lados, ni hacia abajo ni hacia arriba, y “ser positivos” (entre comillas).
En ese contexto, ser voluntario hoy exige especialización de conocimientos en el campo de activismo en que se participa si se quiere incidir de verdad. Y en una sociedad basada en la precariedad laboral eso plantea problemas prácticamente irresolubles.
SLA: ¿Quieres añadir algo más?
MM: Nada. Solo darte las gracias por tu interés y tu apoyo.
SLA: Gracias a tí.
Miguel Muñiz es miembro del MIA (Movimiento ibérico antinuclear), participante en el Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y activista antinuclear de largo recorrido, autor de artículos sobre el tema, que se publican mensualmente en la revista electrónica Mientras Tanto.
Salvador López Arnal es profesor-tutor de Matemáticas en la UNED de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Acceso a la enttevista en formato pdf: Entrevista a Miguel Muñiz Gutiérrez sobre la industria atómica y la lucha antinuclear.
Entrevista a Guy Standing
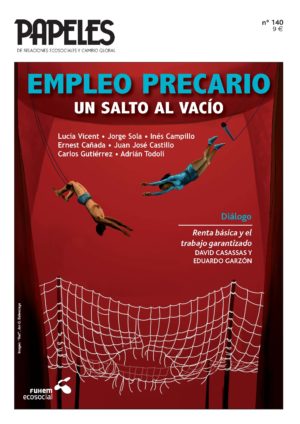
«Los nuevos avances tecnológicos están agravando las desigualdades económicas y fortaleciendo el capitalismo rentista »
Lucía Vicent Valverde entrevista a Guy Standing en el número 140 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre el concepto de precariado y la noción de renta básica.
Guy Standing, economista, profesor e investigador, fundador y copresidente de la Basic Income Earth Network (BIEN), ONG que promueve la renta básica como derecho y cuyas propuestas ensaya actualmente en un programa piloto en India. Stanting, que fue director del programa de seguridad socioeconómica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha formulado el concepto de precariado. Además, es autor, entre otros, de los libros The Precariat: The New Dangerous Class (2011) y A Precariat Charter: From Denizens to Citizens (2014).
Lucía Vicent (LV): Usted identifica el precariado como una nueva clase social (diferente al proletariado) y distingue tres subgrupos. ¿Qué caracteriza a cada uno y qué relaciones existen entre ellos? ¿Cuáles son las respuestas de estos tres grupos frente a su situación?
Guy Standing (GS): Aunque está cambiando, el precariado es una clase en gestación, aún no una clase en sí misma con una conciencia única definida, ya que todavía se encuentra internamente dividida. En breve, se pueden identificar tres facciones o grupos dentro del precariado.
El primero es el que denomino atavistas, compuesto por mucha gente que siente que se ha quedado fuera de la vieja clase trabajadora o de las familias y comunidades proletarias y miran atrás a lo que imaginan como un “pasado perdido” de capitalismo industrial en el que ellos o personas como ellos estaban insertos en la sociedad a través de los llamados “derechos laborales” o derechos sociales. Los atavistas presentan un nivel relativamente bajo de educación formal y este grupo ha tendido a reaccionar frente a su pertenencia al precariado apoyando a grupos populistas neofascistas, incluidos los ejemplos destacados de Donald Trump y Marine Le Pen.
La segunda facción consiste en lo que llamo nostálgicos. Son aquellos dentro del precariado que sienten que han perdido un “presente” (un aquí y ahora), un sentido de estar en casa y de tener una casa. Este grupo está formado principalmente por migrantes y minorías étnicas que se sienten desconectados del grueso de la sociedad. Son denizens [moradores], no ciudadanos, con menos derechos que estos últimos. Tienden a ser políticamente pasivos, excepto cuando les ocurre algo particularmente dramático. Pueden sentirse progresistas; es poco probable que se sientan neofascistas.
El tercer grupo son los que denomino progresistas. Mientras que los atavistas tienen un sentido de relativa privación al pensar que han perdido un pasado y los nostálgicos presentan un sentimiento de carencia al pensar que han perdido un presente, los progresistas consideran que han perdido el futuro. Constituyen principalmente la parte del precariado con más estudios. Cuando asistieron a la universidad se les prometió un futuro, una carrera de desarrollo personal, pero como he recogido en los dos libros sobre el precariado, se han dado cuenta de que lo que les habían vendido era un “billete de lotería”. Se graduaron con la perspectiva de un largo periodo de inseguridad económica sin un futuro realista, y se produce un efecto de frustración sobre su estatus. Sin embargo, no son únicamente víctimas, dado que no se han dejado seducir por la agenda de la socialdemocracia del siglo XX de medir el éxito y el desarrollo a lo largo de la vida profesional en un “trabajo” estable. Buscan, efectivamente, el resurgimiento de la Ilustración dirigida a una recuperación de la igualdad, la libertad y la solidaridad social. Es esta tercera facción del precariado la que definirá la política progresista en la próxima década.
LV: ¿Existe una identidad común en el precariado como antes existía una conciencia de clase obrera? En caso afirmativo, ¿cómo movilizar a través de esta identidad al precariado?
GS: Creo que es demasiado romántico pensar que alguna vez existió una única conciencia de clase en el proletariado. Siempre ha estado compuesto de grupos con diversos enfoques sobre cuestiones como la raza, el género e incluso la ocupación. El precariado puede describirse como una clase en gestación, como indiqué antes, precisamente porque hay diferentes facciones con diferentes perspectivas o conciencias. Sin embargo, hay signos de que está instalándose una norma creciente en el precariado que es progresista en esencia. Esto se debe en parte a que hay mucha gente que está ingresando en el precariado procedente de la universidad y que están buscando unas nuevas políticas del paraíso, como he descrito en otro lugar. [1]
LV: En su opinión, ¿cuáles son las perspectivas para el empleo en el futuro escenario que plantea la robotización o Cuarta Revolución Industrial de la que se está empezando a hablar?
GS: Si se piensa en la actual revolución industrial en marcha ‒que no creo que sea la cuarta, ya que ha habido muchos periodos previos de cambio tecnológico rápido centrada en la informática y la electrónica, entonces puede pensarse erróneamente que vamos a ser testigos de una oleada de desempleo masivo debido a los robots, que reemplazarán el trabajo humano. Hay mucho trabajo que puede realizarse, y nuevas tecnologías tienden a generar nuevas formas de empleo y trabajo. Sin embargo, como sostengo en el reciente libro The Corruption of Capitalism,[2] sin duda los nuevos avances tecnológicos están agravando las desigualdades económicas y fortaleciendo el capitalismo rentista.
LV: Uno de los resultados de la tecnologización y del trabajo precario es la pérdida de un “relato” profesional. ¿Cuál es la reacción frente a este “desenraizamiento” en el plano laboral? ¿Puede encontrarse aquí el semillero para el ascenso de la extrema derecha?
GS: Típicamente, el precariado carece de una clara identidad o narrativa ocupacional en su vida. Esto se debe a su posición de inseguridad y a que no tiene el control sobre su tiempo. No implica una desvinculación del trabajo per se. La mayoría de las personas que pertenecen al precariado probablemente querrían desarrollar una profesión o un conjunto de habilidades junto a un sentido de la creatividad en el trabajo que realizan. Considero que esta es la razón por la que el ala más progresista del precariado apoya la renta básica. Son los que carecen de estudios quienes han apoyado a los grupos políticos de extrema derecha.
LV: Cuando algunos empezaban ya a hablar de "brotes verdes" y de "vuelta a la normalidad", usted advirtió que estábamos a las puertas de un cambio radical que posiblemente definirá la sociedad y la política en el siglo XXI. Usted menciona el estatus de denizen [morador] y el origen etimológico de precariado en “plegaria” ¿Nos aproximamos al fin de la época de los derechos universales? ¿Estamos en la antesala de una sociedad aún más dicotómica de “señores” y “siervos” que tienen que rogar por sus derechos, de privilegiados y desposeídos, sin apenas gradación intermedia (clase media)?
GS: Desgraciadamente, se ha venido registrando una pérdida sostenida de derechos de ciudadanía y, en general, la gente no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando. El precariado ha estado perdiendo derechos culturales, civiles, sociales, económicos y políticos, como documento en mi libro El precariado, una carta de derechos.[3] Mencionas la palabra “plegaria”. Lo relevante aquí es que la raíz latina original de precariado es “obtener mediante la plegaria”. Lo que esto significa es que no pueden obtener nada como un derecho o como una obligación legal, sino que tienen que depender de pedir, rogar o mostrarse serviles ante los burócratas o las figuras en posición de autoridad.
No hemos alcanzado el fin de la era de los derechos universales. Sin embargo, debemos alzar nuestra voz y demandar la recuperación del universalismo. Esto es crucial en el debate sobre la renta básica. Existe una crisis de dominación de clase por la plutocracia que ha corrompido nuestra democracia y por una élite de multimillonarios que sirven los intereses de esa plutocracia. El precariado está dominado y explotado por mecanismos más allá de unos salarios raquíticos y volátiles. No considero que el concepto de clase media no sea útil. Asistimos a una fragmentación de clase en la que los plutócratas y la élite obtienen la mayor parte de sus elevados ingresos a través de diversas formas de renta mientras que el creciente precariado experimenta una reducción real de su salario y la pérdida de derechos sociales como la baja médica remunerada y la perspectiva de una pensión decente.
LV: Somos testigos de una corrupción sistémica (corrupción económica y política, de “puertas giratorias”), y muy especialmente en España. ¿Cómo se relacionan estos elementos?
GS: La corrupción de la política es una de las consecuencias más preocupantes y deprimentes de la era de la globalización y refleja el poder y el sesgo ideológico de la plutocracia. Si todo es mercantilizado, entonces los políticos pueden ser comprados por el capital. La política se ha convertido en una ocupación que sirve como trampolín. El peor rasgo es lo que he llamado el “Goldmansachismo”, que engloba a numerosos individuos que pasan de ser ejecutivos en Goldman Sachs a puestos de responsabilidad política y, de nuevo, de la política a Goldman Sachs. Los nuevos movimientos progresistas deberían plantear reivindicaciones para evitar esta práctica.
LV: Como usted ha indicado, la explotación del precariado se produce ya no solo en el trabajo asalariado, sino también fuera de él, por ejemplo a través del endeudamiento adquirido, que a su vez condena a conservar un empleo en las condiciones que sea. En su opinión, ¿cuáles han sido los principales mecanismos que actualmente intervienen en este círculo vicioso que atrapa a las personas en la precariedad? ¿Qué respuestas posibles y en qué ámbitos habrán de desarrollarse las alternativas que rompan con estos riesgos?
GS: El endeudamiento personal es un gran medio por el que se explota al precariado. Siempre ha existido el endeudamiento, pero por primera vez en la historia la deuda es sistémica y es manejada por el capital financiero. Se trata de un mecanismo tanto de control como de explotación. Si estás crónicamente endeudado puedes perder fácilmente la capacidad de pensar y actuar con coraje o de mirar más allá de mañana, metafóricamente hablando. La inseguridad producida por el hecho de estar muy endeudado tiende a reducir la estabilidad mental y la resiliencia.
Otro mecanismo de control es el estado y la naturaleza de la actual política social. La evaluación de medios económicos y las pruebas de comportamiento de cara a comprobar si corresponden subsidios constituye una fuerte erosión de libertades. Debemos luchar para revertir esas tendencias demandando un giro en la condicionalidad en las políticas sociales.
LV: En los últimos años, se debaten nuevas propuestas, y otras que no lo son tanto, como son la Renta Básica Universal o el Trabajo Garantizado, que podrían contribuir a mejorar las condiciones del empleo y las condiciones de vida de las personas. ¿Podría darnos su opinión sobre estas u otras alternativas que ayudarían a revertir el ascenso de la precariedad laboral?
GS: He defendido durante muchos años que una renta básica como derecho ciudadano es una respuesta esencial ante el crecimiento del precariado. Considero que la noción de Trabajo Garantizado es errónea y peligrosa. ¿Qué clase de trabajo sería “garantizado”? ¿Qué ocurriría si alguien rechaza un trabajo que algún burócrata dice que es “garantizado”? Es un camino hacia programas con contraprestaciones de trabajo por un subsidio y hacia una mayor explotación. En cambio, como he insistido en mi nuevo libro Basic Income: An how can make it happen,[4] una renta básica daría a las personas la sensación de controlar sus vidas y las permitiría en mayor medida realizar trabajos que no son empleo, como cuidar de sus ancianos padres o de sus hijos, o realizar trabajo para la comunidad. Es una propuesta emancipadora, y eso es lo que busca el ala progresista del precariado.
LV: Algunas aproximaciones reivindican una redefinición conceptual de la categoría de trabajo. ¿Está de acuerdo con la necesidad de revisar qué es el trabajo? ¿Qué dimensiones, relaciones y actividades son fundamentales a la hora de analizar el trabajo en su conjunto?
GS: Durante años he defendido que resulta de vital importancia distinguir entre trabajo y empleo. El empleo es lo que se realiza a cambio de un salario, para unos jefes o para el Estado. Constituye una forma de alienación. Resulta necesario tener un empleo en tanto que vivimos en una sociedad de mercado, pero no debemos mirar de forma romántica el empleo, ni, por descontado, pensar que nos puede proporcionar “felicidad”. Tenemos que hacerlo, pero la mayoría de la gente se ve obligada a mantener empleos que preferirían no tener. En contraste, el trabajo en un sentido amplio incorpora un valor de uso. Muchas formas de trabajo que no se caracterizan como empleo o se miden como empleo en las estadísticas de empleo disfuncionales que utilizan los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen mucho más valor para nosotros y para las comunidades que muchas de las formas de actividad laboral.
Necesitamos un cambio radical respecto a lo que entendemos por trabajo y en las estadísticas elaboradas y publicadas por los gobiernos, que son vergonzosas.
Acceso al texto completo del artículo en formato pdf: Entrevista a Guy Standing.
NOTAS:
[1] Con la idea de políticas del paraíso, Guy Standing se refiere a la reinvención de la trinidad progresista de igualdad, libertad y fraternidad. La política del paraíso se basaría, según el autor, en el respeto de los principios de la seguridad económica y de todas las formas de trabajo y ocio, en lugar del duro trabajo de la sociedad industrial. Standing aborda extensamente este concepto en el libro El precariado, una carta de derechos, Capitán Swing, Madrid, 2014.
[2] Guy Standing, The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay, Biteback Publishing, Londres, 2016.
[3] Guy Standing, op. cit., 2014.
[4] Guy Standing, Basic Income: An how can make it happen, Penguin Books, Londres, 2017.
Traducción: Nuria del Viso
Impactos de la Contaminación sobre la Calidad de Vida
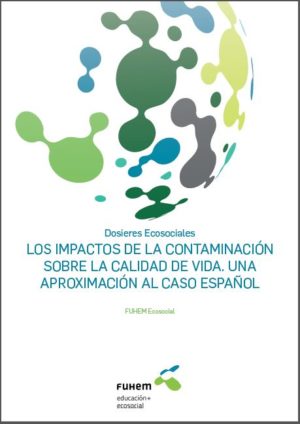 Los impactos de la contaminación sobre la calidad de vida. Una aproximación al caso español.
Los impactos de la contaminación sobre la calidad de vida. Una aproximación al caso español.
FUHEM Ecosocial
Febrero 2021
"Hemos hecho del mundo un inmenso estercolero"
El metabolismo socioecológico asociado al modo de vida de la sociedad española genera una gran cantidad de residuos (sólidos, líquidos o gaseosos) que terminan contaminando el medio natural, afectando a la salud de los ecosistemas.
La toxicidad de los residuos puede acarrear también efectos directos sobre la salud de las personas. Así pues, directa o indirectamente, la contaminación por residuos tiene efectos sobre la salud pública y, en consecuencia, efectos sobre la calidad de vida de una población.
Aunque al hablar de contaminación lo habitual sea pensar en el deterioro de la calidad del aire, la actividad socioeconómica y los estilos de vida actuales generan residuos de distinto tipo que afectan de diferente manera a los ecosistemas.
Desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, tan importante es la contaminación química como la acústica, la polínica, la térmica, lumínica o electromagnética.
En este Dosier se aborda el impacto que tiene sobre la calidad de vida de la población española tres tipos de procesos contaminantes:
1) La contaminación del aire.
2) La contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas)
3) La contaminación de los suelos.
Se estudia tanto los efectos indirectos (a través de la afectación de los ecosistemas) como los directos sobre la salud de las personas.
Índice
Introducción
PARTE I: Una panorámica general
Los regímenes metabólicos y los residuos
Los residuos: un problema global
PARTE II: Una panorámica de España
Contaminación del aire y sus impactos sobre la calidad de vida
Contaminación del agua y sus impactos sobre la calidad de vida
Contaminación del suelo y sus impactos sobre la calidad de vida
Otras formas de Contaminación y sus impactos sobre la calidad de vida
Conclusiones y consideraciones finales
Relación de cuadros, gráficos y figuras
Acceso al Dosier completo en formato pdf: Los impactos de la contaminación sobre la calidad de vida. Una aproximación al caso español.
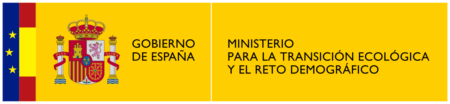 Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
Lectura Recomendada: Técnica y Tecnología
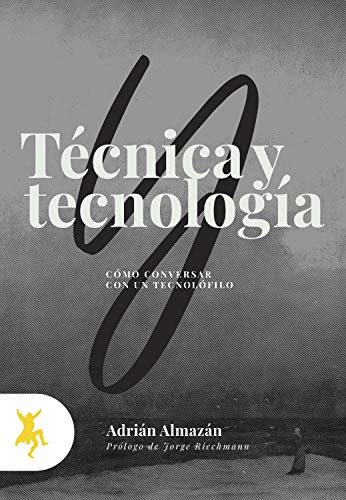 Adrián Almazán, Técnica y tecnología. Cómo conversar con un tecnófilo, Madrid: Taugenit, 2021, 180 páginas.
Adrián Almazán, Técnica y tecnología. Cómo conversar con un tecnófilo, Madrid: Taugenit, 2021, 180 páginas.
Reseña elaborada por Pablo Alonso López y publicada en el número 156 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Encontramos en la actualidad una creciente oferta de libros que tratan la crítica a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente a las redes sociales, convertidos casi en un nuevo género ensayístico con sección propia en las librerías, lo cual no deja de ser una señal de que existe una creciente preocupación social en torno al nuevo entorno digital en el que nos movemos cada vez con mayor frecuencia. Con este libro, Técnica y tecnología, Adrián Almazán –doctor en Filosofía y militante de Ecologistas en Acción, donde es coordinador del Área de Digitalización y Contaminación Electromagnética– se propone un horizonte de reflexión más amplio que permite enjuiciar estas tecnologías no solamente por sus efectos disgregadores en la atención, las relaciones sociales o las fake news, sino desde el papel civilizatorio que han jugado históricamente como materialización de un modo muy concreto de comprender el progreso por parte de las sociedades modernas industrializadas.
Escrito de forma accesible y plagado de interesantes referencias, uno de los rasgos que lo hacen especialmente valioso es precisamente su vocación de abrir un hilo de reflexión prácticamente inexistente en el espacio público –incluida buena parte del ecologismo– al respecto de los aspectos políticos de la tecnología. Dada su vocación explícita de intervención en los debates estratégicos y políticos sobre la actual crisis socioecológica, su autor hace gala de una cualidad que caracteriza al buen académico: la capacidad de escribir un ensayo divulgativo comprensible por el público no especializado a la par que riguroso y fundamentado, con el que consigue no perder el rigor sin extraviarse en disquisiciones demasiado complejas.
A fin de lograr ese propósito, el libro está concebido desde su título como una conversación con la figura del tecnolófilo, que no es otro que el ciudadano medio de cualquier país industrializado con el que se trata de entablar un diálogo crítico para hacerlo reflexionar sobre la tecnología. A través de sus páginas, el lector pronto se percatará de que los argumentos esgrimidos cotidianamente en defensa del avance tecnológico serían más propiamente tópicos espetados sin demasiada reflexión por su fuerte arraigo en el sentido común colectivo y que, por tanto, merecen al menos la oportunidad de confrontarse con una revisión más sosegada para evitar las inercias culturales en las que se mueven normalmente dichos debates. Para alcanzar ese propósito, nos encontramos un ensayo estructurado en torno a cada uno de los cuatro tópicos más frecuentes del arsenal argumentativo de cualquier tecnolófilo.
En el primer capítulo se hace frente al argumento de que la técnica es lo que nos hace humanos. Para ello, encontramos una crítica de dos prejuicios antropológicos importantes. Por un lado, el que sostiene que tan solo los seres humanos tienen técnicas, lo cual es fácil de desmentir para cualquiera que haya visto a un gorrión construir un nido para sus polluelos y que podemos ratificar el trabajo de primatólogos de prestigio como Franz de Waal para el caso nuestros parientes más cercanos. En segundo lugar, se atiende a la construcción histórica, propia del siglo XIX, de que el trabajo productivo mediante las técnicas y tecnologías es lo que nos hace propiamente humanos, sugiriendo así una definición supuestamente universal y atemporal de la naturaleza humana. Por el contrario, «en vez de la imagen simplificada y unidimensional de un animal humano egoísta obsesionado con la producción y el trabajo, la realidad histórica nos ofrece el retablo de un animal gozoso y complejo que disfruta de una rica vida simbólica» (p. 33). Fue el mundo industrial el que, por miope optimismo epocal o por interés económico situó en la predisposición a la transformación técnica del mundo y el aumento incesante de la riqueza el estándar de humanidad que ha cargado la definición posterior de conceptos con pretensión civilizatoria como el de “desarrollo” y legitimado el maltrato histórico de pueblos enteros bajo la excusa de una naturaleza subhumana que había de madurar.
El segundo capítulo aborda el mito del progreso. Para hacer frente a este tópico, se nos ofrece un breve pero nutrido recorrido por la historia de las ideas para rastrear cómo las sociedades modernas europeas fueron configurando su noción de progreso y finalmente la convirtieron en un programa político y un imaginario colectivo. Así, «el nacimiento simultáneo […] del capitalismo, la modernidad y la tecnología es a la vez causa y efecto de la aparición de un nuevo programa social encastrado en el imaginario del progreso: la expansión ilimitada del dominio racional» (p. 71). Un imaginario cuyo origen podemos ubicar en el siglo XVI, pero que sigue caracterizando la orientación de nuestras sociedades actuales. Sin embargo, el autor subraya que dicha fascinación colectiva por la tecnociencia convertida en medio privilegiado para el cambio social no se extendió sin resistencias campesinas y cosmovisiones alternativas que disputaron la localización de la verdadera sede del bienestar colectivo en una naturaleza cuyos límites debían ser respetados. Poco a poco la crítica a la sociedad industrial se iría desnaturalizando dejando de lado sus devastadores efectos sobre los ecosistemas y la autonomía colectiva —el fenómeno que Adrián denomina la Gran Expropiación—en favor de una crítica al capitalismo por su indeseable organización de la vida socioeconómica del cual, sin embargo, podrían rescatarse sus medios, es decir, el entramado tecnoindustrial que lo caracteriza para ponerlo al servicio de un horizonte supuestamente emancipatorio –de la tierra y de los cuerpos, como nos recuerda la mirada ecofeminista–. Cuando en 1848 se publica el Manifiesto Comunista ya existe un amplio consenso social entre las clases trabajadoras de que lo que necesita la revolución social es una revolución de las fuerzas productivas que, por sí mismas, traerán el fin del capitalismo y el reino de la abundancia en igualdad.
Esta idea se encuentra profundamente conectada con la tercera parte del libro, quizá la más puramente filosófica y que condensa el trabajo original de su autor, que se afana por desbancar el tópico probablemente más extendido sobre la tecnología que afirma que los objetos técnicos no son en sí mismos ni buenos ni malos, sino que en todo caso deberían juzgarse los fines a los que sirven. Gracias a la propuesta de una ontología sociohistórica, comprendemos que las tecnologías no son simplemente un conjunto de aparatos y máquinas neutrales, sino que configuran todo un entramado de significaciones simbólicas, relaciones sociales y necesidades metabólicas, en suma, un sistema técnico –diríamos con Jacques Ellul– cuyo funcionamiento es tan complejo que requiere de una ingente movilización constante de recursos humanos y extrahumanos a su servicio. Cuando pensamos en una central nuclear o en un smartphone no basta únicamente con señalar las consecuencias nocivas derivadas de su uso –como si fueran un problema de mal funcionamiento– sin pararse a pensar en qué tipo de relaciones socioecológicas las hacen posibles. El problema es que nuestra estrecha racionalidad instrumental tan solo concibe la evaluación de las tecnologías en términos de eficacia sin atender al resto de dimensiones consustanciales a su existencia. De tal manera que es inadecuado concebir hoy la tecnología como un conjunto de elementos más de nuestras vidas, un complemento del cual podemos prescindir a voluntad, ya que en cierta medida –y sin caer en un determinismo tecnológico del cual el autor pretende distanciarse a lo largo de todo el libro– la existencia de nuestras sociedades es indisociable a la de dichas tecnologías.
El último capítulo parte de una idea consumada en el discurso hegemónico: de la crisis ecosocial solo saldremos con más tecnología, lo cual permite asumir al tecnolófilo con fría confianza que el resto de los factores (éticos, político-institucionales, económicos, etc.) no requieren de modificación y pueden permanecer inalterados. En realidad, para nuestra cultura, todos aquellos problemas para los que no se encuentre una solución tecnológica que permita que el orden socioeconómico siga intacto, dejan automáticamente de ser problemas para convertirse en efectos colaterales que debemos asumir con resignación bajo el discurso de una lógica sacrificial. La tecnología, convertida en nuestras sociedades secularizadas en el único medio para lograr y determinar la medida del progreso social recibe así un trato propio de dioses que nos hace ciegos y sumisos frente a todos los cambios que su implementación requiere de nosotros. Por ello, a quien pone en duda el despliegue incansable de más tecnologías se le mira con la sospecha de un hereje que cuestiona las leyes de la historia y del universo. Como nos recuerda Paul Kingsnorth, si Dios es hoy el Progreso, la tecnología es su Mesías. Pero quizá el síntoma más terrible de esta religión industrial es el «estrechamiento brutal de nuestra capacidad para imaginar» (p. 122) otras formas posibles de organizar la sociedad y la economía, lo cual nos deja en pañales frente a la urgente tarea de construir una civilización compatible con los límites biofísicos del planeta.
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta este ensayo, por su pretensión filosófica, es establecer una definición operativa que permita distinguir con claridad entre “técnica” y “tecnología”. Este es quizá el punto que por su complejidad admita una mayor posibilidad de elaboración teórica ulterior. La hipótesis que se nos lanza es que, si bien todas las sociedades humanas han tenido técnicas, no todas han desarrollado tecnologías, siendo estas la forma específica con la que la técnica se da en la Modernidad de la mano del ascenso del imaginario del progreso como proyecto civilizatorio. Por otro lado, queda también abierta la discusión sobre qué tipo de tecnologías serían deseables en el actual contexto de crisis socioecológica. Encontramos pistas en esa dirección a través de nociones como las tecnologías conviviales que propuso Iván Illich en el siglo pasado. Algunos criterios tentativos que podrían servirnos de orientación serían la posibilidad de generalización de dichas tecnologías por sus propios requerimientos materiales y energéticos, así como la capacidad de sometimiento a control democrático por parte de las comunidades en sus fases de diseño, producción, implementación y consumo, una idea compartida por el teórico crítico de la tecnología Andrew Feenberg.
El Rompenieves, referencia de la cultura audiovisual que se rescata hacia el final del libro para representar la aparente marcha inexorable de la megamáquina del sistema capitalista termoindustrial, serviría quizá también como una excelente metáfora en un sentido distinto al imaginado por su autor. Y es que este libro contiene un conglomerado de reflexiones que pretenden abrirse paso en un entorno difícilmente más inhóspito, un paisaje inerte para quienes desean abrir un debate acerca de las implicaciones ético-políticas que supone la dependencia sistémica de las tecnologías que tienen nuestras sociedades y cómo estas han servido como herramienta de dominación de las comunidades humanas y la progresiva desestabilización de los ecosistemas que hacen posible la vida.
En suma, la publicación de Técnica y tecnología, además de ser una excelente introducción a la filosofía de la tecnología en castellano, es una gran noticia en tanto que permite poner todas estas cuestiones sobre la mesa en un contexto de necesaria reflexión colectiva. Esperamos que libros como este contribuyan a dignificar las posturas antiindustriales y críticas con el progreso, tantas veces tachadas injustamente de tecnófobas para imprimir un carácter irracional injustificado a sus partidarios. Una lectura juiciosa comprenderá que no es miedo o rechazo visceral hacia la tecnología lo que hay detrás de estas líneas, sino una reflexión bien ponderada que sirve a la firme voluntad de conservar las posibilidades de habitabilidad en un mundo desgarrado por las fauces de la megamáquina y de no conceder más retrocesos en una autonomía política y material que de por sí se encuentra hoy ya alarmantemente mermada.
Pablo Alonso López
Máster en Crítica y Argumentación Filosófica (UAM)
Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial (UPV/AM)
Lectura Recomendada: Economía Política Feminista
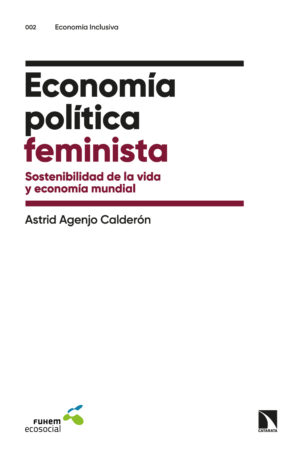 Astrid Agenjo Calderón, Economía Política Feminista. Sostenibilidad de la vida y economía mundial, FUHEM/Catarata, Madrid, 2021, 333 págs.
Astrid Agenjo Calderón, Economía Política Feminista. Sostenibilidad de la vida y economía mundial, FUHEM/Catarata, Madrid, 2021, 333 págs.
Reseña elaborada por Oriol Navarro e Irene Gómez Olano para la sección de LECTURAS del número 156 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
La economista extremeña Astrid Agenjo (Garbayuela, 1985) nos presenta su propuesta de economía política feminista en su libro homónimo, donde realiza una labor teórica de caracterización de la disciplina a la par que no pierde vinculación con problemas políticos del presente. Según expone en el prólogo Lina Gálvez, directora de la tesis doctoral de la que procede esta obra, la investigación para escribir Economía política feminista ha sido una de fuego lento, acorde al tipo de vida que ecológicamente necesitamos y lejos de la velocidad y los ritmos actuales.
La reescritura de la tesis doctoral para transformarla en este valioso libro se vio marcada por la irrupción de la COVID-19, síntoma del capitalismo depredador de la naturaleza y de nuestras sociedades que ha explicitado la nefasta gestión de la salud y la vida por parte del sistema. Mediante la disección de los mecanismos del sistema económico global, la profesora de la Universidad de León articula una crítica contundente cuya idea fuerza es el conflicto entre capital y vida; conflicto que se ha hecho todavía más patente con la actual pandemia.
La vinculación de esta obra con la tesis doctoral de Agenjo se ve claramente reflejada en su longitud, su registro, el análisis sistemático (con detenimiento en la cuestión conceptual) y la ingente cantidad de referencias que contiene, resultando en treinta densas páginas de bibliografía.
Eso no supone un sacrificio para una bien conseguida claridad de exposición que a veces se ve acompañada por útiles e ilustrativos esquemas, aunque quizás ocasionalmente el ritmo se resiente un poco.
En cierta manera, el libro podría entenderse como un accesible manual o compendio de economía feminista, ya que recoge las críticas y propuestas de una gran cantidad de autoras que han desarrollado esta disciplina y también otras propias de la heterodoxia económica (economía institucional, economía ecológica, economía marxista, economía poskeynesiana…), que engloba el pensamiento periférico crítico con la ciencia y práctica económica ortodoxa.
Por ello, la obra encaja muy bien en la colección de Economía Inclusiva donde se inserta como volumen 2, habiéndola precedido Fundamentos para una economía ecológica y social de Clive L. Spash, otro texto de gran interés.
Agenjo titula el libro con el nombre de una subcorriente, la Economía Política Feminista (EPF), cuyo punto de partida es una economía feminista de ruptura, ya que introduce quiebres epistemológicos y metodológicos de fondo ante una teoría económica ortodoxa cuyo desarrollo e incluso posiciones de partida son androcéntricas. La EPF, expone Agenjo, se fundamenta en tres pilares:
- El postestructuralismo, en forma de epistemologías feministas postmodernas y postcoloniales, que trabajan centralmente con las categorías de género e interseccionalidad.
- Las corrientes de la economía heterodoxa enfocadas en las condiciones de vida.
- El pensamiento militante y académico de los feminismos marxista, radical y ecofeminista que se caracterizan por criticar al sistema en su conjunto.
En este contexto, la EPF tendría la ventaja sobre otros enfoques de género sobre la economía de ser abiertamente antineoliberal. Al haber situado la economía convencional al varón blanco y heterosexual como único objeto de estudio posible, elevándolo a la categoría de sujeto universal, el trabajo de la EPF pasa por reconstruir el sujeto político a través de las experiencias que tradicionalmente han quedado relegadas a la periferia de la ciencia.
El objetivo general del libro, según señala la autora, es el de ofrecer una herramienta teórica para el análisis de nuestro presente a la par que ir al origen de la explotación y la opresión que pretenden evitarse.
Para ello, en la primera de las dos partes en que se estructura la obra se introducen, aclaran y estudian los conceptos y corrientes de pensamiento que se tratarán con detenimiento después. Se trata de la parte más teórica, donde se analizan las problemáticas que subyacen a la teoría económica neoclásica, que entre otras cosas es incapaz de explicar, prever y gestionar las crisis del capitalismo. En la segunda, se analizan las dimensiones prácticas de lo expuesto en la primera parte desde la perspectiva de la economía mundial, estudiando cómo todo ello afecta a aspectos concretos como el medio ambiente y el quizá inminente colapso ecosocial, los cambios tecnológicos, la globalización económica y política, la financiarización, la economía del cuidado global o las migraciones.
En la primera parte, la más analítica, se estudian las problemáticas que se derivan del patriarcado y el racismo como condiciones necesarias para que se dé el capitalismo. Se trata de opresiones que generan trabajo a bajo o nulo coste, pero imprescindible para la vida, siendo esta una de las formas en las que el capital parasita lo social. La insaciable búsqueda de beneficios que desprecia los costes humanos y ecosistémicos provoca una tensión entre la lógica del capital y la lógica de la vida, causando el conflicto capital-vida. La respuesta teórica de la EPF es trascender la dicotomía androcéntrica de lo económico y lo no económico poniendo como foco y centralidad el bienestar y el cuidado y sostenibilidad de la vida, haciendo visible el trabajo (doméstico) que la permite y valorando las dimensiones inmateriales, afectivas y relacionales.
La insaciable búsqueda de beneficios que desprecia los costes humanos y ecosistémicos provoca una tensión entre la lógica del capital y la lógica de la vida, causando el conflicto capital-vida.
Además, en esta primera parte la autora caracteriza la situación presente como atravesada por la economización de lo humano. El neoliberalismo ha introducido lógicas de mercado en las relaciones humanas, cada vez más de forma reaccionaria. Así, el auge de fuerzas de ultraderecha es el resultado de la necesidad de imponer lo que antaño el sistema podía conseguir seduciendo a la población: de ahí que llegue a hablarse del carácter fascista del neoliberalismo. Como resultado de este giro reaccionario, se ha dado una desdemocratización global, donde los gobiernos son súbditos de la deuda bancaria y donde los medios de comunicación de masas ejercen como actor desinformante, lo cual estimula la generación de prejuicios en lugar del debate democrático. Esto, unido a que el fetichismo electoral equipara la democracia a las votaciones de poderes públicos, genera un escenario donde el capitalismo no solo es incompatible con la vida y su encaje en la ecosfera sino también con la democracia, pese a venderse como el sistema económico más democrático de todos.
Si sumamos esto a la crisis económica y sanitaria del último año, nos encontramos ante la imposibilidad de sostener que vivimos en un sistema justo. Y es particularmente injusto para las mujeres que, desde la crisis de 2008, son las mayores afectadas. Fueron ellas quienes absorbieron la mayor parte del coste de las medidas de ajuste económico impuestas a partir de 2008 y han sido ellas quienes, ocupando los puestos de trabajo más feminizados durante la pandemia, se han visto en mayor medida expuestas al contagio y la precarización de sus condiciones de trabajo.
En la segunda parte, tras sus aproximaciones a la economía mundial existente, Agenjo añade algunas reflexiones finales sobre los horizontes y estrategias posibles. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un momento de crisis sistémica, que abre la puerta a posibles cambios profundos del sistema. Estos cambios, expone la autora, han de partir de un enfoque sistémico de la sostenibilidad de la vida, para el que plantea un esquema multinivel. En el plano más general estarían las relaciones intersistémicas entre el sistema económico, el social y los ecosistemas, que permiten la vida. A nivel intermedio estarían las relaciones entre esferas de actividad (mercado, estado, hogares y relaciones comunitarias) y al nivel más concreto se hallan las relaciones de poder entre sujetos. Agenjo aboga por un feminismo del 99% que no solamente rompa con el sistema sino que también lo haga desde una perspectiva inclusiva con las diferentes subjetividades que lo forman.
Con estas bases explicitadas, la autora presenta diferentes propuestas: la economía del estado estacionario de Daly, la vía decrecentista e incluso una recampesinización feminista. Ahora bien, cuando la autora presenta estas propuestas de cambio social echamos en falta una valoración crítica de las posibilidades estratégicas de las mismas. Una propuesta de cambio radical del sistema no solamente debería contemplar el tipo de sociedad al que queremos llegar, sino también debería ser realista en cuanto a los pasos intermedios que tenemos dar para conseguirlo.
Como defiende el sociólogo estadounidense Erik Olin Wright en su obra Construyendo utopías reales, toda propuesta en este sentido debería superar tres peldaños: el de la deseabilidad, el de la viabilidad y el de la factibilidad. Al no valorar seriamente la factibilidad de ninguna de las propuestas, la autora nos las presenta desde una especie de neutralidad valorativa que trata como igualmente válidas opciones que tendrían tácticas de implementación radicalmente distintas. Por otra parte, cuando presenta las alternativas al feminismo del 99% equipara unas con otras como si no hubiera diferencias entre ellas. Así, en algunos momentos asimila el feminismo radical y el marxista, cuando en realidad no solo parten de posturas teóricas diferentes, sino que en la práctica apuestan por vías de la intervención sobre la realidad enfrentadas.
Pese a estos reparos críticos, el texto de Agenjo nos parece una brillante introducción a diversas corrientes del feminismo desde las que construir una economía política feminista que se proponga transformar radicalmente el presente. Consigue expresar de forma clara ideas complejas y realiza una panorámica muy completa. Tiene cierto aire de manual, con lo positivo que ello entraña: es un lugar perfecto al que ir a buscar referencias variadas tratadas con gran rigor. Sin duda es un gran trabajo del que beberán otras muchas propuestas que tengan por objetivo encararse con la profunda transformación económica, política y vivencial que necesitamos.
Oriol Navarro
Afiliado a la Universidad Autónoma de Madrid y ha recibido la "Ayuda para el fomento de la investigación en estudios de máster-UAM 2020".
Irene Gómez-Olano
Estudiante del Máster de Crítica y Argumentación Filosófica, Universidad Autónoma de Madrid
Transición energética sin crisis ecosocial

El próximo 26 de abril de 2022 tendrá lugar una nueva sesión del Ciclo Debates para un Pensamiento Inclusivo organizado por la Revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid,
Debates para un Pensamiento Inclusivo es un Ciclo de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles.
Cada sesión cuenta con la presencia de los y las autoras de algunos artículos destacados de la revista, según la temática elegida para cada edición y se pondrá a disposición de los asistentes materiales como artículos y resúmenes de cada número, para facilitar la reflexión y la puesta en común.
En esta ocasión abordaremos cómo el modelo energético dominante resulta inviable si queremos preservar las condiciones que facilitan una vida digna en el planeta.
Esta contradicción exige alejarnos de un modelo de acumulación basado en requerimientos crecientes de materiales y energía, y perfilar horizontes emancipatorios con nuevos fines (sociales, económicos y políticos), y medios menos intensivos en recursos.
Pensar la transición hacia una nueva base energética requiere algo más que una aceleración del desarrollo tecnológico y sustituir las fuentes energéticas de origen fósil por otras de naturaleza renovable.
La interiorización de la existencia de los límites naturales debería situar, como ejes centrales en una estrategia de transición, dos cuestiones. La primera, ser conscientes de que la senda por la que transitaremos será descendente en términos energéticos, dada la existencia de límites (materiales, territoriales, de eficiencia tecnológica, etc.). La segunda, asumir que el camino hacia la descarbonización de la economía va a estar condicionado necesariamente por lo anterior.
Existen, además, otros planos que no es posible obviar dentro de este mismo debate. El primero tiene que ver con la denominada descarbonización mediante electrificación de todos los procesos que hasta ahora se encuentran alimentados con recursos fósiles, y que en adelante obtendrían los suministros de un sistema eléctrico basado en flujos renovables. Esta vía, sin pensar en cambios profundos en el modo de vida hegemónico, además de los ya citados límites biofísicos, no está exenta de su propia problemática, particularmente derivada de la singularidad que presenta la electricidad como producto.
Otro plano ineludible que añade complejidad a la transición es la presencia en el sector energético de instituciones, actores y relaciones de poder que, de no tomarse en consideración, marcarán las posibilidades de que aquella pueda llegar a ser justa además de sostenible.
En ese sentido, la crisis energética difícilmente puede abordarse con el nivel de complejidad y seriedad que requiere si no nos pone frente al espejo de la situación de extralimitación en la que nos encontramos, y no se encaran las dificultades específicas que presenta un sistema energético que, además de gobernado por estructuras oligopólicas que condicionan el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios, rezuma fuertes tensiones geopolíticas.
Para que la transformación de la matriz energética no desemboque en una tragedia ecosocial sin precedentes, hay que perfilar horizontes emancipatorios que tengan otros fines y partan de otros medios.
Contaremos con la presencia de:
- Óscar Carpintero, autor invitado en el número 156 de la revista Papeles y profesor en la Universidad de Valladolid.
- Tica Font, autora invitada en el número 156 de la revista Papeles y miembro del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.
- Rafael Fernández Sánchez, autor invitado en el número 156 de la revista Papeles y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Modera: Mónica Di Donato, revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global de FUHEM Ecosocial.
Coordina: revista Papeles de FUHEM Ecosocial.
La actividad se desarrolla en una sala Zoom que requiere inscripción previa.
Una vez realizada la inscripción, y antes de cada sesión, se enviará un correo electrónico de confirmación con los datos de acceso al encuentro.
RECUERDA:
FECHA: 26 abril 2022
Actividad online
Precio: Gratuito, previo registro
Acceso a las sesiones anteriores del ciclo.

Necesidad de verdad, conflicto y generosidad
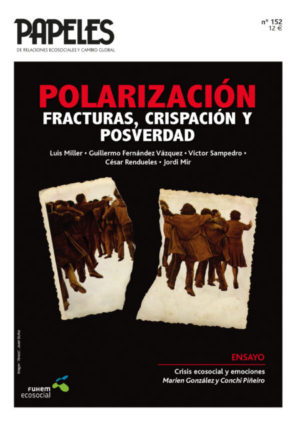 El texto «Necesidad de verdad, conflicto y generosidad. Más allá de la crítica a la cancelación» de Jordi Mir pertenece a la sección A FONDO del número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, dedicado a la Polarización, fracturas, crispación y posverdad.
El texto «Necesidad de verdad, conflicto y generosidad. Más allá de la crítica a la cancelación» de Jordi Mir pertenece a la sección A FONDO del número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, dedicado a la Polarización, fracturas, crispación y posverdad.
Es necesaria una lectura crítica de la cultura de la cancelación con el fin de profundizar en algunos de los grandes desafíos que es urgente abordar para hacer posible la convivencia y la democracia. El artículo apunta cómo la gestión de los conflictos debe de partir de la creación de democracia, no de su destrucción, y sin rechazo al debate plural y al reconocimiento de las verdades de los hechos y la diversidad de las valoraciones.
«La restricción del debate, sea a manos de un gobierno represivo o de una sociedad intolerante, daña invariablemente a aquellos que carecen de poder y hace a todos menos capaces de la participación democrática».[1]
¿Quién puede estar en contra de esta afirmación?
Pertenece a «Una carta sobre justicia y debate abierto», también conocida como «Harper's Letter», un texto publicado por Harper's Magazine el 7 de julio de 2020 respaldado por más de un centenar de firmas de personas con presencia pública dedicadas a la escritura, la docencia, el periodismo… Un conjunto de firmas diverso y plural que ha ayudado a esta declaración para ser considerada como una aportación transversal, creada y participada por personas de diferentes posiciones políticas, de Francis Fukuyama a Noam Chomsky, por citar dos autores que es posible que no acostumbren a coincidir en la firma de declaraciones, manifiestos, peticiones u otro tipo de textos.
¿Quién puede estar en contra del debate abierto? ¿Quién está en contra hoy de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¿Quién está en contra hoy de la sostenibilidad?
Hay determinadas ideas que los últimos años han ido ganando centralidad. Han surgido de los márgenes para ser compartidas en la centralidad. Han ganado la hegemonía discursiva: buena parte de la sociedad, de los medios, de los partidos políticos dicen defenderlas. Otra cosa es la hegemonía efectiva, que se cumplan. A este texto le pasa algo parecido, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. La defensa del debate abierto por parte de quien no debate de manera abierta resulta problemática. De acuerdo, debate abierto, pero...
¿Quién establece qué es el debate abierto? ¿De qué manera las personas firmantes y quienes apoyan esta declaración lo practican? ¿Cómo podemos concretar un poco más para profundizar en los problemas que tenemos como sociedad buscando solucionarlos?
Las siguientes páginas se acercarán críticamente a la crítica de la cultura de la cancelación para profundizar en algunos de los grandes desafíos que es urgente abordar para hacer posible la convivencia y la democracia. Vivimos en sociedades que esconden sus conflictos o que tienen muchas dificultades para gestionarlos creando democracia y no destruyéndola. Sociedades enfrentadas a partir de grandes dosis de partidismo, con gran rechazo al debate plural y al reconocimiento de las verdades de los hechos y la diversidad de las valoraciones.
Monumentos racistas defendidos en nombre de la libertad
«Una carta sobre justicia y debate abierto» se ha convertido en un referente de la llamada crítica a la cultura de la cancelación y este es su planteamiento inicial:
Nuestras instituciones culturales afrontan un momento decisivo. Poderosas protestas por la justicia racial y social conducen a demandas largamente esperadas de reforma policial, junto a llamamientos más amplios en pos de mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad, y también en la educación superior, el periodismo, la filantropía y las artes. Pero esta revisión necesaria también ha intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y tolerancia de las diferencias en favor de la conformidad ideológica.
El texto empieza haciendo referencia a las movilizaciones sociales que tuvieron lugar después del asesinato de George Floyd mientras estaba detenido por la policía el 25 de mayo en Mineápolis, Minesota (EEUU). «Los disturbios son el lenguaje de la gente no escuchada», son palabras de Martin Luther King expresadas en 1966 que fueron muy recordadas durante los días posteriores a la muerte de Floyd y en el inicio de las movilizaciones. Estos actos de contestación surgidos en EEUU, pero llegados a otras muchas partes del mundo, generaron un nuevo capítulo de un movimiento social que los últimos años se ha presentado bajo el lema Black Lives Matter. Es un movimiento que viene de lejos, que conecta con el movimiento por la abolición de la esclavitud, con el movimiento por los derechos civiles…
La conexión de esta movilización con una historia de opresión se vio de manera muy clara en los episodios de destrucción de estatuas. Algunas fueron derribadas, otras tiradas al mar, alguna decapitada... Hubo administraciones que reaccionaron rápidamente para retirar las que estaban en riesgo. También vimos casos de protección de estatuas y disturbios a su alrededor. La historia y la memoria como lucha del presente. No es una novedad. Pero ha sido un episodio muy relevante por la cantidad de casos y la diversidad de lugares donde han sucedido.
Esta voluntad de cuestionar la historia aprendida, la memoria oficial, no se ha quedado en las estatuas. Llegó hasta el cine cuando HBO anunció que retiraba temporalmente de su catálogo la película Lo que el viento se llevó con voluntad de volverla a incorporar con algún texto contextualizador de su racismo. Las acciones movilizadoras y las respuestas como la de HBO no han tardado en generar críticas. Dani Gascón, director de Letras Libres, revista que publicó la traducción castellana del texto de Harper’s, en un artículo en El País titulado «La nueva censura es la vieja censura» escribe: «Asociamos la censura a fuerzas conservadoras, pero, si la censura se hace siempre en nombre de las buenas intenciones, tampoco es nuevo que se justifique con ideas de izquierda».[2]
Enric Juliana, periodista en La Vanguardia, escribía en un tuit:[3] «Estatuas de Colón derribadas, el monumento a Churchill protegido en Londres, “Lo que el viento se llevó” en cuarentena... Una ola de estupidez recorre el mundo, sí. Tiempos bárbaros. Esa ola se aceleró el día que Calígula accedió a la presidencia de los Estados Unidos». Oliver Stone ha criticado la cultura de la cancelación que sufre Lo que el viento se llevó, al ser cuestionada por racista, y su mismo cine. Es el caso de Comandante, criticada en este caso, según sus palabras, por “extremistas de derechas cubanos”[4]… Gente diversa ha defendido estas ideas y argumentos, que pueden ser vinculados, identificados, con la llamada crítica a la cultura de la cancelación.
Quizás convendría intentar aclarar conceptos. No parece que en ningún caso se haya planteado desde la movilización social o desde HBO censurar, ni cancelar, nada. Hemos asistido a actos, que alguien podría calificar de vandálicos, para denunciar que la memoria dominante en nuestras sociedades, la memoria oficial, que se hace presente en las estatuas no se ha preocupado de otras memorias. Podemos no compartir las maneras de hacerlo, pero no debería pasar por alto la causa, la denuncia, el asunto que hay que debatir y buscar cómo tratar.
En nuestras sociedades hay muchas memorias. Los procesos de construcción de lo que queremos recordar, que queremos compartir, que queremos que perviva, son diversos y plurales. Hay memorias que no están en nuestras calles, en nuestras plazas, nuestros museos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades... Hay memorias que han sido despreciadas durante siglos y lo siguen siendo ahora. Memorias que siempre están, pero que no son atendidas, que son invisibilizadas, que incluso son estigmatizadas o criminalizadas.
¿Dónde está la memoria del sufrimiento provocado por la esclavitud? ¿Dónde está la memoria del movimiento por la abolición de la esclavitud? ¿Dónde está la memoria del sufrimiento provocado por el racismo, por el patriarcado, por toda dominación? ¿Dónde está la memoria de quien ha actuado para acabar con estos padecimientos?
Una sociedad que se quiere democrática debería ser consciente de estas opresiones, de estas discriminaciones, de estas desigualdades, y buscar las maneras de ponerles remedio. Estas maneras no deberían pasar por derribar estatuas, tirarlas al mar o decapitarlas. Pero el objetivo debería ser claro y compartido: las memorias despreciadas, silenciadas, estigmatizadas, criminalizadas, deben dejar de serlo. Para ello debe haber una voluntad clara, los debates necesarios y prácticas concretas.
Las memorias oficiales tienen estatuas, las despreciadas tienen disturbios. Cuando las memorias despreciadas tengan sus estatuas quizás las cosas serán diferentes. Cuando las diferentes memorias y la historia se expliquen otra manera quizás las cosas serán diferentes. Debemos poder abrir procesos que nos permitan entender y explicar por qué existen estas desigualdades, discriminaciones, entre memorias y realidades de nuestro presente. No basta con defender la libertad de expresión y criticar la cultura de la cancelación. La libertad de expresión ha podido hablar de aquello de lo que ha decidido libremente callar, cuando no desinformar o criminalizar.
La aceptación del conflicto
Sin la aceptación del conflicto no puede haber convivencia. Puede parecer una contradicción, pero donde no hay conflicto sólo encontraremos la paz de los cementerios o de la imposición. En toda relación humana, en toda sociedad, hay conflictos. La cuestión es si los vemos, si los reconocemos, si los intentamos resolver.
Las memorias oficiales tienen estatuas, las despreciadas tienen disturbios
Convendría ponerse de acuerdo en qué es la convivencia. Hay quien definiría la convivencia como el interactuar con otras personas desde el reconocimiento de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Aquí hay un punto de encuentro claro y fundamental con las críticas a la cultura de la cancelación, pero necesitamos ir más allá. Algunas de las críticas a la cultura de la cancelación parecen querer evitar o negar el conflicto. No aceptan la cancelación, pero tampoco otros tipos de conflictos.
No podemos negar los conflictos. Es necesario analizarlos, buscar las maneras de resolverlos y aprovechar para aprender con ellos. Los conflictos no pueden quedar en silencio. Hay que conseguir que todas las partes puedan expresar sus conflictos, sus malestares. No nos podemos quedar en la enunciación de la libertad de expresión. Es necesario que esta libertad pueda ser usada y garantizada. La libertad de expresión debería contribuir a hacer emerger estos conflictos, pero no es suficiente.
Para hacer posible la convivencia es necesario pensar conjuntamente qué normas debemos tener y por qué razones. No podemos imponer normas sin más. La participación del conjunto de la sociedad es fundamental. Una política para poder convivir debería comenzar con un debate sobre cómo entendemos la convivencia para hablar de derechos, dignidades, reconocimientos, deberes... Esta política debería ocuparse de hacer emerger los conflictos que existen en nuestra sociedad y no negarlos u ocultarlos, no olvidemos que hay muchas más opresiones de las que seguramente sufrimos y vemos. A partir de ahí, tratar los conflictos y buscar las maneras de resolverlos desde la participación.
Una participación en la que no hay lugar para la violencia. Cuando hay conflicto y discrepancia, hay que distinguir entre hacer frente decididamente a los problemas y hacer daño a las personas implicadas. La discrepancia es necesaria, pero los ataques personales no. Una política para la convivencia debe saber que, en el conflicto, en la discrepancia, podemos tener ideas y comportamientos muy diferentes, incluso enfrentadas, pero eso no debería llevar a los ataques personales, a las descalificaciones, ni a las cancelaciones, ni a las criminalizaciones. La violencia, de cualquier tipo, destruye la convivencia. Es tan importante lo que hacemos como la manera de hacerlo.
Podemos pensar en una manera de entender el conflictos diferente a la mayoritaria actualmente, que no recurra a la cancelación, que tampoco niegue aquellos conflictos existentes
Nada de lo que se dice aquí es fácil de hacer. La convivencia honesta y sincera no es fácil de conseguir, se llega reconociendo diversidades, pluralidades, conflictos, acordando qué principios deben regular nuestra sociedad, hablando, discutiendo, cambiando de ideas... De la misma manera que hablamos de una cultura de la cancelación podemos pensar en una cultura del conflicto de la que formaría parte o no la cancelación. Podemos pensar en una manera de entender el conflicto diferente a la mayoritaria actualmente, que no recurra a la cancelación, que tampoco niegue aquellos conflictos existentes. Nélida Zaitegi (1946), maestra y pedagoga, tiene interesantes aportaciones sobre el conflicto y la convivencia que podrían ayudar a la gente pequeña y a la mayor en nuestras sociedades.
Polarizar para convencer o para odiar
Polarización es una palabra, un concepto, muy presente en los últimos años en los análisis de nuestras sociedades. La polarización es un elemento clave en muchos de los conflictos que vivimos. Se trata de una palabra que puede ser usada de diferentes maneras, pensado en tipos de actuación incluso contradictorios. Podemos atender a una polarización pensada para convencer, llegar a acuerdos, o una polarización pensada para odiar, enfrentarse e imponerse. La polarización puede tener mucho que ver con la cultura de la cancelación, pero también con su superación a partir de una gestión del conflicto que busque el acuerdo.
«Si los catalanes desean ganar, deben polarizar mucho más, presionar mucho más y aceptar altos niveles de sacrificios».[5] Este titular de una entrevista a Paul Engler, autor de Manual de desobediencia civil (Saldonar Edicions), generó mucha polémica a finales de 2019. Una parte importante de esta polémica se generó al ser el presidente de la Generalitat en aquel momento, Quim Torra, quien se hizo eco de estas palabras y las divulgó en Twitter.
Las respuestas y críticas se acabaron centrado en el hecho de que a la hora de pedir polarizar mucho más y aceptar altos niveles de sacrificios se estaría haciendo referencia a confrontación, violencia, fuego e, incluso, muertos. No hablaré ni por Torra ni por Engler. Torra hizo un tuit diciendo que eran «unas reflexiones que todo el independentismo debería escuchar atentamente», le podemos pedir explicaciones si lo consideramos oportuno. En el caso de Engler, más allá del libro, en diferentes ocasiones ha expresado públicamente su posición sobre la polarización y los sacrificios. «Todos los movimientos sociales deben involucrarse en la polarización. Deben hacer cosas que muevan la opinión. Hacer que la gente que es neutral pase a ser pasivamente favorable y luego activamente favorable. Hasta el punto de salir a la calle. Y sabiendo que pasará lo contrario: alguna gente será mucho más contraria a la causa. Esto es la polarización». Así define Engler la polarización en la entrevista recomendada por el presidente Torra. Nada de incendios, de violencias, de muertos.
Engler cuando habla de polarizar piensa en hacer visible un conflicto y que esto lleve a la ciudadanía a tomar una posición. Lo que se busca es el apoyo y explica claramente cómo se debe polarizar. Habla de diferentes casos históricos de polarización. Por ejemplo, considera que Gandhi acertó polarizando a partir de los impuestos y no sobre la independencia.
La polarización que nos propone Engler es la que ha aprendido de movimientos sociales que, desde los márgenes, han sido capaces de poner en el centro del debate cuestiones que han evidenciado conflictos existentes en sus sociedades. A partir de la polarización han crecido. Han hecho evidente el conflicto y han obtenido unos soportes inexistentes antes. Pero no se debe confundir esta polarización con violencias, muertes...
Polarizar tiene que ver con convencer, con persuadir, con ganar apoyos... Por eso Engler no tiene claro que esto se consiga cortando carreteras. Y cuando habla de sacrificios piensa en la cárcel y la represión que sufren los movimientos sociales. Piensa y mucho en el movimiento por los derechos civiles contra la segregación racial. Este movimiento logró cambios legales a favor de la igualdad de derechos. También el feminismo y otros. Y lo consiguieron polarizando, haciendo que la población se posicionara a favor de la igualdad, que defendían, o de la discriminación existente. Son luchas que continúan.
Estas reflexiones que aquí planteo nada tienen que ver con estar a favor de la independencia de Catalunya, en contra, o con la posición que se quiera. Este intento de aclaración sobre un concepto como el de polarización busca poder tener un diálogo, un debate, riguroso. También hay una segunda voluntad. Necesitamos que aquello vinculado a la movilización social no sea utilizado instrumentalmente, partidistamente, por quien está a favor o en contra de una determinada opción. La movilización social es demasiado importante para el conjunto de una sociedad para sufrir estos intereses de parte.
Engler, a partir de la publicación del libro, fue entrevistado por medios más o menos afines a la propuesta independentista. No apareció en aquellos que no la comparten, ni más ni menos. En mi opinión, Engler merece ser entrevistado pensando, por ejemplo, en qué papel tiene la movilización social y la desobediencia en la historia, y en el presente de nuestras sociedades. No hay que estar a favor o en contra de la independencia de Catalunya para hacerlo. Quizás estaría bien no destacar tanto las cosas que Engler dice sobre Cataluña, cuando ya ha dicho en diferentes ocasiones que es una realidad que conoce poco, y ver qué podemos aprender de lo que más conoce.
La movilización social, la desobediencia civil, la no violencia... son realidades que en los últimos años han pasado de los márgenes al centro del debate en Catalunya. Algo parecido pasó con las movilizaciones del 15M. Son formas de actuar y pensar que han pasado de ser silenciadas, olvidadas, criminalizadas por los poderes a ser utilizadas en beneficio propio por algunos de estos mismos poderes. Una vez en el centro del debate, estas realidades, pueden vivir la difusión de grandes altavoces, pero no necesariamente se tratan con el rigor que merecerían y corremos el riesgo de que mueran de éxito por la apropiación y la utilización partidista. Cuando a diferentes poderes les deje de interesar la movilización social quien siempre la ha practicado desde los márgenes la seguirá necesitando.
Es posible que el concepto de polarización más utilizado hoy no sea al que se refiere Engler. Hoy se está hablando de polarización pensado en la división de la sociedad, en su enfrentamiento, incluso en la generación de odio. Convendría distinguir y clarificar los usos para no generar confusiones innecesarias. Buena parte de las movilizaciones que han buscado ampliar y profundizar derechos han polarizado para hacer visible su posición y convencer de la necesidad de cambio. El feminismo polarizó y polariza para mostrar el patriarcado buscando mostrar sus opresiones y convenciendo para obtener mayores apoyos para su transformación. El movimiento ecologista también, y el obrero y el vecinal, y el LGTBI, y el que defiende el derecho a la vivienda… Se puede polarizar sin cancelar, sin generar odio… Y también se puede polarizar cancelando, generando odio… Conviene tener presente que toda actuación para polarizar puede tener como resultado el aumento de la democracia o su reducción. Hay polarización que es capaz de crear democracia y otra que es capaz de destruirla. Necesitamos poder distinguir.
La necesidad de verdad
Sin verdad no podemos ser libres y no puede haber democracia. Mucho podemos dialogar sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? No es lo mismo la verdad sobre hechos que han ocurrido, o no, que la verdad sobre valores, que podemos considerar de maneras muy diferentes. ¿Quién es de verdad el mejor jugador de fútbol? Hay debates que nunca terminarán y otros que deberíamos poder resolver de acuerdo con las evidencias, los datos, lo que sabemos que ha ocurrido. La verdad, como lo bueno, en según qué ámbitos depende de los gustos de cada cual, pero en otros depende de los hechos. Decir la verdad es el primer objetivo de la organización Rebelión o Extinción, que trabaja para hacer frente a la crisis ecológica. Denuncian la falta de verdad, la mentira, consistente en no explicar al conjunto de la ciudadanía la gravedad de la situación y actuar en consecuencia.
Se ha desencadenado una guerra contra la verdad. Así se está haciendo política en muchas partes del mundo, nuestra sociedad no es una excepción. Lo importante no es decir la verdad o mostrar que otras opciones mienten. El objetivo es colocar nuestra verdad, que se crea nuestra verdad. No importa si lo es o no lo es. No importa si los datos y las evidencias nos dan la razón o no. Se trata de conseguir que la gente crea aquello que decimos y para ello hay que acabar con la misma noción de verdad. La sociedad entera pierde cuando esto ocurre.
Hoy nos lo explica Jason Stanley desde EEUU, como se puede leer en su obra Facha. Cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida (Blackie Books, 2019). También Marcia Tiburi desde Brasil y se puede leer en Cómo conversar con un fascista. Reflexiones sobre el autoritarismo de la vida cotidiana (Akal,2018). Podríamos pensar que esta guerra contra la verdad solo es cosa de fascistas, pero me parece que conviene reflexionar sobre a qué y a quién se presenta como fascismo. Necesitamos pensar que todo ataque a la verdad, incluso en nombre de nuestra mejor causa, es un ataque a la libertad de las personas y a la posible vida en democracia.
Noam Chomsky nos dice: «No paras de decir mentiras y lo que ocurre es que el concepto verdad simplemente desaparece».[6] Así se expresaba Chomsky en una entrevista hace pocos días con Amy Goodman. Lo decía pensando en la creación de mentiras en los EEUU en esta crisis del nuevo coronavirus. La verdad desaparece cuando no se puede distinguir mentira y verdad. Hay quien persigue este objetivo. No se trata sólo de colocar una mentira, de convencer de una realidad que no lo es. Lo que se persigue es que la ciudadanía ya no pueda distinguir una verdad de una mentira, que no tenga los instrumentos para hacerlo. Si no somos capaces de saber que es verdad y que no lo es, si no tenemos los instrumentos para poder hacerlo, si incluso llegamos a pensar que no existe nada que pueda ser considerado verdad, lo que queda es seguir a quien marca el camino. Se levanta la mano, el tuit, el discurso, el relato y se quiere que sigamos un determinado camino. La cancelación puede tener mucho que ver que esta imposición de la propia verdad. La verdad muere en esta cotidiana construcción de mentiras al servicio de imponer una verdad.
«La necesidad de verdad es la más sagrada de todas. Sin embargo, nunca se habla de ella». Así se expresaba Simone Weil (1909-1943) cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, reflexionaba sobre las necesidades humanas y cómo se tenían que poder satisfacer. Deberíamos pensar y hablar más de la verdad, de la necesidad de verdad que tenemos. Tenemos que pensar y hablar sobre qué destruye la verdad. La verdad está muriendo desde los relatos surgidos de la comunicación de partidos, medios o empresas que nos presentan mentiras como si fueran verdades.
A Weil le preocupa como la mentira puede ser todo y como una parte mayoritaria de la sociedad no tiene tiempo y recursos para buscarla: «Hombres que trabajan ocho horas diarias hacen el gran esfuerzo de leer por la noche para instruirse. Como que no pueden ir a las grandes bibliotecas verificar lo que han leído, creen todo lo que figura en los libros. No hay derecho a que se les dé a comer algo falso». En esta cita de una de sus obras más conocidas, Echar raíces, habla de libros, pero también tiene en cuenta los medios de comunicación, los partidos políticos... La necesidad de verdad exige que no se ejerza más el dominio del pensamiento que proceda de una preocupación que no sea exclusivamente la de la verdad.
Francisco Fernández Buey (1943-2012), lector de Weil, de quien en 2019 publicó Sobre Simone Weil. El compromiso con los desdichados (El Viejo Topo, 2020), a veces hacía la siguiente pregunta en sus clases: ¿de qué dicho nos podemos sentir más cerca: del verso convertido en dicho «nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira», de Ramón de Campoamor, o de «la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero», escrito por Antonio Machado para su Juan de Mairena. Hay que ser conscientes de cuando estamos ante hechos que podemos saber si son verdad y cuando estamos ante valoraciones, opiniones, donde tanta verdad puede tener una posición como otra. Él estaba con Machado. La verdad es la verdad, la diga una persona muy reconocida o desconocida. La verdad es la verdad, la digan desde nuestro bando o desde el contrario. Cuando no podamos hablar de verdades porque estamos en una esfera de opiniones no convertimos nuestra en verdad. Hay que asumir la diversidad y pluralidad que hay en nuestras sociedades. Este reconocimiento de la verdad nos permite superar la cancelación, la polarización que crea odio; nos permite tener debates y diálogos honestos. Componentes claves para una sociedad que se quiera democrática.
Superar el partidismo y pensar con la propia cabeza
Simone Weil, durante esos años hizo otra gran aportación, su crítica al partidismo. Weil estaba profundamente preocupada por el hecho que la operación de tomar posición a favor o en contra había sustituido a la obligación de pensar. Y tenía dudas de que se pudiera remediar esta situación sin suprimir los partidos políticos.
El análisis de Weil sobre los partidos políticos es claro y alarmante. Nos presenta tres características esenciales de estas organizaciones. Un partido político es una máquina de fabricar pasión colectiva. Un partido político es una organización construida de tal modo que ejerce una presión colectiva sobre el pensamiento de cada uno de los seres humanos que son sus miembros. La primera finalidad y, en última instancia, la única finalidad de todo partido político es su propio crecimiento, y eso sin límite.
Cuando Simone Weil escribió «Notas sobre la supresión general de los partidos políticos»[8] quiso plantear una reflexión sobre un gran mal para las personas y las sociedades. Un gran mal que hoy deberíamos continuar pensando y buscando las maneras de resolver. Comportamientos habituales en algunos de nuestros partidos políticos entiendo que así lo evidencian.
Al final de este texto Weil escribe:
Incluso en las escuelas, ya no se sabe estimular de otra manera el pensamiento de los niños si no es invitándoles a tomar partido a favor o en contra. Se les cita una frase de un gran autor y se les dice: “¿Estáis de acuerdo o no? Desarrollad vuestros argumentos”. En el examen, los desgraciados, puesto que tienen que haber terminado la disertación al cabo de tres horas, no pueden pasar más de cinco minutos preguntándose si están de acuerdo. Y sería tan sencillo decirles: “Meditad este texto y expresad las reflexiones que se os ocurran”.
«Notas sobre la supresión general de los partidos políticos» está dedicado a los partidos políticos, pero va mucho más allá. El problema del partidismo no es un problema sólo de los partidos políticos. Tiene que ver con la necesidad constante de posicionarse a favor o en contra, con el estar con nosotros o contra nosotros.
El relato es una palabra clave de la comunicación de los últimos años. Hay que construir un relato. Hay que explicar de manera clara, sencilla, nuestra posición. Lo que hacemos, lo que defendemos, lo que queremos, lo que criticamos. No debería ser nada negativo que haya preocupación por comunicar y hacerlo bien. Quizás el problema está en saber qué significa hacerlo bien.
¿Convencer? ¿Imponer? ¿Ofrecer informaciones y argumentos que puedan formar parte de un debate?
Hoy, desgraciadamente, parece que lo que se acostumbra a perseguir es que la gente piense lo dicho, lo que se quiere.
En los relatos que se construyen no es difícil encontrar la negación de quien se considera enemigo o contrario. Se busca negar su posición e imponer la propia. No se busca la verdad, de lo que se pueda alcanzar, o asumir que no hay una verdad y que necesitamos discutir las diferentes opciones posibles. Seguro que tenemos muchos ejemplos de relatos de estas características. Siempre es más fácil que identifiquemos estos relatos negativos cuando quienes los hacen no somos nosotros, pero es imprescindible ser conscientes de que también nuestras opciones, sean las que sean, pueden caer en estas prácticas.
El problema del partidismo no es un problema solo de los partidos políticos. Tiene que ver con la necesidad constante de posicionarse a favor o en contra, con el estar con nosotros o contra nosotros
Estar con una parte o con otra pasa por encima del pensar, se impone al pensar. En demasiadas ocasiones se confunde la parte con el todo. Lo hacen los partidos políticos, pero no solo. La diversidad y la pluralidad de nuestras sociedades representan una extraordinaria riqueza. Necesitamos tener presente que más allá de nuestra parte, de nuestra posición, hay ideas, propuestas y argumentos que pueden ser necesarios y deseables. Hablemos de lo que hablemos, discutamos de lo que discutamos. Necesitamos tomar partido contra el partidismo para poder pensar con la propia cabeza.
Principio de generosidad
Vivimos un modo de hacer política, dentro y fuera de las instituciones, que tiene como uno de sus fundamentos el ataque. Un ataque con razones o sin ellas. Este problema no es propio de un único partido, podíamos decir que es un mal de los partidos políticos, de la manera de hacer partidista.
Habría que defender y promover lo que podemos llamar principio de generosidad, también hay quien habla de principio de caridad. En el ámbito de la filosofía, de la lógica, se presenta de diferentes maneras este principio. Por lo que aquí nos ocupa y nos preocupa podemos definirlo así: el principio de generosidad plantea que toda afirmación o acción debería ser interpretada desde el reconocimiento de la racionalidad de quien la hace y en caso de que nos genere dudas habría que resolverlas antes de responder, criticar o atacar.
El principio de generosidad tiene objetivos claros, busca contribuir a la convivencia, al diálogo, a la discusión, a la comprensión. No se trata de negar las diferencias, ni los conflictos. Esta generosidad busca que podamos debatir, confrontar si es necesario, nuestras diferencias desde el juego limpio. El juego sucio no aporta nada a una manera democrática de entender el conflicto. Hacer decir a la otra parte lo que no dice es juego sucio. Atribuir a la otra parte acciones que no ha hecho es juego sucio. Lo que nos separa, que nos diferencia, incluso que nos enfrenta, necesitamos poderlo tratar constructivamente.
Para poder hacer efectivo un principio de generosidad hay que tener claro que todas las formas de ganar no son válidas; que una sociedad se debilita cuando una mentira pasa por verdad, aunque ello convenga a nuestra opción; que una sociedad se fortalece cuando hacemos pasar la verdad de los hechos por delante de nuestros intereses partidistas. El principio de generosidad, para poder existir, necesita un reconocimiento de las otras opciones que no son nuestras, que no compartimos, que no aceptamos. Pero hay que tener claro que sin esta generosidad no habrá fortalecimiento de todo lo que contribuye a una sociedad de convivencia, democrática, diversa y plural.
Tal como se apuntaba más arriba, sin conflicto no puede haber convivencia. Podríamos hablar del principio del conflicto. No hay conflicto que contribuya a la convivencia si no incorpora el principio de generosidad. Nuestra sociedad estará más lejos de poder ser democrática si no consigue superar la cancelación, el odio, el partidismo y consolidar el reconocimiento de la verdad, de los conflictos y la generosidad.
Jordi Mir es profesor del departamento de Humanidades de la Universitad Pompeu Fabra y en la de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (UPF).
NOTAS
[1] Véase: https://www.letraslibres.com/espana-mexico/cultura/una-carta-sobre-la-justicia-y-el-debate-abierto.
[2] Daniel Gascón, «La nueva censura es la vieja censura», El País, 13 de junio de 2020.
[3] Véase: https://twitter.com/EnricJuliana/status/1271731975515246593
[4] Ed Rampell, «Entrevista a Oliver Stone. El cineasta habla con Jacobin de su vida y de la política», Viento Sur, 28 de septiembre de 2020.
[5] Redacción de La Vanguardia, «Torra pide al independentismo escuchar a un autor que insta a “polarizar más” y a “aceptar sacrificios”», La Vanguardia, 28 de noviembre de 2019.
[6] Amy Goodman, «Noam Chomsky: “Si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad simplemente desaparece”», ctxt, 19 de abril de 2020.
[7] Simone Weil, Echar raíces, Trotta, Madrid, 2014, p. 48.
[8] Publicado en Escritos de Londres y últimas cartas, Trotta, Madrid, 2000.
[9] Simone Weil, «Notas sobre la supresión general de los partidos políticos», en Escritos de Londres y últimas cartas, Trotta, Madrid, 2000, p. 116.
Acceso al artículo en formato pdf: Necesidad de verdad, conflicto y generosidad. Más allá de la crítica a la cancelación
Entrevista a Nick Buxton
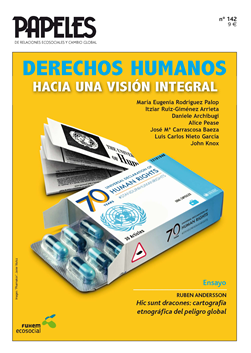 Entrevista a Nick Buxton, realizada por Nuria del Viso y Carlos Saavedra, para el número 142 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
Entrevista a Nick Buxton, realizada por Nuria del Viso y Carlos Saavedra, para el número 142 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
«Una seguridad para todos y todas ante el cambio climático debe surgir desde abajo y dirigirse a cambiar el sistema»
Nick Buxton es experto en comunicación y editor de publicaciones para Transnational Institute (TNI), donde coordina anualmente el informe Estado del poder.[1] Como activista, trabaja cuestiones de cambio climático, militarismo y justicia económica. Anteriormente trabajó durante cuatro años en Bolivia para la Fundación Solón como periodista y editor web. Es coautor y coeditor de Cambio climático S.A., editado por FUHEM Ecosocial en 2017 y entre sus anteriores publicaciones figura «Politics of debt», que apareció en el libro Dignity and Defiance: Bolivia’s challenge to globalisation (University of California Press/Merlin Press UK, January 2009).
Nuria del Viso y Carlos Saavedra (NV-CS): ¿Cuál fue el objetivo de Ben Hayes y tuyo al impulsar y editar el libro Cambio climático S.A.?
Nick Buxton (NB): Nuestro objetivo principal fue examinar las implicaciones que tiene tratar el cambio climático como una cuestión de seguridad, como se está haciendo. La idea surgió al observar que dos de los principales poderes del mundo, los ejércitos y las transnacionales, estaban desplegando esta perspectiva y paradigma de la seguridad con el fin de prepararse para hacer frente a los impactos de cambio climático desde un enfoque excluyente, y quisimos entender sus objetivos y las consecuencias que podrían generar.
NV-CS: ¿Qué están haciendo quienes controlan el poder para atajar las consecuencias del cambio climático?
NB: Los decisores políticos no son de los que niegan la ciencia; saben que el cambio climático va a tener impactos muy graves. Mi amigo Ben Hayes —coautor del libro—, que está muy involucrado en las políticas y entidades de seguridad, me comentó que ellos ya están diseñando sus planes. Descubrimos que hay dos grupos ‒militares y corporaciones‒ que están planificando a largo plazo para afrontar los impactos del calentamiento global, y decidimos analizarlo en profundidad. Reunimos a un colectivo de personas expertas en diferentes áreas como alimentación, agua, energía o migraciones para examinar estos planes y las alternativas que podemos plantear.
NV-CS: ¿En qué consisten esos planes?
NB: En 2003 el Pentágono comenzó a vincular cambio climático y seguridad nacional, y poco a poco integró esta visión en las políticas y estrategias del poder militar en EEUU. La Unión Europea desarrolló su propia estrategia de seguridad, que recogió en un informe[2] en 2008, que seguía la línea iniciada por EEUU; definía el cambio climático como un multiplicador de amenazas y presentaba la desestabilización del clima como un factor que agravaría todas las amenazas de seguridad, incluyendo el terrorismo, los conflictos por recursos y las migraciones, entre otras cuestiones.
Si examinamos los planes de los ejércitos o de las transnacionales vemos que no incluyen nada sobre cómo ayudar a los más vulnerables ante los cambios del clima. Es más, el enfoque consiste en cómo protegerse de los vulnerables, porque son los que menos tienen quienes se convierten en una amenaza, lo que es triplemente inmoral y no lo podemos aceptar.
NV-CS: ¿Y esta tendencia ha calado también en el ámbito de las cumbres internacionales?
NB: El mundo falló a la hora de responder a la crisis climática como la ciencia exige, algo que quedó claro en 2009 en la Cumbre en Copenhague y aún continúa ahora con el Acuerdo de París. Todo quedó claro poco antes de la Cumbre de Copenhague de Naciones Unidas de 2009. Había muchas expectativas de que esta cumbre pudiera realizar propuestas para abordar el cambio climático. Yo estaba trabajando con el equipo de comunicación del Gobierno de Bolivia y podía ver que detrás del escenario los más poderosos no querían hacer nada y estaban evitando cualquier compromiso. Podían firmar algo que no tenía ningún valor, pero no deseaban alcanzar compromisos reales. Mientras, las políticas de seguridad se fueron perfilando para definir el problema climático en clave securitaria.[3]
NV-CS: ¿Qué implicaciones tiene para la ciudadanía la aplicación de este enfoque securitario y el hecho de que el fenómeno se conciba como un “multiplicador de amenazas”?
NB: La palabra seguridad es muy peligrosa. Al escucharla de un decisor político es necesario preguntarse: ¿la seguridad de quién?, ¿contra quién? y ¿a qué coste?. Se asegura lo que hay, es decir, lo que tenemos ahora, que es un sistema muy injusto donde el poder económico, pero también político, está concentrado en muy pocas manos. De modo que asegurar lo que tenemos es asegurar un mundo con graves injusticias que además están en la raíz de la crisis climática. Porque es obvio que el cambio climático va a tener consecuencias, ya lo estamos viendo en forma de tormentas cada vez más fuertes, en sequías e inundaciones más severas por todo el mundo, en la desaparición de islas, etcétera, y sabemos que estas situaciones van a empeorar si seguimos aplicando medidas insuficientes para atajar las causas sistémicas del cambio climático.
NV-CS: La desestabilización del clima se plantea como el principal conflicto socioecológico de nuestro tiempo y presenta elevadas dosis de injusticia ambiental. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de este proceso? ¿Quién gana y quien pierde con el cambio climático?
NB: Primero, quisiera dar unos datos: 90 corporaciones han causado el 63% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en el calentamiento global, pero hay unos que tienen más responsabilidad que otros. Si no se han producido cambios importantes es porque esos sectores figuran entre los más poderos del mundo y son los que controlan la política. Actualmente, en Estados Unidos los que defienden el uso de combustibles fósiles han entrado en el gabinete de gobierno.
El Pentágono es la organización que más petróleo utiliza en todo el mundo. Estados Unidos gasta en armamento lo mismo que los siguientes 10 países juntos, y lo gasta principalmente en sus bases militares.
En el fondo, el cambio climático no es una cuestión de medioambiente, sino una cuestión de nuestro sistema socioeconómico, que se enfrenta a una crisis; es un sistema que ha creado una inmensa desigualdad, alienación y aislamiento de muchas personas por la destrucción de los lazos sociales y comunitarios, lo cual profundiza la crisis ambiental. En este sentido, los perdedores son los que están excluidos o desposeídos, y con los impactos de cambio climático serán más vulnerables todavía.
Un caso patente son aquellos que se desplazan debido al cambio climático. El cambio de los patrones de lluvia, las tormentas y otros fenómenos extremos vinculados al cambio climático están forzando a la gente a abandonar sus hábitats. Los planes de preparación de los ejércitos para hacer frente a los impactos del cambio climático se centran mucho en el peligro de las migraciones. La implicación de las estrategias militares es que tenemos que defendernos de estos migrantes. Todo ello da mucho impulso a los políticos que ahora hablan de la necesidad de invertir en muros, tecnologías de control y expulsión de inmigrantes.
Si queremos realmente una seguridad para todos y todas tenemos que cambiar el sistema y pensar en soluciones que surjan desde abajo, y no desde arriba, que es donde están los principales responsables de la generación de la crisis climática.
NV-CS: ¿Y cuál es el papel de las corporaciones transnacionales? ¿En qué momento llegaron a adquirir tanto poder?
NB: Las empresas transnacionales han asumido cada vez más poder en las últimas décadas en que ha triunfado la ideología neoliberal. Han adquirido poder económico ‒ahora empresas como Shell son más grandes que la mayoría de las economías de los países‒; poder jurídico, a través de los tratados de libre comercio, que sitúa su derecho a las ganancias por encima de los derechos humanos; poder político, por su injerencia en las políticas del Estado; y tienen gran capacidad de influencia en la educación y en la sociedad. Han creado un “sentido común” que nos hace creer que lo que beneficia a las empresas beneficia a toda la ciudadanía. Disponen de un poder desproporcionado sobre el futuro, exactamente en el momento en que la humanidad enfrenta la crisis más grave en su historia como es la crisis climática.
Las transnacionales tratan el tema del cambio climático mayoritariamente como un riesgo –un riesgo de su reputación si se percibe que no lo abordan, un riesgo a sus operaciones (por ejemplo las inundaciones que pueden cerrar sus fábricas o canales de comercialización), y un riesgo a sus ganancias en el futuro (por ejemplo, a través de legislación que restrinja sus actividades). También como manera de diversificar sus posibles beneficios. Hay muchos fondos de inversión que están invirtiendo más en recursos hídricos sabiendo que si hay más escasez en el futuro, entonces habrá también más ganancias.
NV-CS: Agricultura, agua, energía… son bienes básicos para la vida cuyo acceso podría considerarse parte del bien común. ¿Cómo está afectando a estos bienes el proceso de mercantilización que se está produciendo en torno al cambio climático? ¿Algún ejemplo?
NB: En la área de agricultura, vemos que la agroindustria –que han crecido increíblemente en poder hasta el punto en que ahora cuatro empresas controlan la mayoría de las semillas– afirman que solamente ellos pueden garantizar la alimentación del mundo en el futuro. Están entrando en países empobrecidos como Etiopia o Myanmar, desalojando a campesinos y expandiendo plantaciones de lo que llaman “Agricultura Climáticamente Inteligente” (Climate Smart Agriculture) con la ayuda de la cooperación internacional. Sin embargo, no todo lo que cae bajo esa etiqueta es necesariamente malo –es importante investigar cómo podemos mejorar nuestra adaptación al cambio climático–, pero controlada por las grandes empresas como está, cuyo objetivo principal es vender alimentos y maximizar sus ganancias, no proveer alimentos a los que no tienen, resulta preocupante. Ya hay suficiente comida en el mundo; el problema es el control de las agroindustrias que distribuyen la comida, que determinan la producción según las exigencias de sus accionistas, y no de los malnutridos. El cambio climático va a empeorar la vulnerabilidad de los más pobres; por ello, necesitamos urgentemente un nuevo modelo alimentario que no esté en manos de un puñado de transnacionales.
NV- CS: ¿Cambia de alguna manera el enfoque centrado en la seguridad ahora que el Gobierno de EEUU está en manos de un negacionista del cambio climático como Donald Trump y su círculo próximo?
NB: Donald Trump es el resultado de esta tendencia dirigida a evitar cambios que son necesarios para nuestro sistema económico si queremos frenar el cambio climático, y lo hacen manejando la retórica de la seguridad. Han manipulado una política del miedo para pintar la situación como una emergencia de seguridad que tenemos que controlar. Echan la culpa de estos procesos a las víctimas (inmigrantes, musulmanes, comunidades afroamericanas), en lugar de culpar a los que han causado la crisis económica y social en los EEUU. Se puede observar fácilmente que detrás del espectáculo Trump hay dos poderes muy claros en su gobierno: los ejércitos y las transnacionales. El Gabinete de Trump es el gobierno con más ejecutivos de transnacionales y más generales de la historia. Están haciendo todo lo que pueden por aumentar los ingresos del complejo industrial-militar, bajar los impuestos a las transnacionales y eliminar muchas regulaciones que protegen el interés público. Y mientras ellos abandonan del Acuerdo de París y socavan cualquier intento de reducir las emisiones, siguen planificando y preparándose para hacer frente a los impactos de cambio climático desde un enfoque excluyente, siguen invirtiendo en protección de las bases militares (contra el aumento del nivel del mar) y preparando sus operaciones en tiempos de cambio climático. Continúan poniendo en primer lugar las prácticas de imponer seguridad, en lugar de dar prioridad a tratar las causas de cambio climático.
NV-CS: Adaptación, mitigación, resiliencia… son conceptos de moda que se han asentado en el debate sobre el cambio climático y sus impactos. ¿En qué medida el enfoque de las elites sobre la crisis climática puede contaminar (o está contaminando) el discurso crítico?
NB: La misma pregunta es relevante cuando hablamos de seguridad climática: ¿de quién? La adaptación, ¿de quién?, la mitigación, ¿para quién?, resiliencia, ¿de quién? El problema con todos estos términos es que suenan muy positivos. ¿Quién puede estar en contra de la seguridad o de la adaptación? Pero cuando enfrentamos una crisis sistémica, la seguridad o la adaptación o la resiliencia protegen en muchos casos a quienes ya tienen protección y, de hecho, muchas veces se produce a costa de la inseguridad y la desposesión de los vulnerables.
NV-CS: Frente a un panorama ciertamente grave, el libro se aleja de reforzar visiones distópicas como inevitables y recoge experiencias esperanzadoras. ¿Cómo podemos desde la ciudadanía y la sociedad civil organizada actuar para evitar que se sigan aplicando los planes de los poderosos, preocupados solo por ellos mismos? ¿Qué experiencias inspiradoras se están desarrollando?
NB: Tenemos que buscar alternativas fuera de este paradigma de seguridad. Si queremos sociedad resilientes y fuertes podemos tomar como ejemplo a muchas comunidades que están llevando a cabo una multiplicidad de proyectos.
En los capítulos del libro que examinaron los temas de alimentación, agua y energía, vemos que a pesar de la crisis, hay movimientos muy fuertes y comunidades por todo el mundo avanzando alternativas para manejar estos recursos en tiempos de cambio climático a través de metodologías participativas, democráticas y que respetan los limites ecológicos. Estas soluciones, en muchos casos, no solamente son más resilientes al cambio climático, sino que también limitan el impacto del cambio climático. En agricultura sabemos que los sistemas agroecológicos, practicados por muchas comunidades en todo el mundo e impulsados por movimientos como La Vía Campesina, son más resilientes a las tormentas o las sequías que los monocultivos de la agricultura industrial. Por ejemplo, en Honduras, después del huracán Mitch los campesinos que empleaban métodos agroecológicos se recuperaron mucho antes de los efectos que las plantaciones de monocultivos. También sabemos que estas prácticas producen menos emisiones de gases de efecto invernadero y en algunos casos también absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Y sabemos que una sociedad más igualitaria, más sana y más ecológica es mucho más fuerte. De modo que necesitamos fortalecer esas relaciones dentro de las comunidades para afrontar los tiempos difíciles que nos está planteando ya el cambio climático.
NV- CS: Se hacen muchas proyecciones de los efectos y posible evolución del cambio climático, pero la raíz de los problemas que podrían acentuarse con la desestabilización climática lo tenemos ya aquí ante nuestros ojos: profundas desigualdades, exclusión, racismo, precariedad, grave crisis climática y ambiental… De seguir profundizándose estos procesos, ¿cuál sería el escenario dentro de 50 años?
NB: Creo que cada vez hay más conciencia que de seguir adelante sin cambios profundos nos llevará a un mundo en cual no queramos vivir, protegidos o no. Y de verdad no creo que llegaremos a esta situación porque existe cada vez un convencimiento mayor de que la única solución real al cambio climático y a las crisis económicas y sociales es un cambio en el sistema neoliberal, que no puede sobrevivir porque no ofrece soluciones a estas crisis. En este momento, que parece muy oscuro, estamos viviendo la turbulencia de un sistema que, en palabras de Gramsci, está a punto de morir y donde el nuevo mundo todavía no ha nacido. Pero poco a poco están apareciendo las soluciones y los movimientos, y formando el mundo que queremos. No vamos a llegar a una utopía, los procesos de cambio son siempre complejos y contradictorios, con victorias y retrocesos, pero hay buenas razones para la esperanza y, sobre todo, para luchar.
[1] La versión en castellano del Estado del poder es editada y publicada conjuntamente por TNI y FUHEM Ecosocial. La edición de 2018 está dedicada al Contrapoder.
[2] Alto Representante de Política Exterior de la UE, El cambio climático y la seguridad internacional, Comisión de Relaciones Exteriores de la UE, S113/08, 14 de marzo de 2008.
[3] El concepto de securitización alude al tratamiento de un problema que es básicamente político a través de herramientas militares y de seguridad.
Nuria del Viso es miembro de FUHEM Ecosocial.
Carlos Saavedra pertenece al departamento de Comunicación de FUHEM.
Acceso a la entrevista en formato pdf: Entrevista a Nick Buxton
Espacio público digital y dinámicas polarizadoras
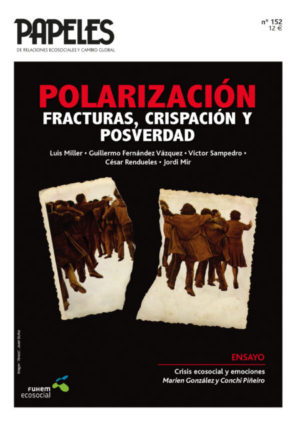 El texto de Víctor Sampedro, Espacio público digital y dinámicas polarizadoras[1]pertenece a la sección A FONDO del número 152 de nuestra revista Papeles de Relaciones Internacionales y Cambio Global, dedicado a la Polarización.
El texto de Víctor Sampedro, Espacio público digital y dinámicas polarizadoras[1]pertenece a la sección A FONDO del número 152 de nuestra revista Papeles de Relaciones Internacionales y Cambio Global, dedicado a la Polarización.
El artículo aborda cómo determinadas dinámicas políticas y digitales polarizan el espacio público. En condiciones de creciente desigualdad social, dificultan o pervierten el debate democrático. Este último favorece consensos inclusivos, de composición variable y respetuosos con las minorías.
La polarización, en cambio, faccionaliza el debate público y favorece que una mayoría ficticia lo monopolice, imponiendo una pseudorealidad que estigmatiza la discrepancia y la disidencia.
A continuación ofrecemos el texto completo al final del cual incluimos un enlace para la descarga en formato pdf.
Trump es un imbécil, pero ha conseguido una cosa: que la mitad del país no soporte a los progres. Y solo por eso bien merece un respeto.
[Sobre la reforma educativa...] ahora les van cerrando la educación concertada… ¡Claro! Y os cerrarán las iglesias, y os las quemarán, y harán puticlubs en ellas. Payasos, si es lo que os merecéis. No creen en nada.
P. Usted se siente muy cómodo teniendo enemigos
R. No, lo que pasa es que si no tienes, eres un farsante.
P. Dicen de usted: «Es el Freddy Krugger del periodismo español porque convierte las pesadillas de sus víctimas en realidad».
R. Ojalá [sonríe]. Me encantaría. Te hacía una crisis de gobierno ya mismo.
Son palabras de Federico Jiménez Losantos, promocionando su último libro en El Confidencial (2-12-2020). Condensan el discurso arquetípico del destropopulismo: merece respeto quien polariza, en nombre de unas creencias firmes y un pasado de confrontación que se perpetúa fabricando “enemigos”. Estos corroboran la autenticidad y sinceridad de un personaje pesadillesco que, en última instancia, aspira a provocar una permanente crisis de gobierno.
Hacía ya tiempo (29/01/2012) que ese mismo diario me había permitido calificar con ironía a Losantos como «representante del pensador español [...] que encaja bien dentro de ese segmento de incorrección política que buscan los militant media». Me refería a los nuevos medios que en EEUU acabarían, junto con Donald Trump, calificando a la prensa de referencia como fake media. Casi una década después, el diario digital de centro-derecha publicitaba al militante más señero de la (ultra)derecha patria y patriótica.
Esa es la victoria a la que aspiran los Todos los Santos destropopulistas, demonizadores de credos contrarios, herejes y fariseos que «no creen en nada». Más presentes y cohesionados que sus émulos de izquierda,[2] pretenden colonizar el espacio conservador y el centro ideológico, marcando la agenda pública y desterrando la posibilidad de establecer debates públicos razonables; es decir, asentados en evidencias contrastadas y argumentados con lógica. Como prerrequisito, los adversarios se transforman en enemigos a batir. Y quienes no se suman a la cruzada son considerados “payasos” o “farsantes”. El éxito se alcanza cuando el oponente adopta también una estrategia polarizante y retroalimenta la estrategia antagonista.
En la entrevista mencionada, Losantos alardeaba: «Estuve una tarde entera en la Moncloa con Iván Redondo y, menos hacer el amor, hicimos de todo». Estremece recordar que quien dirige la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo —más propagandística que prospectiva— forjó su carrera de spin doctor convirtiendo al “popular” García Albiol en alcalde con el slogan de «vamos a limpiar Badalona». De inmigrantes, se supone. Alarma saber que Pablo Iglesias considera a Redondo «culto, rápido y sensible». Y aún más que el vicepresidente del Gobierno se lamente: «es una pena que casi siempre haya trabajado para nuestros adversarios».[3]
La espiral polarizadora gira con ondas expansivas que amplían su alcance. Hiela la sangre leer que hoy –11 de diciembre de 2020–, cuando rescribo esto, han muerto calcinados al menos tres migrantes en una nave industrial que se incendió en Badalona. Había habido ya un precedente en 2019. Allí vivían desde hacía doce años entre 100 y 200 personas. El alcalde Albiol intentó eximirse y criminalizar a las víctimas: «Es evidente que se trata de una okupación […] es inaceptable tener vecinos con miedo y que la administración no pueda actuar porque la ley defiende a los okupas». La presencia policial casi fue equiparable a la del cuerpo de bomberos. Los servicios sociales acogieron a una ínfima parte de los afectados. La mayoría «se esfumó». Y la “okupación” siguió siendo un ariete antigubernamental en la agenda de bulos de la (ultra)derecha, cuando su incidencia real es ínfima.[4]
La polarización faccionaliza el debate y permite que una falsa mayoría lo monopolice, dictando una pseudorealidad ficticia y estigmatizadora del disidente y el opositor
En las líneas que siguen abordaré las dinámicas de carácter político-ideológico, las mediático-digitales y las condiciones sociales que han polarizado la esfera pública, en ocasiones inhabilitándola como espacio de debate democrático. La democracia promueve consensos inclusivos entre diferentes sectores sociales que mudan y que respetan los derechos de las minorías. La polarización, en cambio, faccionaliza el debate y permite que una falsa mayoría lo monopolice, dictando una pseudorealidad ficticia y estigmatizadora del disidente y el opositor .
Polarización política
La polarización es un engendro concebido en la cama redonda donde se ayuntan liderazgos políticos e “intelectuales” fogosos. En excitación mutua, les mueven tres presupuestos y otros tantos referentes.
1. Según Carl Schmitt[5] –el teórico nazifascista, cobijado por el franquismo– la política requiere construir un antagonista colectivo: “ellos” vs. “nosotros”.
2. Niklas Luhmann[6] –el sociólogo antagonista de Jünger Habermas—, añade que la eficacia de un sistema comunicativo reside en su capacidad para plantear disyuntivas que simplifiquen la realidad y la competición política. Un sistema mediático eficaz fija la atención pública en dos opciones. No cabe aspirar a elevar el conocimiento y la capacidad dialógica de la ciudadanía, que se presuponen mínimos o nulos. Más aún, se asume como inevitable que la deliberación mediática no guarda relación con la realidad. El valor político de un líder se cifra, como los precios del mercado, en la atención y la valoración pública que recaban.
. 3 Jeffrey Alexander[7] sostiene que la tarea política conlleva –y a veces se limita a– realizar performances, “postureos” y puestas en escena. Ninguna más cautivadora que la que recurre a la retórica y los símbolos antagonistas.
Estos presupuestos conducen a la bipolarización que divide el campo político en sendas trincheras. La dialéctica del fuego cruzado se justifica, de nuevo, por tres lógicas propias de un sistema político que fomenta –y se alimenta de– los extremismos. Los genera para disimular (1) el vaciamiento de los programas de gestión y gobierno de lo público, indistinguibles excepto en la retórica electoral. Se agotan en el momento de formularlos. Y, alcanzado el poder, desaparecen las diferencias antes exaltadas en una campaña permanente que abarca los 364/5 días del año y las 24 horas del día y de la noche.
En consecuencia, (2) la propaganda política se limita a expresar quién no se es, atacando y difamando al adversario. Se le pretende expulsar de la esfera de debate legítimo, negándole legitimidad para ejercer la función representativa si se trata de cargos electos. Y, si son “muertos de hambre”, privándoles de los derechos humanos más elementales. La aplicación más aberrante y reciente de esto último afecta a los refugiados y exiliados, etiquetados de (potenciales) terroristas... y okupas. Quienes les asisten son denigrados con la etiqueta de “buenistas” o criminalizados como “traficantes de seres humanos” y “mafias de la inmigración”.
Un sistema mediático eficaz fija la atención pública en dos opciones. No cabe aspirar a elevar el conocimiento y la capacidad dialógica de la ciudadanía
(3) Alcanzar el estadio anterior –que, como vimos, ya es nuestro presente–, requiere haber convertido la “bonhomía” en objeto de mofa o escarnio; y la solidaridad, en empresa lucrativa y delictiva. Los marcos discursivos de la política, el debate de la polis, se empobrecen, reduciéndose a su dimensión más rudimentaria: la condena moral y/o legal del disidente y del enemigo ficticio. Esta es la estrategia más eficaz y efectiva para apelar y recabar la atención del público; que está saturado por el bombardeo incesante de acusaciones cruzadas del tú más y acostumbrado al todo vale.
En este pandemonium, la ciudadanía se sabe incapaz de juzgar la competencia gestora o la coherencia ideológica de quienes se postulan como sus representantes. Siendo imposible evaluar sus trayectorias previas o el ejercicio de sus funciones, resulta más simple y fácil enaltecerles o denigrarles. Participar como espectador que aplaude o abuchea, presupone obviar lo que se da por supuesto: el fingimiento y el maniqueísmo. Suspender el juicio racional es, entonces, un requisito para seguir el espectáculo político-mediático. Dictar sentencias morales y expresar adhesiones o repulsa emocional son las vías de disfrute. Algo que resulta adecuado en el deporte espectáculo, tiene consecuencias nefastas cuando se traslada al espacio público donde se fraguan las identidades sociales y el destino colectivo.
En realidad, la respuesta ciudadana más extendida tiende a ser el cinismo –nada es real, todos son iguales– o el nihilismo –que se vayan todos y todo al infierno–. En cualquier caso, lo que en un principio era desafección institucional debida en gran parte al negativismo mediático se transforma en indiferencia individualista y luego en manifiesta desafección democrática. Se expresa en la pérdida de credibilidad y la consecuente crisis de la representación política y de la mediación periodística. Ambas ocupaciones se conciben, no sin razón, como “castas” indistinguibles e intercambiables. Iván Redondo y tantos otros spin doctors traspasan diariamente las puertas giratorias transitando entre despachos oficiales, redacciones y agencias de mercadotecnia. Allí se diseñan las marcas políticas, equiparadas y equiparables a las de consumo.
Polarización mediática y digital
Cuando no se ofrecen políticas alternativas o se tachan de inviables, cuando la disidencia y la diversidad se demonizan, los medios privilegian dos roles públicos: el victimismo y el matonismo. Son los polos más extremos de una relación humana: víctima y verdugo se sitúan tan alejados la una del otro, que resulta imposible que establezcan una comunicación entre ellos. Requeriría de un reconocimiento mutuo que el sistema político-informativo no promueve. Y no lo hace porque los miedos, las redes y las plataformas digitales anteponen rentabilidad y la eficacia económica.
La cuantificación del público en audiencias y la mercantilización de los mensajes mediáticos se remontan a tiempos de Randolf Hearst: el Ciudadano Kane de Orson Wells, revisitado en la reciente Mank de David Fincher. Un apresurado repaso histórico señala que la prensa sensacionalista del siglo XX nació en EEUU vinculada a la propaganda bélica que, en concreto, provocaría la guerra hispano-estadounidense de 1898. Hearst y Joseph Pullitzer –el mismo que da nombre al prestigioso galardón periodístico– enviaron corresponsales a Cuba que inventaron crónicas y bulos para justificar la intervención y la anexión estadounidenses de las colonias españolas. La supuesta prensa de prestigio, representada por los medios corporativos, remató el siglo XX avalando la invención de las armas de destrucción masiva que “motivaron” la invasión de Irak.
Ya en 1925, Edward McKernon había publicado Fake news and the public. Un libro que llevaba el significativo título de Cómo la prensa combate el rumor, al mercader y al propagandista. Tampoco el término post-verdad es una novedad de Oxford Dictionaries tras la victoria del Brexit y de Donald Trump, tal como se cita a menudo. Steve Tesich acuñó post-truth en 1992. Tras la primera guerra del Golfo escribió con sorna: «Nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo de post-verdad». Se refería a que la ciudadanía, reducida a espectadora-consumidora, elegía la versión de la realidad que avalaba sus sesgos y prejuicios.
La capacidad de generar noticias a la carta y polarización aumenta con las tecnologías digitales, que amplían la emisión y difusión de mensajes antagonistas. Lo que no implica que esas posibilidades se democraticen. Los internautas se creyeron liberados del control de la agenda pública que hasta entonces gestionaban los periodistas, en intercambios simbióticos con las fuentes institucionales y de mayor poder. Pero el tiempo ha desvelado que la ciudadanía actúa bajo las mismas lógicas de mercantilización comunicativa que imperaban en los medios tradicionales y que los algoritmos llevan al extremo incorporando la inteligencia artificial.
La capacidad de generar noticias a la carta y polarización aumenta con las tecnologías digitales, que amplían la emisión y difusión de mensajes antagonistas
El mito de la “desintermediación digital”, una comunicación autónoma y soberana, sin intermediarios profesionales, es desmentido por el proceso de datificación. Representa el intento de reducir todos los planos de la realidad –la individual y la colectiva, la física y la psíquica– a datos. Culmina, por el momento, la racionalización burocrática de la esfera pública que arrancó en la Modernidad.[8] Permite el registro masivo y tiempo real de los macrodatos de todas nuestras comunicaciones e interacciones digitales. Y hace posible analizarlos de forma automatizada con inteligencia artificial. De modo, que los algoritmos “aprenden” y aumentan de eficacia cuantos más datos procesen, actúan como los nuevos gatekeepers, los porteros que dan acceso a la esfera pública. Y, lejos de rebajarlos, exacerban los sesgos que contribuyen a una desigualdad acumulativa en el plano comunicativo.
La economía política de la industria de datos exige un engagement constante de los usuarios con los dispositivos y los flujos digitales. El empantallamiento continuo y la interacción incesante en las redes y plataformas genera más macrodatos. Y esto requiere viralizar con algoritmos los mensajes más extremos y polarizados. Se testan para incrementar su eficacia. Y se adaptan al perfil del internauta con un elevado nivel de segmentación y personalización.
El usuario digital fue bautizado entre loas como prosumidor. Pero no ha adquirido mayor autonomía ni soberanía comunicativas que el consumidor de medios tradicionales. En todo caso y ese plano, ha salido perdiendo. Participa de modo subordinado en todas las fases de producción de contenidos y flujos comunicativos: desde los estudios de mercado a la elaboración y la promoción del mensaje. Su autonomía dependerá de factores que no podemos abordar aquí. Apenas cabe apuntar que su libre albedrío peligra, si opera de modo compulsivo, intentando capitalizar y rentabilizar su marca digital en plataformas centralizadas, de código cerrado y privativo.[9]
De ahí, el fenómeno de las “cámaras de eco” donde se fraguan unas supuestas “comunidades digitales”. En realidad son “granjas de datos”, que generan mensajes –y macrodatos– para el auto-consumo cada vez más extremos.[10] Exacerbados los contenidos emocionales, el paso de las conexiones digitales a las afectivas desemboca con frecuencia en discursos del odio, basados en conexiones coactivas, represivas o incluso eugenésicas.
Condiciones sociales de la (falsa) polarización
La polarización de las condiciones socioeconómicas abona las dinámicas comunicativas antes apuntadas. «En una sociedad que es injusta, debido a desigualdades injustas entre personas, las formas de racionalizar privilegios inmerecidos se osifican en esquemas rígidos y creencias inmutables. Estas creencias son barreras para la racionalidad del pensamiento y la empatía que explota la propaganda».[11]
La pseudoinformación –la desinformación de las mal llamadas fake news– encubre su intención propagandística en el formato de noticias. Así incrementan el impacto persuasivo, porque se les presupone una veracidad de la que carecen. Construida, según el lenguaje trumpiano con “hipérboles verdaderas”, exageraciones no acordes con la realidad, pero con un anclaje real, aunque sea mínimo, y con “hechos alternativos” que no son ciertos, pero que podrían llegar a serlo, la pseudoinformación es el formato comunicativo hegemónico en la pseudocracia: el régimen donde gobierna quien mejor miente, convirtiéndonos en propagandistas de la demagogia que socava la democracia.[12]
Construida con “hipérboles verdaderas”, exageraciones y “hechos alternativos”, la pseudoinformación es el formato comunicativo hegemónico en la pseudocracia
«La propaganda es parte característica del mecanismo por el cual las personas son engañadas sobre la mejor manera de lograr sus objetivos y, por lo tanto, engañados para ver lo que es mejor para sus propios intereses».[13] Y la propaganda mina la democracia invocando ideales democráticos pero con el fin de subvertirlos. Su preeminencia, como señala Jason Stanley, obedece a que «en una sociedad de gestión [y añadimos, algorítmica del espacio público], el mayor bien es la eficiencia. En una sociedad democrática, en cambio, el mayor bien es la libertad o la autonomía».[14]
De modo que la pseudoinformación, presentada como una contribución al discurso público que encarna un digno ideal político, económico o racional, en realidad, está al servicio de una meta que socava ese ideal. Y los grupos menos privilegiados acaban suscribiendo o incluso asumiendo como propias ideologías dominantes que defienden los intereses de las élites. Aplicado a Donald Trump. «Mi dinero y mi ego primero» es el auténtico sentido del America First.
Pero cuidado con polarizar las responsabilidades y eximirnos de ellas. Recordemos que la polarización necesita retroalimentarse. Los discursos de la heteronormatividad o la racialización que las elites blancas progresistas esgrimen en EEUU, y las de aquí copiamos, también funcionan como símbolo de estatus y superioridad. Según el politólogo Michael Lind, «[l]a cada vez más poderosa e intolerante clase identitaria nacional justifica su iconoclastia cultural en nombre de las minorías oprimidas [...] Pero esta es solo una excusa para un programa jerárquico de imperialismo cultural por parte de gestores mayoritariamente blancos y acaudalados, licenciados, profesionales y rentistas».[15]
Un estudio reciente, de octubre de 2020, sobre la polarización en España[16] señala que la ideología y las identidades más presentes en el espacio público funcionan como pantallas para evitar ocuparnos de los asuntos socioeconómicos. Y se confirma que las identidades que proyectan los medios y por las que percibimos el mundo, nos separan más que las políticas públicas concretas.[17] Cuando hablamos de medidas políticas, manifestamos un consenso que no encuentra portavoces, tiempos ni espacios en las instituciones ni en los medios; de modo que podemos responsabilizarlos de la creciente incomunicación antipolítica.[18]
Hace años que crece la polarización afectiva e ideológica. Los partidos políticos españoles cada vez se alejan más en sus posiciones ideológicas y territoriales. De modo que los sentimientos de los votantes de un partido hacia el resto se encuentran entre los más negativos del mundo. Nos referimos a cómo valoramos a los miembros de otros grupos, por ejemplo, los votantes o simpatizantes de ciertos partidos, y a nuestras actitudes hacia ellos por el mero hecho de su pertenencia a un grupo ideológicamente similar o distinto al nuestro.
Según el estudio antes citado, en España la polarización ideológica y territorial duplica o triplica la polarización sobre los impuestos y la inmigración. Multiplica por seis veces la polarización en torno a la sanidad pública y por quince la inexistente polarización sobre los servicios públicos. En la misma línea, sorprende constatar que, respecto a las medidas para frenar los contagios del coronavirus, las preferencias respecto a las políticas más efectivas para combatir la pandemia no difieren entre distintos grupos ideológicos.
Queda claro, pues, que para mejorar el debate público deberiamos hablar de políticas concretas, precisamente aquello que los partidos políticos no pueden rentabilizar en votos, ni los medios en clicks por ser objeto de consenso. De ahí que proliferen las trampas de la identidad y las trampa de clicks –click baits–. Son cepos eficaces en la economía de la atención que da lugar a la pseudocracia.
Un último apunte de actualidad “ilumina” las tesis aquí expuestas. Las luces navideñas de 2020 en Madrid siguieron el patrón del escándalo polarizador preprogramado. Mientras las zonas del sur de la ciudad protestaban contra los cortes de energía eléctrica que sufrían las barriadas más desfavorecidas, el Ayuntamiento invirtió, en plena pandemia, 3,17 millones de euros, superando la partida del año anterior. Entre tamaño despliegue lumínico destacaron las bandas con los colores de la bandera española. Con una longitud de entre 350 y 480 metros cuadrados, se emplazaron en varios tramos de la ciudad. Otra de 760 metros de longitud recorrió la distancia entre las plazas de Neptuno y Colón. En resumen: la bandera, usada una vez más como tapadera, esta vez de la pobreza energética. Y que esgrimida como adorno navideño –“normalizado”, según el Consistorio – pretendía polarizar a la oposición como “antiespañola”.
Víctor Sampedro Blanco. Catedrático de Comunicación política. www.victorsampedro.com
NOTAS:
[1] Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto PGC2018-095123-B-I00, del Plan Nacional I+D.
[2] Yohai Benkler y otros, Partisanship, Propaganda, & Disinformation, Harvard University, 2016, disponible en: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33759251/2017-08_electionReport_0.pdf?sequence=9
[3] Manuel Jabois, «Iván Redondo sale a que le dé la luz», El País, 17 de octubre de 2018, disponible en: https://elpais.com/politica/2018/10/16/actualidad/1539688589_105637.html. Ver también Otra Vuelta de Tuerka, Pablo Iglesias con Iván Redondo, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qIv20bm21to
[4] Martín Cúneo, «El fantasma de la okupación, agítese antes de usar», El salto, 28 de agosto de 2020, disponible en: https://www.elsaltodiario.com/especulacion-urbanistica/vivienda-desahucio-pah-mentiras-bulos-fantasma-okupacion-agitese-antes-usar
[5] Carl Schmitt, El concepto de lo político, Alianza, Madrid, 1991.
[6] Niklas Luhmann, La realidad de los medios de masas, Anthropos, Barcelona, 1991.
[7] Jeffrey Alexander y otros, Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, Cambridge University Press, Cambridge, 2006. Ver la excelente síntesis de Schmitt, Luhmann y Alexander que ofrece la tesis doctoral de Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Del narcotraficante ilegal al narcopopulismo legitimado, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2020.
[8] Víctor Sampedro, Comunicación y sociedad: opinión pública y poder, UOC, Barcelona, 2021.
[9] Víctor Sampedro, Dietética digital para adelgazar al Gran Hermano, Icaria, Barcelona, 2018; en concreto «Códigos, protocolos y redes para la libertad», disponible en: https://dieteticadigital.net/codigos-protocolos-y-redes-para-la-libertad/
[10] Víctor Sampedro, op. cit., 2018; en concreto: «Un mundo feliz: del Big Brother al Big Data», disponible en: https://dieteticadigital.net/un-mundo-feliz-del-big-brother-al-big-data/
[11] Jason Stanley, How Propaganda Works, Princeton Univ. Press, 2015, p.26.
[12] Víctor Sampedro, op. cit., 2018; en concreto «Pseudocracia», disponible en: https://dieteticadigital.net/pseudocracia/
[13] Jason Stanley, op. cit., p. 34.
[14] Ibídem, p. 46.
[15] Michael Lind, «The Revenge of the Yankees», Tablet, 16 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/revenge-of-the-yankees
[16] Luis Miller, Polarización en España: más divididos por ideología e identidad que por políticas públicas, 15 Octubre 2020, disponible en: https://dobetter.esade.edu/es/polarizacion-espana?_wrapper_format=html
[17] Víctor Sampedro, La pantalla de las identidades: Medios de comunicación, política y mercados de identidad, Icaria, Barcelona, 2003, disponible en: https://victorsampedro.com/libros/la-pantalla-de-las-identidades
[18] Víctor Sampedro, «Trump y la incomunicación anti-política», Público, 11 de noviembre de 2020, disponible en https://blogs.publico.es/dominiopublico/35192/trump-y-la-incomunicacion-anti-politica/
Acceso al texto completo del artículo en formato pdf: Espacio público digital y dinámicas polarizadoras
Agenda Ecosocial
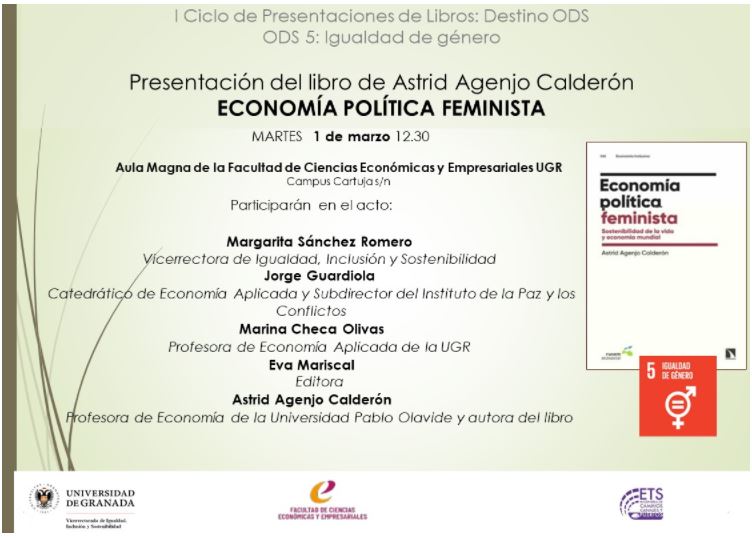
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada ponen en marcha la primera edición del Ciclo de Presentación de libros «Destino ODS», que se desarrollará en el segundo cuatrimestre del curso 2021-2022.
En este ciclo se presentarán obras de divulgación científica y ensayos cuyos contenidos pertenezcan a las áreas temáticas relevantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta actividad tiene como objetivo acercar la cultura científica y tecnológica, y transmitir el conocimiento y los valores que representan los ODS y su carácter interdisciplinar. De esta forma, se ponen en diálogo disciplinas diversas, de cuyo trabajo en común depende el futuro del planeta.
Una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad universitaria y al público en general, que abre la posibilidad de imaginar y construir ideas colectivamente, mediante las miradas de personas expertas sobre conceptos y realidades que, de otra forma, serían ajenos a la mayoría del público.
Dentro de este ciclo, el próximo 1 de Marzo, tendrá lugar la presentación del libro de Astrid Agenjo Calderón: Economía Política Feminista, publicado dentro de la Colección de Economía Inclusiva publicada por FUHEM Ecosocial y Catarata, en 2021.
El acto tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UGR, Campo de la Cartuja s/n., a las 12.30 h.
Contará con la presencia de:
Margarita Sánchez Romero, Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad.
Jorge Guardiola, Catedrático de Economía Aplicada y Subdirector del Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR.
Marina Checa Olivas, Profesora de Economía Aplicada de la UGR.
Eva Mariscal, Editora.
Astrid Asenjo Calderón, Profesora de Economía de la Universidad Pablo Olavide y autora del libro.
Transición energética y escenarios postcrecimiento
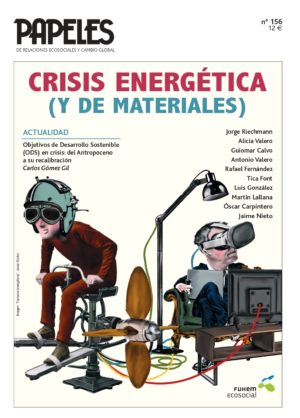 Artículo perteneciente a la sección A FONDO del número 156 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, dedicado a la Crisis energética y de materiales.
Artículo perteneciente a la sección A FONDO del número 156 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, dedicado a la Crisis energética y de materiales.
«Transición energética y escenarios postcrecimiento» , de Óscar Carpintero y Jaime Nieto,1 es un detallado diagnóstico de dónde nos encontramos en términos de energía desde un análisis de la economía ecológica.
Los autores muestran por qué las denominadas energías renovables, pese a sus beneficios, no pueden considerarse una tabla de salvación sin hacer cambios más profundos en el sistema de producción y consumo.
Finalmente, examinan los distintos escenarios para las transiciones que emergen de la aplicación del modelo MEDEAS, desarrollado por la Universidad de Valladolid.
A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual, encontrará un acceso a la descarga libre y gratuita.
En la actualidad nos encontramos en un contexto donde afloran con fuerza los límites físicos y de recursos naturales, y las situaciones de extralimitación (overshoot) en relación con la expansión del modelo de producción y consumo hegemónico.2 Un ejemplo notable es el que tiene que ver con la energía. Parece claro que la doble crisis energética que padecemos nos sitúa en una complicada encrucijada. Desde el punto de vista de los sumideros, es evidente la aceleración del cambio climático inducido por el funcionamiento socioeconómico de una especie humana que se apoya básicamente en la quema de combustibles fósiles.3 Por el lado de las fuentes, la aparición del cénit del petróleo convencional (peak oil)4 es un hecho ya reconocido incluso por organismos internacionales5 y supone el inicio de la fase descendente en las extracciones de crudo a nivel mundial. Esta circunstancia pone a las sociedades ante el espejo de la escasez energética futura y viene a refrendar el principio del fin de una era económica caracterizada por la energía barata. Como se ve, solo esta transición entraña ya transformaciones socioeconómicas de gran envergadura.
De acuerdo con el sexto informe del IPCC,6 de seguir con la trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) actual, se estima como muy probable un aumento de entre 2,8 y 4,6ºC para 2100 (en comparación con la era preindustrial). Es improbable que semejantes incrementos puedan ser soportados por la especie humana, pero lo que es seguro es que la gran mayoría de los cultivos y sistemas agrarios de los que depende su alimentación no resistirían tal aumento. Se comprende, entonces, que los trabajos científicos mejor documentados llegaran hace tiempo a la conclusión de que el ritmo de disminución de las emisiones de GEI debía ser del 6% anual durante cuatro décadas, comenzando en 2013.7 Así pues, sin necesidad de plantear problemas futuros con el acceso a los combustibles fósiles, el cambio climático nos enfrenta ya con crudeza a la necesidad de una reducción del consumo. El dilema es evidente: si pensamos que la utilización de la mitad de los hidrocarburos disponibles ha conllevado un calentamiento global como el actual, ¿dónde nos llevaría quemar la otra mitad de los combustibles fósiles?
Cambio climático y transición energética. ¿Aún estamos a tiempo?
El IPCC en su informe de 2018 relativo a las condiciones para el cumplimiento del Acuerdo de Paris8 llamaba la atención sobre la trayectoria vertiginosa de reducción de las emisiones de GEI que deberíamos acometer en los próximos años para cumplir el objetivo de no incrementar la temperatura media del planeta en más de 1,5ºC.
Sin embargo, las perspectivas sobre las posibilidades de lograrlo no son muy halagüeñas. Si tenemos en cuenta los planes que presentaron los países para contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París (2015), se llega a una conclusión paradójica: tal y como hemos mostrado en una investigación reciente,9 si todos los países cumplieran con los objetivos declarados en los planes, su compromiso respecto a sus emisiones en 2030, lejos de reducirse, se incrementarían un 19,3%, llevando el incremento de temperatura a los 3-4 ºC. Aunque los países tuvieron la oportunidad de actualizar sus compromisos 2020, tan solo 22 (incluyendo la Unión Europea) han mejorado su compromiso. Como consecuencia, de acuerdo a la propia UNFCCC, las emisiones en 2030 serían un 15,9% superiores10 en vez de 19,3%. Aparte de que, en general, no se suelen cumplir estos compromisos, este paradójico resultado indica la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones y la seriedad para afrontar el problema. Por un lado, se trataba de compromisos voluntarios (es decir, sin penalización en caso de incumplimiento). En otros casos, se plantearon objetivos de reducción relativos (con respecto al PIB), pero no de reducción absoluta de las emisiones (que es lo que importa para el cambio climático); y, por último, no hubo ninguna preocupación por saber si los distintos planes presentados eran compatibles con el objetivo general perseguido (como desgraciadamente se ha demostrado). Dado que la única forma de reducir las emisiones, de manera que estas no se concentren y no se incremente la temperatura media, es reducir las extracciones, ¿cómo deberíamos enfrentar internacionalmente este problema si nos lo tomáramos en serio?
En un estudio muy revelador recientemente publicado se pone de manifiesto que, para evitar el aumento de la temperatura por encima del objetivo de 1,5 ºC en 2050, esto implicaría dejar en el subsuelo sin extraer (y por tanto sin quemar y emitir) el 60% de las reservas de gas y petróleo y el 90 por 100 de las reservas de carbón.11 Una parte de estas reservas está en manos de estados y otra parte en manos de empresas transnacionales (ETN) que quieren obtener la rentabilidad correspondiente por su explotación, lo que supone una dificultad notable para cualquier estrategia que intente enfrentar el cambio climático. Si se quisiera atajar el problema más allá de la retórica y la inacción, seguramente la negociación en París debería haber sido doble:
1) Discutir con los propietarios de esas reservas (estados y ETN) las compensaciones por dejar sin explotar en el subsuelo esos activos.12
2) Pensar en serio las modificaciones importantes y urgentes que deberíamos acometer para seguir produciendo y consumiendo bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población con unas disponibilidades de recursos decrecientes.
Este es el gran desafío y todo lo que no sea enfrentar el problema, al menos, desde estas dos dimensiones, probablemente seguirá abonando la vertiente “ceremonial” de las negociaciones climáticas internacionales.
No parece, sin embargo, que la mayoría de los discursos económicos, políticos y sociales partan de este reconocimiento tan evidente. Más bien al contrario. En vez de poner de relieve la importancia de la idea de límite, y promover estrategias de autolimitación colectiva y de contracción de emergencia de la escala económica (sobre todo en los países ricos), que nos permitan reducir el deterioro ecológico y mantener la Tierra como un lugar habitable, se buscan medios con los que hacer perdurar, con otros nombres, la fe de que es posible continuar con el crecimiento del modelo de producción y consumo que ha causado el problema.
Green New Deal y crecimiento verde: ¿Basta con sustituir los combustibles fósiles por fuentes energéticas renovables?
En este contexto, desde hace una década, las propuestas para enfrentar los problemas ambientales globales se han enmarcado en los programas de transición ecológica, transición energética y descarbonización de las economías. Bajo este paraguas se ha propuesto la estrategia del crecimiento verde (green growth), surgida al calor de varias iniciativas de organismos internacionales como la OCDE13 y el Banco Mundial.14 Se promete el mantenimiento del crecimiento económico y la expansión de la producción de bienes y servicios (PIB), pero utilizando fuentes energéticas renovables y, gracias al desarrollo tecnológico, reduciendo el uso de recursos naturales y la contaminación. La viabilidad de este modelo, cuya vocación subyace bajo los planes de transición reportados para cumplir el Acuerdo de París, ha sido fuertemente contestada en diversos trabajos académicos recientemente.15
No obstante, inspirados en esta narrativa, varios países ricos han sugerido desde 2019 “pactos verdes” como el Green New Deal (Estados Unidos) que ahora se está incorporando, pero descafeinado, a la Administración Biden; el Green Deal (Unión Europea) que está aprobado e implementándose, o la propuesta de un Green New Deal global.16
El problema de la estrategia del crecimiento verde es que para lograrse exige alcanzar un proceso de desmaterialización absoluta de la producción de bienes y servicios (que aumente la producción y, simultáneamente, disminuya el uso de recursos y la contaminación), lo que, por desgracia, no ha sido el caso debido a la gran dependencia de los recursos naturales por parte del sistema económico. Estamos hablando de un modelo de producción y consumo que ha triplicado, a escala global, la extracción de recursos naturales desde 197017 y que, según algunas estimaciones, espera doblar su uso de energía y materiales para 2060.18 La evidencia sobre los problemas del crecimiento verde y el incumplimiento de la desmaterialización absoluta cada vez son más abrumadores en la literatura científica.19 También sabemos que la digitalización de los procesos de producción y consumo y el progreso tecnológico no reducen esta dependencia ni los impactos, sino que suelen exacerbarlos gracias, entre otros, a mecanismos como el “efecto rebote”, tal y como se viene comprobando desde hace más de dos décadas.20
La evidencia sobre los problemas del crecimiento verde y el incumplimiento de la desmaterialización absoluta cada vez son más abrumadores en la literatura científica
Sin embargo, a pesar de este despliegue, desde hace unos años crece la sensación de que llegamos tarde. De que las recientes medidas planteadas dentro de las estrategias de transición ecológica y energética que, en muchos casos, fueron ya sugeridas desde hace cuatro décadas por diversos científicos, investigadores y movimientos sociales debieron comenzar a llevarse a cabo precisamente entonces, o incluso antes.21 Eran excelentes ideas para ponerlas en práctica en los años setenta, ochenta o, incluso, hasta comienzos de los noventa del siglo XX. Pero ahora, para cada vez más personas, comienza a ser tarde. La razón es que una transformación socioeconómica de semejante envergadura requiere, a su vez, de varios decenios para poder llevarse a cabo y ese tiempo es, precisamente, el que la mayoría de los análisis sugiere que no tenemos, y el que la urgencia del cambio climático y el deterioro ecológico global nos ha robado.
Muchas de esas dudas aparecen no tanto porque las estrategias de sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables sean, en principio, algo perjudicial. Todo lo contrario, tal y como desde la década de los setenta se ha venido sistemáticamente defendiendo. No hay nada equivocado en pretender sustituir el uso de petróleo, carbón y gas natural por energía eólica o solar. El problema tiene que ver con: 1) la aspiración a mantener el mismo nivel de consumo energético (pero ahora apoyado en fuentes renovables) sin tener en cuenta los límites físicos de esa estrategia; 2) el momento en que se quiere llevar a cabo esa transformación (tercer decenio del siglo XXI) con un horizonte temporal muy estrecho para resolver el deterioro ecológico global; y 3) los costes ambientales a los que se enfrenta la generalización de las tecnologías renovables y la electrificación basada en ellas.
Durante los últimos años han aparecido investigaciones que llevan a dudar de las posibilidades de mantener el mismo nivel de consumo energético que en la actualidad, pero con fuentes renovables. Por un lado, se suele olvidar que las tecnologías renovables se centran sobre todo en la electricidad, que suele ser el 20% del consumo energético final. Esto quiere decir que el 80% restante son combustibles líquidos procedentes mayoritariamente de los combustibles fósiles para usos energéticos y no energéticos para los que no hay alternativas sencillas. Una parte de ese consumo tiene que ver con el transporte, y dentro del transporte se ha puesto una especial esperanza en la generalización del coche eléctrico privado.
Sin embargo, el coche eléctrico sigue siendo un bien muy dependiente de los combustibles fósiles y los recursos no renovables: el grueso de la electricidad se sigue generando con combustibles fósiles (en España dos tercios del total y a escala mundial casi tres cuartas partes), lo que hace que el ahorro de emisiones de CO2 sea relativo, y exige la utilización de seis veces más inputs materiales y minerales que un coche convencional.22 Debido en parte a lo anterior, en análisis de ciclo de vida completo se utiliza un 67% más energía que en la fabricación de un coche convencional.23 Y todo ello sin contar las exigencias para el sistema eléctrico que dicha generalización tendría en términos de recarga del mismo número de vehículos convencionales que en la actualidad.24 Eso explica que, lejos de ayudar en los procesos de descarbonización, la plena sustitución a escala mundial de la flota de vehículos convencionales por eléctricos esté siendo tan lenta y no resuelva los problemas de cambio climático, sino que, fruto del efecto rebote, tienda a agravarlos.25
Si la electrificación masiva del transporte privado sin modificar el número de vehículos y desplazamientos resulta problemática, lo que no tiene alternativa eléctrica es el transporte pesado y de mercancías por carretera (camiones) o por barco (que representa el grueso del comercio internacional de mercancías). Por motivos termodinámicos, no es posible colocar baterías en ese tipo de vehículos pues sus dimensiones las harían inviables y, además, como recuerda Vaclav Smil, «las mejores baterías de litio son de 260 Wh por kilogramo. Para un coche puede ser suficiente, pero para el transporte marítimo y por carretera necesitamos 12.600 Wh por kilogramo. Y más aún el queroseno de avión».26 Es decir, el transporte pesado de aquellas mercancías que se precisan para el funcionamiento del sistema económico no tienen alternativa eléctrica (ni renovable) con facilidad.
Una solución alternativa que se propone en esta faceta es la utilización, como vector energético, del hidrógeno, que tendría la virtud compartida con el petróleo al que pretende sustituir de poder acumularse y transportarse fácilmente. Esta tecnología promete sostener una economía millonaria en las próximas décadas, pero arrojando, sin embargo, numerosas dudas con respecto a su sostenibilidad (procedencia de las fuentes primarias para la electrólisis, consumo de agua, etc.) y rentabilidad energética (la energía obtenida por unidad de energía invertida en el proceso, arrojaría un saldo más bien exiguo).
El coche eléctrico exige utilizar seis veces más inputs materiales y minerales que un coche convencional
Por otra parte, la construcción de las propias tecnologías renovables (eólica y solar) es tributaria del consumo de combustibles fósiles ya que la fabricación de placas solares, turbinas y baterías implica alcanzar altas temperaturas en la industria (entre 1.480 y 1.980 ºC para los paneles fotovoltaicos y entre 980 y 1.700 ºC para el cemento y acero de molinos eólicos) que solo son posibles con el uso de combustibles de alta densidad como el petróleo, el gas o el carbón. La mayoría de las tecnologías renovables solo pueden lograr temperaturas en procesos industriales de calor en la franja baja (menos de 400 ºC),27 por lo que no es posible fabricar tecnologías renovables con el uso de electricidad procedente de las propias fuentes renovables, teniendo así que acudir al consumo de combustibles fósiles. Por desgracia, las renovables no poseen autonomía que las haga independientes de los combustibles fósiles.
Si tenemos en cuenta esta dependencia y que, además, estamos en un contexto de peak-oil en el que las disponibilidades futuras de combustibles fósiles serán menguantes, la actual civilización se enfrenta a lo que se ha denominado la “trampa de la energía”,28 esto es: el despliegue de las fuentes e infraestructuras renovables requiere de un uso masivo de combustibles fósiles (mayor cuanto más rápido se quiera plantear el proceso de transición) y, a la vez, eso supondrá, durante los primeros años, mayores emisiones de GEI que agravarán el problema de cambio climático en un escenario donde también el tiempo es escaso y donde, además, con vidas útiles de las instalaciones de 20-30 años, en tres décadas estaríamos abocados a procesos de renovación de una intensidad energética similar (y para los que habría dificultades en encontrar recursos fósiles disponibles).
Por desgracia, las renovables no poseen autonomía que las haga independientes de los combustibles fósiles
Por si esto fuera poco, el despliegue masivo de las renovables tiene unas consecuencias notables en términos de extracción y uso de minerales no renovables que es preciso evaluar y tener en cuenta.29 Tal y como ha llamado la atención la Agencia Internacional de la Energía, en un escenario en el que se cumplieran los objetivos del Acuerdo de París, la demanda de minerales para las tecnologías renovables incrementaría el consumo mundial de minerales durante dos décadas en un 40% para el cobre y tierras raras, un 60-70% para el níquel y el cobalto y casi un 90% para el litio, dejando apenas espacio para la utilización de estos minerales para otros usos actuales.30 Ya se recordó anteriormente que el coche eléctrico requería seis veces más minerales que un coche convencional, lo que explica que la electrificación generalizada del transporte privado generaría una demanda tan alta que llevaría, según estimaciones para diferentes escenarios, al agotamiento de las reservas disponibles de aluminio, cobre, cobalto, litio, manganeso y níquel, no dejando recursos disponibles para otros usos industriales.31
Sin embargo, a todos estos obstáculos hay que sumar, tal vez, uno de mayor relevancia. La mayoría de las estrategias de transición energética suelen hacer abstracción del limitado potencial (por razones termodinámicas) que poseen realmente las tecnologías renovables y que impiden sustituir al 100% los niveles de consumo energético que se realizan con cargo a los combustibles fósiles. Eso es lo que detectaron De Castro, Mediavilla, Miguel y Frechoso32 en el caso de la energía eólica, al ver que el potencial renovable con energía eólica estaría aproximadamente en 1 TW, lo que supondría únicamente el equivalente al 6% del consumo energético primario total mundial. Y lo mismo en el caso de la energía solar,33 habida cuenta de que la mayoría de las estimaciones realizadas no suelen tener presentes los límites en la densidad energética fotovoltaica y la competencia que su generalización supone para otros usos de la tierra y de los minerales. En este caso, la estimación de un despliegue sostenible de la energía solar a escala mundial permitiría abastecer solo hasta un 25% del consumo energético primario actual, lo que supone un porcentaje nada despreciable, pero lejos de los planteamientos 100% renovables realizados habitualmente.
Todo ello compromete en gran medida el cumplimiento de otros dos criterios exigibles a una fuente energética exitosa en la actual situación: sostenibilidad y viabilidad. Aunque sean renovables, hay dificultad para considerar sostenible su producción a gran escala para satisfacer los actuales niveles de consumo energético a la vista del coste ambiental que generan y porque son tributarias de los combustibles fósiles. Esto hace que su viabilidad como fuentes energéticas para la sociedad sea limitada dado que no son capaces de reproducirse a sí mismas con la misma fuente y, a la vez, dadas sus bajas tasas de retorno energético, tienen problemas para generar un excedente energético amplio con el que alimentar al resto de actividades de la sociedad.34
Las anteriores consideraciones no tratan de menospreciar las fuentes energéticas renovables ni las ventajas de utilizar este tipo de tecnologías en la producción y consumo de bienes y servicios en comparación con el uso masivo de combustibles fósiles. Nada de eso. Se han conseguido logros importantes que conviene tener en cuenta. De lo que se trata, más bien, es de acotar las esperanzas en su generalización como forma de enfrentar una crisis energética y de emergencia climática en la tercera década del siglo XXI, y de mostrar las limitaciones de su adopción a gran escala para sustituir el consumo energético que nos proporcionan ahora mismo el petróleo, el gas y el carbón. No parece posible (ni deseable) seguir alimentando la ilusión de una transición indolora desde el punto de vista del consumo energético, cuando lo recomendable sería, a la vista de los datos y la evidencia científica, poner todos los medios y esfuerzos para reducir nuestra producción y consumo acomodándolo a las posibilidades reales que nos ofrecen, precisamente, estas fuentes energéticas renovables.
En definitiva, si no se pueden adecuar los medios a los objetivos (crecimiento) hay que rebajar sustancialmente los objetivos para hacerlos coincidir con los medios disponibles. Se necesita, pues, pensar y poner en marcha escenarios de contracción urgente de la actividad económica y social donde quepa la reducción en el uso de recursos naturales, las emisiones y contaminación, y donde se haga frente a la desigualdad social.
Reducir la escala y poner en marcha escenarios de post crecimiento35
Estas preguntas y desafíos han formado parte de las preocupaciones y reflexiones que, desde el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) de la Universidad de Valladolid, hemos realizado en torno a las consecuencias para la economía de diferentes escenarios futuros de transición energética. Para ello hemos elaborado el modelo MEDEAS,36 que es un modelo de evaluación integrada (IAM, por sus siglas en inglés) de energía, economía y cambio climático, con un enfoque de macroeconomía ecológica centrado en la economía mundial y europea, y para el que se está realizando también una extensión al caso de la economía española.
Se trata de un modelo de simulación y evaluación que, metodológicamente, integra de manera novedosa dos técnicas potentes como son la dinámica de sistemas y el análisis input-output, y que tiene en cuenta, entre otros, el contexto internacional y europeo respecto a las restricciones físicas sobre la disponibilidad de recursos energéticos no renovables (peak-oil), las limitaciones a las emisiones de GEI, el potencial técnico y sostenible de las energías renovables, y la demanda de energía por parte de los diferentes sectores. Se estructura en diferentes módulos (económico, energético, climático, usos del suelo, minerales, etc.) cada uno de ellos interrelacionado con el resto y formando conjuntamente un sistema integrado. En este sentido, la clave es tener en cuenta no solo los consumos energéticos directos e indirectos insertados en el módulo económico, sino también las realimentaciones que se producen con otros ámbitos y módulos y que impulsan también el consumo y las emisiones.
No parece posible (ni deseable) seguir alimentando la ilusión de una transición indolora desde el punto de vista del consumo energético
Con estos mimbres, se han evaluado, por ejemplo, diferentes escenarios de transición hacia una economía mundial y europea37 baja en carbono en el horizonte 2030-2050 con resultados muy reveladores.38
Los tres escenarios considerados son:
1) continuación de las tendencias actuales (BAU, business as usual),
2) crecimiento verde (Green growth) que supone una apuesta importante por la tecnología, la eficiencia energética y la transición a renovables (electrificación, eólica, fotovoltaica, bioenergía, etc.), con un alto crecimiento de las rentas medias y bajas y un crecimiento medio de las rentas altas,
3) Post crecimiento (Post-growth), que suma a las políticas de eficiencia energética y renovabilidad anteriores, una ligera reducción anual del PIB per cápita, medidas de reducción de la desigualdad, así como de reparto del tiempo de trabajo y, finalmente, una política económica de promoción potente de servicios públicos en detrimento de sectores económicos intensivos en el uso de recursos naturales.
En todos los casos, se plantea la doble variante de suponer qué pasaría con la existencia de límites energéticos y la de suponer qué ocurriría con ausencia de esos límites, y así ver las consecuencias que tienen las diferentes estrategias en términos de evolución de las emisiones de GEI, PIB, empleo, etc. Se trata de determinar, por ejemplo, con qué escenario se garantizaría no sobrepasar los 2 ºC de incremento de la temperatura en 2050 (tomando como base la media de emisiones del período 2005-2015, esto supondría reducciones de más del 40% en 2050 respecto de la media 2005-2015). Pues bien, lo que se obtiene de la simulación de los tres escenarios es lo siguiente.
En el caso del BAU, las emisiones mundiales se incrementarían en 2030 y 2050 entre un 25 (2030) y un 8% (2050) (con el supuesto de limitaciones energéticas), o entre un 57 (2030) y un 210% (2050) (si se supone ausencia de limitaciones energéticas). En el escenario green growth, y sin limitaciones energéticas, las emisiones se incrementarían entre un 51 (2030) y un 14% (2050). Con la presencia de límites el incremento en 2030, el incremento sería del 14%, y en 2050 se daría una reducción del 16% en las emisiones GEI (al haber comenzado los efectos del despliegue de las renovables, pero lejos todavía del objetivo climático). Por último, en el escenario post-growth, por su propia naturaleza, los resultados no se ven apenas influidos por la ausencia o no de limitaciones energéticas, y se producirían unas reducciones de las emisiones del 13% en 2030 y del 57% en 2050, lo que permitiría mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 ºC y cumplir el objetivo del Acuerdo de París.39
Cabe añadir que los resultados de la simulación realizados para el caso de la UE-28 (teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de consumo energético planteadas por la propia Comisión Europea en su Energy Roadmap 2050) muestran también que el escenario post-growth es el único capaz de satisfacer simultánea- mente el despliegue de las renovables con una reducción sustancial del consumo energético y de las emisiones (del 70%), lo que permitiría a la UE cumplir con sus compromisos climáticos. A la vez, las políticas laborales de reducción y reparto del tiempo de trabajo asociadas al escenario post-growth servirían para mantener el nivel de empleo.40
Con sus limitaciones, estos resultados muestran claramente que, cuando se incorporan las restricciones biofísicas y el estrecho intervalo temporal que tenemos para actuar, en los escenarios BAU y green growth el conflicto entre crecimiento económico, políticas para luchar contra el cambio climático y sostenibilidad ambiental está servido. Por otro lado, los escenarios también sugieren que es mejor hacer algo que no hacer nada, aunque se pone de manifiesto que el crecimiento económico general no es un modelo alcanzable en un contexto de restricciones energéticas y climáticas, por lo que la modelización macroeconómica no debe estar al margen de este resultado y debería incorporar las restricciones biofísicas en sus análisis.
El escenario post-growth es el único que satisface simultáneamente el despliegue de las renovables con una reducción sustancial del consumo energético y de las emisiones
Afortunadamente, cada vez más se va abriendo paso la necesidad de incorporar estos escenarios de reducción de la escala económica en los análisis y prospectiva. Así lo han visto de igual manera otros investigadores que han propuesto planteamientos similares en trabajos relevantes recientemente publicados también en importantes revistas científicas internacionales.41 Se hace, pues, preciso complementar las soluciones tecnológicas (eficiencia, renovables, etc.) con cambios socioeconómicos importantes que inicien pautas de reducción de los consumos, de la movilidad motorizada, con políticas de redistribución de renta riqueza y tiempos, políticas económicas fuertes de gestión de la demanda, de promoción de consumos colectivos, servicios públicos potentes, agricultura ecológica, etc. A pesar de todo, conviene no engañarse. En gran medida, algunas de las políticas asociadas a este escenario de postcrecimiento, y otras relativas al sistema financiero y fiscal que hemos detallado en otros lugares42 resultan claramente a contracorriente, cuestionan fuertes intereses, afectan a diferentes ámbitos de actuación (internacional, europeo, nacional o, incluso, local), y por eso será preciso afinar mucho en cada nivel de aplicación.
A modo de conclusión
El cambio climático es un claro ejemplo de que existen límites a la expansión de la actividad económica y que hemos sobrepasado la capacidad de la biosfera de absorber los GEI sin incrementar la temperatura medida del planeta. También sabemos que cuanto mayor sea la escala del sistema económico, mayores serán también las exigencias de energía y materiales y, consecuentemente, de residuos generados. Urge pensar escenarios que vayan en el sentido contrario en términos de exigencias de recursos naturales y contaminación, de consumo y de producción materiales. Una economía que contrae su consumo energético rápidamente –y debe hacerlo muy rápidamente–, difícilmente puede abordar este descenso tan solo a través de la eficiencia (especialmente si se descuenta el efecto rebote). Necesitamos recursos materiales y sociales que permitan avanzar en diseñar estos escenarios y en plantear con rigor políticas económicas y prácticas sociales que los puedan llevar a cabo.
Óscar Carpintero Redondo y Jaime Nieto Vega forman parte del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) y del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid
NOTAS
1 Los autores agradecen la ayuda recibida a través del proyecto de investigación: “Modelización y simulación de escenarios hacia una economía baja en carbono: el caso español (ECO2017-85110-R)”, financiado por el Ministerio de Economía e Innovación.
2 Véase, por ejemplo, Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers, Los límites del crecimiento 30 años después, Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, Madrid, 2002. O también WWF, Living Planet Report 2020, Gland, Suiza, 2020.
3 IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Cambridge University Press, 2021. También, IPCC, Global warming of 1.5º, Ginebra, 2018.
4 Roberto Bermejo, Un futuro sin petróleo, Los Libros de la Catarata, Fuhem-Ecosocial, Madrid, 2007. Y más recientemente, Antonio Turiel, Petrocalipsis, Alfabeto, Madrid, 2020.
5 IEA, World Energy Outlook, París.
6 IPCC, op. cit., 2021.
7 James Hansen, Pushker Kharecha, Makiko Sato, Valerie Masson-Delmotte, Frank Ackerman, et al., «Assessing “dangerous climate change”: Required reduction of carbon emissions to protect young people, future generations and nature», PLoS ONE, 8, 2013.
8 IPCC, op.cit., 2018,
9 Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Javier Miguel, «Less than 2º: An Economic-Environmental Evaluation of the Paris Agreement», Ecological Economics, 146, 2018, pp. 69-84.
10 NDC Synthesis Report, Convenio Marco sobre el Cambio Climático, Naciones Unidas, 2021.
11 Daniel Welsby, James Price, Steve Pye, Paul Ekins, «Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world», Nature 597, 2021, pp. 230–234, .
12 Son entendibles los reparos a negociar compensaciones precisamente a aquellos agentes económicos que han estado en el origen del problema y, en muchos casos, presentan historiales de agresiones y deterioro ecológico de los bienes comunes muy importantes. Sin embargo, dado que el bien mayor que se lograría sería superior a los costes en que incurriríamos, el resultado seguramente merecería la pena.
13 OCDE, Towards green growth, OCDE, París, 2011.
14 Banco Mundial, Inclusive green growth: the Pathway to sustainable development, Banco Mundial, Washington, DC, 2012.
15 Iñigo Capellán-Pérez, Ignacio de Blas, Jaime Nieto, Carlos de Castro, Luis Javier Miguel, Óscar Carpintero, Margarita Mediavilla, Luis Francisco Lobejón et al., «MEDEAS: a new modeling framework integrating global biophysical and socioeconomic constraints», Energy Environmental Science, núm. 13, 2020, pp. 986–1017. También el trabajo de Simone D’Alessandro, André Cieplinski, Tiziano Distefano, Kristofer Dittmer, «Feasible alternatives to green growth», Nature Sustainability núm. 3, 2020, pp. 329–335.
16 Jeremy Rifkin, El Green New Deal Global, Paidós, Madrid, 2019.
17 Helmut Haberl, Dominik Wiedenhofer, Doris Virág, Gerald Kalt, et al., «A Systematic Review of the Evidence on Decoupling of GDP, Resource Use and GHG Emissions, Part II: Synthesizing the Insights», Environmental Research Letters, vol. 15, núm. 6, doi: 10.1088/1748-9326/ab842a, 2020.
18 OCDE, Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences. OCDE, París, 2019.
19 Jason Hickel, y Giorgos Kallis, «Is Green Growth Possible?», New Political Economy 25 (4), 2020, pp. 469–486. También: Helmut Haberl, et al., op.cit. 2020.
20 Óscar Carpintero, «Los costes ambientales del sector servicios y la nueva economía: Entre la “desmaterialización y el “efecto rebote”», Economía Industrial, núm. 352, 2003, pp. 59-76.
21 Jorge Riechmann, Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros, Mra ediciones, Madrid, 2019.
22 IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, París, 2021.
23 Pedro Prieto, «Consideraciones sobre la electrificación de los vehículos privados en España», 15/15/15, 2020.
24 Un simple ejemplo propuesto por Antonio Turiel, (op.cit, p. 145) nos puede ayudar: «Millones de coches duermen en la calle en nuestro país. Para poder recargar esos coches durante la noche haría falta poner un poste eléctrico cada cinco metros de acera aproximadamente. Si fueran postes de 22 KW, como los que quiere instalar el gobierno en las gasolineras, en ciento veinticinco metros de calle habría que tender un cableado junto con los postes para poder suministrar más de un megavatio (MW) de potencia. Una ciudad como Madrid, con más de mil kilómetros de calles, necesitaría cableados, subestaciones eléctricas y sistemas de control para disponer de unos 8GW de potencia (es decir, como todas las centrales nucleares de España). Si extrapolamos estos datos para el resto de España, estaríamos hablando de más de 100GW (igual que la capacidad eléctrica máxima de España)».
25 Ignacio de Blas, Margarita Mediavilla, Iñigo Capellán-Pérez, Carmen Duce, «The limits of transport decarbonization under the current growth paradigm», Energy Strategy Reviews, 32, 2020.
26 Vaclav Smil, «Vivimos en un sistema irracional y la Tierra no puede soportarlo. Entrevista», El Correo, 27 de agosto de 2021.
27 Megan K. Siebert y William E. Rees, «Through the Eye of a Needle: An Eco-Heterodox Perspective on the Renewable Energy Transition», Energies, 14(15):4508, 2021.
28 Eric Zencey, «La energía, el recurso maestro», en: Worldwatch Institute, La situación del mundo 2013, Icaria-FUHEM Ecosocial, Barcelona-Madrid, 2013, pp. 125-140.
29 Alicia Valero, Antonio Valero y Giomar Calvo. Thanatia. Límites materiales de la transición energética, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2021.
30 La propia Agencia recuerda que la construcción de una planta eólica exige nueve veces más recursos minerales que una planta de gas. IEA, op.cit, 2021, p. 5.
31 Daniel Pulido Sánchez, Iñigo Capellán-Pérez, Margarita Mediavilla, Carlos de Castro, Fernando Frechoso, «Analysis of the material requirements of global electrical mobility», DYNA, Vol. 96, 2021, pp. 207 – 213.
32 Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Luis Javier Miguel, Fernando Frechoso, «Global wind power potential: Physical and technological limits», Energy Policy, núm. 39, 2011, pp. 6677–6682.
33 Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Luis Javier Miguel, Fernando Frechoso, «Global solar electric potential: A review of their technical and sustainable limits», Renewable and Sustainable Energy Reviews, núm. 28, 2013, pp. 824–835.
34 Nicholas Georgescu-Roegen, Ensayos bioeconómicos, Los libros de la Catarata (2ª edición), Madrid, 2021. Pedro Prieto, y Charles Hall, Spain’s Photovoltaic Revolution. The Energy Return on Investment. Springer Verlag, Nueva York, 2013. Megan K. Siebert y William E. Rees, op.cit.
35 Hemos optado por la etiqueta de post crecimiento pues, más allá de polémicas legítimas, podría englobar diversas estrategias que intentan ir más allá del crecimiento (sea convencional o verde). Aquí estarían, las que entran dentro de la categoría del decrecimiento (degrowth), los planteamientos de low-growth o de bajo crecimiento, las de aquellos que opinan que es preciso distinguir según el país del que estemos hablando respecto de la necesidad o no de aumentar la producción de bienes y servicios, o las de aquellos que consideran que en el futuro habrá actividades que tendrán que aumentar y otras que deberán reducirse radicalmente y, por tanto, el resultado de estas estrategias en términos de crecimiento o decrecimiento del PIB no debería ser lo fundamental.
36 Iñigo Capellán-Pérez et al., op.cit, 2020.
37 Los primeros resultados provisionales obtenidos para el caso de la economía española con el modelo MO- DESLOW (aplicación de MEDEAS a España) apuntan en la misma dirección.
38 Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Fernando Lobejón, Luis Javier Miguel, «An ecological macroeconomics model: The energy transition in the EU», Energy Policy, 145, 111726, 2020. Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Javier Miguel, Ignacio de Blas, «Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios», Energy Policy, 137, 11090, 2020.
39 Jaime Nieto et al., op.cit, 2020.
40 Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Fernando Lobejón, Luis Javier Miguel, «An ecological macroeconomics model: The energy transition in the EU», Energy Policy, 145, 111726, 2020.
41 Simone D’Alessandro et al., op.cit. Véase también: Lorenz Keyβer y Manfred Lenzen, «1.5º C Degrowth Scenarios Suggest the Need for New Mitigation Pathways», Nature Communications, 12: 2676, 2021.
42 Óscar Carpintero y Jorge Riechmann, «Pensar la transición: enseñanzas y estrategias económico-ecológicas», Revista de Economía Crítica, núm. 16, 2013, pp. 45-107.
Acceso al texto del artículo completo en formato pdf: Transición energética y escenarios postcrecimiento
Papeles 156: Crisis energética y de materiales
Papeles 156: Crisis energética y de materiales
El sueño de los combustibles fósiles se agota. Los hidrocarburos han permitido en los últimos dos siglos una mejora de las condiciones de vida y confort sin precedentes. Pero esta excepcionalidad llega a su fin, tanto por el lado de la extracción –así lo muestra el pico del petróleo y de otras sustancias y materiales–, como, sobre todo, por el lado de las emisiones –el continuado despliegue del cambio climático y sus impactos condiciona la realidad actual–. Estos hechos amenazan con convertir el sueño en pesadilla.
Son muchos los interrogantes sobre qué vendrá y cómo incorporarlo. La esperanza de las energías renovables e hipertecnológicas a la que aspira la Transición Verde impulsada por las instituciones para “cambiar sin que nada cambie” presenta no pocas brechas, pero dos son suficientes para cuestionar el modelo: una, la tasa de retorno energético (TRE) de las renovables no puede sostener ni remotamente el tamaño del sistema económico actual; y dos, estas tecnologías, además de ser demandantes de energías fósiles en su proceso de fabricación, requieren numerosos minerales y elementos cuyo pico de extracción se contempla alcanzar a lo largo del siglo XXI.
Nothing found.
La electricidad por sí misma tampoco es un sustituto directo de los fósiles, a lo que se une el carácter oligopólico de los mercado de suministros energéticos –aunque no solo ellos– en España. Como asegura Santiago Álvarez Cantalapiedra en la INTRODUCCIÓN del número:
«La necesidad de cambiar el marco institucional en el que operan los actores implicados en la producción, el comercio y el consumo de la energía emerge como la conditio sine qua non para poder definir democráticamente el rumbo de la transición energética».
El debate sobre la insoslayable transición energética debe realizarse entre las constricciones que imponen los límites naturales y los apremios temporales. Todo ello anuncia la magnitud y carácter de las dificultades a las que nos enfrentamos ante una crisis de energía y materiales.
Todas estas cuestiones son abordadas en profundidad en la sección A FONDO del número 156 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, dedicada a la crisis energética y de materiales.
Además, en la sección ACTUALIDAD se evalúa la pertinencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODS en la época del Antropoceno; abordamos la crisis ecosocial; y escarbamos en las tensiones de los mercados de gas y electricidad en España.
ENSAYO recoge una reflexión crítica de la vuelta al campo elitista de ciertos profesionales y cartografiamos el personaje de Ali Jinnah, clave en la separación de India y Pakistán.
Cerramos el número con una selección de reseñas en LECTURAS.
A continuación, ofrecemos el Sumario de la revista y el acceso en abierto y gratuito de los textos de Santiago Álvarez Cantalapiedra y de Óscar Carpintero y Jaime Nieto sobre la transición energética y los escenarios poscrecimiento.
Sumario
INTRODUCCIÓN
Los planos del debate de la crisis energética, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
A FONDO
Autolimitarnos para que pueda existir el otro. Sobre energía y transiciones ecosociales, Jorge Riechmann.
Thanatia. Límites minerales de la transición energética, Alicia Valero, Guiomar Calvo y Antonio Valero.
Economía política del mercado mundial de petróleo: flujos, actores y precios, Rafael Fernández Sánchez.
China, geopolítica y materiales estratégicos, Tica Font.
Crisis energética, Luis González Reyes.
Descenso energético: escenarios, estrategias y redistribución, Martín Lallana.
Transición energética y escenarios postcrecimiento, Óscar Carpintero y Jaime Nieto.
ACTUALIDAD
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en crisis: del Antropoceno a su recalibración, Carlos Gómez Gil.
Mejor hablar de crisis ecosocial, Alejandro Quecedo del Val.
Tensiones en mercados y precios de gas y electricidad, Francisco Javier Gutiérrez Hurtado.
ENSAYO
La pseudo revolución posturbana, Jean-Pierre Garnier.
Jinnah, el que pudo ser el primer ministro de la India independiente en un potencial comunitarismo de convivencia, Jesús Ojeda Guerrero.
LECTURAS
Técnica y tecnología. Cómo conversar con un tecnolófilo, de Adrián Almazán
Pablo Alonso López
Economía política feminista. Sostenibilidad de la vida y economía mundial, de Astrid Agenjo Calderón
Oriol Navarro e Irene Gómez-Olano
Cuaderno de notas
RESÚMENES
Información y compras:
Tel.: +34 914310280
Email: publicaciones@fuhem.es
Puedes adquirir la revista PAPELES en nuestra librería virtual.
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
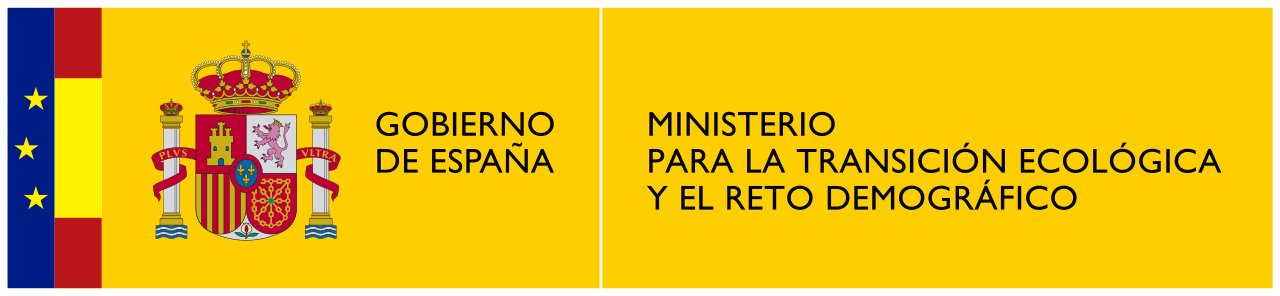
Los planos del debate de la crisis energética
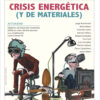 Santiago Álvarez Cantalapiedra escribe en el texto introductorio del número 156 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado «Los planos del debate de la crisis energética», que es en el escenario de la crisis energética-climática donde se revelan con mayor claridad los límites biofísicos de la civilización industrial capitalista.
Santiago Álvarez Cantalapiedra escribe en el texto introductorio del número 156 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado «Los planos del debate de la crisis energética», que es en el escenario de la crisis energética-climática donde se revelan con mayor claridad los límites biofísicos de la civilización industrial capitalista.
Construida sobre la base energética de los recursos fósiles, la intensificación y expansión del industrialismo a lo largo de los dos últimos siglos ha mostrado la existencia de límites en la disponibilidad de los recursos (debido al agotamiento de unos stocks que se extraen de la corteza terrestre a un ritmo que no se corresponde con los largos periodos geológicos que los forman) y la presencia, aún más apremiante, de límites en la capacidad de asimilación de los residuos.
La contaminación del aire, de las aguas y de la tierra con todo tipo de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) no solo ha hecho del planeta un inmenso vertedero, sino que además ha conseguido alterar el clima en la troposfera y modificar la estructura de la atmósfera.
Ambas circunstancias ofrecen suficientes evidencias para concluir que el modelo energético imperante resulta inviable si queremos preservar las condiciones naturales que facilitan una vida civilizada en el planeta. La contradicción derivada de un modo civilizatorio que no civiliza nos exige renunciar a un modelo de acumulación basado en requerimientos crecientes de materiales y energía y a perfilar horizontes con nuevos fines (sociales, económicos y políticos) y medios que hagan un uso menos intensivo de los recursos.
Este debería ser el insoslayable punto de arranque de cualquier discusión sobre el sistema energético. De ser así, no podrá obviarse que la rápida transición hacia una nueva base energética requiere algo más que una aceleración del desarrollo tecnológico y la sustitución de unas fuentes energéticas insostenibles por otras renovables. La cuestión tiene mayor enjundia, y la interiorización de la existencia de los límites naturales (cuando se cumple el quincuagésimo aniversario de la publicación del informe al Club de Roma de los esposos Meadows) debería situar, como ejes centrales en una estrategia de transición, dos cuestiones: la primera, que la senda por la que transitaremos será descendente en términos energéticos dada la existencia de límites (materiales, territoriales, de eficiencia tecnológica, etc.); y la segunda, que el camino hacia la descarbonización de la economía para sortear las peores consecuencias del cambio climático va a estar condicionado por lo anterior.
Otros planos del debate
Aunque nuestras sociedades fueran más conscientes de lo que muestran en relación con la existencia de los límites naturales, el problema de la transición energética no se resuelve sin la introducción de otros planos en el debate. El primero tiene que ver con el propósito de descarbonizar electrificando todos los procesos que hasta ahora se encuentran alimentados con recursos fósiles y que en adelante obtendrían los suministros de un sistema eléctrico basado en flujos renovables. Esta vía de «descarbonizar electrificando» sin cambios profundos en el modo de vida hegemónico, además de los consabidos límites ya aludidos, no está exenta de su propia problemática, particularmente derivada de la singularidad que presenta la electricidad como producto. Otro plano ineludible que añade complejidad a la transición es la presencia en el sector energético de instituciones, actores y relaciones de poder que, de no tomarse en consideración, marcarán las posibilidades de que aquella pueda llegar a ser justa además de sostenible.
En resumen, que la crisis energética difícilmente se abordará con seriedad si no nos pone frente al espejo de la situación de extralimitación en la que nos encontramos y no se encaran las dificultades específicas que presenta un sistema energético que, además de gobernado por estructuras oligopólicas que condicionan el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios, rezuma fuertes tensiones geopolíticas.
La electrificación del sistema energético
Si la transición energética es la clave de bóveda de la transición ecosocial, la eléctrica se presenta a su vez como la condición necesaria de la primera. Sin embargo, la electrificación del sistema energético es un desafío realmente complicado. Para empezar, hay que recordar el estadio en que estamos, donde la electricidad apenas representa el 20% del consumo energético final sin ser, ni mucho menos, toda de origen renovable. A esa dificultad de partida se suman otras consideraciones en absoluto menores.
En primer lugar, aunque la electricidad se encuentra presente en la naturaleza, los seres humanos no somos capaces de aprovechar directamente ese potencial, por lo que precisamos de tecnologías e infraestructuras -que han de ser fabricadas e instaladas a partir del empleo de un ingente caudal de recursos materiales y energéticos- para ser capaces de transformar los flujos renovables en energía eléctrica y, como señalan en su artículo Carpintero y Nieto,1 esta circunstancia nos sitúa ante la denominada trampa de la energía, es decir, ante el hecho de que el despliegue de esas infraestructuras de captación de las fuentes renovables pueda significar, si no propiciamos cambios radicales en el resto de usos en que se emplean esos recursos requeridos, un agravamiento de los problemas relacionados con los límites de disponibilidad de recursos y desbordamiento de sumideros a los ya hemos hecho referencia.
En segundo lugar, no todas las actividades se pueden electrificar con las tecnologías actualmente disponibles (basta con pensar en el transporte nacional e internacional de mercancías o en la industria química), y cuando empiecen a estar a nuestra disposición las alternativas, la matriz de renovables no parece que pueda garantizar la afluencia energética con la que cubrir los desmesurados niveles de consumo a los que nos hemos acostumbrado en la era de la energía fósil.
La transformación hacia un modelo 100% renovable sin considerar, de nuevo, cambios profundos en las estructuras y dinámicas sociales, es una ilusión que queda -en los plazos de urgencia en los que nos movemos- sencillamente fuera de nuestro alcance.
Finalmente, la electrificación del sistema energético se encuentra con problemas asociados a las peculiaridades de la electricidad, en concreto, las dificultades para su almacenamiento a gran escala y para conjugar la oferta con la demanda derivada de la intermitencia en la generación a partir de fuentes renovables como el sol y el viento. A pesar de las esperanzas depositadas en el hidrógeno como vector energético que facilite una alternativa viable de almacenamiento cuando la generación eléctrica de origen renovable exceda a la demanda, los avances en los esfuerzos encaminados en esta dirección no han proporcionado hasta el momento más que avances muy modestos sin lograr siquiera las condiciones económicas y ecológicas que pudieran hacerlo viable en un corto plazo.2 Tampoco los resultados obtenidos de la conversión mecánica en las centrales hidráulicas por bombeo o en acumuladores de conversión química o electromagnética parece que sean suficientemente significativos como para pensar que el problema está resuelto.
Por otro lado, la conjugación permanente de la oferta con la demanda requiere dotar al sistema eléctrico de los atributos de estabilidad y flexibilidad, algo difícil de lograr dado el carácter discontinuo de las fuentes renovables. Obviamente se trata de un asunto estrechamente relacionado con las posibilidades de almacenamiento a gran escala, aunque no únicamente. Requiere también resolver de forma adecuada la integración de las diferentes secuencias que conforman el sistema eléctrico, desde la generación hasta la utilización final de la electricidad pasando por el transporte a través de redes de alta tensión y la distribución comercial. Para ello se confía en una digitalización a gran escala que haga posible lo que se denomina “energía conectada”. Así pues, la electrificación del sistema energético queda íntimamente ligada a la intensificación de la digitalización de la sociedad, con todas las potencialidades, pero también con todos los problemas y riesgos que comporta. No es el momento (y tampoco hay espacio) para desarrollar este aspecto, pero sí convendría observar cómo se viene construyendo un discurso tecnologicista en el que se habla alegremente de “prosumidores” (actores que desempeñan simultáneamente el papel de productores y consumidores), de redes concebidas como plataformas digitales de servicios, de descentralización gobernada por organizaciones vecinales y comunitarias, etc., sin alusión alguna a cómo se organiza y funciona realmente el sector: con estructuras oligopólicas y una invariable connivencia de los diferentes gobiernos con las grandes empresas para su mayor beneficio y menor atención a los intereses generales de la población.
Las estructuras e instituciones de poder
La integración de las fuentes renovables en un sistema descentralizado y digitalizado basado en redes dinámicas bidireccionales en las que millones de usuarios pudieran gestionar su consumo eléctrico y verter los excedentes a la red es un proyecto que tropieza con las estructuras e instituciones de poder tanto nacionales como internacionales.
La necesidad de cambiar el marco institucional en el que operan los actores implicados en la producción, el comercio y el consumo de la energía emerge como la conditio sine qua non para poder definir democráticamente el rumbo de la transición energética. Se trata de una cuestión crucial de un debate eminentemente político que no puede ser hurtado a la ciudadanía, pero que requiere, para mayor complicación, de un conocimiento riguroso del funcionamiento, las prioridades y los actores decisivos que condicionan la marcha de un sistema energético.3
Por si esto fuera poco, cabe añadir la dimensión internacional en que se desarrolla el sistema energético actual, marcado a su vez por profundas asimetrías y desigualdades. El orden fosilista ha estado acompañado permanentemente de una geopolítica que ha hecho y desecho alianzas internacionales y esferas de influencia, en la mayoría de los casos con consecuencias bélicas para los países que han osado desafiar el orden establecido con el propósito de mejorar su participación en el pastel o garantizar, al menos, su cuota de mercado. Pocos ámbitos han estado tan marcados en la historia reciente por las estrategias de seguridad nacional de las grandes potencias y demasiados han sido los pueblos que les ha tocado sufrir las calamidades que esas estrategias han ocasionado. No es una historia exclusiva del sector energético, aunque tal vez sí uno de los ejemplos más significativos.
Un solo dato puede ser indicativo de la magnitud que va a adquirir esta dimensión geopolítica. En el año 1990, el mundo obtenía el 87% de su energía primaria de fuentes fósiles; en el 2020, representa el 83%, con una reducción de apenas cuatro puntos porcentuales en tres décadas. ¿Cómo será posible moverse desde el 83% al cero en los próximos 30 años, periodo que se contempla para culminar el proceso de descarbonización, sin una recomposición radical de las fuerzas y actores en juego?
Pensar imaginativamente otros fines y medios
Para que no desemboque la tan anhelada transformación de la matriz energética en una tragedia ecosocial sin precedentes o en el apartheid de gran parte de la humanidad, no queda otra que perfilar horizontes nuevos con otros fines y medios. No existe como tal una transición energética en marcha, sino un espacio de disputa que podrá salvarnos de –o encaminarnos sin remedio hacia– los peores escenarios de la crisis ecosocial.
Mientras se disputa y se hacen valer las capacidades políticas y técnicas para resolver los problemas y dificultades concretas en los planos antes mencionados, resulta igualmente necesario y urgente subvertir los objetivos, prioridades y valores que nos han conducido a esta crisis energética que desvela un rango civilizatorio a poco que se escarbe. El capitalismo ha construido un entorno social y cultural que favorece el consumo desenfrenado, creando unos consumidores agitados por el ansia de alcanzar todos sus deseos. Y no lo hace de forma homogénea y continua, sino generando abismales desigualdades y provocando crisis continuas en medio de un despilfarro generalizado. Se antoja imposible construir una sociedad autocontenida y guiada por principios igualitarios en escenarios de escasez sin un cuestionamiento y una radical redefinición de las nociones de bienestar y calidad de vida en las sociedades contemporáneas. La lucha contra la desigualdad y el despilfarro consustanciales a la dinámica capitalista ofrecen cierto margen que, aunque se vaya estrechando, permite aún imaginar sociedades civilizadas con propósitos que no se reduzcan a los de la mera supervivencia.
Santiago Álvarez Cantalapiedra
NOTAS
1. Óscar Carpintero y Jaime Nieto, «Transición energética y escenarios post-crecimiento», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 156, invierno 2021, FUHEM Ecosocial, Madrid, pp 93-106.
2. Véase en esta misma revista Antonio Serrano, «hidrógeno verde y transición energética», Papeles de rela- ciones ecosociales y cambio global, núm. 1153, primavera 2021, FUHEM Ecosocial, Madrid, pp. 83-92.
3. De la complejidad y cuestiones más relevantes del sistema eléctrico español, dominado por un oligopolio formado por un número muy reducido de compañías que poseen casi toda la capacidad instalada y el control de la mayoría de las redes de distribución y comercialización, ejerciendo una influencia decisiva sobre el marco institucional y enormes posibilidades de captura del regulador, da buena cuenta Enrique Palazuelos en un libro imprescindible para quien desee aventurarse, con conocimiento de causa, en la discusión sobre la viabilidad, características y consecuencias de la transición energética: El oligopolio que domina el sistema eléctrico. Consecuencias para la transición energética, Akal, Madrid, 2019.
Acceso al pdf completo y gratuito del artículo: «Los planos del debate de la crisis energética»
Entrevista a Joan-Ramon Laporte
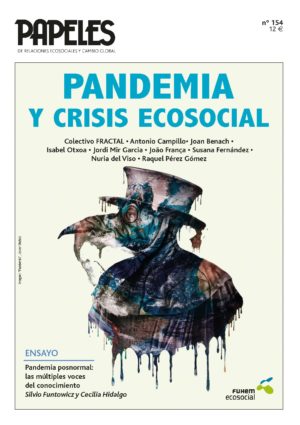 En esta entrevista publicada en el número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nuria del Viso conversa con Joan-Ramon Laporte, profesor emérito de Farmacología de la Universidad autónoma de Barcelona, sobre cómo la distribución excluyente de las vacunas refleja las tremendas diferencias entre los países ricos y pobres, agravadas por la dictadura de las patentes.
En esta entrevista publicada en el número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nuria del Viso conversa con Joan-Ramon Laporte, profesor emérito de Farmacología de la Universidad autónoma de Barcelona, sobre cómo la distribución excluyente de las vacunas refleja las tremendas diferencias entre los países ricos y pobres, agravadas por la dictadura de las patentes.
La “sorpresa” anunciada que representó la irrupción de la COVID-19 pilló fuera de juego a los gobiernos de casi todo el mundo, nóveles en el tratamiento de epidemias y con pocas herramientas para poner coto a un virus pertinaz que solo ha dado muestras de contención con medidas drásticas como el confinamiento estricto.
Así, las vacunas –desarrolladas en un tiempo récord y después de importantes inversiones de fondos privados y públicos– se convirtieron en la gran esperanza.
Su “rodaje” está revelando en la práctica ciertas limitaciones debido a su acelerado desarrollo. Pero, además, el proceso de vacunación, con el acaparamiento de dosis por parte de los países ricos, está exponiendo una crisis más profunda de desigualdad, esta vez en cuestiones decisivas de salud pública. Algunas voces reclaman ya que se suspendan las patentes para las vacunas de la COVID-19.
Nuria del Viso (NdV): ¿Están justificadas las precauciones ante los problemas de trombos que ha presentado la vacuna de AstraZeneca y más recientemente la de Janssen? ¿Qué hay del resto de las vacunas? ¿Son más seguras? Incluidas otras aún no aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (AEM).
Joan-Ramon Laporte (JRL): Los resultados de los ensayos clínicos sobre las vacunas, así como la experiencia posterior con su empleo en la práctica, indican que las vacunas actualmente disponibles contra la COVID-19 son eficaces para prevenir la enfermedad grave, y efectivas para reducir la mortalidad y los ingresos hospitalarios.
Era esperable que surgieran lo que llamamos señales de farmacovigilancia, es decir, sospechas de efectos indeseados que no han sido identificados en los ensayos clínicos anteriores a la comercialización. Estas señales se generan a través de un sistema de notificación de sospechas de efectos indeseados al centro de farmacovigilancia de cada región o país, y son reunidos en una base de datos europea común, llamada Eudravigilance y gestionada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca diera lugar a raros casos de trombosis fue anunciada el 7 de marzo.
Los datos disponibles hasta el momento no indican que las vacunas de Pfizer/BNT y de Moderna incrementen el riesgo de trombosis, pero no sabemos si incrementan el riesgo de otros efectos indeseados. En los próximos meses, a medida que avance la vacunación con todas las vacunas disponibles en el mundo, se irán conociendo mejor sus ventajas y desventajas respectivas en términos de seguridad y de preferencias según la edad y el sexo de las personas vacunadas.
NdV: A pesar de tratarse de una pandemia global, asistimos a un acceso a las vacunas vinculado al poder de compra de los estados, dejando a muchos países –especialmente en África– con un acceso muy reducido. ¿Cuál es su percepción sobre este modo excluyente de gestión en base al poder adquisitivo de los países?
JRL: Me parece un egoísmo suicida. Los virus no tienen fronteras, y si el vecino no está vacunado, la enfermedad vuelve, posiblemente traída por una nueva variante del virus más contagiosa que dé lugar a una enfermedad más grave. Es el reflejo de las tremendas diferencias entre países ricos y pobres, diferencias que en los últimos años han sido agravadas por la dictadura de las patentes (sobre tecnologías, sobre medicamentos, etc.) impuesta por los países ricos a través de la Organización Mundial del Comercio y sus acuerdos ADPIC sobre protección de la propiedad intelectual. Quizá sea bueno recordar que mientras hablamos de vacunas contra la COVID-19, parece que olvidemos que en el mundo fallecen cada año 800.000 menores de 5 años de neumonía para las que se dispone de tratamientos efectivos. Neumonías que hasta ahora no han sido causada por el coronavirus.
NdV: Sudáfrica e India han expresado su disposición a fabricar millones de dosis para los países pobres. ¿Qué obstáculos encuentra esta propuesta?
¿Existen casos justificados, según la OMC, en que las patentes puedan desbloquearse?
JRL: Las materias primas necesarias para fabricar una vacuna son más complejas que las necesarias para fabricar un medicamento convencional. La fabricación de una vacuna necesita una compleja cadena de procedimientos variados. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, comienza en una fábrica en Missouri donde se producen plásmidos de ADN que contienen un gen de coronavirus, se cultivan estos plásmidos en bacterias E. coli modificadas para producir ADN purificado, siguen en otra fábrica en Massachusetts donde unos enzimas transcriben el ADN en ARN mensajero (mRNA), que son enviados a otra factoría en Michigan, donde las partículas de ARN mensajero son envueltas en una capa de una mezcla de varios lípidos que las protegen y facilitan su penetración en las células de la persona vacunada. Este proceso, funcionando a toda máquina, necesita 60 días.
India y otros países pueden manufacturar vacunas, pero no disponen de todas las materias primas necesarias. Existen planes de varias compañías que tienen vacunas contra la COVID-19, de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, para montar plantas en otros países, y así aumentar la capacidad de producción.
NdV: ¿Por qué Europa no reclama la suspensión de las patentes, máxime cuando ya financió el desarrollo de algunas vacunas?
JRL: El Acuerdo ADPIC (TRIPS en inglés) prevé que si declara una emergencia sanitaria, cualquier estado puede ordenar una licencia obligatoria, es decir, la producción del fármaco o vacuna necesario a un fabricante de versiones genéricas, a pesar de que el original esté patentado. Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea se opusieron a esta cláusula (que, de hecho, es una modificación de 2001 del tratado original de 1995). La cláusula no entró en vigor hasta 2017, cuando dos tercios de los estados integrantes de la OMC habían firmado la modificación del acuerdo ADPIC. Pero cuando entró en vigor la modificación, los países de la Unión Europea, España entre ellos, renunciaron a usarla. Una parte importante de las principales compañías farmacéuticas transnacionales es europea. La élite global del capitalismo impone sus normas, lo que ocurre con las patentes de medicamentos es paralelo a lo que ocurre con las semillas modificadas genéticamente y patentadas, con el pago de la deuda por los países pobres o con las guerras concentradas en las regiones donde hay minerales útiles para los países ricos.
NdV: Finalmente, ¿cómo interpreta el anuncio de Joe Biden de plantear en la OMC la suspensión de patentes, propuesta que ha encontrado eco en la UE?
JRL: En mi opinión es un paso importante que el presidente de EEUU y su gobierno declaren que van a hacer una propuesta en la OMC, y que la UE diga lo mismo. Es una manera de quedar bien con el ala izquierda del Partido Demócrata Sanders, Ocampo y demás, quienes vienen haciendo propuestas sobre las patentes de medicamentos en general desde hace años, desde luego desde antes de la pandemia. La misma secretaria de Estado de Comercio ha dicho que las negociaciones pueden durar meses, que nadie se haga ilusiones. EEUU y la UE eran los que más se opusieron a cualquier liberación de patentes en el seno de la OMC, como la contemplada en la cláusula aprobada en Doha si no recuerdo mal en 2001. Para que el nuevo tratado ADPIC –que prevé que no hace falta ser un país pobre de solemnidad para tener “derecho” a emitir una licencia obligatoria– entrara en vigor, hacía falta que lo aprobaran y lo firmaran dos tercios de los estados miembros. Y esto no ocurrió hasta 2017. Inmediatamente, varios países, entre ellos EEUU y los de la UE, renunciaron formalmente a usar nunca esta cláusula.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cada vacuna tiene un montón de patentes, usa tecnologías “únicas”, y un personal especialmente entrenado. No es lo mismo montar una fábrica de medicamentos convencionales que una de vacunas, y más si hablamos de las de mRNA. No solo es necesario liberar patentes, sino también transferir tecnologías.
Rusia y China están distribuyendo la mitad de las vacunas que las que distribuye el Covax, el mecanismo de los países ricos, como ilustraba recientemente un gráfico en The Economist.1 Estos anuncios de EEUU y la UE también pueden ser interpretados como una reacción para intentar detener la visión de un mundo en el que los países autodenominados democráticos muestran un egoísmo atroz con las vacunas, mientras Rusia y China suministran vacunas. La secretaria de Estado de EEUU citó a India –obligado en estos días– y a América Latina, donde, como es sabido, las vacunas que llegan son hasta ahora rusas y chinas.
A pesar de todo, que el presidente de EEUU y la CE se hayan visto obligados a decir lo que han dicho –que lo estudiarán, que lo propondrán, que lo negociarán, que es muy complejo– es ya un paso, incluso puede animar el debate global.
Nuria del Viso Pabón es miembro de FUHEM Ecosocial y forma parte del consejo de redacción de la revista PAPELES.
Día Internacional de las Personas Migrantes. Selección de Recursos
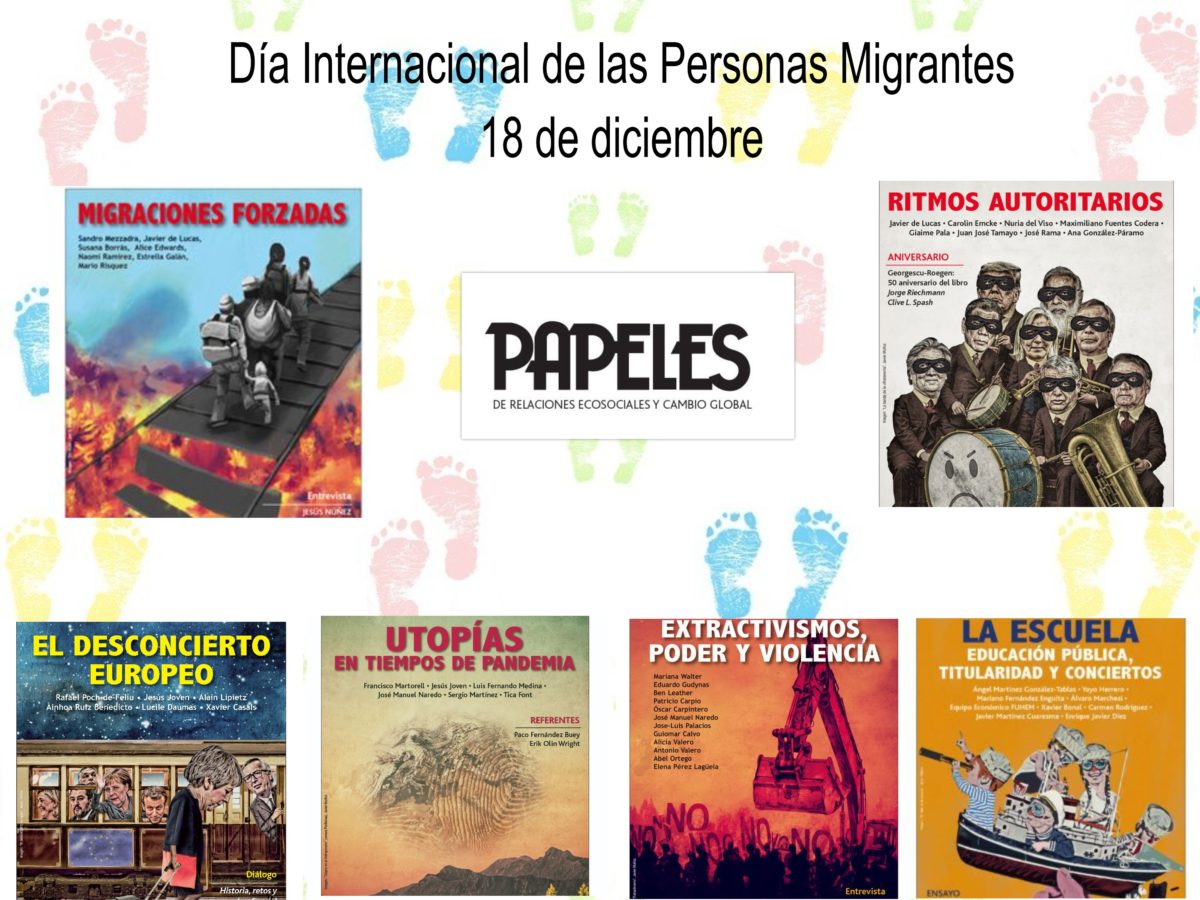
En diciembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Migrante (A/RES/55/93) que se celebra cada año el 18 de diciembre. El tema para 2021: Aprovechar el potencial de la movilidad humana
La Organización Internacional para las migraciones (OIM) fue creada hace 70 años, con el propósito de trasladar a los europeos desplazados por la segunda Guerra Mundial, y desde entonces ha prestado asistencia a millones de inmigrantes en el mundo, y actualmente sigue encabezando las labores orientadas a promover una gestión humana y ordenada de la migración para beneficio de todos, incluidas las comunidades de origen, tránsito y destino.
Según la OIM existen diversos factores que inciden en los movimientos de población. Dichos movimientos, que pueden ser voluntarios o forzosos, son el resultado de desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto, cuya magnitud y frecuencia no dejan de aumentar. En 2020, había unos 281 millones migrantes internacionales, lo que corresponde al 3,6% de la población mundial.
Todos estos factores tendrán repercusiones de calado en las características y el alcance de la migración en el futuro, y determinarán las estrategias y políticas que los países deberán implementar para aprovechar el potencial de la migración, sin dejar de lado la protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes.
Desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial ofrecemos una selección de recursos publicados en nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que abordan el tema de las migraciones desde diferentes perspectivas: los derechos humanos de las personas migrantes, los procesos de militarización y securitización de las fronteras, las políticas europeas, las migraciones ambientales y los desplazamientos forzados.
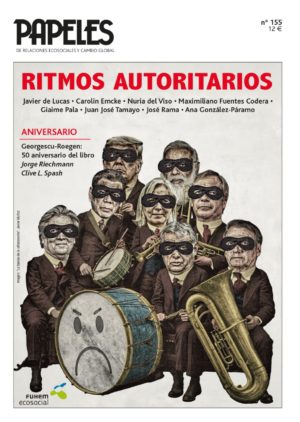
Repatriaciones de menores sin garantía en Ceuta, Luis Carlos Nieto
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 155, otoño 2021, pp. 80-83.
Análisis crítico de las repatriaciones de menores extranjeros de la ciudad de Ceuta realizadas por el Ministerio del Interior en agosto de 2021, caracterizadas por la vulneración de diversos instrumentos legales nacionales e internacionales sancionados por España.
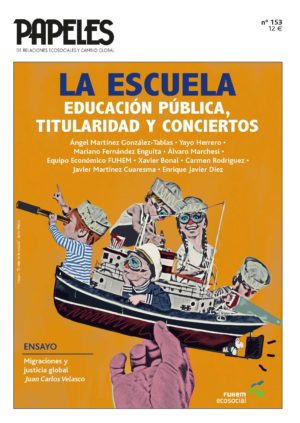
Alternativas a la funesta manía de erigir muros, Juan Carlos Velasco Arroyo
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 153, primavera 2021, pp. 101-112.
Las migraciones se han convertido no solo en un factor estructural de primer orden en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, sino en un complejo y permanente reto que requiere respuestas políticas que las sociedades contemporáneas no siempre están en condiciones de proporcionar.
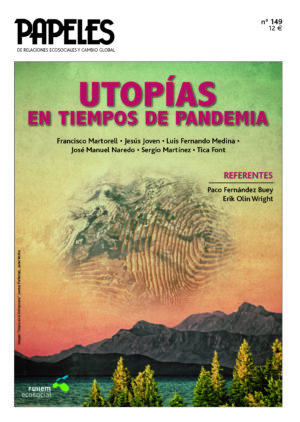
Refugiados en la Unión Europea: desde el alarmismo de emergencia a la gestión común, Daniele Archibugui, Marco Cellini y Mattia Vitiello
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 149, primavera 2020, pp. 77-96.
Los flujos de refugiados han encendido el debate político europeo. El artículo analiza cómo el número de solicitantes de asilo no justifica hablar de una “crisis de refugiados”, y sostiene que las instituciones y los procedimientos de la Unión Europea son insuficientes para gestionar con éxito el ingreso de refugiados y las solicitudes de asilo. El texto proporciona claves radicales para una política y una gestión de refugiados y solicitantes de asilo centrada en la UE.
Construir la «Europa fortaleza»: militarizar las fronteras, securitizar la migración, Ainhoa Ruiz Benedicto
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 145, primavera 2019, pp. 85-94.
La caída del muro de Berlín en 1989 prometió la entrada en un mundo globalizado que fuese acompañado de una apertura de fronteras. Esta narrativa liberal poco ha tenido que ver con la realidad del escenario que se ha desarrollado en la Unión Europea respecto a las políticas fronterizas.
Las políticas europeas de migración. Un enfoque desde Marruecos, Lucile Daumas
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 145, primavera 2019, pp. 95-105.
Las políticas europeas de cierre de fronteras confinan en sus territorios a los ciudadanos marroquíes y africanos. Marruecos y África se están convirtiendo en ollas exprés, entre dictaduras, conflictos, represión, miseria y falta de perspectivas.
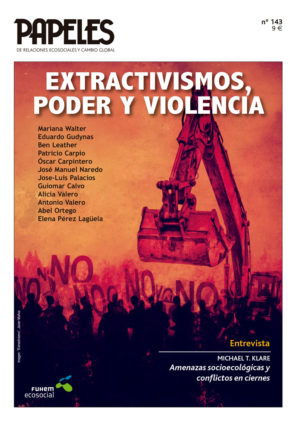
Entrevista a Michael T.Klare, José Bellver y Nuria del Viso
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 143, otoño 2018, pp. 155-161.
La combinación de sequía extrema, escasez de agua, inseguridad alimentaria y desempleo rural agravarán las tensiones étnicas y estimularán las migraciones masivas.
Migraciones Forzadas
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 132, invierno 2015-2016.
Desplazamientos forzados: causas, responsabilidades y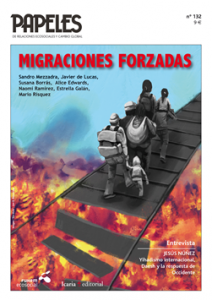
respuesta, Santiago Álvarez Cantalapiedra, pp. 5-10.
ESPECIAL
Proliferación de fronteras y «derecho de fuga», Sandro Mezzadra, pp.13-26
Refugiados: preguntas y respuestas ante una crisis que no es
coyuntural, Javier de Lucas, pp. 27-20.
La migración ambiental: entre el abandono, el refugio y la protección internacional, Susana Borrás, pp. 31-49.
Distinción, discreción, discriminación: las nuevas y, es de esperar, últimas fronteras para las solicitudes de asilo relacionadas con el género, Alice Edwards, pp. 51-64.
De cómo una revolución fue ahogada en el Mediterráneo, Naomí Ramírez Díaz, pp. 65-76.
Desde Aylan hasta París: recorrido por un drama humanitario sin precedentes , Estrella Galán, pp. 77-86.
Cambio Climático y Seguridad Humana
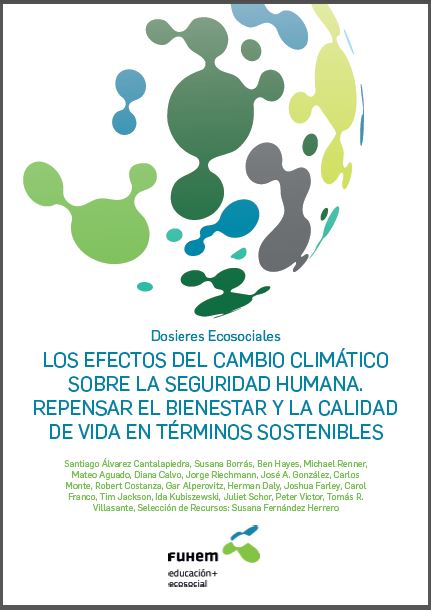 Los efectos del Cambio Climáticos sobre la Seguridad Humana repensar el bienestar y la calidad de vida en términos sostenibles.
Los efectos del Cambio Climáticos sobre la Seguridad Humana repensar el bienestar y la calidad de vida en términos sostenibles.
FUHEM Ecosocial
Noviembre 2021
El presente documento, que pertenece a la Colección Dosieres Ecosociales, recoge textos publicados por FUHEM Ecosocial que abordan los efectos y consecuencias del cambio climático sobre la seguridad humana, el bienestar y la calidad de vida.
Dividido en tres partes, la primera aborda cómo los impactos de los fenómenos climáticos extremos provocan que cada vez más personas vean amenazadas las condiciones sociales y naturales sobre la que descansa su existencia. Fenómenos que afectan, sobre todo, a las poblaciones más pobres y vulnerables con consecuencias en el aumento de las personas que tienen que migrar por cuestiones ambientales y en los cambios en las estrategias de seguridad internacional.
La segunda parte incluye cuatro textos en torno a la necesidad de repensar el concepto de seguridad, la economía y la sostenibilidad para asegurar el bienestar y la calidad de vida de las personas.
La tercera parte incluye una recopilación de recursos elaborada desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial, sobre las diferentes temáticas abordadas en el dosier.
Índice
Introducción
PARTE I: RIESGOS Y AMENAZAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Amenazas climáticas, injusticia ambiental y violencia, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
La migración ambiental: entre el abandono, el refugio y la protección internacional, Susana Borrás.
Colonizar el futuro: cambio climático y estrategias de seguridad internacional, Ben Hayes.
PARTE II: REPENSAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
Ampliar el concepto de seguridad, Michael Renner.
La necesidad de repensar el bienestar en un mundo cambiante, Mateo Aguado, Diana Calvo, Jorge Riechmann, José A. González y Carlos Montes.
Construir una economía sostenible y deseable, integrada en la sociedad y en la naturaleza, Robert Costanza, Gar Alperovitz, Herman Daly, Joshua Farley, Carol Franco; Tim Jakson, Ida Kubiszewski, Juliet Schor y Peter Victor.
El debate sobre el buen vivir y los problemas-caminos para medir los avances en la calidad de vida y la sustentabilidad, Tomás R. Villasante.
Parte III RECURSOS
Selección de recursos, Susana Fernández Herrero.
Acceso al Dosier completo en formato pdf: Los efectos del cambio climático sobre la seguridad humana.
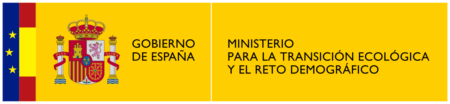
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
Tipos de Contaminación en España y su Impacto en la Calidad de Vida
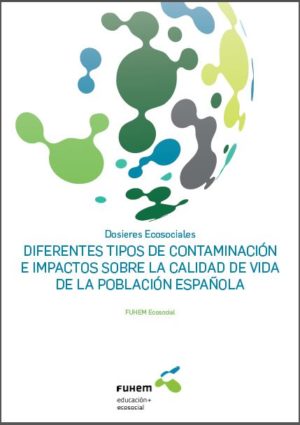 Diferentes tipos de Contaminación e Impactos sobre la Calidad de Vida de la Población Española
Diferentes tipos de Contaminación e Impactos sobre la Calidad de Vida de la Población Española
FUHEM Ecosocial
Noviembre 2021
El metabolismo socioecológico asociado al modo de vida de la sociedad española genera una gran cantidad de residuos (sólidos, líquidos o gaseosos) que terminan contaminando el medio natural, afectando a la salud de los ecosistemas. La toxicidad de los residuos puede acarrear también efectos directos sobre la salud de las personas. Así pues, directa o indirectamente, la contaminación por residuos tiene efectos sobre la salud pública y, en consecuencia, efectos sobre la calidad de vida de una población. Aunque al hablar de contaminación lo habitual sea pensar en el deterioro de la calidad del aire, la actividad socioeconómica y los
estilos de vida actuales generan residuos de distinto tipo que afectan de diferente manera a los ecosistemas.
Desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, tan importante es la contaminación química
como la acústica, la polínica, la térmica, lumínica o electromagnética.
En este proyecto se aborda el impacto que tiene sobre la calidad de vida de la población española tres tipos de procesos contaminantes:
1) La contaminación del aire.
2) La contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas)
3) La contaminación de los suelos.
Se estudia tanto los efectos indirectos (a través de la afectación de los ecosistemas) como los directos sobre la salud de las personas.
Índice
Introducción
PARTE I: Una panorámica general
Los regímenes metabólicos y los residuos
Los residuos: un problema global
PARTE II: Una panorámica de España
Contaminación del aire y sus impactos sobre la calidad de vida
Contaminación del agua y sus impactos sobre la calidad de vida
Contaminación del suelo y sus impactos sobre la calidad de vida
Otras formas de Contaminación y sus impactos sobre la calidad de vida
Conclusiones y consideraciones finales
Relación de cuadros, gráficos y figuras
Acceso al Dosier completo en formato pdf: Diferentes tipos de Contaminación e Impactos sobre la Calidad de Vida de la Población Española
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
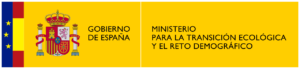
Cambio climático. Análisis Documental
Cambio climático.
Selección de Recursos
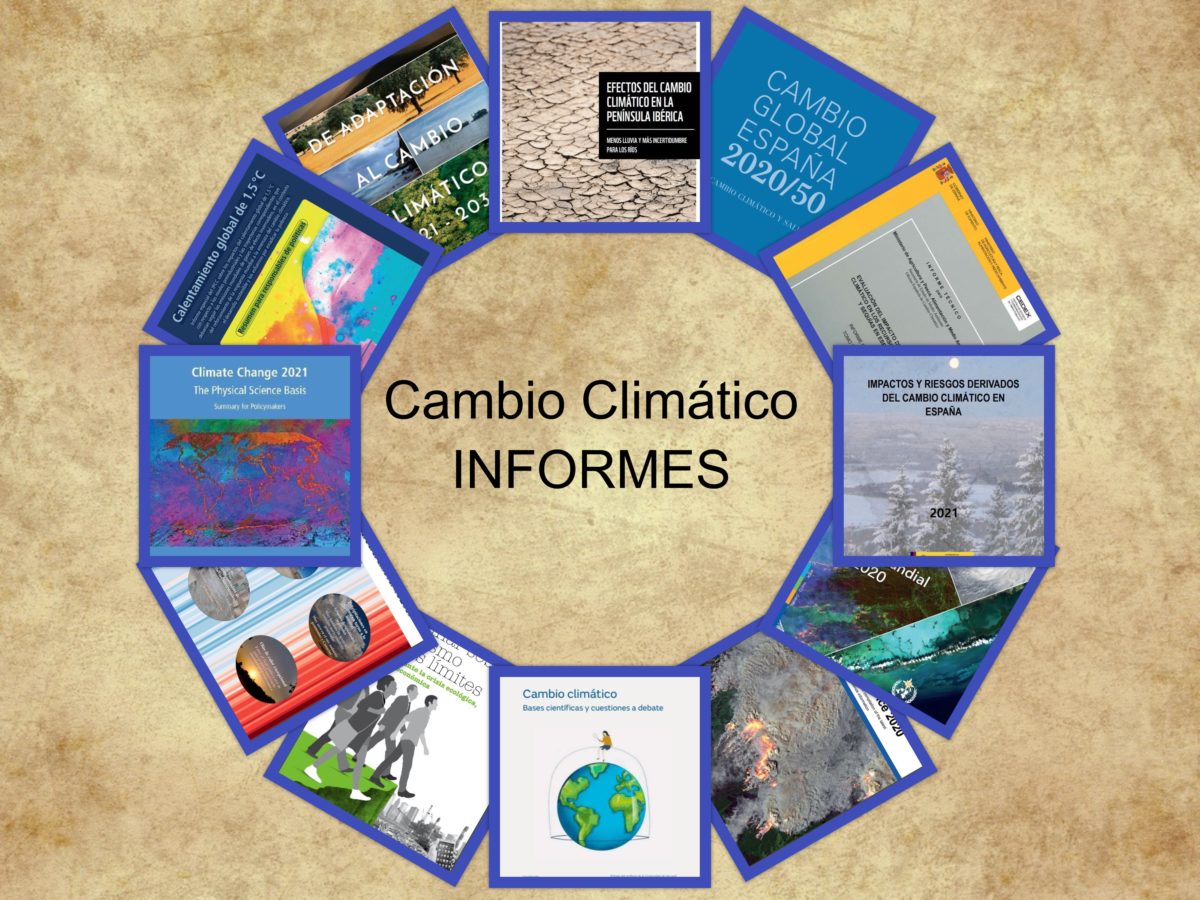
INFORMES
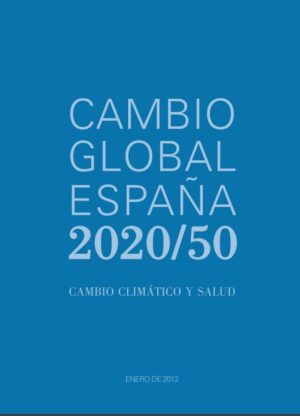
Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental – CCEIM
Cambio Global España 2020/50. Cambio Climático y Salud
Asturias: ISTAS, SESA, CCEIM, 2012, 369 págs.
Disponible en.
http://www.fundacionconama.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Salud-y-Cambio-Climatico.pdf
 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España. Informe Técnico para Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría de Estado de Medio Ambiente Oficina Española de Cambio Climático.
Madrid: Centro de Estudios Hidrográficos, julio 2017, 346, págs.
Disponible en:
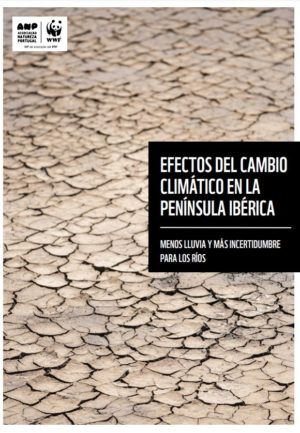
DO Ó, A. y SEIZ R.
Efectos del cambio climático en la península ibérica. Menos lluvia y más incertidumbre para los ríos.
ANP/WWF y WWF España, 2021, 18 págs.
Disponible en:
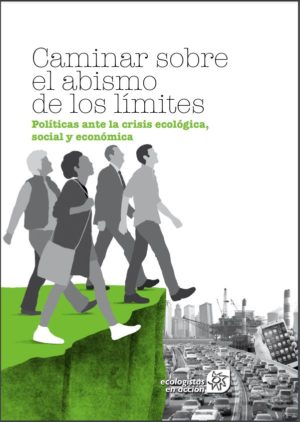
Ecologistas en Acción
Caminar sobre el abismo de los límites Políticas ante la crisis ecológica, social y económica
Madrid: Ecologistas en Acción, 2019, 36 págs.
Disponible en:
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-abismo-limites.pdf
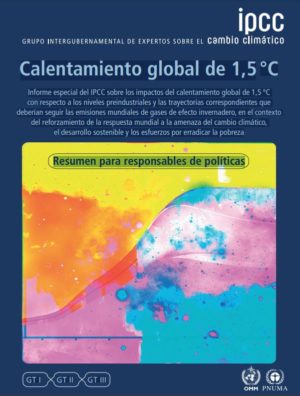 IPCC – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IPCC – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Calentamiento Global de 1,5 ° C. Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza GT I GT II GT III Resumen para responsables de políticas.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2019, 32 págs.
Disponible en:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
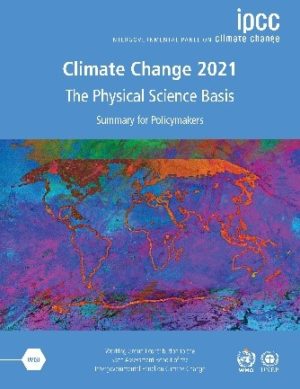
IPCC – Intergovernmental Panel of Climate Change
Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge: Cambridge University Press. In Press, 2021, 3949 págs.
Disponible en:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

LUMBRERAS, Julio (coord.)
Cambio climático. Bases científicas y cuestiones a debate
Madrid: Fundación Naturgy, 2020, 99 págs.
Disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/cambio-climatico-bases-cientificas.aspx
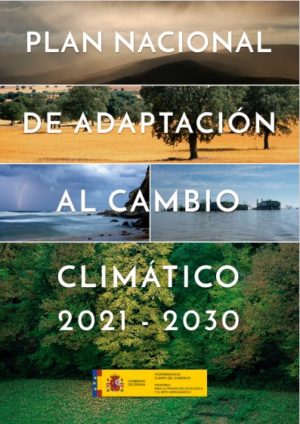
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030
Madrid: Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020, 246 págs.
Disponible en:

Organización Meteorológica Mundial
Estado del clima mundial en 2020.
Organización Meteorológica Mundial, 2021
Ginebra: Organización Meteorológica Mundial, 2021, 57 págs.
Disponible en:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10891

SÁNCHEZ-LAULHÉ OLLERO, José María et al.
Informe sobre el Estado el Clima de España, 2019
Madrid: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Agencia Estatal de Meteorología, 2020, 88 págs.
Disponible en:
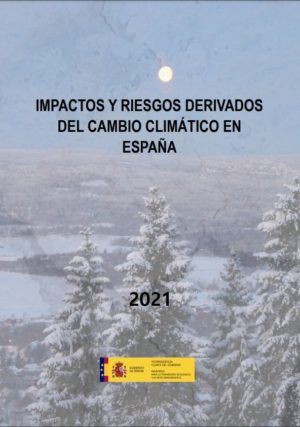
SANZ, M.J.; GALÁN, E. (eds.)
Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España.
Madrid: Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), 2021, 213 págs.
Disponible en:
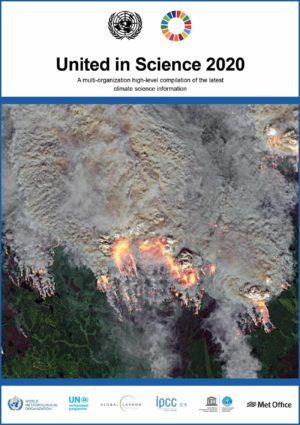
World Meteorological Organization (WMO), United Nations Environment Programme, Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), Global Carbon Project
United in Science 2020: A multi-organization high-level compilation of the latest climate science information.
World Meteorological Organization (WMO), 2020, 28 págs.
Disponible en:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10361
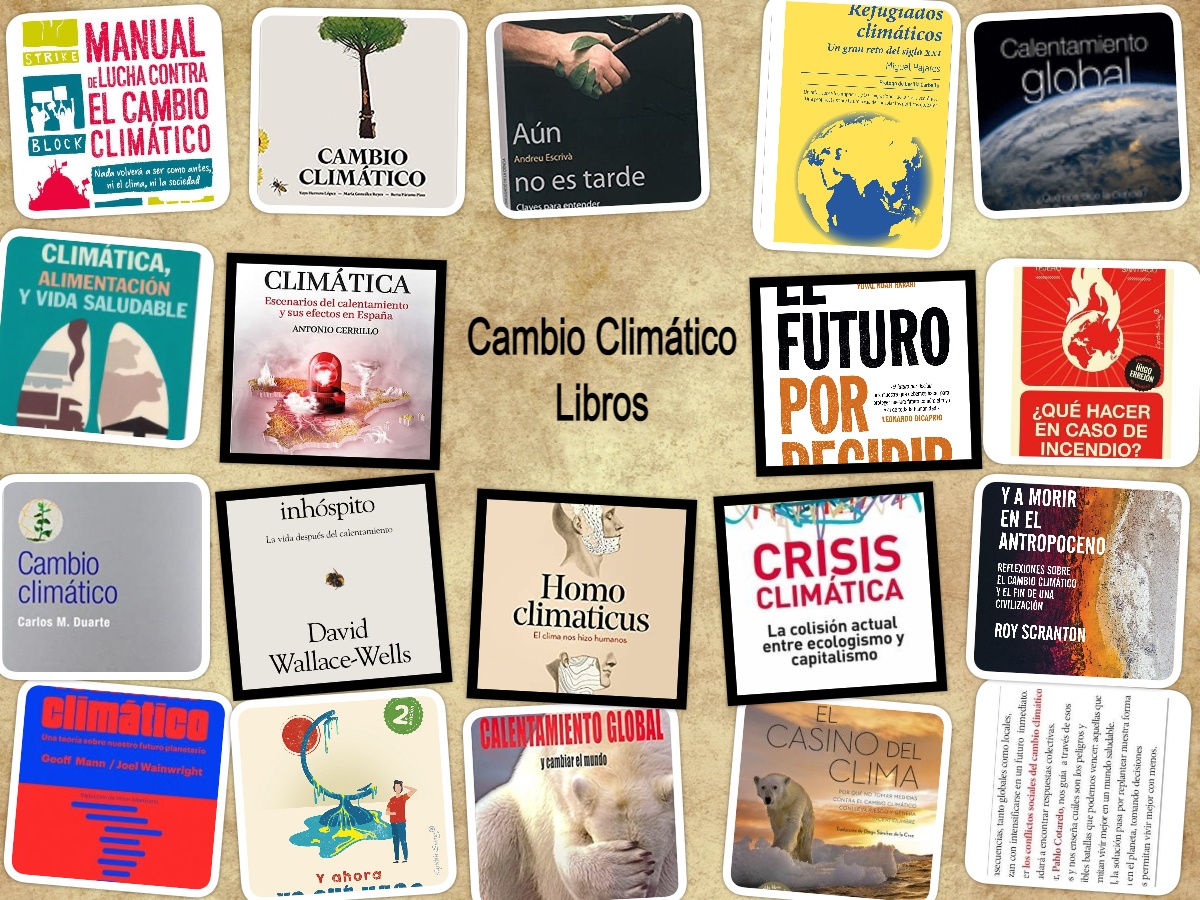
LIBROS
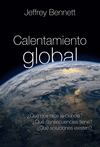
BENNETT, Jeffrey
Calentamiento global : ¿qué nos dice la ciencia?, ¿qué consecuencias tiene?, ¿qué soluciones existen?
Bilbao: Mensajero, 2018. 107 págs.
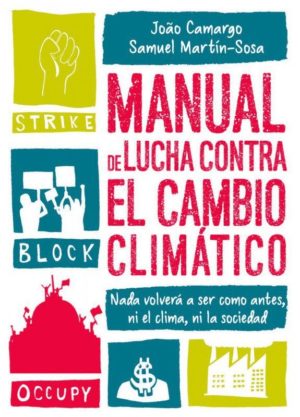
CAMARGO, João
Manual de lucha contra el cambio climático: nada volverá a ser como antes, ni el clima ni la sociedad
Madrid : Libros en Acción, D.L. 2019. 285 págs.
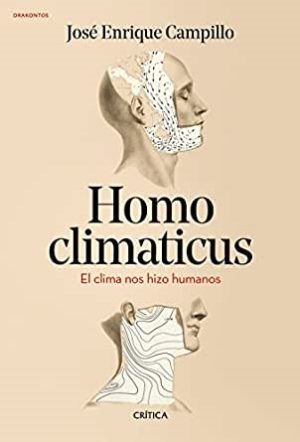
CAMPILLO ÁLVAREZ, José Enrique
Homo climaticus : el clima nos hizo humanos
Barcelona : Crítica, 2018. 398 p.
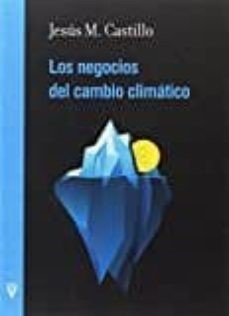
CASTILLO, Jesús M.
Los negocios del cambio climático
Barcelona: Virus, 2017, 186 págs.
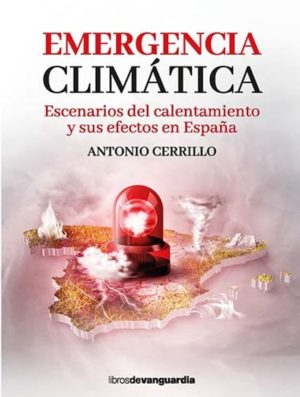
CERRILLO, Antonio
Emergencia climática: escenarios del calentamiento y sus efectos en España
Barcelona: Libros de Vanguardia, 2020. 223 págs.

COTARELO ÁLVAREZ, Pablo
Los conflictos sociales del cambio climático
Madrid: Ecologistas en Acción, 2011, 120 págs.
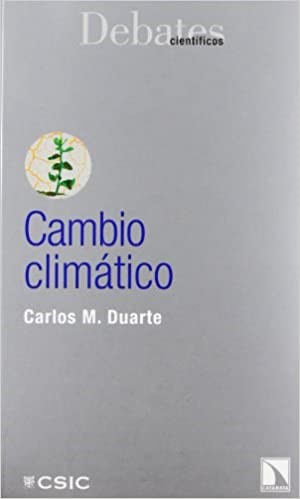
DUARTE QUESADA, Carlos Manuel
Cambio climático
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Catarata 2001, 104 págs
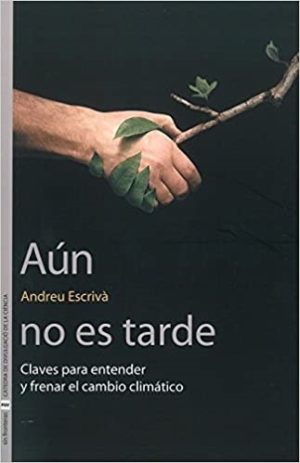
ESCRIVÀ, Andreu
Aún no es tarde: claves para entender y frenar el cambio climático.
Valencia : Publicacions de la Universitat de València, 2018. 243 págs.

ESCRIVÀ, Andreu
Y ahora yo qué hago: cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción
Madrid : Capitán Swing, D.L. 2020. 158 págs.
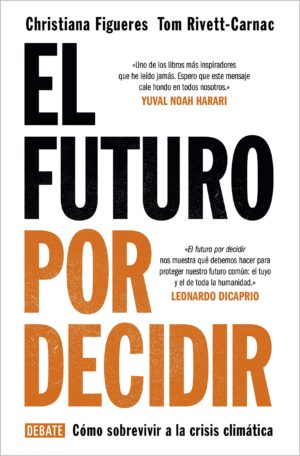
FIGUERES, Christiana; RIVETT-CARNAC, Tom
El futuro por decidir: cómo sobrevivir a la crisis climática
Madrid: Debate, 2021. 224 págs.
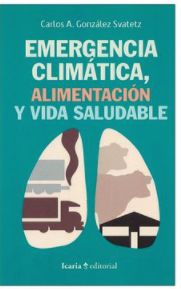
GONZÁLEZ SVATETZ, Carlos A.
Emergencia climática, alimentación y vida saludable
Barcelona: Icaria, 2020. 204 págs.
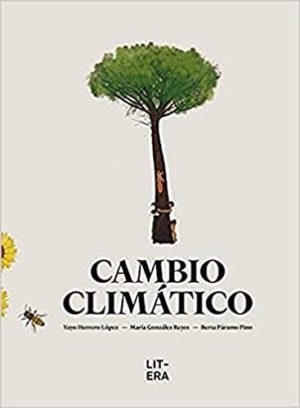
HERRERO LÓPEZ; Yayo; GONZÁLEZ, María; PÁRAMO PINO, Berta
Cambio climático
Valencia: Litera, 2019, 55 págs.
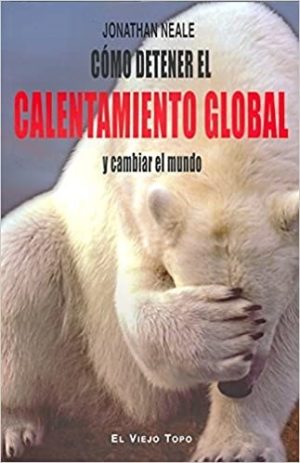
NEALE, Jonathan
Cómo detener el calentamiento global y cambiar el mundo
Barcelona: el Viejo Topo, 2012, 363 págs.
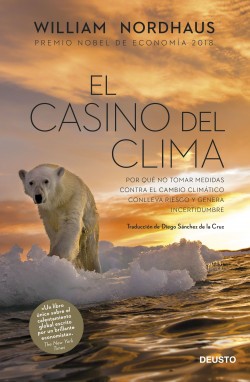
NORDHAUS, William
El casino del clima: por qué no tomar medidas contra el cambio climático conlleva riesgo y genera incertidumbre
Barcelona: Deusto, 2019. 446 págs.
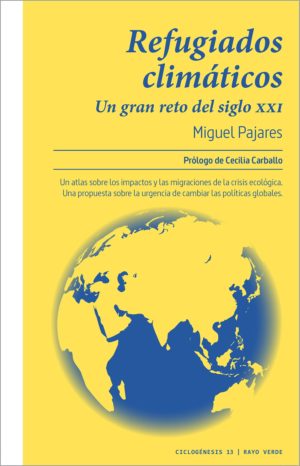
PAJARES, Miguel
Refugiados climáticos: un gran reto del siglo XXI
Barcelona: Editorial Rayo Verde, 2021, 280 págs.
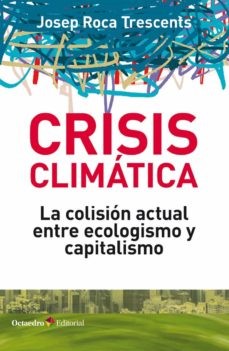
ROCA TRESCENTS, Josep
Crisis climática: la colisión actual entre ecologismo y capitalismo
Barcelona : Octaedro, 2019. 277 págs.
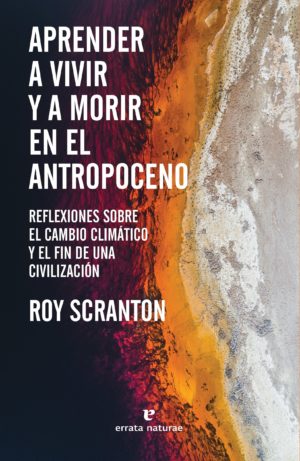
SCRANTON, Roy
Aprender a vivir y a morir en el Antropoceno. Reflexiones sobre el cambio climático y el fin de una civilización
Madrid: Errata Naturae, 2021, 168 págs.

TARDIVO, Giuliano; BARBEITO, Roberto; DÍAZ CANO, Eduardo (coord..)
Cuestiones Sobre Cambio Climático
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. 184 págs.
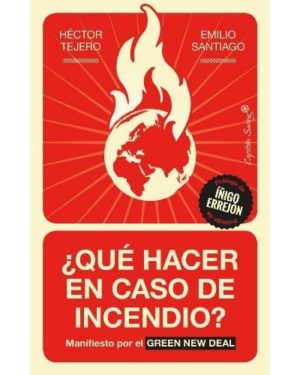
TEJERO, Héctor
¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal
Madrid: Capitán Swing, 2019. 248 p.
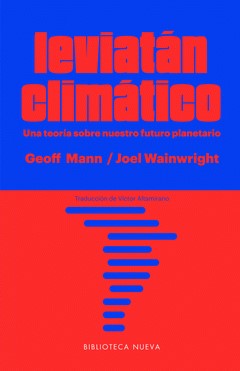
WAINWRIGHT, John
Leviatán climático : una teoría sobre nuestro futuro planetario
Madrid: Biblioteca Nueva, 2018. 347 p.
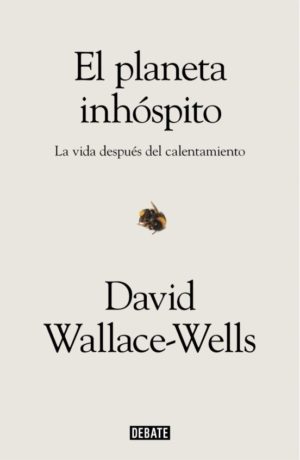
WALLACE-WELLS, David
El planeta inhóspito
Barcelona: Debate, 2019, 352 págs.
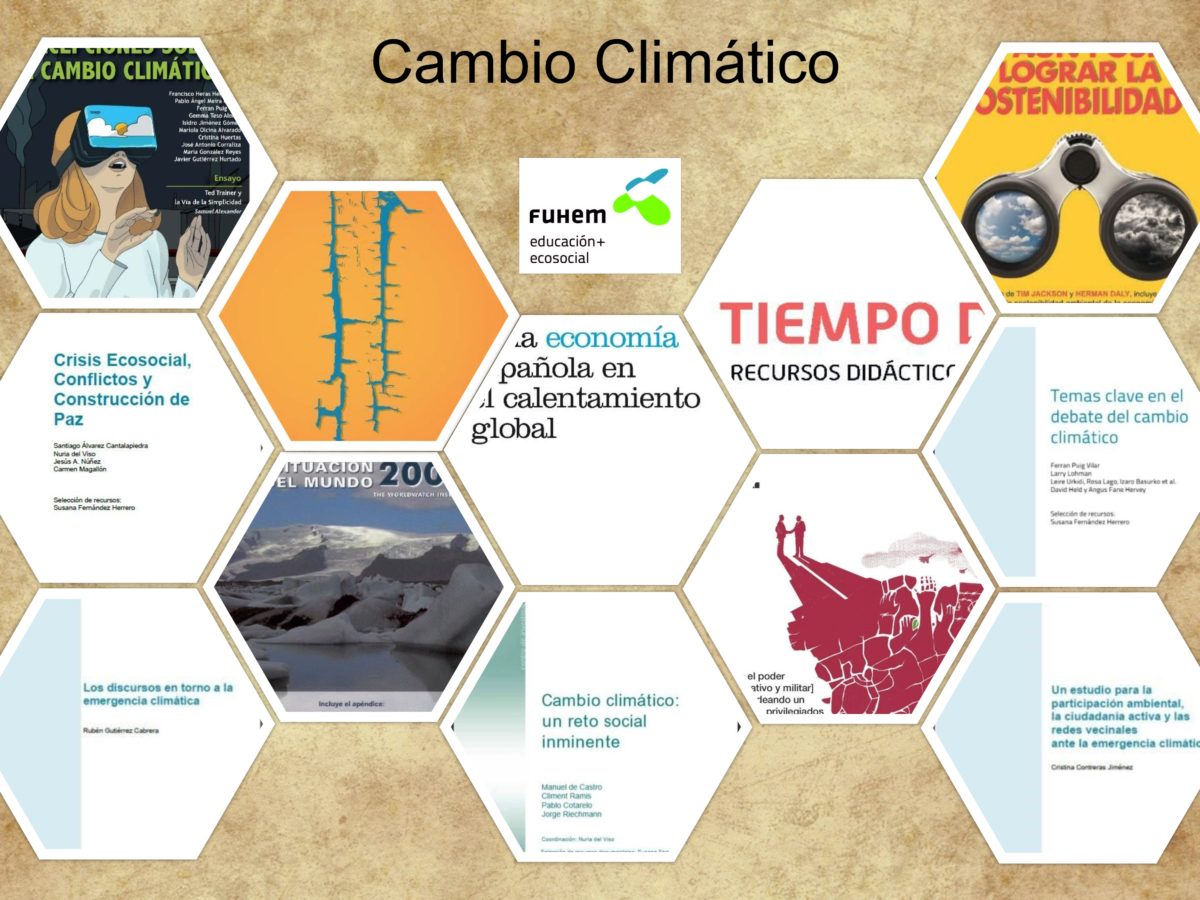
Publicaciones FUHEM Ecosocial
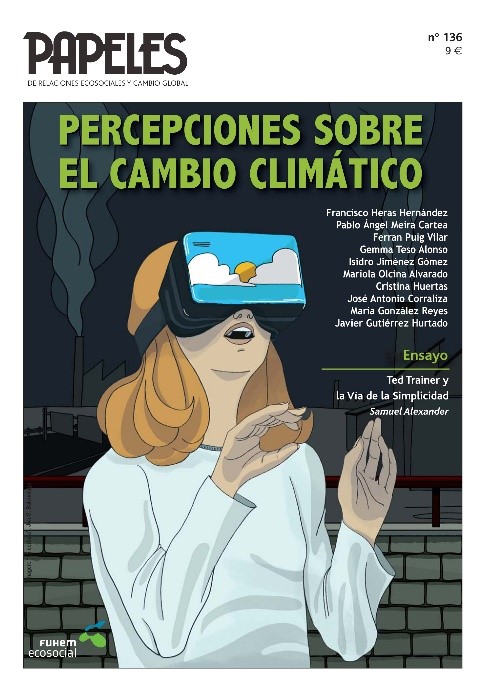
Percepciones sobre el Cambio Climático
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. núm. 136, invierno 2016/2017
El cambio climático: una realidad difícil de asumir, Santiago Álvarez Cantalapiedra
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Cambio-climatico_Introduccion_136_S.Alvarez.pdf
ESPECIAL
Cuando lo importante no es relevante. La sociedad española ante el cambio climático
Francisco Heras Hernández, Pablo Ángel Meira Cartea
De la realidad ontológica a la percepción social del cambio climático: el papel de la comunidad científica en la dilución de la realidad, Ferran Puig Vilar
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Papel_de_comunidad_cientifica_F.Puig_.pdf
La opinión crítica de los investigadores sobre la comunicación mediática del cambio climático, Gemma Teso Alonso
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Opinion_critica_investigadores_G.Teso_.pdf
Cambio climático y publicidad: desintoxicación cultural para responder al monólogon
Isidro Jiménez Gómez, Mariola Olcina Alvarado
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Cambio_climatico_y_publicidad_I.Jimenez_M.Olcina.pdf
Resistencias psicológicas en la percepción del cambio climático, Cristina Huertas, José Antonio Corraliza
Terminar la ESO sin conocer el cambio climático. Algunas reflexiones y herramientas para que esto no ocurra, María González Reyes
El debate electoral sobre el cambio climático, Javier Gutiérrez Hurtado
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Debate_electoral_cambio_climatico_J.Gutierrez.pdf
Otros artículos de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global:
“Costes y restricciones ecológicas al capitalismo digital”, José Bellver, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 144, invierno 2018/2019, pp.59-77.
“Respuestas ante el negacionismo climático”, Francisco Heras Hernández, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 140, invierno 2017/2018, pp.119-130.
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Respuestas-al-negacionismo-climatico-F.Heras_.pdf
“Modelo alimentario y cambio climático”, Carlos González Svatetz, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 139, otoño 2017, pp.55-62.
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Modelo-alimentario-y-cambio-climatico_C_GONZALEZ.pdf
“Centrales nucleares, emisiones de CO2 y cambio climático”, Xavier Bohigas, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 138, otoño 2017, pp.109-121.
“Tecno-optimismo climático: el escapismo tecnológico, frente al calentamiento
global”, Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 134, verano 2016, pp. 25-38.
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Tecno-optimismo_climatico_S.Martin-Sosa.pdf
“La migración ambiental: entre el abandono, el refugio y la protección internacional”, Susana Borrás, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 132, invierno 2015/2016, pp. 31-49.
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/12/Migracion_ambiental_S.Borras.pdf
La Situación del Mundo

GEMENNE, François
“Las migraciones como estrategias de adaptación al clima”
En:
GARDNER, Gary; PRUGH, Tom; RENNER, Michael (dirs.),
Un mundo frágil: hacer frente a las amenazas a la sostenibilidad. La Situación del Mundo 2015. Informe Anual del Worldwhatch Institute.
Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria,pp. 173-185, 259-261.
Disponible en:
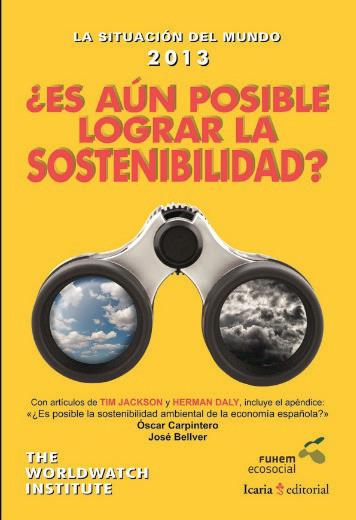
RENNER, Michael
“Cambio climático y los desplazamientos”
En:
ASSADOURIAN, Erik; RENNER, Michael (dirs.)
¿Es aún posible logara la Sostenibilidad? La Situación del Mundo 2013. Informe Anual del Worldwhatch Institute.
Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria, 2013, pp. 503-516, 645-647.
Disponible en:
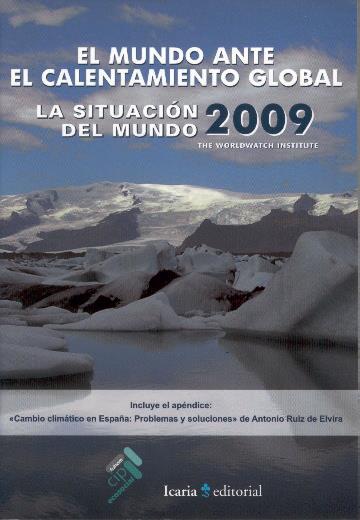
ENGELMAN, Robert; RENNER, Michael; SAWIN, Janet (dirs.)
El mundo ante el calentamiento global. La Situación del Mundo 2009. Informe Anual del Worldwhatch Institute.
Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria, 2009.
Conexiones de clima
“Un futuro energético duradero”, Janet L. Sawin y William R. Moomaw, pp.
Disponible en:
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/12/un-futuro-energetico-duradero.pdf
“Generar resiliencia”, David Dodman, Jessica Ayers y Saleemul Huq.
Disponible en:
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/12/Generar-resiliencia.pdf
“Guía y Glosario sobre Cambio Climático”, Alice McKeown; Gary Gardner, pp. 299-321, 401-402.
Disponible en:
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/12/Guia-y-glosario-sobre-cambio-climatico.pdf
Apéndice
“Cambio climático en España: Problemas y soluciones”, Antonio Ruiz de Elvira, pp. 319-347.
Disponible en:
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/08/Ruiz_-de_-Elvira_cambio_climatico.pdf
Dosieres Ecosociales

Rubén Gutiérrez Cabrera
Los discursos en torno a la emergencia climática
Dosieres Ecosociales, mayo 2020.
Disponible en:
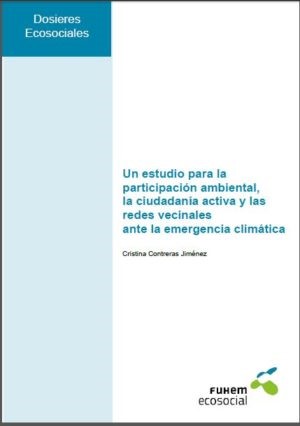
Cristina Contreras Jiménez
Un estudio para la participación ambiental, la ciudadanía activa y las redes vecinales ante la emergencia climática
Dosieres Ecosociales, abril 2020.
Disponible en:
“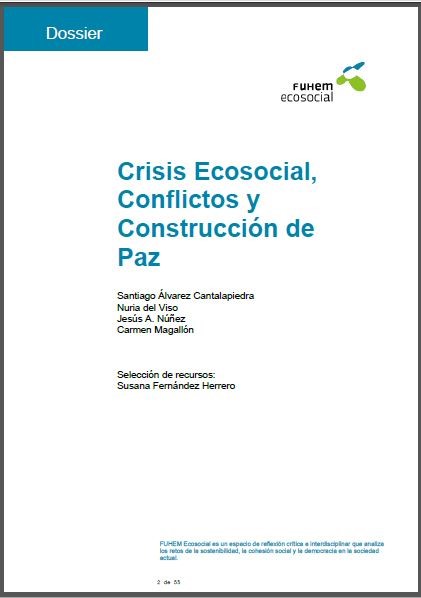 Amenazas climáticas, injusticia ambiental y violencia”, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
Amenazas climáticas, injusticia ambiental y violencia”, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
“De los delirios escapistas frente al cambio climático a la búsqueda de respuestas colectivas”, Nuria del Viso.
Crisis Ecosocial, Conflictos y Construcción de Paz.
Dosieres Ecosociales, diciembre 2018.
Disponible en:
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2020/04/Dossier-Crisis-Ecosocial.pdf
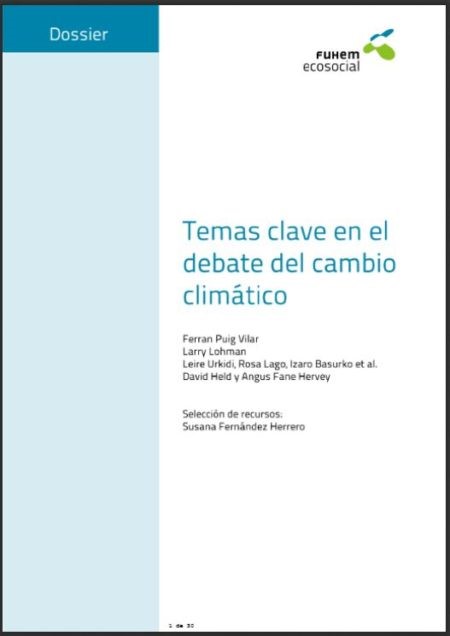 Temas clave en el debate climático
Temas clave en el debate climático
Dosieres Ecosociales, enero 2016.
Disponible en:
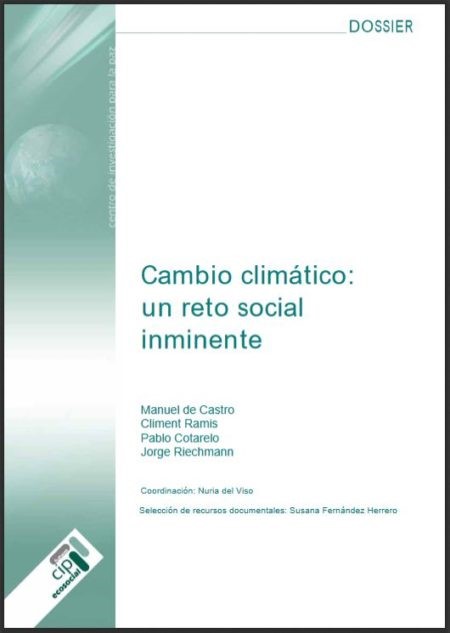 Cambio climático: un reto social inminente
Cambio climático: un reto social inminente
Dosieres Ecosociales, 2005.
Disponible en:
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/08/DOSSIER_CAMBIO_CLIMATICO.pdf
Otras publicaciones Fuhem Ecosocial
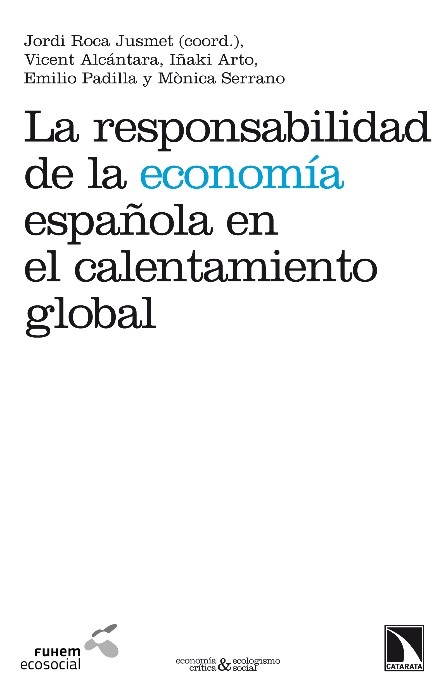 ROCA JUSMET, Jordi (coord..); ALCÁNTARA, Vicent; ARTO, Iñaki; PADILLA, Emilio; SERRANO, Mónica
ROCA JUSMET, Jordi (coord..); ALCÁNTARA, Vicent; ARTO, Iñaki; PADILLA, Emilio; SERRANO, Mónica
La responsabilidad de la economía española en el calentamiento global
Madrid: Catarata, 2013, 159 págs.
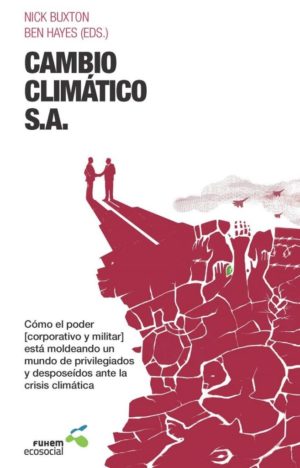
BUXTON, Nick; HAYES, Ben (eds.)
Cambio climático S.A.: cómo el poder (corporativo y militar) está moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis climática.
Madrid: FUHEM Ecosocial, 2017, 301 págs.
Impacto del Cambio Climático en los Sistemas Litorales Españoles
Impacto del Cambio Climático en los Sistemas Litorales Españoles y Repercusiones sobre la Calidad de Vida
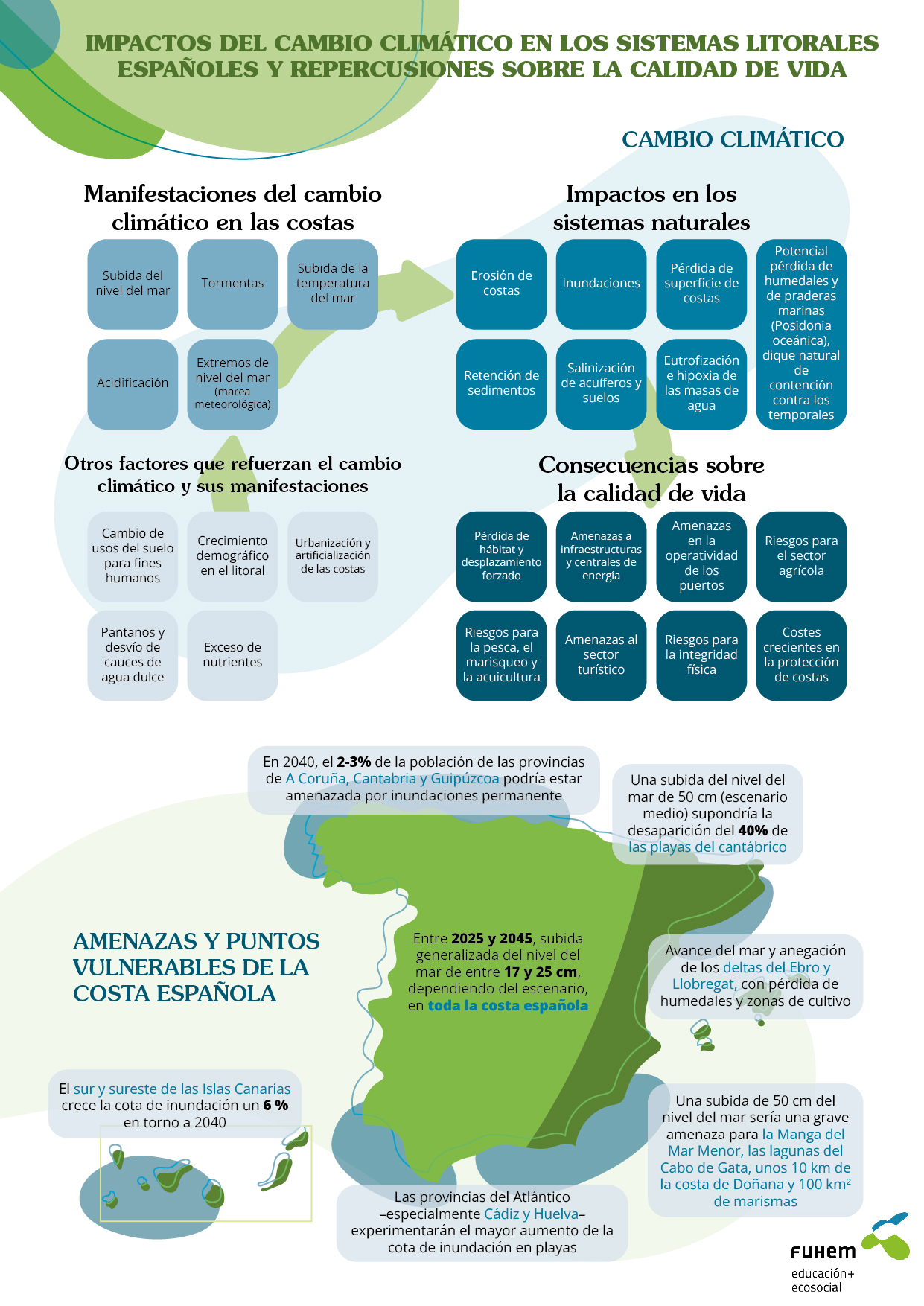
Acceso a la infografía en formato pdf: Impacto del Cambio Climático en los Ecosistemas Litorales
Esta infografía ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
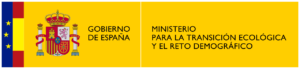
Basura, contaminación y efectos sobre el entorno
Basura, contaminación y efectos sobre el entorno
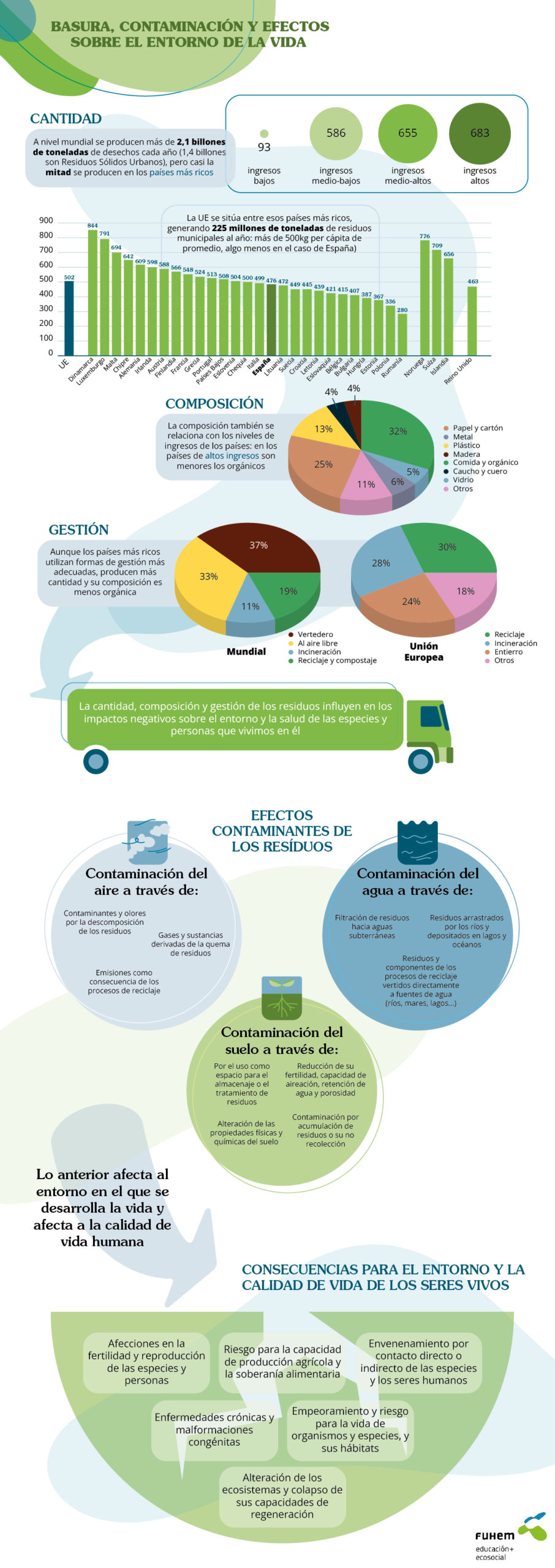
Acceso a la infografía en formato pdf: Basura, contaminación y efectos sobre el entorno
Esta infografía ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
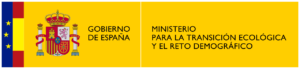
Cambio climático e Impactos sobre la Calidad de Vida
Cambio climático e Impactos sobre la Calidad de Vida
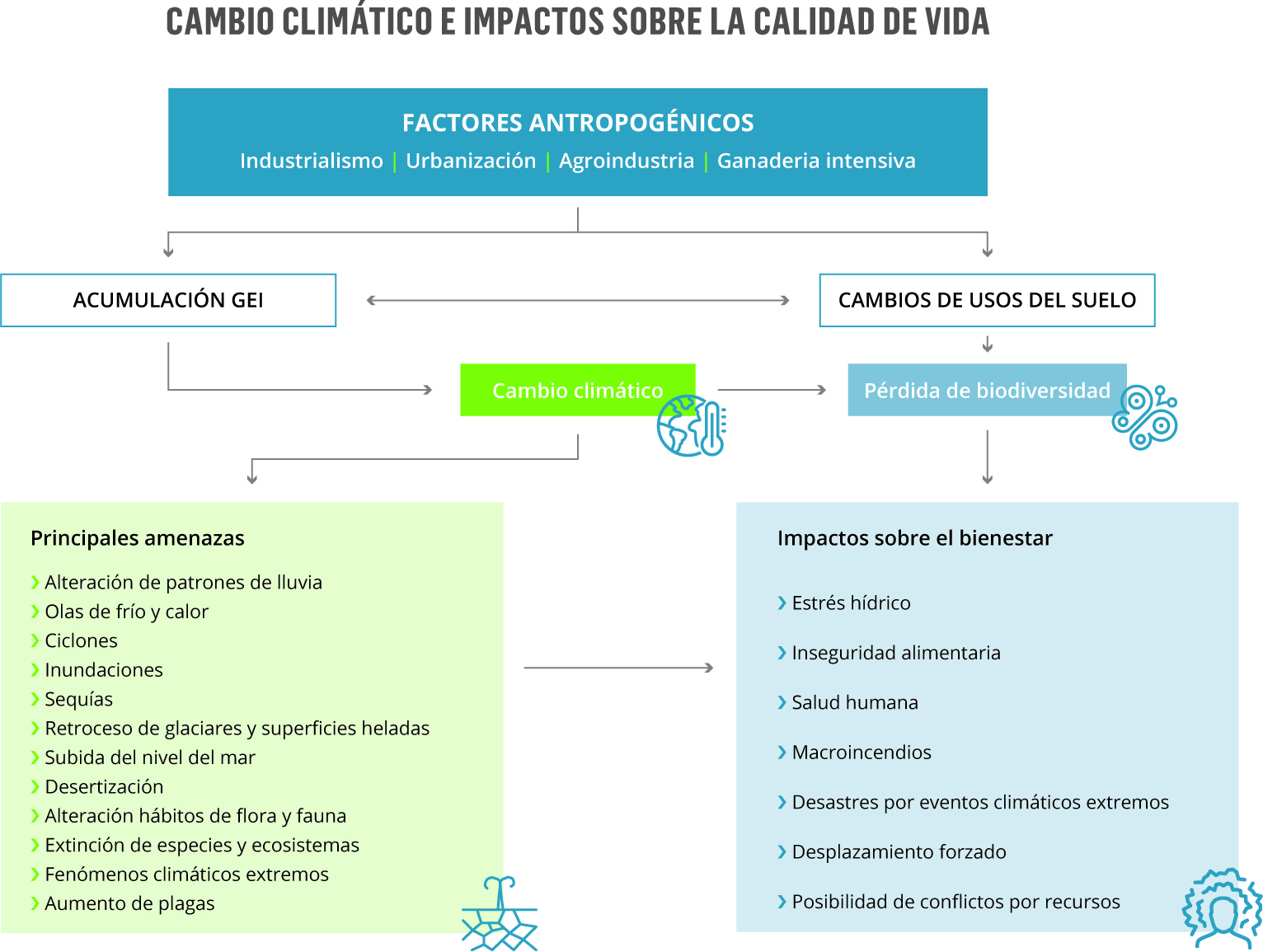
Acceso al mapa conceptual en formato pdf: Cambio climático e Impactos sobre la Calidad de Vida
Este mapa conceptual ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
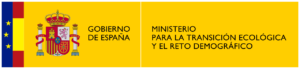
Impacto del Cambio Climático sobre los Ecosistemas
Impacto del Cambio Climático sobre los Ecosistemas
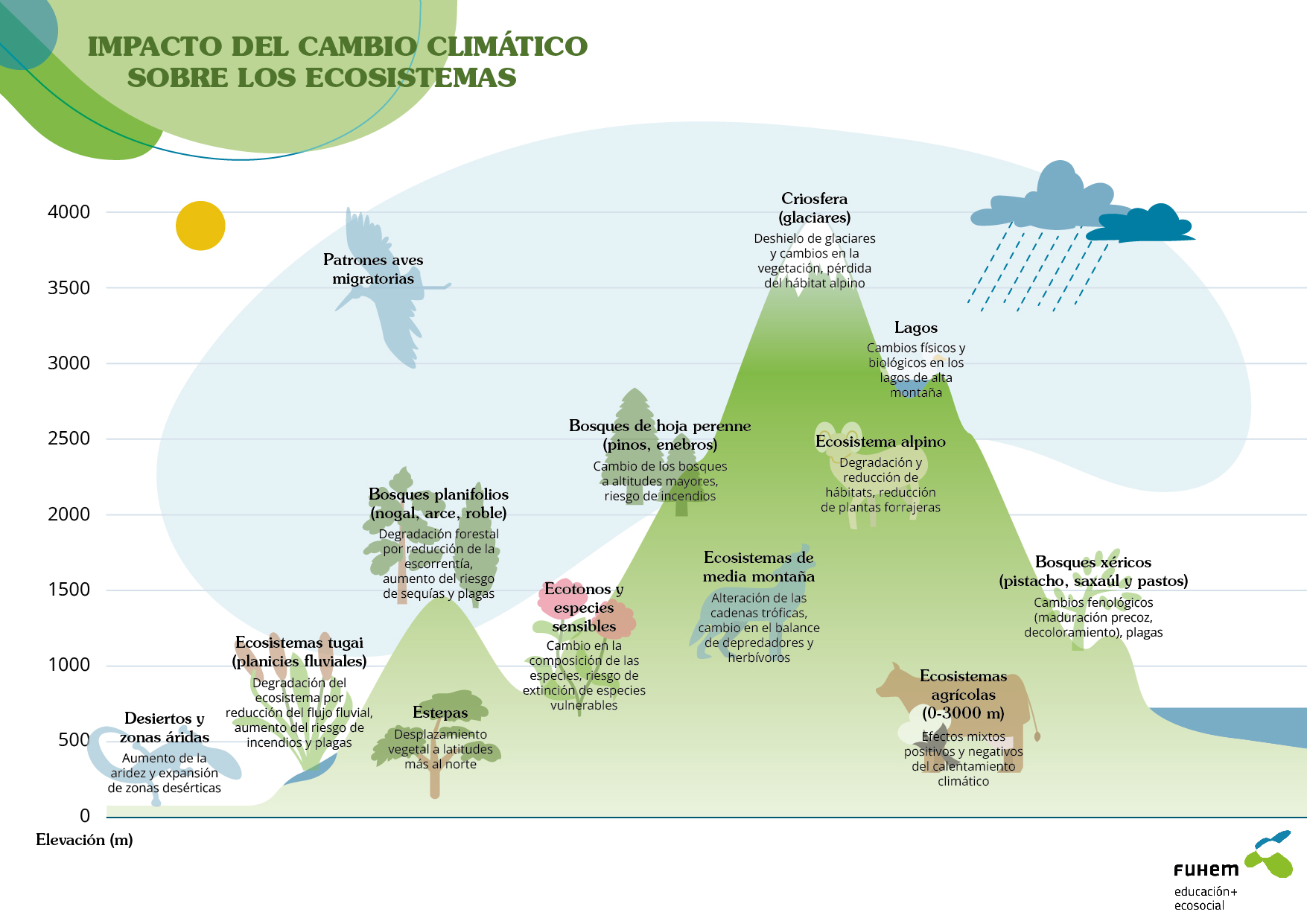
Acceso a la infografía en formato pdf: Impacto del Cambio Climático sobre los Ecosistemas
Esta infografía ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
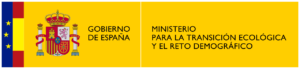
Efectos de la Contaminación sobre la Salud de las Personas
Efectos de la Contaminación sobre la Salud de las Personas
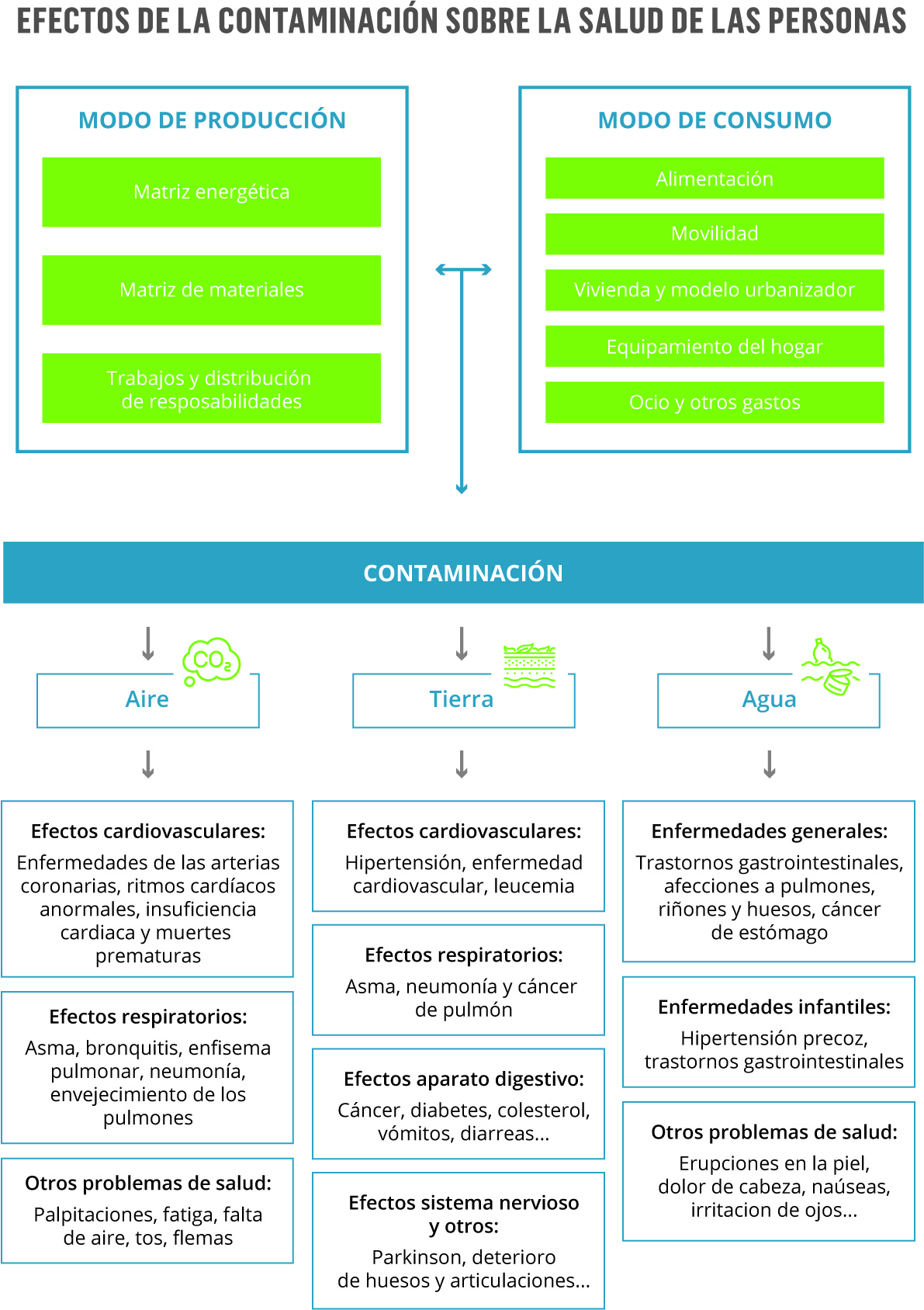
Acceso al pdf del mapa conceptual: Efectos de la Contaminación sobre la Salud de las Personas
Este mapa conceptual ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
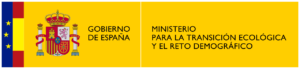
Efectos de la contaminación sobre el Entorno y los Ecosistemas
Efectos de la contaminación sobre el Entorno y los Ecosistemas
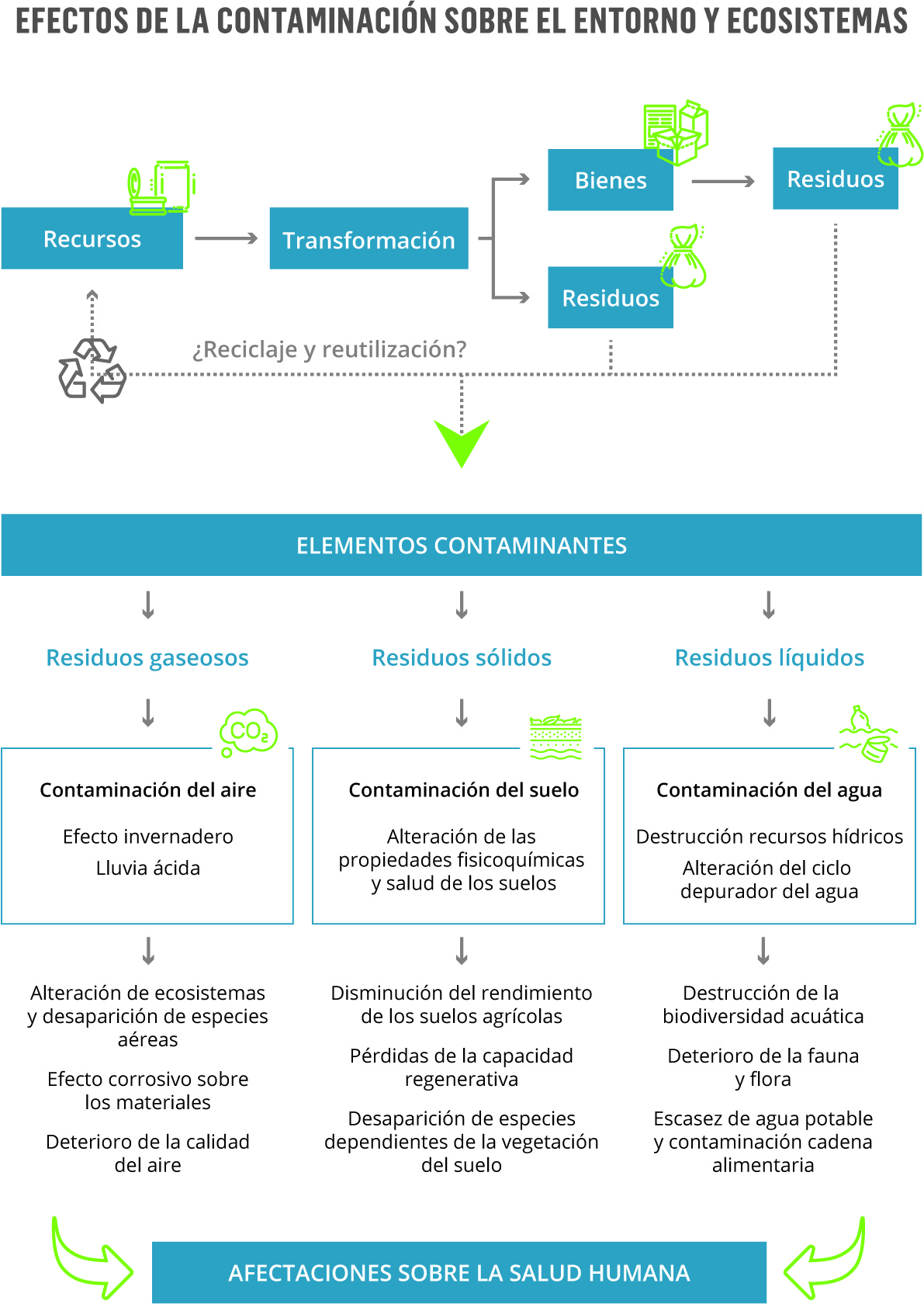
Acceso al pdf del mapa conceptual: Efectos de la contaminación sobre el Entorno y Ecosistemas
Este mapa ha sido realizad con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
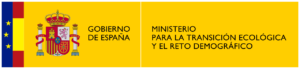
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/11/Contaminacion_entorno_y_ecosistemas-1.pdf
Sistema Biosfera - Sistema Industrial
Sistema Biosfera - Sistema Industrial
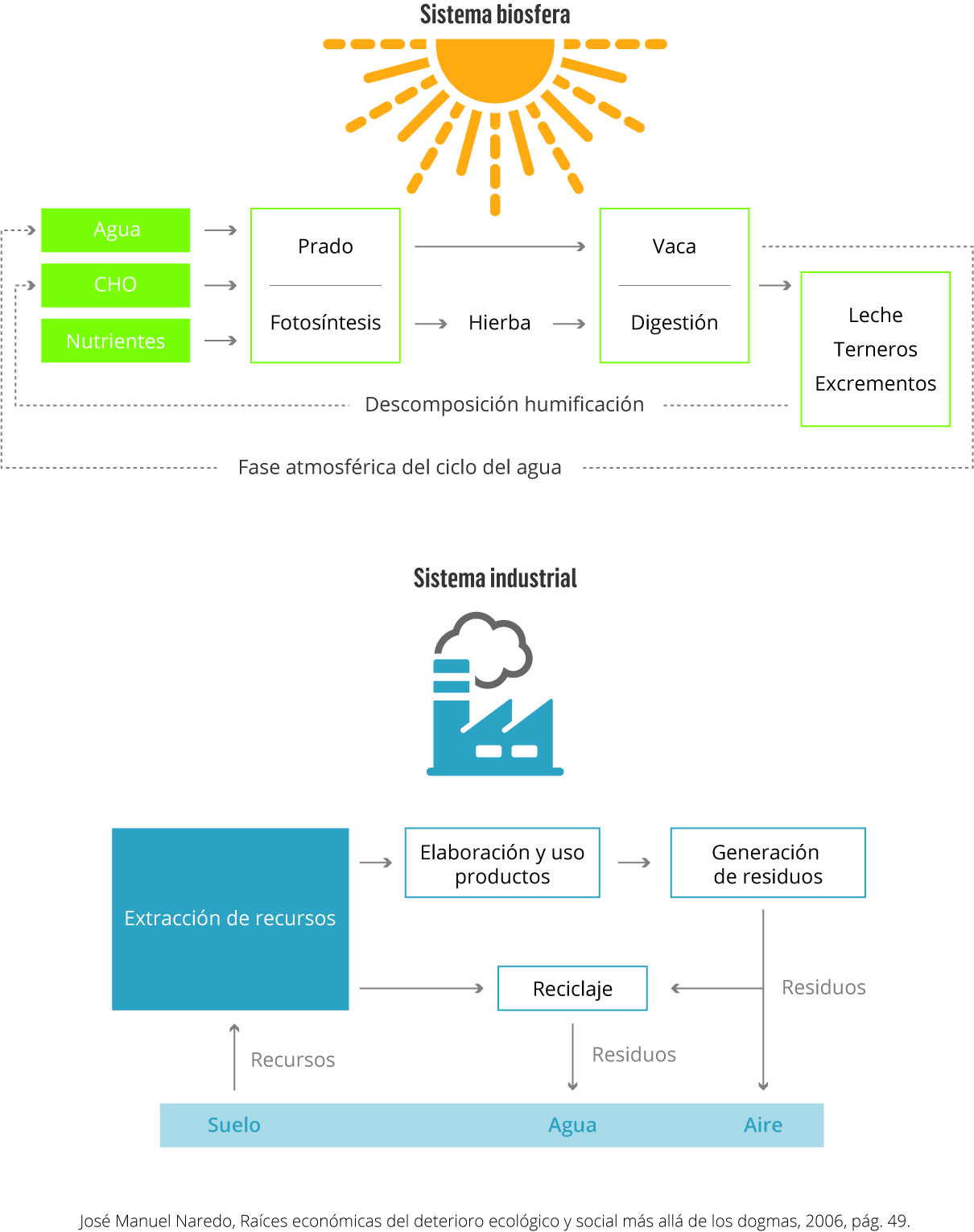
Acceso al pdf del mapa conceptual: Sistema biosfera - Sistema Industrial
Este mapa conceptual ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
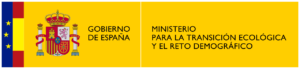
Lectura Recomendada: Perdiendo la tierra
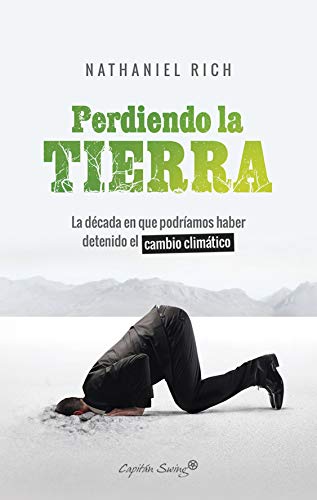 Nathaniel Rich, Perdiendo la tierra. la década en que podríamos haber detenido el cambio climático, Madrid: Capitán Swing, 2020, 191 págs.
Nathaniel Rich, Perdiendo la tierra. la década en que podríamos haber detenido el cambio climático, Madrid: Capitán Swing, 2020, 191 págs.
Reseña elaborada por Nuria del Viso del equipo de FUHEM Ecosocial y publicada en el número 155 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
El cambio climático se presenta como una controversia científica pública, algo común en la ciencia, si bien no constituye el tipo de controversia que cabríamos esperar, derivada de visiones científicas distintas o de un desacuerdo genuino sobre los datos. En este caso se trata más bien de una controversia pública calculadamente fabricada, como queda claro después de la lectura de Perdiendo la Tierra, una exhaustiva –aunque sintética– investigación de un periodo histórico cercano –de 1979 a 1989–, cuando estuvimos muy cerca de un acuerdo internacional sobre el cambio climático.
Existen evidencias del cambio climático al menos desde el siglo XIX, y desde 1979 la ciencia climática ya estaba asentada y ha permanecido prácticamente invariable desde entonces. El libro se abre con una frase impactante en este sentido:
«Casi todo lo que sabemos en la actualidad del calentamiento global ya lo sabíamos en 1979» (p. 13).
Desde los ochenta hay un amplísimo consenso científico en torno a los principales hallazgos de la ciencia climática. Entonces, ¿por qué en las últimas tres décadas apenas se ha avanzado en atajar la desestabilización del clima? Rich nos acerca a las respuestas a esta inquietante pregunta.
El cambio climático es un caso paradigmático de agnotología. El término fue desarrollado por Robert Proctor, historiador científico de la Universidad de Stanford, que en 1979 se topó con un memorando secreto elaborado diez años antes por la compañía tabaquera Brown & Williamson donde se exponían las tácticas empleadas por el sector para combatir las medidas antitabaco. A partir de este hallazgo, Proctor comenzó a investigar este tipo de casos. Como la empresa afirmaba en aquel comunicado, «La duda es nuestro producto. [La duda] es la mejor manera de competir con el volumen de información que existe en la mente del público en general. También es el medio para crear controversia», según recoge una noticia de la BBC (Georgina Kenyon, «Agnotología: la ciencia de sembrar el engaño para vender», BBC, 17 de enero de 2016). Como subrayaba Philip Mirowski en una conferencia en 2012, los negacionistas «no pretenden cambiar la ciencia climática, sino nublar la mente de la gente común.
El objetivo principal es obstaculizar cualquier acción de reducción de emisiones, comprar tiempo para formular otros componentes y desarrollarlos como opción política» (Conferencia inaugural del congreso «Life and Debt: Living through the Financialisation of the Biosphere», Universidad Tecnológica de Sidney).
La agnotología, ya con medio siglo de historia a sus espaldas, alcanza hoy nuevas cotas en un contexto de explosión de las redes sociales que multiplican sus efectos. Bruno Latour en Dónde aterrizar resalta la situación de “delirio epistemológico” en la que nos encontramos, especialmente desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, algo de lo que se hace eco Jorge Riechmann en otro artículo de esta misma revista.
Podría parecer que la inacción ha dominado siempre nuestra aproximación al calentamiento global. Pero, como recuerda Rich, hubo un tiempo no tan lejano en que «había un consenso general sobre el hecho de que se tenía que pasar a la acción de inmediato» (p. 17), y «un amplio consenso internacional acordó poner en marcha un mecanismo para conseguir un tratado global vinculante» (p. 17).
De la mano de Rich descubrimos una década que ahora parece asombrosa, cuando el cambio climático no generaba en EEUU posturas partidistas automáticas, cuando las corporaciones petroleras investigaban el cambio climático –incluso un presidente de Exxon, Edward David hijo, llegó a afirmar en 1982 la adhesión de la petrolera a la transformación integral de las políticas energéticas globales (p. 89)–, y cuando congresistas y senadores preocupados por el fenómeno podían organizar sesiones sobre el asunto con el testimonio de científicos, o cuando un grupo de 24 senadores de ambos partidos pidieron al presidente Bush padre –era 1989– un compromiso de reducción de emisiones, y el cambio climático llegó a ser la ter- cera preocupación de los estadounidenses (p. 127).
El negacionismo climático surgió de las propias empresas y se materializó con la captura de un grupo de científicos –especialistas en física atómica y otras ramas de la ciencia distintas a la climática– contratados al servicio de los intereses corporativos. Rich deja claro la responsabilidad de la petroleras, que conocían el problema del cambio climático desde los años cincuenta, y la industria automovilística desde los setenta, igual que las eléctricas. Las empresas implicadas han invertido cifras astronómicas para desacreditar y poner en duda el conocimiento de la ciencia climática, sembrando la confusión y el escepticismo. Esta estrategia ha sido desplegada en distintas controversias públicas, antes y después del cambio climático, y es ya conocida como la “estrategia del tabaco”, por ser el primer sector industrial que la utilizó como constató Proctor y tal como recogen Oreskes y Conway en su libro Mercaderes de la duda.
Si Rich se centra en una década particular para mostrar la deriva del asunto climático y a sus protagonistas, Oreskes y Conway se enfocan en Mercaderes de la duda en explorar precisamente esta estrategia, dedicando el capítulo 6 al cambio climático. Aunque con acentos, estilos y periodos históricos diferentes (Oreskes y Conway analizan hasta 1997), ambos libros resultan complementarios.
Perdiendo la Tierra se compone de tres partes –«Gritos en la calle (1979-1982)»; «Ciencia ficción de mala calidad (1983-1988)»; y «Veréis cosas que deberéis creer (1988-1989)»– y 21 capítulos, además de una introducción y un epílogo. Cada capítulo va encabezado por un título y un periodo histórico.
En la primera parte del libro, Rich retrata cómo el cambio climático se abría paso entre la ciencia, el activismo y las instituciones políticas oficiales –Gobierno, Congreso y Senado– con notable consenso, incluso en las filas de ambos partidos. En la segunda parte cubre el periodo de 1983 a 1988 y explora cómo fuerzas contrarias en torno al cambio climático pugnaron por prevalecer. En la tercera parte, de 1988 a 1989, el autor narra el proceso de retirada de apoyo de EEUU al acuerdo internacional y su descarrilamiento final mientras se desplegaba el negacionismo a toda potencia.
Rich adopta un enfoque histórico bien documentado a través de numerosas entrevistas con los protagonistas de los hechos y desarrolla su argumento de forma ágil a través de capítulos breves. El libro mantiene la tensión, aunque la proliferación de nombres puede despistar en más de un momento. El hilo del relato, sin embargo, se mantiene gracias a dos personajes principales que guían la narración: un activista ecologista, Rafe Pomerance, y un científico climático, James Hansen, en torno a quienes pululan no pocos actores. Apuntar que quizá la historia de héroes, villanos y víctimas que presenta Rich resulte algo simplista.
El autor narra la historia –o la intrahistoria– de un fracaso no anunciado de la deriva climática y cómo se fueron cerrando las posibilidades de un acuerdo. Un par de años después de las entusiastas declaraciones de David hijo, Exxon había reconsiderado su postura y vuelto a los combustibles fósiles convencionales. Para 1988, el Instituto Americano del Petróleo (conocido como API) «empezó a prestar atención a los argumentos políticos relacionados con el negocio» (p. 135) y se fortaleció el contraataque: los departamentos de investigación corporativos se cerraron y en su lugar se invirtieron millones de dólares para desacreditar las certezas que iba señalando la investigación climática y, en su lugar, sembrando la duda, con una alta efectividad que condujo al consenso de inacción a partir de 1989. Como afirma Rich, «Esa era la nueva tendencia: no solo la expresión de indiferencia o precaución, sino del advenimiento de una fuerza antagonista, nihilista» (p. 112). Para 1992, el presidente Bush padre había pasado de declararse “medioambientalista” (p. 128) a principios de los ochenta a ofrecer una postura más que tibia en la Cumbre de la Tierra en Río.
En contrapartida a la “guerra sucia” del negacionismo, la controversia sobre el cambio climático implica cada vez más cuestiones morales, como remarca Rich en el epílogo, donde la voz del autor se hace más nítida. Estas razones están ganando peso progresivamente en la crisis del clima, tanto aquellas sobre la relación inversa existente entre responsabilidad de las emisiones y gravedad de los impactos como las referidas a la responsabilidad con las generaciones futuras y otros seres vivos. Los argumentos que esgrimen tanto Greta Thunberg como el papa Francisco en su encíclica Laudato Si van en esa dirección.
En su conjunto, el libro es exponente de cómo los entramados sociotécnicos, tal como sostienen los estudios de ciencia y tecnología (Science and Technology Stu- dies, o STS por sus siglas en inglés), constituyen ensamblajes fuertemente cohesionados; no hay separación posible entre elementos sociales, o políticos, y elementos científicos o técnicos, sino que estos componentes se entrelazan en un todo que se co-produce procesualmente y co-evoluciona, tal como defiende Bijter, dando lugar a un latouriano tejido sin costuras de elementos tecno-científicos- socio-político-económicos, tal como sostiene el enfoque constructivista de los STS. Un ejemplo en este sentido que recoge el libro se refiere a la necesidad que activistas, científicos y políticos concienciados con el cambio climático y a las puertas de una importante reunión en Toronto en 1988 para impulsar un acuerdo internacional similar al del ozono, buscaban una cifra “mágica” que movilizara las voluntades políticas, pero, lejos de proporcionarlo el conocimiento científico, fue el activista Rafe Pomerance el que dio con una cifra con gancho: reducir el 20% de emisiones para el año 2000 (posteriormente, 2005), una muestra más de cómo consideraciones científicas se entretejen con las políticas y las sociales en un conjunto sociotécnico sin fisuras ni costuras.
El autor muestra cómo el relato, la imagen y el lema de un hecho científico tiene mucho que ver con que se adopten o no medidas para ponerle remedio, como se hizo evidente en el caso del “agujero” de la capa de ozono donde un buen framing y una imagen potente ayudaron a lograr un acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal.
Quizá uno de los problemas que ha enfrentado el cambio climático es que no haya logrado encontrar una imagen poderosa y un relato que interpele a la gente –como logró el agujero de la capa de ozono–, que genere sensación de urgencia y movilice a la ciudadanía.
Por otra parte, Rich afirma que el relato climático no ha cambiado sustancialmente desde 1989, punto del que cuesta no disentir dado que en las últimas tres décadas se ha desarrollado la potente maquinaria del negacionismo climático y actualmente el relato dominante es radicalmente distinto, y mucho más nocivo, que en 1989.
En esta absorbente investigación de una década crucial para las políticas del cambio climático sorprenderá encontrar nombres de políticos/as muy conocidos sosteniendo posturas que hoy se tacharían de “radicales”. La distancia de estas posturas a las que hoy sostiene el Partido Republicano en EEUU, el Partido Conservador en Reino Unido o sus homólogos en España da cuenta del retroceso que hemos sufrido en las últimas tres décadas en materia de políticas climáticas, que solo se han puesto en cuestión tras el “terremoto” juvenil inspirado por Greta Thunberg y las urgencias puestas de manifiesto por la crisis de la COVID-19.
Perdiendo la Tierra investiga la intrahistoria de lo que pudo ser y no fue, y de cómo se marchitaron los avances logrados a lo largo de una década. Como afirma Rich,
«Si los Estados Unidos hubieran respaldado una propuesta ampliamente apoyada a finales de los ochenta –la congelación de las emisiones de carbono, junto a una reducción del 20% en 2005– el calentamiento podría haberse limitado a menos de 1,5ºC» (p. 17).
Esta es nuestra pérdida y de ahí la importancia del libro para arrojar luz sobre ella. La revitalización de la memoria es importante para reconstruir los hechos y saber dónde nos encontramos y por qué.
Pandemias en la era de la Sexta Gran Extinción
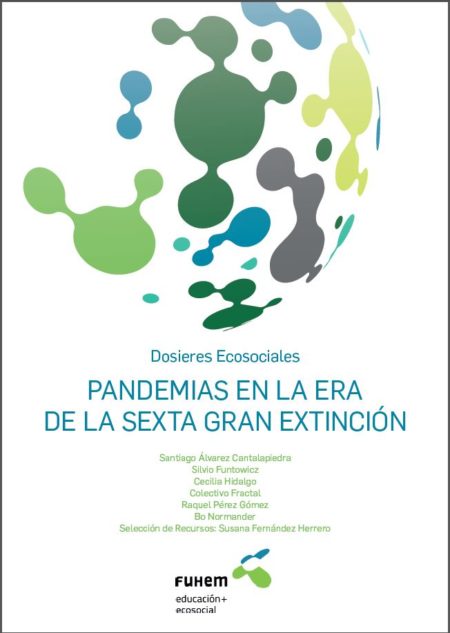 Pandemias en la era de la Sexta Gran Extinción
Pandemias en la era de la Sexta Gran Extinción
FUHEM Ecosocial
Dosieres Ecosociales, noviembre 2021
La pérdida de la integralidad en la biosfera está provocando pandemias recurrentes. En la actualidad acontecen dos hechos relacionados. Por un lado, asistimos a lo que se ha denominado la Sexta Gran Extinción, un periodo en el que la tasa de extinción de especies es cien veces superior a la tasa normal de un periodo geológico.
El Antropoceno ha iniciado un proceso de extinción masiva.
Por otro lado, aún estamos padeciendo las consecuencias de la primera pandemia zoonótica global (strictu sensu) detectada a finales de 2019. Ambos acontecimientos están relacionados y exigen cambios sustanciales en los modos de vida contemporáneos. Sin embargo, aún no se ha logrado el conocimiento y la consciencia suficiente para que esos cambios se puedan suscitar.
El presente documento, que pertenece a la Colección Dosieres Ecosociales, muestra una lectura de la pandemia desde la perspectiva de la erosión a la que está siendo sometida la biodiversidad mundial. Aborda los vínculos entre la pérdida de integralidad de la biosfera resultante de la acción antrópica y las pandemias zoonóticas. Ofrece una perspectiva de la COVID-19 que trascienda la realizada en términos estrictamente sanitarios y que engarce con la crisis ecosocial en curso, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de la defensa de la biodiversidad como la mejor forma de prevenir futuras pandemias.
Dividido en tres partes, el dosier incluye en la primera de ellas, el texto de las dos declaraciones realizadas desde FUHEM Ecosocial sobre la COVID-19, las señales y las respuestas. La segunda parte recopila una serie de textos publicados por FUHEM Ecosocial significativos sobre la materia que ayudan a abordarla desde diferentes perpectivas. La tercera parte ofrece una selección de recursos, en torno a la temática tratada en el dosier, elaborada desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial.
Esperamos que este dosier pueda aportar una mirada multidimensional que sirva para comprender que si se quieren evitar nuevos episodios de pandemias con origen en la zoonosis, hay que defender y preservar los ecosistemas atendiendo a los factores más relevantes que influyen en su transformación, degradación o destrucción.
ÍNDICE:
Introducción
PARTE I. DECLARACIONES
COVID-19: una pandemia en medio de la crisis ecosocial, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
Señales y respuestas: las enseñanzas no atendidas de la pandemia, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
PARTE II. TEXTOS
Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento, Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo.
Raíces socioecológicas de una pandemia prevista, Colectivo FRACTAL.
La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán, Raquel Pérez Gómez.
Biodiversidad: combatir la sexta extinción masiva, Bo Normander.
PARTE III. RECURSOS
Selección de Recursos, Susana Fernández Herrero.
Acceso al Dosier completo en formato pdf: Pandemias en la era de la Sexta Gran Extinción
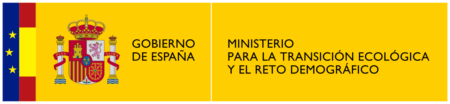
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
Las Macrogranjas: Impactos sobre el Territorio y la Calidad de Vida
Las Macrogranjas: Impactos sobre el Territorio y la Calidad de Vida
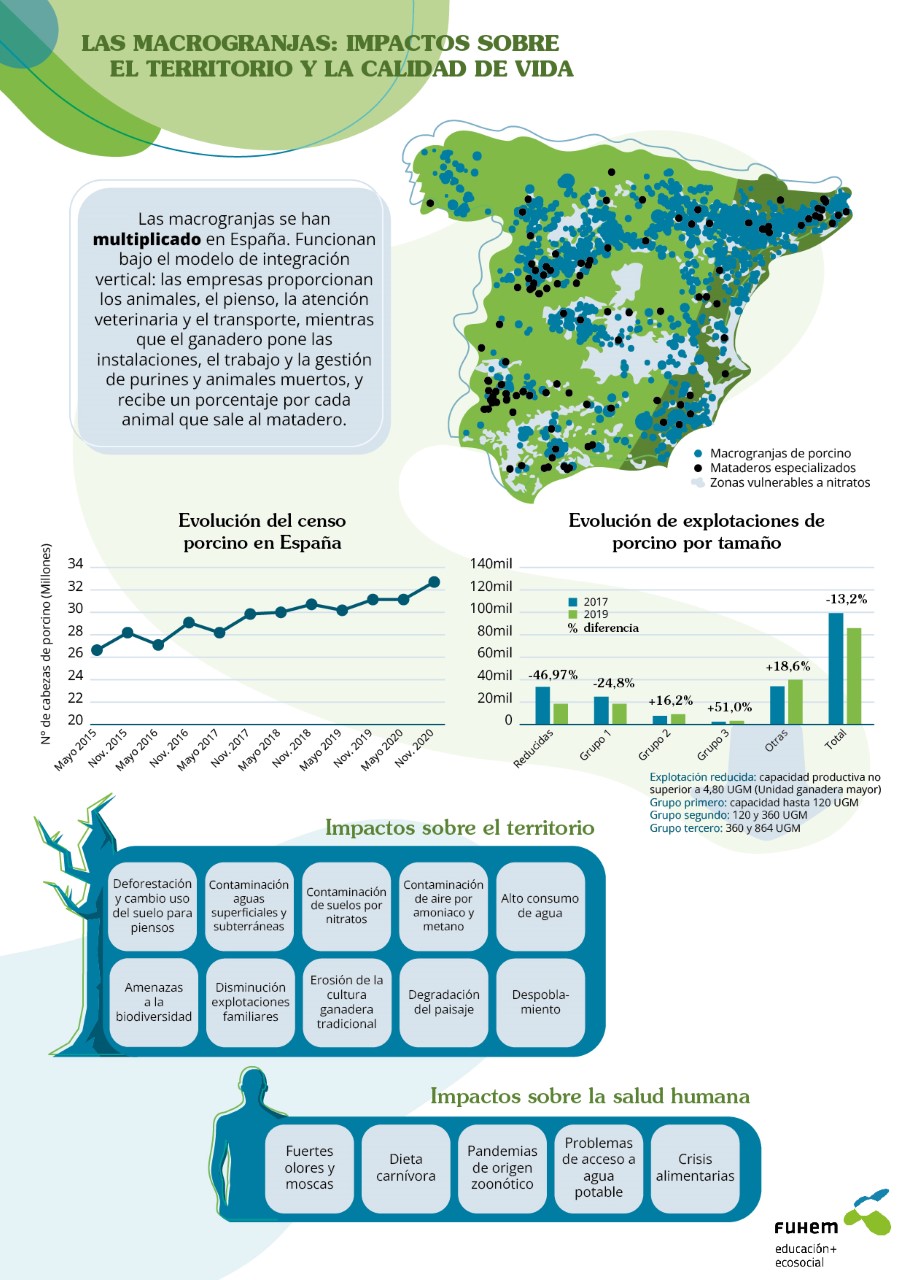
Acceso al pdf de la infografía: Las Macrogranjas: Impactos sobre el Territorio y la Calidad de Vida
Esta infografía ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
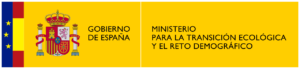
Impactos del Cambio Climático en los sistemas Litorales Españoles
Impactos del Cambio Climático en los sistemas Litorales Españoles y repercusiones sobre la Calidad de Vida
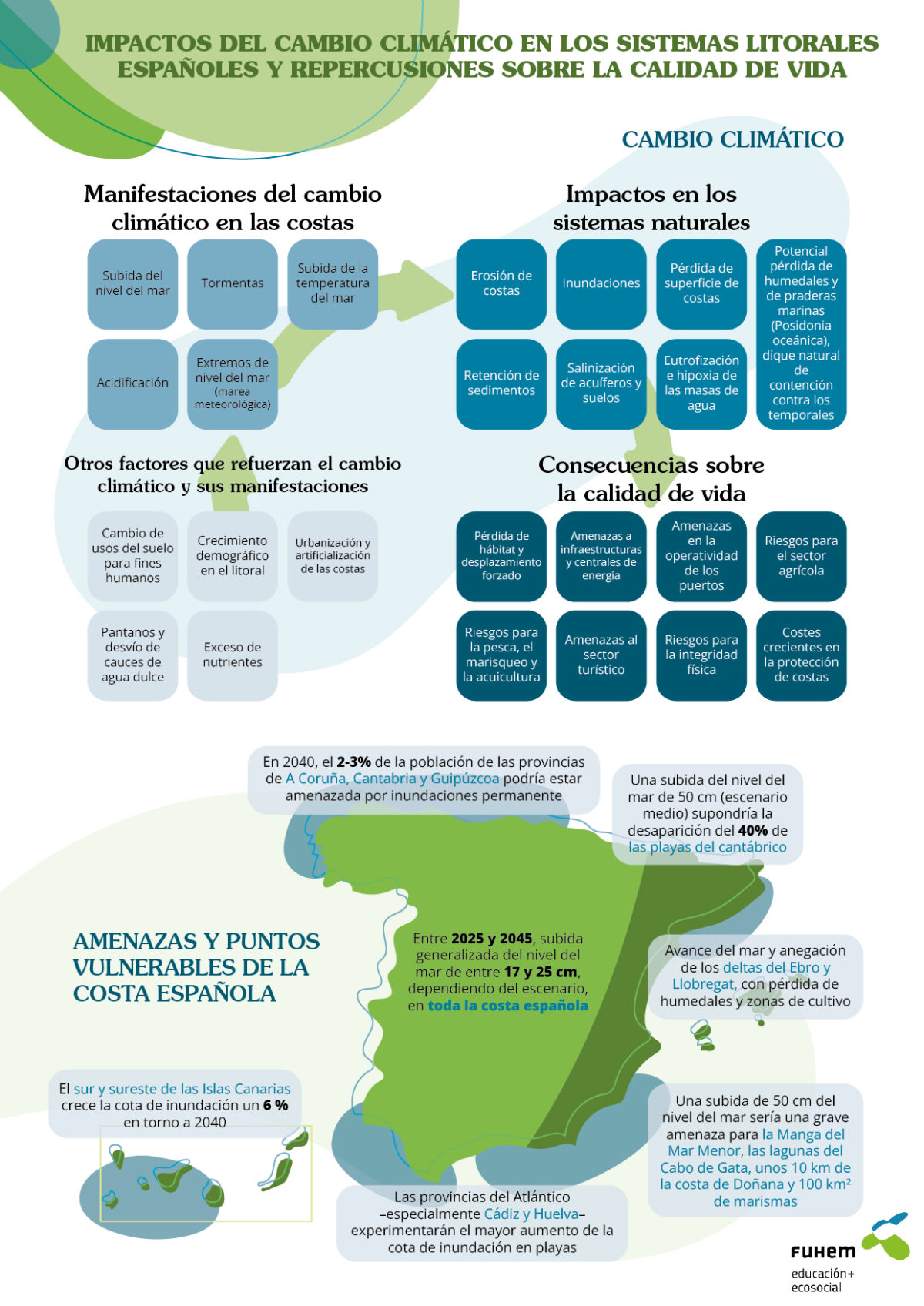
Acceso al pdf de la infografía: Impactos del Cambio Climático en los sistemas Litorales Españoles y repercusiones sobre la Calidad de Vida
Esta infografía ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
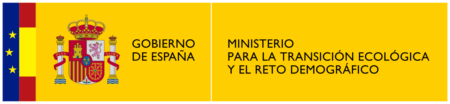
Calidad del Aire y Efectos de la Contaminación sobre la Salud de las Personas
Calidad del Aire y Efectos de la Contaminación sobre la Salud de las Personas

Acceso al pdf de la infografía: Calidad del Aire y Efectos de la Contaminación sobre la Salud de las Personas
Esta infografía ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).