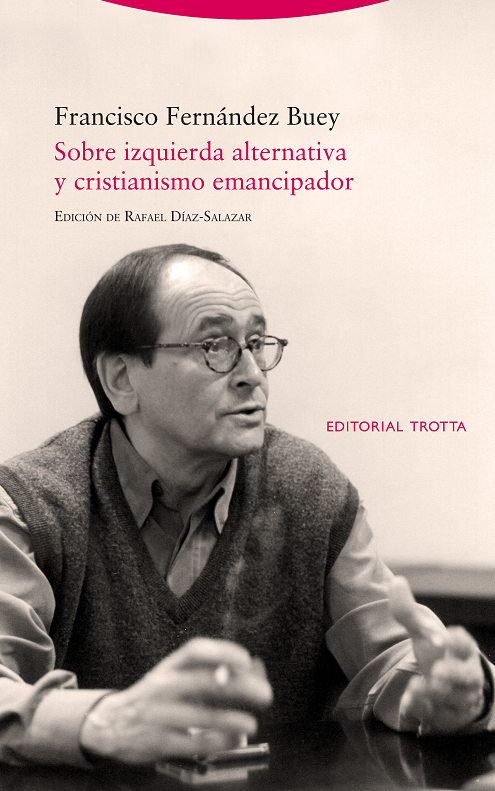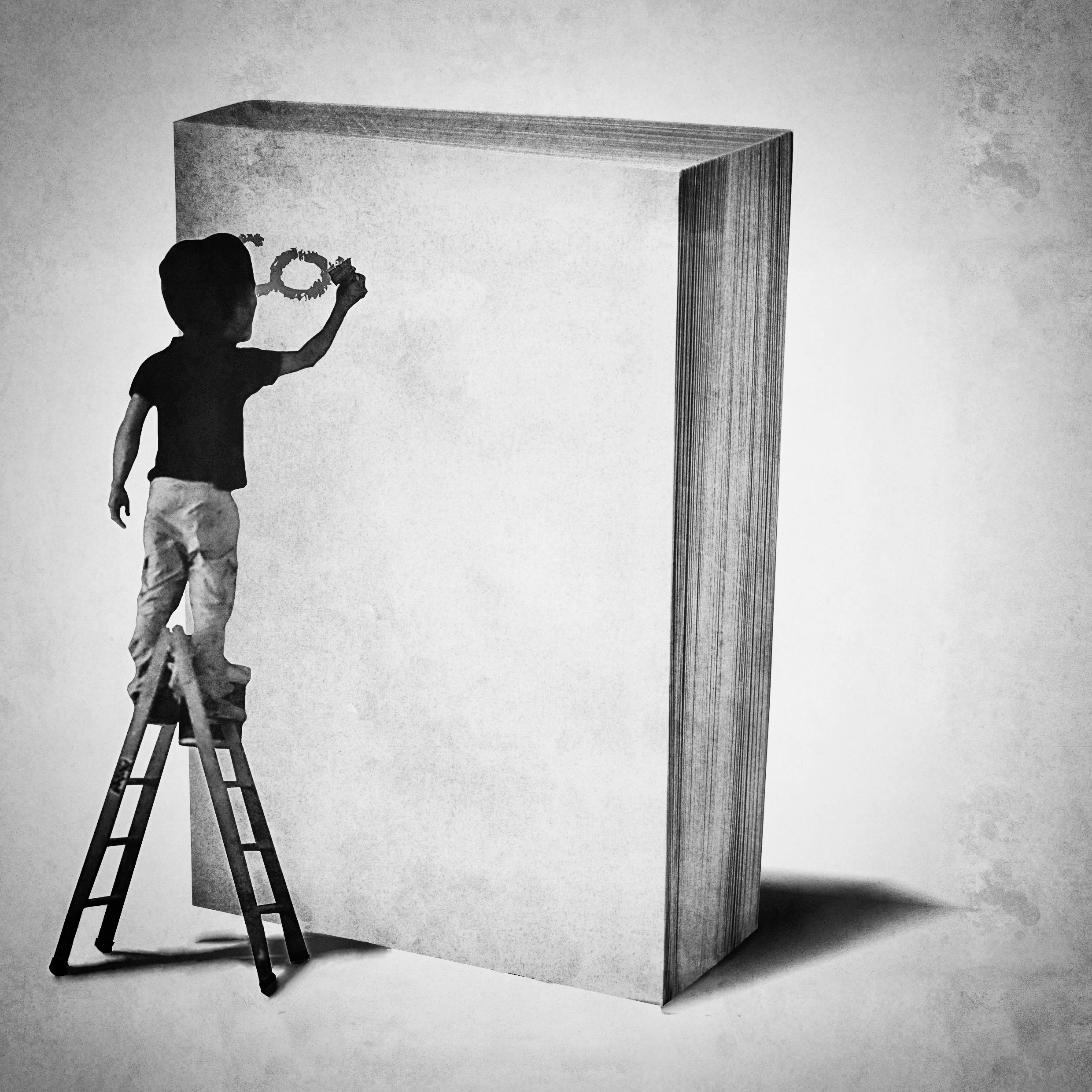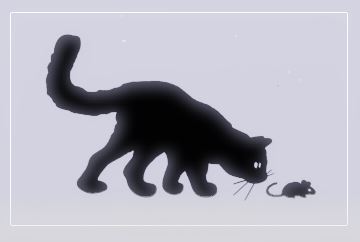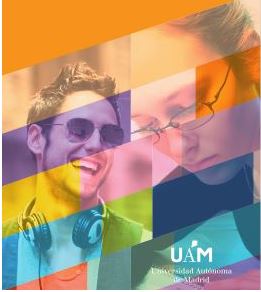Papeles 154: Pandemia y Crisis Ecosocial
La presión humana sobre los ecosistemas y el cambio de los usos del suelo están minando la biodiversidad y los equilibrios protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos, proceso que está en la raíz de pandemias como la COVID-19.
Esta nueva pandemia se expandió por todo el planeta con asombrosa rapidez desde finales de 2019 y principios de 2020 debido a la globalización y una intensa movilidad humana. No sirvieron para prevenirla los distintos avisos desde la ciencia a lo largo de una década. El riesgo se conocía bien, pero no se actuó.
La COVID-19 está intensificando problemas sociales previos a escala global, como la desigualdad o la precariedad, y aunque aún no podemos concretar cuáles serán sus impactos a largo plazo, sí podemos adelantar que el coronavirus ha llegado para cambiarlo todo.
En un momento en que el mundo rico empieza a ver retroceder la enfermedad gracias a una intensa campaña de vacunación corremos el riesgo de un cierre en falso si pensamos que el problema ha entrado en vías de solución. Si queremos evitar nuevas pandemias incluso más peligrosas, resulta crucial examinar ahora las causas profundas de la SARS-CoV-2 –que remiten a unos modos de vida insostenibles– cómo se ha gestionado y sus efectos, cuestiones que se examinan en el número 154 de la revista PAPELES a través de los ocho artículos incluidos en la sección A FONDO, que ponen el foco en distintos ángulos del problema: las raíces socioecológicas, nuestra responsabilidad, la desigualdad como la mayor pandemia, los cuidados, las muestras de solidaridad ante la crisis sanitaria, y la ciencia como la mejor herramienta para afrontar las pandemias que vendrán.
ACTUALIDAD examina la crisis alimentaria como otra forma de pandemia con un texto de Enrique Yeves Valero.
En EXPERIENCIAS el equipo consistorial de Villanueva de Viver examina las restricciones de la digitalización en las zonas rurales y el caso de este pueblo para revertirlas.
ENSAYO presenta un artículo introductorio sobre la ciencia posnormal de la mano de Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo.
El número se cierra con las reseñas de la sección LECTURAS.
A continuación, ofrecemos el sumario de la revista, que podrás descargar a texto completo, junto con la INTRODUCCIÓN de Santiago Álvarez Cantalapiedra, el artículo firmado por el Colectivo Fractal que aborda las raíces socioecológicas de la pandemia y el ENSAYO de Silvio Funcowicz y Cecilia Hidalgo sobre Ciencia Posnormal.
INTRODUCCIÓN
Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global.
Santiago Álvarez Cantalapiedra
A FONDO
Raíces socioecológicas de una pandemia prevista.
Colectivo Fractal
La pandemia, un episodio del Antropoceno.
Antonio Campillo
La desigualdad es la peor pandemia.
Joan Benach
Empleo de hogar y cuidados durante la pandemia.
Isabel Otxoa.
Pandemia, entre la distopía y la utopía ecosocial.
Jordi Mir Garcia y João França.
Diálogo con asociaciones barriales. La activación de la respuesta vecinal durante la COVID-19.
FUHEM Ecosocial.
Entrevista a Joan-Ramon Laporte.
Nuria del Viso
La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán.
Raquel Pérez Gómez
ACTUALIDAD
El hambre, la pandemia del siglo XXI.
Enrique Yeves Valero.
EXPERIENCIAS
Tiempos de cambio en Villanueva de Viver, Castellón. Abordaje de la brecha digital.
María Amparo Pérez, María José Ureña, David Chiva y Andrea Blázquez Colás.
ENSAYO
Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento.
SIlvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo.
LECTURAS
Grandes granjas, grandes gripes. Agroindustria y enfermedades infecciosas, de Robert Wallace
Monica Di Donato
Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, de Alicia H. Puleo
Carmen Peinado Andújar e Irene Gómez-Olano Romero.
Conexiones perdidas, de Johann Hari
Diego Escribano Carrascosa.
Will the gig economy prevail?, de Colin Crouch
Carlos Jesús Fernández Rodríguez.
Cuaderno de notas
RESÚMENES
Información y compras:
Tel.: +34 914310280
Email: publicaciones@fuhem.es
Puedes adquirir la revista PAPELES en nuestra librería virtual.
Es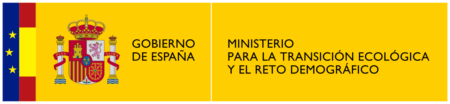 ta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
ta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.
Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global
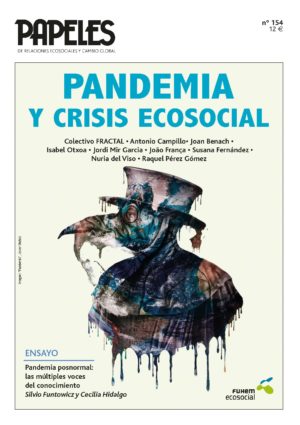 Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global, escrito por Santiago Álvarez Cantalapiedra es el título de la INTRODUCCIÓN del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,
Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global, escrito por Santiago Álvarez Cantalapiedra es el título de la INTRODUCCIÓN del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,
Las epidemias no son fenómenos naturales. Hay que verlas, más bien, como fenómenos sociohistóricos de aparición relativamente reciente. Las primeras epidemias humanas surgieron en el contexto de la revolución neolítica. La expansión de la agricultura y la ganadería transformaron profundamente nuestra relación con el medio. La destrucción y transformación de los hábitats para ampliar las tierras de cultivo y la domesticación de animales para usarlos como alimento o como bestias de carga es lo que permitió que las vacas nos trasmitieran el sarampión y la tuberculosis, los cerdos la tosferina o los patos la gripe. Las primeras sociedades urbanas, el desarrollo del comercio, la esclavitud y las guerras entre imperios crearon las condiciones para que las primeras enfermedades infecciosas se convirtieran en epidemias. Las transformaciones en las formas de relacionarnos con la naturaleza asociadas a los cambios en nuestros modos de vida crearon las condiciones para la propagación de las infecciones, incluyendo la posibilidad de la zoonosis, esto es, el contagio de enfermedades de animales a humanos.
Asociamos al medioevo con la peste bubónica. La peste negra, la gran epidemia que afectó a Eurasia a mediados del siglo XIV, ha sido la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, provocando la muerte de entre el 30 y el 60% de la población europea. Introducida por marinos, penetró en Europa desde Asia a través de las rutas comerciales que recababan en puertos como el de Mesina. Las condiciones sociales y demográficas en las ciudades y pueblos medievales hicieron el resto. A falta de una explicación convincente de las causas del flagelo, la ignorancia de la época sirvió para propagar otra de las pandemias recurrentes en la historia humana: la necesidad de buscar un chivo expiatorio a los males propios; en esa ocasión, fueron los judíos a quienes se acusó de envenenar los pozos que abastecían de agua a las poblaciones, reanudándose así los pogromos ya iniciados con la Primera Cruzada en el siglo XI.
La expansión colonial de los imperios europeos provocó oleadas pandémicas de nuevas enfermedades que asolaron el orbe. La viruela, con la inestimable ayuda de las encomiendas, acabó con parte de la población indígena del Nuevo Mundo. En el Congo, un lentivirus portado por los macacos se propagó a la misma rapidez con la que los colonos belgas se apresuraron a saquear los recursos naturales del aquel vasto territorio considerado la finca particular de Leopoldo II. El lentivirus del macaco continuaría su propio desarrollo histórico hasta convertirse en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) asociado al SIDA. En Bengala, el imperio británico se propuso transformar en arrozales el inmenso humedal de Sundarbans, el manglar más importante del mundo situado en el delta donde confluyen los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna. La proliferación de enfermedades infecciosas se interpuso en los planes de la administración colonial. La historia en este punto sería tan prolija como las atrocidades cometidas en la era colonial.
Con la revolución industrial, el cólera, la sífilis y la tuberculosis provocarán las grandes pandemias de esa época. Son enfermedades estrechamente relaciona- das con las condiciones de vida de la población, por lo que la proliferación de barriadas donde se hacinaba a la clase trabajadora en condiciones miserables e insalubres creó el caldo de cultivo para su desarrollo.
COVID-19: la pandemia de la era del capitalismo global
Cada pandemia es hija de su época. La del COVID-19, la primera gran pandemia global stricto sensu, ha sido posible gracias a la combinación de dos hechos estrechamente relacionados: 1) la presión que ejercemos los seres humanos sobre el conjunto de los ecosistemas y 2) la globalización. Aunque habitualmente se ha contemplado esta pandemia en términos exclusivamente sanitarios, tiene como trasfondo la crisis ecosocial provocada por el capitalismo global.
La presión humana sobre los ecosistemas está erosionando la biodiversidad y los equilibrios protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos. La comunidad científica no se cansa de subrayar los riesgos que supone la pérdida de biodiversidad en la propagación de las enfermedades infecciosas. Los virus se constituyen verdaderos espacios de amortiguación frente a la virulencia de los patógenos. Ahora que se vuelve a hablar del virus del Nilo, los expertos señalan que las áreas con mayor diversidad de aves muestran tasas más bajas de infección porque los mosquitos –que sirven de vector de infección– disponen en ese caso de menores probabilidades para encontrar el huésped adecuado. Una saludable cobertura vegetal que albergue una amplia variedad de especies animales protege a los seres humanos de la transmisión de enfermedades a través de los mosquitos porque estos se diluyen en el entorno. Se ha establecido que existe una relación entre el advenimiento de epidemias y la deforestación. Los estudios realizados en torno al ébola muestran que este virus, cuyo origen ha sido localizado en varias especies de murciélago, aparece en las zonas de África Central y Occidental más afectadas por la deforestación. La tala de los bosques provoca que las especies de murciélagos que habitaban en ellos tengan que posarse ahora en los árboles de los hábitats ocupados por humanos, aumentando la probabilidad de interacción y transmisión.
Sin embargo, las zonas de amortiguación ecológica están siendo erosionadas a una velocidad sin precedentes. La intensísima intervención humana sobre la Tierra está simplificando la naturaleza. La apropiación humana de la biomasa terrestre y la destrucción de la integralidad de los ecosistemas que ello conlleva no encuentran parangón en la historia. Una muestra de ello es que, del total de la biomasa de vertebrados terrestres, la mayoría es ganado (59%) o seres humanos (36%), y solo alrededor del 5% está compuesta por animales silvestres (otros mamíferos, aves, reptiles y anfibios).1 La destrucción y simplificación de la naturaleza nos hace más vulnerables ante organismos patógenos que en sus ecosistemas naturales mantenían un equilibrio que ahora se rompe al entrar en contacto con el nuestro. El segundo factor que interviene en las pandemias contemporáneas es la globalización, que además de impulsar la destrucción de la naturaleza al incrementar la explotación de los recursos naturales y extender el modelo de ganadería industrial de alta intensidad, facilita la propagación de los brotes infecciosos gracias al desarrollo vertiginoso de unos sistemas de transporte que mueven ingentes cantidades de personas y mercancías por todo el planeta. La globalización ha hecho del mundo una aldea global donde todos sus rincones son accesibles en poco tiempo. Así pues, en el trasfondo de esta pandemia se encuentran las consecuencias de los comportamientos del sapiens contemporáneo. La alteración de los hábitats y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas que provoca el capitalismo mundial derrumban las barreras que podrían amortiguar la expansión de los patógenos, al mismo tiempo que los estilos de vida globalizados tienden puentes cada vez más efectivos para su propagación.
Del optimismo tecnológico a las pandemias recurrentes
El higienismo y el descubrimiento de vacunas y antibióticos consiguieron atenuar en gran medida el alcance y los efectos de las epidemias a lo largo del siglo XX. Los éxitos cosechados con estas tecnologías terapéuticas han sido tan relevantes que su generalización propició que las enfermedades infecciosas dejaran de ser una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Hace apenas un cuarto de siglo la muerte por enfermedades infecciosas representaba aún el 33% de los fallecimientos; hoy apenas alcanza el 19% del total.2 La rapidez y eficacia con que se han desarrollado y producido las vacunas contra el COVID ha sorprendido y provocado la admiración de casi todo el mundo.
Sin embargo, aunque en la actualidad las principales causas de muerte sean las enfermedades cardiovasculares y los cánceres (enfermedades asociadas en alto grado a los hábitos y a los estilos de vida urbanos), el optimismo tecnológico no debería hacernos olvidar que es imposible pretender acabar con todos los virus que provocan las infecciones, fundamentalmente porque forman parte de la trama de la vida, con sus interacciones y equilibrios naturales. Su desaparición completa equivaldría a la desaparición de la propia vida, entendida como la trama en la que se desarrolla la existencia concreta de cualquier individuo. De ahí que las enfermedades nunca sean aconteceres aislados al margen del sistema social y ecológico del que forman parte, como tampoco la salud está al margen de sus determinantes económicos y socioambientales.
Los avances terapéuticos pueden sumergirnos en un ilusionismo tecnológico que nos impida atender a las causas (los modos de vida) al concentrar la atención sobre los efectos (las enfermedades). La enorme superficie de naturaleza desriesgo de enfermedades infecciosas. Las zoonosis y las enfermedades por coronavirus se sucederán con más frecuencia si no preservamos los ecosistemas naturales. Un estudio de la Universidad de Brown ha estimado que entre la década de los ochenta del siglo pasado y la primera del nuevo siglo el número de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas se ha multiplicado por tres.3 La pandemia del COVID-19 parece estar confirmando algo que venía observando con preocupación la comunidad científica desde hace tiempo: desde la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con la gran aceleración de la actividad económica y sus correspondientes impactos sobre la naturaleza, han aparecido muchos microbios patógenos en regiones en las que nunca habían sido advertidos. Es el caso del VIH, del ébola en el oeste de África o del zika en el continente americano, sin olvidar el SARS que apareció en 2002 en el sudeste asiático y las más recientes gripes porcinas (H1N1) y aviar (H5N1). Muchos de esos virus (en torno al 60%) son de origen animal, algunos provenientes de animales domésticos o de ganado, pero en su mayoría –más de las dos terceras partes– procedentes de animales salvajes.4 Por muy elevada que sea la inversión en farmacología, no cabe esperar una remisión de las pandemias en el futuro más inmediato mientras no cambiemos de forma sustancial el modo de vida predominante asociado al capitalismo global.
Más allá de la crisis sanitaria
Urge hacer una lectura de esta pandemia más allá de la crisis sanitaria que ha provocado que nos permita extraer las oportunas enseñanzas. La pandemia ha revelado aspectos cruciales de cómo vivimos y nos comportamos. Una de las primeras cosas que mostró fue la clamorosa desigualdad existente en todos los ámbitos sociales. Se repitió con mucha frecuencia, y es cierto, que por ser global representaba una amenaza para todas las personas, pero se omitió frecuente- mente, no siendo menos verdad, que no todas eran igual de vulnerables a esa amenaza. El confinamiento fue muy revelador en este sentido. Uno de los ejemplos más claros de la inequidad en esos meses distópicos fue la división del trabajo: la existencia de una gran brecha entre quienes conservaban su empleo y podían trabajar desde su casa sin exposición ni riesgo y aquellos que perdían su empleo o se veían obligados por la naturaleza de sus funciones a salir a la calle y exponerse al virus. Otra manifestación reveladora de la desigualdad ha sido el “apartheid vacunal” al que se ha sometido a las poblaciones y pueblos más pobres del mundo. Esta segregación ha mostrado que, aunque vivimos en un mundo global, no por ello dejar de ser un mundo fragmentado por los juegos de intereses económicos y geopolíticos del poder. El criterio de reparto aplicado en los planes de vacunación en las sociedades ricas (primeros los mayores y los sanitarios, luego el resto de la población según su edad) no se ha utilizado en las relaciones internacionales, donde todo se ha dejado en manos de las grandes farmacéuticas, las reglas del mercado y la “filantropía” de unos estados que lo que realmente buscan es alcanzar mayor influencia global.
Si nuestra salud se sostiene sobre ecosistemas bien conservados, nuestra sociedad se sostiene sobre las personas menos reconocidas y remuneradas: personal sociosanitario, temporeros, equipos de limpieza, repartidores, reponedores, transportistas, empleadas del hogar o cajeras de supermercados. Justamente la gente a la que el sistema condena a la precariedad y a los sueldos más bajos. Mientras descubrimos la importancia de todas estas ocupaciones que fueron declaradas en su día esenciales, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia de que los directivos de los bancos obtienen remuneraciones y bonos equivalentes a la suma del sueldo medio de miles trabajadores que esos mismos bancos han anunciado que quieren despedir, pudiéndose así comprobar que el salario no se fija por la utilidad del trabajo que se desempeña sino por el prestigio social que concede el ejercicio del poder.
Todo ello invita a que nos replanteemos cómo y a qué otorgamos valor. Y otorgar valor a una cosa no es sinónimo de ponerle un precio, a menos que nos deslicemos hacia la estupidez de la que habla Machado en boca de su Juan de Mairena. Tal vez sea esta la causa última de la pandemia: la incapacidad que tiene la civilización capitalista de valorar adecuadamente lo que socialmente resulta más necesario.
Santiago Álvarez Cantalapiedra es director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
NOTAS:
1 Yinon M. Bar-On, Rob Phillips y Ron Milo, «The biomass distribution on Earth», Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), junio de 2018, 115 (25) 6506- 6511; DOI: 10.1073/pnas.1711842115.
2 Juan Ignacio Pérez Iglesias, «¿De qué se muere la gente en el mundo?», The Conversation, 18 de mayo de 2020.
3 Katherine F. Smith, Michael Goldberg, Samantha Rosenthal, Lynn Carlson, Jane Chen, Cici Chen y Sohini Ramachandran, «Global rise in human infectious disease outbreaks», Journal of The Royal Society Interface, Vol. 11, núm. 101, 6 de diciembre de 2014 [https://doi.org/10.1098/rsif.2014.0950]
4 Sonia Shah, «Contra las pandemias, la ecología», Le Monde diplomatique (en español), marzo 2020, pp. 24-25.
Acceso al artículo completo en formato pdf: Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global
Raíces socioecológicas de una pandemia prevista
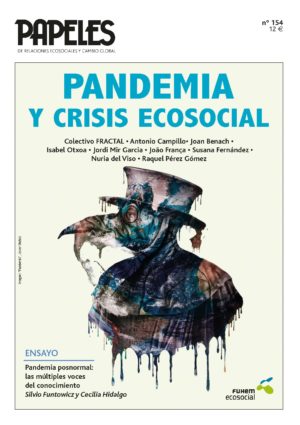 La sección A FONDO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, se abre con el artículo firmado por el Colectivo Fractal: Raíces socioecológicas de una pandemia prevista, en el que las autoras destacan que aunque la pandemia de la COVID-19 ha cogido por sorpresa a la mayoría, hace décadas que se conocen las relaciones directas e indirectas entre los cambios en los usos del suelo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de enfermerdades infecciosas provenientes de zoonosis.
La sección A FONDO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, se abre con el artículo firmado por el Colectivo Fractal: Raíces socioecológicas de una pandemia prevista, en el que las autoras destacan que aunque la pandemia de la COVID-19 ha cogido por sorpresa a la mayoría, hace décadas que se conocen las relaciones directas e indirectas entre los cambios en los usos del suelo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de enfermerdades infecciosas provenientes de zoonosis.
El texto explica algunos de los mecanismos y procesos ecológicos que subyacen al surgimiento de esta amenaza y su relación con los extractivismos, como la ganadería industrial, y la globalización. Invita asimismo a la reflexión sobre algunos de los impactos socioecológicos de la desregulación ambiental que se está generando desde el estallido de la pandemia. Tanto las consecuencias de la pandemia como de esta desregulación, además, están aumentando la vulnerabilidad de las poblaciones de manera diferencial. Propone, a modo de cierre, el impulso de aproximaciones interdisciplinares, la transformación profunda del modelo económico y la incorporación de la mirada de la justicia ambiental para el abordaje y la prevención de futuras pandemias.
La crisis de biodiversidad, la emergencia climática y el colapso del sistema globalizado e industrializado en que vivimos han dado la cara en 2020 con un sombrero nuevo. O no tan nuevo en realidad, visto que desde 1940 la intensificación del sistema agrícola se ha asociado con más del 50% de las enfermedades infecciosas emergentes[1] en humanos derivadas de zoonosis, y se espera que esta proporción siga aumentando según se expande e intensifica un cierto modelo agrícola-alimentario.
El coronavirus 2 del síndrome agudo respiratorio (SARS-CoV-2), responsable de la pandemia mundial COVID-19 es un ejemplo de zoonosis, es decir, una enfermedad o infección que se transmite desde otros animales a los humanos (fenómeno conocido también como desbordamiento), a través de agentes transmisores como virus, bacterias, parásitos u hongos. El 60% de las enfermedades humanas son de origen zoonótico. Esta proporción además está aumentando, de forma que más del 70% de los 180 patógenos emergentes o re-emergentes en las últimas tres décadas son de origen zoonótico , la mayoría causados por virus RNA.[2],[3] Todas las enfermedades de la lista de enfermedades prioritarias por la OMS son de origen zoonótico.[4]
Aparición de enfermedades infecciosas
¿Tan fácil es que salten los virus de un animal a otro hasta el ser humano? En realidad es algo extremadamente raro, pues hay una serie de barreras o cuellos de botella que lo suelen impedir: barreras ecológicas que regulan la presencia e intensidad de los patógenos en los huéspedes iniciales y que regulan la liberación y difusión de patógenos, barreras que protegen a los humanos de la exposición y barreras fisiológicas que disminuyen la susceptibilidad de los humanos una vez se han visto expuestos al virus. Así que los procesos por los cuales se da el desbordamiento, o salto de una especie a otra, y emergen las zoonosis incluyen tanto elementos ecológicos, fisiológicos, microbianos y epidemiológicos, como de comportamiento. Estos determinan cómo los patógenos se distribuyen, se liberan y diseminan, cual es la probabilidad, la dosis y la ruta de exposición para los humanos y cuál es la susceptibilidad y por tanto la probabilidad y severidad de una infección.[5]
Desde la década pasada, como poco, sabemos cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de zoonosis y enfermedades infecciosas y cómo muchos de ellos están asociados al extractivismo y especialmente al sistema alimentario globalizado e industrializado: la urbanización y en general los cambios de usos del suelo, la pérdida de hábitats y biodiversidad, el cambio climático, el crecimiento y concentración en ciudades de la población humana, el aumento de la conectividad, el incremento del consumo de productos de origen animal y, por tanto, del comercio de especies silvestres y la ganadería intensiva. Aunque estos factores están estrechamente relacionados entre sí y es imposible abordarlos de manera aislada, vamos a ir explicando uno por uno.
Un tridente nefasto: cambios de usos del suelo, pérdida de biodiversidad y cambio climático
Los cambios de usos del suelo, es decir la transformación de los ecosistemas para dar respuesta a una creciente demanda de recursos y materiales por parte de una economía globalizada, es el factor principal del cambio global e incluye la industria extractiva y la deforestación, el acaparamiento de tierras y la intensificación agrícola y ganadera, la urbanización y la fragmentación de hábitats (por ejemplo, por la construcción de infraestructuras). Según un reciente informe del Panel Intergubernamental Ciencia-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), el 75% de la superficie terrestre ha sido significativamente alterada por dinámicas capitalistas asociadas a empresas e individuos.[6]
La conversión de ecosistemas aumenta la probabilidad de transmisión de patógenos entre especies porque aumenta el contacto entre la fauna silvestre, el ganado y las personas: facilita la captura ilegal de animales, su tráfico, su venta en mercados a menudo ilegales donde pueden estar en contacto con otras especies y muchas personas, y su posterior consumo.[7] La extinción local de especies puede empobrecer las comunidades biológicas y facilitar la expansión de especies oportunistas cuya densidad de población puede aumentar al no tener competidoras. Este es el caso de la fragmentación de bosques, que ha afectado a la zarigüeyas y así impulsado el aumento de la abundancia relativa del ratón de pies blancos (Peromyscus leucopus), una especie reservorio muy competitiva que hospeda la garrapata portadora de la bacteria Borrelia burgdorferi causante de la enfermedad de Lyme.[8] También es el caso de algunas poblaciones de roedores en Asia, que son portadores de hantavirus y adenovirus que causan fiebres hemorrágicas con síndrome renal, como el ébola. Otro ejemplo famoso es el de Malasia, donde se registró un brote de la enfermedad de Nipah en 1992, cuyo origen se asocia al desplazamiento hacia entornos más urbanos de poblaciones de gran zorro volador (Pteropus vampyrus) debido a la deforestación y los incendios de sus hábitats naturales. Allí se cree que el contacto entre estos murciélagos y cerdos hacinados en granjas dio lugar a la cadena de contagios que acabó afectando a la población local, con una letalidad del 40%.
Los cambios de usos del suelo aumentan la probabilidad de transmisión de patógenos porque crece el contacto entre la fauna silvestre, el ganado y las personas.
La agricultura intensiva es el factor determinante detrás de la rápida propagación del virus del Nilo Occidental[9] en Estados Unidos y la facilidad con la que el mirlo americano (Turdus migratorius), huésped preferente del virus, se expande en estos paisajes. Asimismo, algunos estudios han relacionado el consumo de carne de animales silvestres, que desempeña un importante papel en la dieta de los hogares pobres en Camerún, con enfermedades infecciosas asociadas a los virus del VIH/SIDA, Ébola y Marburgo.[10]
Los cambios de usos del suelo son un impulsor directo de la pérdida global de biodiversidad, una de las principales emergencias que vivimos: alrededor del 25% de las especies de grupos de animales y plantas evaluados están amenazadas, alrededor de un millón de especies ya están en peligro de extinción y, si no se adoptan medidas, habrá una mayor aceleración del ritmo de extinción de especies en todo el mundo (IPBES). Sin embargo, la biodiversidad constituye posiblemente el mejor protector frente a la transmisión de patógenos. Por un lado, la diversidad de huéspedes inhibe la abundancia de parásitos.[11] Por otro, a mayor diversidad genética, mayor probabilidad de desarrollo de resistencia, ya que esta diversidad representa la capacidad para encontrar individuos que suplan a otros afectados por diversas dolencias congénitas, malformaciones, debilidad ante patógenos u otros problemas hereditarios. Cuanto mayor diversidad genética, mayores probabilidades tienen las especies de sobrevivir a los cambios del medio ambiente. Patógenos y hospedadores pueden co-evolucionar y adaptarse para sobrevivir juntos sin problemas durante mucho tiempo.
Además, se ha hablado mucho en el último año, de cómo en contextos con mucha diversidad se pueden dar el llamado “efecto de dilución”.[12] Según el efecto de dilución, comprobado empíricamente en la mayoría de casos, en hábitats con gran diversidad de especies y alto número de ejemplares:
1) las poblaciones de especies susceptibles de hospedar patógenos están mejor reguladas,
2) los virus se distribuyen entre las distintas especies e individuos de la población, teniendo muchas posibilidades de acabar en alguno que bloquea su dispersión,
3) se inhibe la proliferación de herbívoros, vectores habituales de patógenos.
En un ecosistema presionado, de hecho, las primeras especies que suelen desaparecer son aquellas más apicales en la cadena trófica, las predadoras, o las especialistas, que son las que más contribuyen al control de la propagación de vectores, dejando así lugar para la proliferación de las poblaciones de otras especies más oportunistas. Sobre el efecto de dilución hay debate y controversia:[13] no parece ubicuo, sino que depende de cada comunidad y las características de las especies, pero las últimas revisiones sistemáticas apoyan su relevancia y por tanto la importancia de la conservación de la biodiversidad a todas las escalas para frenar la aparición de enfermedades infecciosas.
Además, en los territorios muy deteriorados, el cambio climático (a su vez impulsado por estos cambios de usos) puede exacerbar los riesgos de desbordamiento zoonótico. Un ejemplo es el del polvo en suspensión como vector de patógenos: en ecosistemas con suelos muy degradados, la erosión, tanto por agua de escorrentía como por el viento, es frecuente y precisamente el incremento del viento es uno de los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas medias se ha demostrado que aumenta la incidencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y la persistencia del virus del Zika. Por efecto del calentamiento global se están derritiendo enormes superficies de hielo y permafrost dentro de las que había encapsulados virus, por ejemplo, en antiguos yacimientos funerarios humanos. El deshielo da lugar a nuevos hábitats donde se pueden desarrollar, reproducir y transmitir patógenos entre especies. De hecho, ya han empezado las apuestas sobre cuál será el origen de la próxima gran pandemia, y algunos de los patógenos mortales de los siglos XVIII y XIX suenan como candidatos fuertes.
Otros factores ecológicos relacionados con enfermedades infecciosas
Asociadas a la transformación de los ecosistemas y al cambio climático están las alteraciones en la movilidad, los patrones migratorios y en general la ecología de especies silvestres que sirven de reservorio y/o vector de patógenos. Estas alteraciones influyen en la probabilidad de contacto y exposición entre individuos de la misma especie y entre especies. Por ejemplo, las alteraciones en los patrones migratorios de algunas aves, debidas al cambio climático o al tráfico de aves, resulta en su redistribución y contacto con otras especies o con humanos. En las islas de Sumatra, la migración de los murciélagos de la fruta provocada por la deforestación debida a los incendios de la selva condujo a la aparición de la enfermedad de Nipah entre los ganaderos y el personal de los mataderos de Malasia.
Otro factor ecológico clave en la dispersión de enfermedades infecciosas son la concentración y la conectividad, ya que facilitan la rápida propagación de los patógenos una vez se ha dado la infección y dificulta las medidas de distanciamiento personal para evitar la propagación.[14] El enorme y rápido aumento de la densidad de población en las ciudades, que genera arrabales y barrios especialmente poblados, empobrecidos y sin infraestructuras adecuadas de vivienda y saneamiento, por ejemplo en Asia, no hace más que allanar el camino a las enfermedades infecciosas. También la enorme movilidad a escala mundial, asociada al comercio, el empleo y el ocio, facilita, como hemos visto con la COVID-19, la rápida dispersión de patógenos a escala planetaria.[15] Esto sucede, no solo en tanto en cuanto el ganado y las personas somos vectores, sino también de forma indirecta, ya que las infraestructuras (viarias, ferroviarias, portuarias…) asociadas a dicha conectividad contribuyen a la fragmentación de hábitats cuyos impactos mencionamos antes. Este tipo de conectividad y de concentración de la población mundial en ciudades nos hace por tanto más vulnerables frente a las enfermedades infecciosas emergentes.
Las alteraciones en los patrones migratorios de algunas aves, debidas al cambio climático o al tráfico de aves, resulta en su redistribución y contacto con otras especies.
Las especies invasoras pueden actuar como vectores, como reservorios de patógenos o facilitando la expansión de estos, por ejemplo compitiendo con las especies autóctonas o provocando enfermedades en estas.[16] Además, el estudio de enfermedades infecciosas derivadas de patógenos infecciosos humanos como la COVID-19, tienen características y consecuencias similares al patrón de las invasiones biológicas,[17] así que es necesario buscar sinergias entre disciplinas como la epidemiología y la ecología, para comprenderlas y evitarlas. El riesgo de introducción de especies está estrechamente ligado con las actividades humanas y se ha visto incrementado debido al desarrollo de nuevos y más rápidos sistemas de transporte que permiten un incremento del comercio y el turismo.[18],[19] Además, a su vez, las especies exóticas son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y uno de los principales motores del cambio global, especialmente en contextos mediterráneos debido a las condiciones ambientales y a consideraciones biogeográficas.[20]
Otras relaciones con el sistema alimentario globalizado
El incremento del consumo de proteínas de origen animal ha contribuido de manera indirecta a aumentar los riesgos de zoonosis. Por un lado, ha impulsado la industrialización masiva de la ganadería en todo el mundo (especialmente de aves y cerdos, estupendos vectores de virus), aumentando enormemente el volumen de ganado en el planeta, su densidad y por tanto la probabilidad de infectar a humanos. Por desgracia, en España la producción de cerdo se ha doblado en las últimas tres décadas y es la primera de Europa y la cuarta a nivel mundial. En el caso de los pollos de engorde, la producción ha duplicado su crecimiento en los últimos cinco años. Por otro lado, está aumentando el consumo de especies silvestres, especialmente en Asia, África y Latinoamérica, incentivando el comercio ilegal de especies y sus productos, así como la caza. En estas zonas, de hecho, son habituales los mercados de animales, un espacio donde coinciden y se concentran animales de diferentes orígenes que pueden portar diversos patógenos y no cuentan con condiciones de salubridad o agua corriente. En términos de impacto, sin embargo, la responsabilidad en los hombros del sistema agro-alimentario industrializado, impulsado por el consumo exacerbado en el Norte global, es mucho mayor que la de los mercados del Sur global donde se comercializan productos derivados de animales silvestres.
La resistencia a insecticidas está creciendo y se espera que siga haciéndolo debido a la intensificación y la simplificación de la agricultura, lo cual plantea enormes dificultades para el control de enfermedades cuyo vector es un insecto. Algo parecido sucede con el abuso indiscriminado de antibióticos, tanto en humanos como en animales, que están generando una resistencia sistémica que la OMS ya teme como la primera causa de muerte a nivel mundial en 2050. También se ha visto que el incremento de nutrientes debido al uso excesivo de fertilizantes agroquímicos en la agricultura industrial y a la contaminación por nitratos derivada de la ganadería intensiva, puede exacerbar el impacto de las enfermedades infecciosas.
Finalmente, en el último eslabón de la cadena, además de la resistencia a antibióticos, todos los problemas relacionados con la salud humana y la capacidad del sistema inmunitario de responder, nos hacen más vulnerables frente a las enfermedades infecciosas emergentes: la deficiencia de determinados nutrientes por malnutrición o desnutrición, la obesidad, el estrés, la diabetes o la exposición a contaminantes.[21]
Impactos ambientales de las desregulaciones a causa de la COVID-19
Es interesante comprobar cómo la epidemia provocada por la COVID-19 a su vez está teniendo un efecto negativo sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales a nivel global, en contra de lo que cabría pensar, aumentando así los futuros riesgos a pandemias. Por ejemplo, la ONG Conservación Internacional a través del rastreador de retrocesos de la conservación global[22] ha contabilizado los retrocesos de las regulaciones ambientales desde que comenzó la pandemia. En Brasil, por ejemplo, ha habido intentos de autorizar la minería en tierras indígenas, construir nuevas carreteras y legalizar la ocupación de tierras indígenas por acaparadores de tierras, generalmente con fines de agronegocios o minería. En India se ha dado vía libre a más de 30 proyectos en áreas protegidas, reservas de elefantes y tigres para la minería del carbón, carreteras y líneas eléctricas. En Canadá se eliminaron muchos requisitos de monitoreo para las compañías petroleras, incluido el monitoreo del agua superficial y del agua subterránea. En el caso de España, se han aprobado diversos decretos, más laxos en regulación ambiental, donde se acortan plazos en procedimientos administrativos con el argumento de estimular la reactivación de la actividad económica.[23]
En abril de 2020, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente ya avisó de que estas acciones eran «irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables».[24] No se puede afirmar que todos estos retrocesos se han debido directamente a la pandemia, pero sí que han ocurrido en un momento donde la participación cívica se ha limitado debido al distanciamiento social y las restricciones de reuniones públicas. Según Global Witness, algunos gobiernos han utilizado la pandemia como excusa para restringir las libertades de las y los defensores de territorios y del medio ambiente, como el derecho a protestar o la libertad de expresión. La limitación de las protestas y manifestaciones ha contrastado con la permisividad con los proyectos extractivos como la minería. La Coalición Defensora de Defensores del Medio Ambiente y la Tierra ha identificado tres tendencias generales que han emergido con la pandemia: el mantenimiento de las amenazas contra las/os defensoras/es, la aparición de nuevos tipos de riesgo y la exposición de pueblos indígenas en particular.
Propuestas para evitar futuras pandemias
Ha quedado claro cómo el modelo de producción y consumo y en especial el sistema agroalimentario industrializado y globalizado, tiene una parte importante de la responsabilidad de las zoonosis y la pandemia de la COVID-19 en concreto.[25] Así que es urgente y fundamental transformar radicalmente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, y especialmente el sistema agroalimentario, para acoplar de nuevo el sistema económico y social dentro de los límites planetarios y asegurando los niveles de calidad de vida de la población. Las propuestas de la agroecología, que apuntan de hecho a re-localizar la producción y el consumo, cerrar ciclos, garantizar el bienestar animal y respetar los ritmos y funciones de los agroecosistemas y de las personas, parecen ahora más pertinentes que nunca. La llamada a trabajar por “Una Salud” (One Health) ha cobrado protagonismo también en este sentido: es «el esfuerzo de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a nivel local, nacional y mundial, para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro medio ambiente», porque toda está conectado.[26] Sin embargo sigue faltando la valentía para emprender el camino del decrecimiento y dejar atrás el extractivismo exacerbado que sustenta el desarrollismo capitalista.
La comunidad científica lleva años advirtiendo de que la destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad fomenta el surgimiento de enfermedades zoonóticas. Es necesario reconocer que las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las que tamién generan riesgo de pandemia a través de sus impactos directos e indirectos en la naturaleza. Además, las consecuencias no han sido iguales para todo el mundo. Hay poblaciones que, especialmente durante la pandemia, se han visto más vulnerabilizadas. Actuar para prevenir riesgos contra futuras pandemias también significa trabajar sobre los ejes de la justicia social y ambiental, poniendo especial énfasis en proteger y respaldar a aquellas comunidades que están defendiendo el medio ambiente y los territorios.
Finalmente, para responder a futuras pandemias se necesita un conocimiento heterogéneo, abordajes interdisciplinares para mejorar la predicción, prevención y respuesta ante futuros eventos. Recientemente, Montserrat Vilá y colaboradores han reclamado la necesidad de perspectiva interdisciplinar sobre las enfermedades infecciosas y la biología de las invasiones podría hacer avanzar ambos campos,[27] y en particular la necesidad de considerar la complejidad de los sistemas socioecológicos y promover un marco que adopte una perspectiva multiescalar y orientada a los sistemas en un contexto de cambio global.[28] Tomar una perspectiva desde los sistemas complejos adaptativos y los sistemas socioecológicos[29] ayudará a comprender las estrechas interrelaciones e interdependencias entre el sistema ecológico y social para entender mejor las relaciones entre naturaleza y pandemia como parte de una red mayor de relaciones.
Colectivo Fractal es un espacio de mujeres investigadoras. En este artículo han colaborado las investigadoras Elisa Oteros Rozas (Universitat Oberta de Catalunya), Irene Iniesta Arandia (ICTA - Universitat Autónoma de Barcelona), Cristina Quintas Soriano (Universidad de Almería), Marina García Llorente (Universidad Autónoma de Madrid), Violeta Hevia (Universidad Autónoma de Madrid), Federica Ravera (Universitat de Girona) y Sara Mingorría.
NOTAS:
[1] La OMS define las "infecciones infecciosas emergentes" como "enfermedades infecciosas que han sido identificadas y clasificadas taxonómicamente recientemente”. Algunas parecen ser "nuevas" enfermedades de los seres humanos, otras pueden existir desde hace muchos siglos y han sido reconocidas solo recientemente porque los cambios ecológicos u otros cambios ambientales han aumentado el riesgo de infección humana.
[2] Mark EJ Woolhous y Sonya Gowtage-Sequeria, «Host range and emerging and reemerging pathogens», Emerging Infectious Diseases 11(12):1842-7, 2005, https://doi.org/10.3201/eid1112.050997
[3] Stuart Levin, «Zoonoses», en: Goldman, L. Schafer, A.I. (Eds.), Goldman’s Cecil Medicine, ed. 24ª, W.B. Saunders, Philadelphia, 2012, pp. 1964–1967.
[4] «Prioritizing diseases for research and development in emergency contexts», OMS, página web, s/f.
[5] Raina K. Plowright, Colin R. Parrish, Hamish McCallum, Peter J. Hudson, Albert I Ko, Andrea L. Graham, James O. Lloyd-Smith, «Pathways to zoonotic spillover», Nat. Rev. Microbiol. 15, 502–510, 2017, https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.45
[6] S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio et al., Informe de Evaluación Mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Resumen para los encargados de la formulación de políticas, IPBES, Bonn, 2019,
[7] Felicia Keesing y Richard S. Ostfeld, «Impacts of biodiversity and biodiversity loss on zoonotic diseases», PNAS, 118 (17) e2023540118, 2021, https://doi.org/10.1073/pnas.2023540118
[8] Kathleen LoGiudice, Richard S. Ostfeld, Kenneth A. Schmidt, Felicia Keesing, «The ecology of infectious disease: effects of host diversity and community composition on Lyme disease risk», PNAS 100, 567–571, 2003, https://doi.org/10.1073/pnas.0233733100
[9] A Marm Kilpatrick,. «Globalization, Land Use, and the Invasion of West Nile Virus», Science 334: 323-327, 2011, https://doi.org/10.1126/science.1201010
[10] LoGiudice et al., 2003, op.cit.
[11] David J. Civitello, Jeremy Cohen, Hiba Fatima, Neal T Halstead, Josue Liriano, Taegan A McMahon, C Nicole Ortega, Erin Louise Sauer, Tanya Sehgal, Suzanne Young, Jason R Rohr, «Biodiversity inhibits parasites: Broad evidence for the dilution effect», PNAS, 112: 8667-8671, 2015, https://doi.org/10.1073/pnas.1506279112
[12] F Keesing, RD Holt, RS Ostfeld, «Effects of species diversity on disease risk», Ecology Letters, 9: 485-498, 2006, https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00885.x
[13] Para ampliar en este sentido se puede consultar el trabajo de Randolph y Dobson, quienes hicieron una crítica a la manera en que se estaba dando por sentado la ubicuidad del efecto de dilusión (https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/17673/1/Pangloss%20revisited.pdf); la respuesta de https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/abs/candide-response-to-panglossian-accusations-by-randolph-and-dobson-biodiversity-buffers-disease/C2784AE4150C159B9CD0AEC6FC469199
[14] Shima Hamidi, Sadegh Sabouri, Reid Ewing, «Does Density Aggravate the COVID-19 Pandemic?», Journal of the American Planning Association, 86:4, 495-509, 2020, https://doi.org/10.1080/01944363.2020.1777891
[15] Serina Chang, Emma Pierson, Pang Wei Koh, Jaline Gerardin, Beth Redbird, David Grusky, Jure Leskovec, «Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening», Nature, 589: 82–87, 2021, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2923-3
[16] Helen E. Roy, Sven Bacher, Franz Essl, Tim Adriaens, David C. Aldridge, John D. D. Bishop, Tim M. Blackburn, Etienne Branquart, Juliet Brodie, Carles Carboneras, Elizabeth J. Cottier-Cook, Gordon H. Copp, Hannah J. Dean, Jørgen Eilenberg, Belinda Gallardo, Mariana Garcia, Emili García-Berthou, Piero Genovesi, Philip E. Hulme, Marc Kenis, Francis Kerckhof, Marianne Kettunen, Dan Minchin, Wolfgang Nentwig, Ana Nieto, Jan Pergl, Oliver L. Pescott, Jodey M. Peyton, Cristina Preda, Alain Roques, Steph L. Rorke, Riccardo Scalera, Stefan Schindler, Karsten Schönrogge, Jack Sewell, Wojciech Solarz, Alan J. A. Stewart, Elena Tricarico, Sonia Vanderhoeven, Gerard van der Velde, Montserrat Vilà, Christine A. Wood, Argyro Zenetos, Wolfgang Rabitsch, «Developing a list of invasive alien species likely to threaten biodiversity and ecosystems in the European Union», Glob Chang Biol, 25:1032–1048, 2019, https://doi.org/10.1111/gcb.14527
[17] Motserrat Vilá, Alisson M. Dunn, Franz Essl, Elena Gómez-Díaz, Philip E. Hulme, Jonathan M. Jeschke, Martín A. Núñez, Richard S. Ostfeld, Aníbal Pauchard, Anthony Ricciardi, Belinda Gallardo, «Viewing Emerging Human Infectious Epidemics through the Lens of Invasion Biology», BioScience, biab047, 2021, https://doi.org/10.1093/biosci/biab047
[18] Charles Perrings, Katharina Dehnen-Schmutz, Julia Touza, Mark Williamson, «How to manage biological invasions under globalization», Trends in Ecology and Evolution, 20(5): 212–15, 2005, https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.02.011
[19] Laura A. Meyerson, Harold A. Mooney, 2007. «Invasive alien species in an era of globalization», Frontiers in Ecology and the Environment, 5: 199–208, 2007, https://doi.org/10.1890/1540-9295(2007)5[199:IASIAE]2.0.CO;2
[20] Osvaldo E. Sala, F. Stuart Chapin III, Juan J. Armesto, Eric Berlow, Janine Bloomfield, Rodolfo Dirzo, Elisabeth Huber-Sanwald, Laura F. Huenneke, Robert B. Jackson, Ann Kinzig, Rik Leemans, David M. Lodge, Harold A. Mooney, Martin Oesterheld, N. LeRoy Poff, Martin T. Sykes, Brian H. Walker, Marilyn Walker, Diana H. Wall, «Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100», Science, 287: 1770-1774, 2000, https://doi.org/10.1126/science.287.5459.1770
[21] Hellas Cena y Marcello Chieppa, «Coronavirus Disease (COVID-19–SARS-CoV-2) and Nutrition: Is Infection in Italy Suggesting a Connection?», Front. Immunol. 11:944, 2020, https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00944
[22] Global Conservation Rollbacks Tracker. ,
[23] Véase a modo de ejemplo: https://www.ecologistasenaccion.org/146703/con-la-excusa-de-la-covid-la-junta-suprime-la-licencia-ambiental-en-castilla-y-leon/ o https://theconversation.com/la-pandemia-de-decretos-leyes-que-ponen-en-riesgo-el-medioambiente-140652
[24] «COVID-19: “no es una excusa” para retroceder en la protección y aplicación medioambiental, afirma un experto de las Naciones Unidas en derechos», ACNUR, Ginebra, 15 de abril de 2020.
[25] Rivera-Ferre MG, López-i-Gelats F, Ravera F, Oteros-Rozas E, di Masso M, Binimelis R, El Bilali H., «The two-way relationship between food systems and the COVID19 pandemic: causes and consequences», Agricultural Systems, 191: 103134, 2021, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103134
[26] «One Health : A New Professional Imperative», 2018. American Veterinary Medical Association, 2018, p. 9, [consulta: 20 de agosto de 2017]
[27] Vilá et al., 2021, op.cit.
[28] Graeme S. Cumming, Celia Abolnik, Alexandre Caron, Nicolas Gaidet, John Grewar, Eleonore Hellard, Dominic A. W. Henry, Chevonne Reynolds, «A social–ecological approach to landscape epidemiology: geographic variation and avian influenza», Landscape Ecology, 30: 963–985, 2015, https://doi.org/10.1007/s10980-015-0182-8
[29] Rodrigo Arce Rojas, «Relaciones naturaleza y pandemia desde la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos», Pluriversidad, 6: 13-31, 2020, https://doi.org/10.31381/pluriver sidad.v0i6.362
Acceso al artículo completo en formato pdf: Raíces socioecológicas de una pandemia prevista
Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento
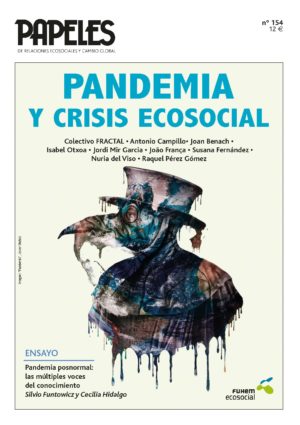 Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento es el título del artículo de Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo publicado en la sección ENSAYO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento es el título del artículo de Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo publicado en la sección ENSAYO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
La pandemia Covid-19 ha puesto en tela de juicio el papel de la ciencia en problemas complejos y ha subrayado la relevancia de las ideas y conceptos de la ciencia posnormal (CPN).
¿Cuál es la originalidad de CPN?
Poner entre paréntesis el ideal de la Verdad, un lujo que no podemos permitirnos en tiempos de crisis y, en función de un propósito común, concentrar esfuerzos en la evaluación de la Calidad de los procesos y productos que informan y legitiman la acción política. Para ello, la CPN propone una extensión de la comunidad de evaluadores más allá de los expertos acreditados, reconociendo que el conocimiento útil para afrontar cuestiones sociales complejas, prácticas y políticas es inclusivo y plural.
El contexto mundial pandémico ha actualizado el interés sobre la ciencia posnormal (CPN), una perspectiva que desde hace ya cuarenta años propone nuevos modelos acerca de la ciencia que se aplica como base de legitimación para la formulación de políticas frente a problemas complejos. Es que la COVID-19 ha dejado expuestas amplias brechas de conocimiento, incertidumbre, conflictos de valores, intereses y visiones contrastantes no solo acerca de la enfermedad sino también acerca de la sociedad.
La CPN forma parte de un movimiento más amplio de democratización de la ciencia y del conocimiento. No es un nuevo paradigma científico que busca transformarse en un método estandarizado, sino un conjunto de ideas y conceptos con consecuencias para la práctica de la investigación y la política en un sentido amplio. Es una perspectiva que deja en suspenso consideraciones acerca de la verdad del conocimiento científico para concentrarse en la calidad de los procesos, que siempre están en relación con un objetivo y un propósito, definidos fundamentalmente en el ámbito político-social de cada comunidad.
Distintos aspectos de la práctica científica, con centro en métodos de diagnóstico- tratamiento clínicos y generación de vacunas, se han movilizado y han recibido apoyo financiero en una escala verdaderamente histórica. No obstante, el conocimiento en áreas cruciales todavía está sumergido en la ignorancia (fuentes del virus, su evolución, mutaciones, inmunidad de los infectados, reinfecciones y consecuencias a futuro, entre muchas otras). La experticia en que se basa el asesoramiento sobre políticas relativas a la COVID-19 corresponde, en el mejor de los casos, a suposiciones especulativas sobre el virus mismo y sobre hasta qué punto es posible controlar y predecir cómo se comportarán las personas en distintas sociedades. Reconocidos expertos hacen visibles divergencias irresueltas de perspectiva con respecto a la utilidad, límites y peligros de tales especulaciones, avivando la memoria del público sobre experiencias previas de improvisación y cacofonía.
Lo que “se sabe que no se sabe” incluye elementos clave de epidemiología como la prevalencia real del virus en la población, el papel de los casos asintomáticos en la rápida propagación del virus y sus mutaciones, el grado en que los humanos desarrollan inmunidad, las vías de exposición dominantes, el comportamiento estacional de la enfermedad; y también factores sociales clave, como la aceptación de la población a las medidas de aislamiento o distanciamiento social, el uso de mascarillas en los espacios públicos, la escasa capacidad de prevención de los sectores más vulnerables de la población, la saturación de las capacidades hospitalarias y de los servicios de salud pública; la reducción, cierre o desaparición de empresas y empleos; la desigual distribución mundial de las escasas vacunas disponibles. Ante el coronavirus cualquier tipo de predicción cuantitativa se muestra especulativa y poco confiable, en tanto “respuesta numérica” resultado de modelos matemáticos que producen cuantificaciones precisas, obtenidas solo a costa de omitir o menospreciar las incertidumbres asociadas.
El conocimiento en áreas cruciales todavía está sumergido en la ignorancia: fuentes del virus, su evolución, mutaciones, inmunidad de los infectados, reinfecciones y consecuencias a futuro.
En todas partes asistimos a un quiebre del consenso epistémico que se requiere para hacer que la ciencia normal funcione. Esto está sucediendo no solo en los campos en que era esperable: psicología conductual, sociología y ética, sino también en virología, genética y epidemiología. En otras palabras, cuando quienes se dedican a la ciencia aplicada o a la consultoría profesional ya no están en sus zonas de confort, sino que se encuentran en un contexto que ya no es el normal sino posnormal, cambia el significado de lo que es ser adecuado al propósito. Incluso en los campos científicos establecidos, en la actualidad es imposible ocultar los desacuerdos o imponer el consenso al público general. De allí que abunden la disidencia y la controversia en torno a la justificación de las medidas de acción que se toman cotidianamente.
El estado actual del conocimiento científico no es capaz de garantizar la predicción absoluta y el control sobre cualquier tipo de perturbación que podamos experimentar en el futuro. Así las cosas, probablemente sería mucho más efectivo que nuestras sociedades fueran orientadas a actuar en búsqueda de resiliencia y no bajo el supuesto de que los recursos deberían asignarse de acuerdo a una estrategia de predicción y control.
Limitaciones de la ciencia normal cuando las condiciones son posnormales
El siguiente diagrama (Diagrama 1) muestra la estrategia de resolución de problemas (simples) en el Estado moderno, que comienza después de los tratados de Westfalia (1648). El sistema de legitimación de la acción política del Estado moderno toma como insumo privilegiado a la ciencia, a la que atribuye la capacidad de proporcionar evidencia cuantitativa objetiva y neutral. Ya no es Dios o el monarca sino la ciencia quien define la acción política del Estado moderno. Elocuente en este sentido es el desarrollo de la estadística en tanto disciplina orientada a proveer al Estado indicadores cuantitativos que permitan a las instituciones de gobernanza predecir, controlar y gestionar racionalmente.
La idea es sencilla: (a) que cualquier problema práctico-político se puede traducir como un problema técnico-científico; y (b) que la resolución del problema técnico-científico resuelve el problema práctico-político. Esta idea es fundante en el Estado moderno: cuando se habla de la ciencia se habla de la verdad, de los hechos, mientras que cuando se habla de la sociedad se habla del bien, de valores e intereses.
El modelo moderno de resolución de problemas preveía la estricta separación entre hechos (el territorio de la ciencia) y valores (el territorio de la gobernanza), y un proceso en el que, obtenida la verdad, se procedía a la acción política para el bien común. Históricamente este modelo funcionó muy bien, la ciencia y la tecnología se desarrollaron extraordinariamente y las instituciones de gobernanza maduraron. Los estados modernos —incluso pequeños países europeos— se convirtieron en potencias coloniales que conquistaron el mundo e impusieron el modelo.
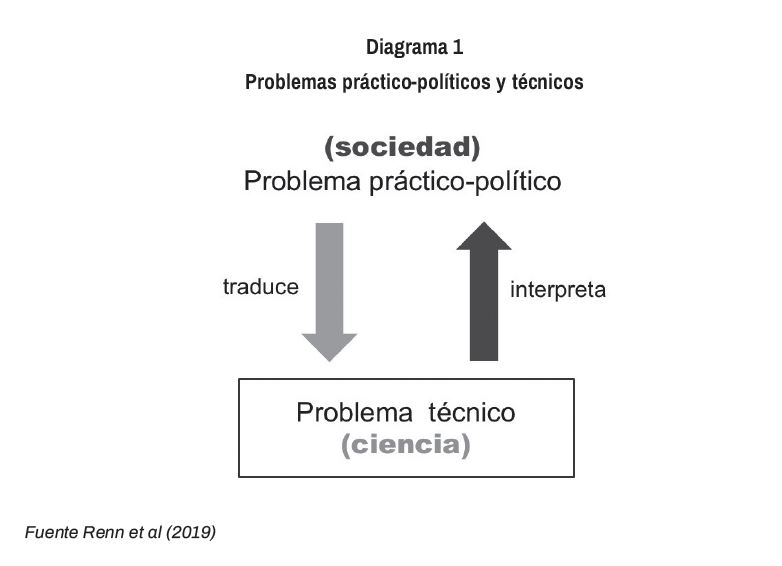 Avanzando rápidamente en el tiempo, podemos argumentar que el triunfalismo y optimismo sobre el desarrollo de la ciencia y el crecimiento económico empiezan a ser matizados a inicios de la década de los sesenta y encuentra un hito en la Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, de 1992, donde se introduce lo que se conoce como el principio de precaución.
Avanzando rápidamente en el tiempo, podemos argumentar que el triunfalismo y optimismo sobre el desarrollo de la ciencia y el crecimiento económico empiezan a ser matizados a inicios de la década de los sesenta y encuentra un hito en la Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, de 1992, donde se introduce lo que se conoce como el principio de precaución.
En su Primavera Silenciosa,[1] Rachel Carson revela la ambigüedad y las patologías ocultas del crecimiento y la tecnociencia; el mismo año, Thomas Kuhn, en la Estructura de las Revoluciones Científicas,[2] cuestiona el ideal de progreso científico de la modernidad; un año después Derek de Solla Price publica un libro menos conocido pero igualmente importante Little Science Big Science[3] donde cuestiona el crecimiento exponencial de la ciencia, anticipando serios problemas de control de calidad de la producción científica. Derek Price es el padre de los indicadores cuantitativos de excelencia científica que todos los académicos conocen y temen. La justificación de la introducción de estos indicadores es simple: cuando la ciencia era pequeña, los miembros de una comunidad disciplinar se conocían entre sí y el proceso de evaluación de calidad era informal. Cuando la ciencia se convierte en grande, se industrializa, los miembros de la comunidad dejan de conocerse y es necesario formalizar la evaluación de la calidad.
Tal industrialización es la culminación de un proceso que ve a la ciencia convertirse en el motor principal del crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial, justificado por su contribución al esfuerzo bélico. Cabe señalar que no solo los físicos trabajaron para construir la bomba atómica, sino científicos como Alan Turing y otros matemáticos y lógicos que desarrollaron la investigación operativa que continuaría luego con la teoría de las decisiones. La conexión cada vez más estrecha entre la tecnociencia y la sociedad tuvo profundas consecuencias no solo para el crecimiento económico, sino también para el modelo de legitimación de las decisiones y de la acción política. Por no hablar de las transformaciones correspondientes en el ámbito académico.
La conciencia sobre las patologías denunciadas por Rachel Carson se refleja, por ejemplo, en el surgimiento de movimientos ambientalistas y va trascendiendo a otros ámbitos a medida que la tecnociencia se va convirtiendo en omnipresente, con influencia en casi todos los aspectos de la vida humana, incluso los más íntimos. Hasta ese momento no se ponía en duda que si una cuestión práctico-política se podía expresar científicamente, también se la podía resolver científicamente. Pero en los años setenta, Alvin Weinberg introduce el término “trans-ciencia” para definir escenarios de riesgo que aún cuando pueden expresarse en el lenguaje de la ciencia, no pueden ser resueltos científicamente[4]. El problema de Weinberg era si los efectos de las emisiones de rutina de una central de energía nuclear sobre la salud humana se podían establecer científicamente con un alto grado de fiabilidad. Ante su conclusión negativa se hizo evidente para muchos que casi todos los grandes problemas generados en la sociedad denominada “sociedad del riesgo” eran de carácter transcientífico. En ese momento la legitimidad de la acción política basada en la ciencia empieza a vacilar y se producen distintos episodios que señalan un cambio importante en la conciencia colectiva acerca del rol de la ciencia. Como ejemplo, hacia fines de la década de 1970 cuando emerge el movimiento conocido como epidemiología popular como reacción a casos de contaminación local y enfermedades que los expertos acreditados ignoran o no reconocen. En Latinoamérica, es un caso emblemático el reclamo contra el uso extensivo del glifosato en la producción de soja que se generalizó con la expansión de la frontera agropecuaria, la liberalización de los transgénicos y el paquete tecnológico de siembra directa asociado.[5]
La conexión cada vez más estrecha entre la tecnociencia y la sociedad tuvo profundas consecuencias no solo para el crecimiento económico, sino también para el modelo de legitimación de las decisiones y de la acción política.
Un hito en el proceso de concienciación corresponde a la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992, que confiere estatus internacional a la necesidad de dar solución a las crisis ambientales. La sostenibilidad se convierte en un objetivo público y en el capítulo denominado Agenda 21 se introduce lo que se conoce como el principio de precaución, que posteriormente se extendería del ambiente a la salud. ¿Cuál es el objetivo del principio de precaución? Resolver la anomalía del modelo moderno extendiendo la legitimidad de la acción también a casos en los cuales existe incertidumbre. A los fines de la protección del medio ambiente, el principio afirma, entre otras cosas:
Ante daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas.
Tal formulación del principio.[6] se entiende precisamente en relación con el régimen de legitimación de la acción política del Estado moderno, en el cual la acción política es legítima solo en caso de certeza científica. Es sorprendente que aun cuando el principio se refiere a la acción política en caso de incertidumbre, la palabra “incertidumbre” no figura en el texto, lo que sugiere dos preguntas:
(1) ¿Por qué no aparece explícitamente?
(2) ¿Incertidumbre es lo mismo que falta de certeza científica absoluta?
No debe subestimarse la importancia y la dificultad de aceptar un principio como este, cuya implementación implica cambios institucionales sustantivos, que pueden llegar incluso a la necesidad de reformas constitucionales.
La estrategia moderna de resolución de problemas práctico-políticos pierde sentido cuando los problemas ya no son concebidos como simples o meramente complicados (un conjunto de problemas simples organizados linealmente). Cuando el problema práctico-político es concebido como complejo, se transforma en ambiguo y aquella estrategia deja de ser aplicable.
Una ciencia que responda a condiciones posnormales
A principios de los años ochenta, reflexionando acerca de una serie de cuestiones prácticas y políticas complejas que se traducen en problemas tecnocientíficos igualmente complejos y no simples o lineales, Silvio Funtowicz y Jerry Ravetz comenzaron a desarrollar lo que hoy se denomina CPN (ciencia posnormal). En sus primeros trabajos comienzan a elucidar las dificultades políticas que plantea lo que Weinberg identificara como trasnciencia a la hora de caracterizar un tipo de ciencia que enfrenta el desafío de las cuestiones políticas atinentes al riesgo y el ambiente.[7] Para ello, acuñaron el término “posnormal” en claro contraste con la actividad científica ordinaria de las ciencias maduras descrita por Thomas Kuhn como “ciencia normal”. En sus análisis juega un rol fundamental la crítica a cómo se expresa y comunica la incertidumbre en el campo del análisis de riesgos, en particular, la incertidumbre que concierne a los resultados cuantitativos. Hacia 1990 crearon el sistema NUSAP y publicaron el libro Uncertainty and quality in science for policy.[8]
¿Cuáles son las características de los problemas que definen a la CPN?[9]
- Los hechos son inciertos.
- Existe una pluralidad de valores, usualmente en conflicto.
- Lo que se pone en juego es potencialmente muy elevado.
- Las decisiones son urgentes.
Es importante señalar que las características que la CPN introduce son criterios considerados externalidades a la ciencia. Incluso la primera puede ser interpretada irónicamente: ¿cómo es posible que un hecho sea incierto?
Se advierte con facilidad que las cuatro son características de la crisis de la COVID-19 y de tantas otras crisis como las atientes al clima, la biodiversidad, la sostenibilidad, junto a la gran mayoría de las cuestiones políticas y prácticas que nos preocupan. A diferencia de otras formas de concebir el desarrollo actual de la ciencia, para la ciencia posnormal la complejidad de los problemas y su ambigüedad son inherentes. Decir que un problema es ambiguo significa reconocer que se da la coexistencia de una pluralidad de perspectivas legítimas, pero no se pueden reducir unas a otras. Estos problemas ya no son simples o meramente complicados sino malvados (wicked): son ambiguos e implican cuestiones decisionales. Para enfrentarlos se debe trabajar con la diversidad y pluralidad de perspectivas, con la incertidumbre, la indeterminación e incluso la ignorancia. Hablamos de ambigüedad y no de relativismo, que puede entenderse como un principio sano de puesta en cuestión de posiciones alternativas. La CPN reconoce la importancia de la cuestión de la verdad, pero considera que lo que es preciso valorar del conocimiento que provee la ciencia no es el rigor o el método sino su calidad, entendida como una relación armoniosa de adecuación (fitness) a un propósito o una función social, relación que se construye a través de un proceso político.
En Latinoamérica, donde muchos países no han logrado una industrialización plena y la búsqueda de “modernización” aparece reiteradamente como un ideal fuera de toda disputa, los debates alrededor de la agroindustria, la producción minera, la agenda de investigación vacante y los cursos de acción a seguir para afrontar el cambio global, entre muchos otros ejemplos, ilustran este punto.[10] Queda en evidencia la parcialidad de perspectiva de los expertos científicos o los administradores gubernamentales, quienes ya no son los únicos participantes legítimos en los debates. En consonancia con alegatos de larga data entre activistas civiles, movimientos sociales y voces de las ciencias humanas y la ética, hoy se reconoce la autonomía y conocimiento de los agentes "legos" y son cada vez más comunes las formas de organización de la investigación que se orientan a apoyar la toma de decisiones, a proporcionar estimaciones directas de la incertidumbre y a satisfacer las necesidades de los sectores más sensibles a los problemas que se investigan. Formas que instan a la coproducción del conocimiento e implican la colaboración entre investigadores, agentes sociales y funcionarios gubernamentales.
Calidad y pertinencia a un propósito socialmente establecido
El diagrama que sigue (Diagrama 2) representa la relación entre dos dimensiones, la incertidumbre del sistema y lo que se pone en juego en las decisiones. Ambas dimensiones no son independientes, la incertidumbre emerge de aquello que se está poniendo en juego.
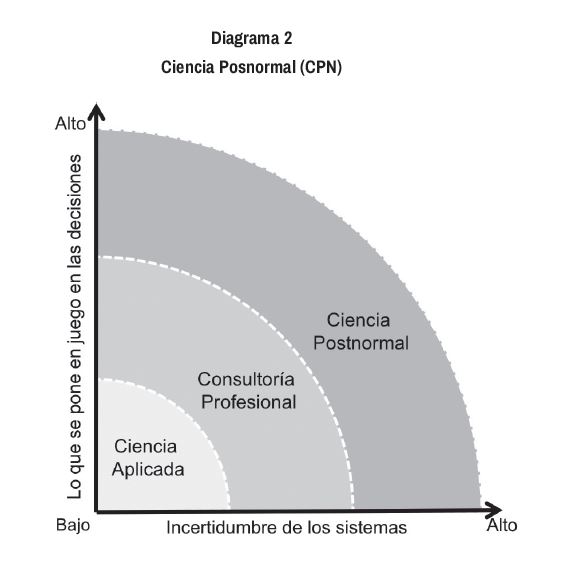
Se tornan centrales el reconocimiento de distintos tipos de incertidumbre, la inclusión de otros tipos de conocimiento, fundamentalmente el conocimiento práctico-local, el conocimiento de vivir y hacer. En este caso quienes determinan los propósitos, quienes valoran la calidad, los actores que evalúan la adecuación de las decisiones constituyen una comunidad distinta, plural, más extendida.
¿Cuál es la originalidad de la CPN? Poner entre paréntesis el ideal de verdad, un lujo que no nos podemos permitir en tiempos de crisis, y concentrar los esfuerzos en la calidad. Evaluar la calidad de los procesos y productos que informan y dan legitimidad a la acción política en función de un propósito compartido. La cuestión por evaluar no es la verdad de la propuesta científica sino si se ajusta y es pertinente a un propósito establecido socialmente.
La pandemia ha demostrado que la ciencia no habla con una sola voz; aún nos falta aprender que el conocimiento nos habla con muchas voces.
En este sentido, la CPN propone una extensión de la comunidad de evaluadores más allá de los de los expertos acreditados, reconociendo que el conocimiento útil a la resolución de las cuestiones complejas, prácticas y políticas de una sociedad, es inclusivo y plural. La pandemia ha demostrado que la ciencia no habla con una sola voz, pero aún nos falta aprender que el conocimiento nos habla con muchas voces.
La llamamos comunidad extendida o ampliada de pares para recordar que, en el modelo de resolución de problemas del Estado moderno, la evaluación de calidad está reservada a los expertos disciplinares, aquellos que estudiaron en las mismas instituciones académicas y publican en las mismas revistas científicas. A medida que crece la incertidumbre o lo que se pone en juego, se reconoce una extensión de los evaluadores de calidad; por ejemplo, el contrato social de la medicina y la ingeniería es diferente del de la ciencia.
La CPN no renuncia al conocimiento y la pericia de los expertos científicos o técnicos, sino que los sitúa en su contexto adecuado. No postula que todos debemos saber hacer una operación de corazón o volar un jet, o que hay que organizar un proceso participativo para establecer las leyes de la termodinámica.
¿Nueva normalidad pospandemia?
Este es un momento muy particular, la COVID-19 y sus consecuencias han obligado a cambios impensables poco tiempo atrás, demostrando la capacidad de adaptación de la gente, incluyendo la adaptación a distintos grados de confinamiento y modalidades virtuales de comunicación. Al respecto, debemos responder dos preguntas:
¿Es posible volver a la normalidad pre-COVID?
¿Es deseable retornar a la normalidad pre-COVID?
Con relación a la primera pregunta, parece improbable revertir los efectos de la pandemia: pérdida de empleos y actividades comerciales y culturales, adopción permanente de medidas de precaución (mascarillas, distancia física, comunicación en modalidad virtual), consecuencias traumáticas (humanas, sociales y psicológicas), implementación de tecnologías de rastreo potencialmente invasivas, etc. Pero es la segunda pregunta la que nos interesa en este trabajo: ¿Es deseable retornar a la normalidad pre-COVID? Nuestra respuesta es que, aun si se pudiese retornar a la aparente normalidad pre-COVID, no debemos hacerlo.
Es importante no olvidar los debates sobre los grandes desafíos preexistentes a la pandemia y que no han desaparecido: las perturbaciones serias a los ecosistemas y al clima, la falta de progreso hacia la sostenibilidad, las crecientes y escandalosas desigualdades políticas y socioeconómicas, las tentaciones políticas autoritarias y la debilidad de las instituciones democráticas.
El virus no ha eliminado los desafíos de nuestra época, por el contrario, los ha agravado. Tales retos ilustran un sistema ya en crisis mucho antes de la COVID-19. Después de mucho tiempo, y en realidad solo recientemente, se ha extendido entre amplios sectores sociales el cuestionamiento al triunfalismo de la narración del progreso de la ciencia y el crecimiento económico y social. En este sentido, la COVID-19 ha mostrado aspectos innovadores dignos de reflexión. ¿Cuáles son estos aspectos innovadores?
Es cierto que casi todos los gobiernos han legitimado decisiones, en algunos casos con medidas muy drásticas, alegando que «seguían los dictados de la ciencia» (follow the science), un tipo de justificación perfectamente consistente con el marco de referencia vigente desde los orígenes del Estado Moderno. Pero el público ha seguido de cerca, prácticamente a diario, el conocimiento científico que se iba generando y ha reclamado información completa y adecuada como fundamento básico para el ejercicio de libertades fundamentales. De este modo, ha asistido casi en primera fila a grandes debates públicos entre expertos, que cándidamente reconocían incertidumbre (e ignorancia) y desacuerdos; común en las ciencias sociales y humanidades, pero raramente visto en disciplinas biomédicas maduras.
En Europa y los EEUU solo en pocas ocasiones anteriores se había visto a expertos discutir acaloradamente y exhibir graves desacuerdos en público, tal vez el ejemplo más claro sea la BSE (o la enfermedad de la vaca loca) al final de la década de los ochenta, o los de la aftosa humana boca-manos-pies, el SARS, la gripe H1N1 y toda una serie de otros desastres que comparten características similares a la de la pandemia COVID y parecen ser exactamente el tipo de situaciones para cuyo abordaje ha sido diseñada la CPN.
En Latinoamérica, donde las diferencias entre expertos son moneda corriente, se ha dado una notoria diferencia entre crisis como la pandemia y los casos que son objeto de discusión continua como, por ejemplo, el uso de transgénicos o agroquímicos en la agricultura o los megaproyectos de ingeniería. En estos últimos, las discusiones se dan entre expertos de partes: los expertos de los que proponen y los expertos de los que se oponen. En general, se puede decir que se da una contienda entre dos o más certezas contradictorias.[11] Pero en relación con la COVID hemos visto expertos y autoridades que declaraban tanto conocimiento de lo que ignoraban como ignorancia de lo que ignoraban. Y prácticamente no hemos visto intentos de forzar el consenso científico. En todo el mundo parece haberse aprendido que el conocimiento no se expresa con una sola voz.
Sin embargo y generalizando, esta cautela —que en algunos casos roza la humildad— se ha insertado en una estructura de asesoramiento científico muy conservadora. Los expertos que componían los comités han sido de una falta de diversidad notable, no solo de género, sino también en cuanto al conocimiento y experiencia que representan. Una colección que incluyó preferentemente la elite biomédica y economistas, simbolizando el encuadre del problema en el falso dilema de salvar vidas o salvar la economía. Otros tipos de conocimiento, incluido el local, práctico y experiencial, han sido raramente considerados. Pensemos en las consecuencias de confinar familias en alojamientos inadecuados, muchas con historias de violencia y abuso, o en recomendar medidas de higiene imposibles de implementar para muchos. Hemos visto también una carrera poco edificante por anunciar resultados incompletos, metodológicamente dudosos y no evaluados adecuadamente, que ha hecho avergonzar a publicaciones de prestigio. Situación ya preexistente con serios problemas de reproducibilidad de los resultados científicos y un sistema de evaluación académica en crisis.
Conclusión
L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva; la storia insegna, ma non ha scolari (Da Italia e Spagna, L'Ordine Nuovo, 11 marzo 1921, anno I, n. 70)
Antonio Gramsci
El modelo de resolución de problemas y de legitimación del Estado moderno es obsoleto para afrontar los retos del presente. La estrategia que funcionó exitosamente y dio como resultado crecimiento y desarrollo en otras épocas no puede hacer frente a desafíos actuales como los que plantea la catástrofe de la pandemia COVID-19.
Sin embargo, las catástrofes son y han sido oportunidades, donde la posibilidad del cambio es ponderada en relación con la tragedia que el desastre conlleva. Recordemos, por ejemplo, el gran terremoto de Lisboa (1755) que desencadenó importantes debates acerca de la necesidad de cambios fundamentales en los que participaron entre otros Voltaire y Rousseau. No perdamos la oportunidad de que una crisis tan dolorosa como la que atravesamos deje lugar a la nostalgia y la añoranza de una normalidad pre-COVID que no toma en cuenta lo aprendido y naturaliza un sistema socioeconómico en extremo injusto y al borde del colapso ambiental.
El conocimiento práctico, experiencial situado, adquirido por vivir en un cierto lugar y condición no es inferior a un conocimiento que se pretende objetivo.
La CPN plantea una reforma en la cual la extensión democrática al derecho al conocimiento es no solo políticamente eficaz o éticamente justa, sino que también potencia la calidad de la evidencia tecnocientífica en los procesos de decisión para la acción orientada al bien común. La CPN reconoce como paritario el conocimiento creado histórica y culturalmente fuera del ámbito científico. No se trata solamente de reconocer que los campesinos y los pescadores tienen conocimientos válidos y útiles. No basta solo con “saber qué” sino también “saber cómo”. El conocimiento práctico, experiencial, situado, adquirido por vivir en un cierto lugar y condición no es inferior a un conocimiento que se pretende objetivo, una visión neutral que se da desde ninguna parte.
Hace 100 años, el filósofo y político Antonio Gramsci, escribía que la historia enseña, pero no tiene alumnos. Refutemos a Gramsci, apostemos a cierto tipo de cultura o civilización donde la memoria y el conocimiento de todos dé lugar al aprendizaje.
El sistema ya estaba en crisis antes de la COVID-19 y la pandemia nos brinda la oportunidad de no retornar a la aparente normalidad pre-COVID, la ocasión de apropiarnos de lo que hemos aprendido en estos largos meses. Por cierto, los desafíos no tienen una resolución simple. Tenemos que convivir en complejidad y aprender cómo hacerlo.
El qué hacer dependerá de la calidad del proceso, necesariamente plural e inclusivo, reconociendo el gran diferencial de poder existente. Tenemos que confiar en que, si tenemos éxito en la creación de un proceso de alta calidad, el qué hacer, finalmente emergerá.
Silvio Funtowicz es miembro del Centre for the Study of the Sciences & the Humanities (SVT) de la University of Bergen (UiB).
Cecilia Hidalgo pertenece al Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
NOTAS:
[1] Rachel L. Carson, Silent Spring, Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1962. [Hay traducción al español: Primavera silenciosa, editorial Crítica, Madrid, 2005].
[2] Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago, 1962. [Hay traducción en español: La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1971].
[3] Derek J. De Solla Price, Little Science, Big Science, Columbia University Press, 1963.
[4] Alvin Weinberg, «Science and tran-science», Minerva, 10, 1972, págs. 209-222.
[5] Véase también Atlas Global de Justicia Ambiental, creado por Joan Martínez Alier y Federico Demaria, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y un equipo internacional de expertos, que documenta la expansión de los litigios de raíz ecológica en todo el planeta y demuestra la insostenibilidad del actual modelo económico.
[6] Es importante aclarar que existen otras definiciones del principio de precaución, véase Van der Sluijs, J.P., M. Kaiser, S. Beder, V. Hosle, A. Kemelmajer de Carlucci, A. Kinzig, The Precautionary Principle, UNESCO, Paris Cedex, París, France, marzo de 2005, 54 pp.
[7] Steve Rayner y Daniel Sarewitz, «Policy making in the post-truth world. On the limits of sciencia and the rise of Inappropriate Expertise», Breakthrough Journal núm.13, invierno 2021.
[8] Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz, Uncertainty and quality in science for policy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990.
[9] Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz, «Science for the post-normal age», Futures, 31(7): 1993,735-755, 2020; Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz, La ciencia posnormal. Ciencia con la gente, Icaria, Barcelona, 2000 (Primera edición como Epistemología política. Ciencia con la gente, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993).
[10] Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo, «Ciencia y política con la gente en tiempos de incertidumbre, conflicto de intereses e indeterminación», en José A. López Cerezo, Francisco Javier Gómez González (eds.), Apropiación social de la ciencia, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008; Renzo Taddei y Cecilia Hidalgo, «Antropología Posnormal», Cuadernos de Antropología Social, núm. 42, FFyL-UBA, 2016; Cecilia Hidalgo, «Interdisciplinarity and Knowledge Networking: Co-Production Of Climate Authoritative Knowledge In Southern South America», Issues in Interdisciplinary Studies, Association For Interdisciplinary Studies, núm. 34, 2016.
[11] Michael Thompson y Michael Warburton, «Decision Making Under Contradictory Certainties: How to save the Himalayas when you can’t find what's wrong with them», J. Applied Systems Analysis, 12, pp. 3-34, 1985.
Acceso al artículo en formato pdf: Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento.
Entrevista a César Rendueles
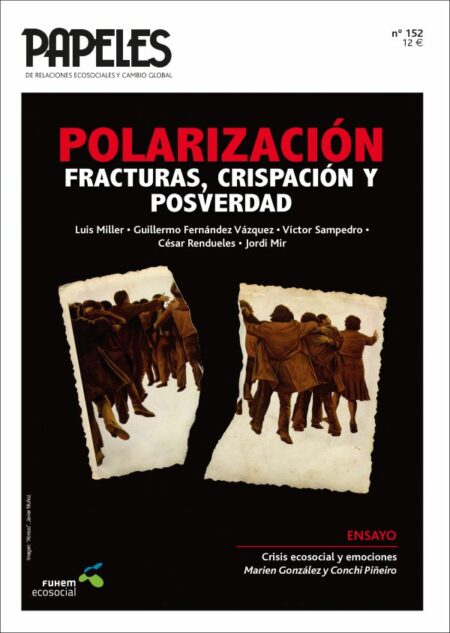 El número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global publica una entrevista que José Bellver realiza a César Rendueles sobre las bases materiales de la polarización, una polarización en el plano político que ocupa actualmente portadas y titulares de periódicos (o revistas como esta misma) y telediarios. Pero también conviene seguir el rastro de la fragmentación ideológica y afectiva que parece estar afectando crecientemente a nuestras sociedades.
El número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global publica una entrevista que José Bellver realiza a César Rendueles sobre las bases materiales de la polarización, una polarización en el plano político que ocupa actualmente portadas y titulares de periódicos (o revistas como esta misma) y telediarios. Pero también conviene seguir el rastro de la fragmentación ideológica y afectiva que parece estar afectando crecientemente a nuestras sociedades.
La fragilización social, la disminución de la solidaridad comunitaria y el aumento de la desconfianza colectiva han sido, a lo largo de la historia, rasgos comunes cuando se incrementa la desigualdad.
Así lo atestigua en su último libro César Rendueles (Girona, 1975), sociólogo y filósofo, que desde su –muy reconocido– primer libro de ensayo, Sociofobia (Capitán Swing, 2013), viene denunciando cómo el capitalismo constituye un sistema destructor de las relaciones comunitarias y los vínculos sociales que resultan imprescindibles en cualquier proyecto de vida buena. A su opera prima le siguieron dos obras, Capitalismo canalla (Seix Barral, 2015) y En bruto (Catarata, 2016), que lo consolidaron como uno de los más destacados pensadores del panorama actual.
En Contra la igualdad de oportunidades (Seix Barral, 2020), que el propio autor reivindica de manera provocadora como panfleto igualitarista, Rendueles ahonda el carácter corrosivo de la desigualdad y en la reivindicación de la centralidad social, cultural y ética que ha de tener la igualdad en las políticas emancipadoras contemporáneas frente a la perversión meritocrática del igualitarismo.
JOSÉ BELLVER (JB): En varios pasajes de tu último libro subrayas la estrecha relación que existe entre igualdad y cohesión social. Por tanto, podemos entender que, a la inversa, la polarización política y social que vivimos actualmente encuentra sus raíces en el aumento de la desigualdad económica. ¿Lo ves así? ¿Se conecta esto con el malestar social que ha dado lugar a la oleada populista en tantos lugares del mundo, pero especialmente en los países occidentales en los últimos años?
CÉSAR RENDUELES (CR): Los estudios sobre los efectos de la desigualdad material han experimentado un salto cualitativo en las últimas décadas. Cada vez somos más conscientes de que la desigualdad está estrechamente correlacionada con un abanico de problemas y malestares sociales amplísimo. No estamos muy seguros de cuáles son los mecanismos causales implicados pero hay una conexión fuerte entre desigualdad, esperanza de vida, enfermedades mentales, delincuencia, resultados educativos…
Tradicionalmente se había achacado la proliferación de este tipo de problemas a la pobreza pero ahora sabemos que, al menos en las sociedades más ricas, son más frecuentes cuanta más desigualdad existe, con independencia de la situación absoluta de los más pobres. A partir de cierto nivel de bienestar material, más o menos el de los países de la OCDE, incluso cuando la situación material de quienes peor están en una sociedad es comparativamente buena, si en esa sociedad existen grandes diferencias de ingresos entre las clases altas y las clases bajas esos problemas serán más intensos que en sociedades más igualitarias, aunque estas últimas sean algo más pobres en términos absolutos. La relación entre la pérdida de cohesión social y el aumento de la desigualdad es un fenómeno igualmente conocido. En general, en las sociedades más desiguales la gente considera a los demás menos dignos de confianza. Por supuesto, “cohesión” es un concepto complejo que puede significar muy distintas cosas y ni mucho menos todas ellas políticamente positivas. Pero, en general, la competencia y la comparación odiosa son difícilmente compatibles con la sensación de compartir un espacio social, una serie de reglas e instituciones que de alguna manera reducen la conflictividad a unas dimensiones asumibles en una sociedad democrática.
En un estudio ya clásico, Robert Putnam detectó un deterioro muy amplio en la participación en la esfera pública en EEUU a partir de los años setenta del siglo XX tras un ciclo de varias décadas de incremento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Putnam no saca esa conclusión, pero creo que hay una conexión evidente entre la pérdida de lo que él llama “capital social” y la restauración mercantil que comienza en esos años, que son los inicios del proyecto neoliberal.
Tenemos buenas razones para pensar que la mercantilización deteriora las condiciones sociales necesarias para crear un espacio democrático digno de tal nombre. Las políticas iliberales contemporáneas y eso que se llama a veces “polarización” es el resultado de esta desfundamentación. Cuando la gente intenta recuperar la voz que el mercado le ha arrebatado, se encuentra con un entorno institucional degradado en el que prolifera la irracionalidad.
JB: En el libro realizas una crítica frontal a la meritocracia, al igual que lo hace el filósofo americano Michael Sandel en su último libro que, curiosamente, habéis sacado prácticamente a la par. ¿Cómo incide la meritocracia en la polarización política y cultural presente en nuestros días?
CR: La meritocracia es el proyecto que queda cuando se ha abandonado la esperanza de alcanzar la igualdad real. Viene a decir, “ya que no podemos dar a cada uno lo que necesita, al menos demos a cada cual lo que se merece”. La doctrina de la igualdad de oportunidades es, de hecho, una formulación muy precisa del programa elitista moderno, o sea, una teoría de la circulación de las élites. La legitimación del elitismo ha consistido siempre en la defensa que las clases altas hacían de sus propios privilegios en virtud de sus supuestas virtudes del tipo que fuera: morales, militares, religiosos, intelectuales... Los proyectos igualitaristas, en cambio, proponían dar a cada uno lo que necesitaba, no lo que merecía, y también tomar de cada uno en función de sus capacidades: eran un conjunto de derechos, pero también de obligaciones.
Creo que a veces la gente atribuye ciertas virtudes a la meritocracia porque la entiende así, como la posibilidad de que, con independencia de cuál sea tu situación social de partida, tengas la oportunidad real de dedicarte a aquello que se te da mejor y que esa posibilidad implique una cierta responsabilidad social. Pero me parece que eso tiene que ver con la idea de movilidad social horizontal más que con la meritocracia, que implica una especie de chantaje: premiar especialmente a algunos grupos como condición para que desarrollen sus talentos. En este sentido, el elitismo meritocrático tiene algunos rasgos más destructivos que otras formas de desigualdad, ya que libera a las élites de cualquier tipo de responsabilidad hacia los demás, pues se supone que lo que tienen se lo han ganado y, además, cualquiera tiene la oportunidad de llegar a su posición si se esfuerza y tiene el talento suficiente. No creo que nuestras élites sean exactamente peores que las del pasado pero sí más abiertamente desarraigadas: su comunidad es el paraíso fiscal más conveniente, su patria algún hotel Hilton.
Esa emancipación de las clases altas fomenta claramente la polarización. De hecho, muchos discursos de la derecha radical contemporánea identifican a un doble enemigo que relacionan con la globalización: por un lado, los flujos globales de inmigración, por otro, las élites financieras e intelectuales globales, gente desarraigada que tiene la capacidad económica o las cualificaciones para surfear los desastres de la economía. Frente a esta amenaza global, una parte de la extrema derecha, la más peligrosa políticamente, apuesta por una alianza de las clases trabajadoras locales con los honestos empresarios industriales nacionales.
JB: Ligado a todo esto, se habla mucho de que los perdedores de la globalización son las clases medias occidentales; pero al mismo tiempo parece haber cierta confusión en torno a la propia concepción de clase media, aunque mantenga la centralidad del discurso de los partidos políticos.
¿Qué es hoy la clase media y cómo se relaciona con la política?
CR: En primer lugar, la idea de que las clases medias son las que más han perdido es simplemente falsa. Según el Barómetro Social del Colectivo IOE entre 2002 y 2014 los hogares medio-altos (los centiles 50-90) aumentaron su patrimonio un 7%, los hogares medio-bajos (los centiles 25-50) perdieron un 16% de su patrimonio. Pero es que el 25% más pobre perdió un alucinante 108%. Literalmente lo perdieron todo. Si miramos las rentas pasa algo parecido. Quienes peor lo están pasando son los que ya estaban muy mal antes de la crisis. El 30% que menos tiene de este país ha visto como su situación ha pasado de mala a desesperada.
Lo que ha sucedido con las clases medias es que han experimentado una profunda crisis de expectativas, una bancarrota de su horizonte vital. Se ha roto el pacto social en el que mucha gente se socializó: la idea de que si estudiabas mucho y te quejabas poco se abrirían ante ti amplias posibilidades de mejora económica y oportunidades de consumo sofisticado. Se ha derrumbado el horizonte de ascenso social que, de hecho, modulaba el sentido mismo de la noción de clase media. Porque la noción de clase media es bastante difusa, tiene un fuerte componente aspiracional y no tanto características sustantivas, como si ocurre con “clase trabajadora” o “clase alta”. Clase media es una categoría sociológicamente vacía que define algo así como el deseo de parecerse a los ricos en sus estilos de vida, en su consumo sofisticado. Ser de clase media es soltar lastre y aspirar a más. Por eso, paradójicamente, en España no sólo las clases trabajadoras sino los grupos de clase alta se ven a sí mismos como de clase media. En las encuestas del CIS prácticamente nadie se autodefine como de clase alta.
JB: Uno de los capítulos de tu último libro pone el foco sobre la igualdad de género en cuyo inicio recuerdas la distinción entre las reivindicaciones universalistas y aquellas otras de tipo identitario, que podemos extender a otras cuestiones como la orientación sexual, la etnia o la edad. Todos estos asuntos han dado lugar de una manera o de otra manera a importantes ejes de confrontación en la política (no sólo de España) entre distintos grupos de la sociedad.
¿Sigue existiendo una dicotomía entre redistribución y reconocimiento?
¿Crees que ha habido un desplazamiento de la confrontación ideológica hacia cuestiones identitarias o estas se están entrelazando con las problemáticas distributivas?
CR: Vamos a ver, una reivindicación identitaria puede ser la recuperación de la cultura de, yo que sé, los vaqueiros de alzada. El feminismo no es una reivindicación identitaria. Considerar la defensa de los intereses de al menos el 50% de la humanidad como un asunto identitario es absurdo. De hecho, dudo mucho de que el número de asalariados en sectores considerados típicamente “proletarios” haya alcanzado nunca ese porcentaje en ningún país del mundo. De igual modo, considerar que el ecologismo es un movimiento identitario o, peor aún, postmaterialista es simplemente grotesco. Pero no se trata sólo del número de personas a las que interpelan directamente esos movimientos. En realidad, cuando el socialismo clásico consideraba que la clase trabajadora representaba intereses universales no era sólo porque fuera un movimiento social masivo sino porque planteaba reivindicaciones que podían mejorar la situación de todo el mundo pero que ningún otro colectivo podía defender.
Otros colectivos tal vez más numerosos –por ejemplo, el campesinado– estaban atrapados en dilemas pragmáticos que les impedían proponer un modelo de mejora social global. También en ese sentido más profundo creo que muchos movimientos a veces tachados de identitarios son, en realidad, universalistas. El aumento de la igualdad entre hombres y mujeres nos ha mostrado que los privilegios degradan la vida de todos, tanto de quienes los sufren como de quienes los disfrutan, y nos impiden llevar una vida buena compartida. Sin duda se pueden hacer muchas críticas a las políticas antagonistas de las últimas décadas pero de ningún modo creo que nos hayamos equivocado al apoyar a colectivos subordinados que vivían situaciones insoportables.
Todas esas luchas nos ayudan a afianzar una igualdad más compleja, más rica y más digna de ser vivida. No veo ninguna contradicción en las políticas que han tratado de mejorar la situación de colectivos tradicionalmente relegados. La igualdad y la libertad son aspectos que se retroalimentan, dos dimensiones que se nutren entre sí: la igualdad ayuda a ser más libre y la libertad nos ayuda a ser más iguales. Por otro lado, la distinción entre redistribución y reconocimiento de Nancy Fraser es interesante analíticamente pero compleja. Jacques Rancière descubrió que muchas de las reivindicaciones de los trabajadores de la época tenían que ver no sólo con la mejora de sus condiciones laborales sino también con exigencias de muestras de respeto. Por ejemplo, una demanda habitual de los trabajadores era que el patrón se quitara el sombrero al entrar al taller. Cuando nos pensamos como iguales, los aumentos en la autonomía generan aspiraciones renovadas de reconocimiento, pues profundizamos en el sentido de nuestra dignidad propia.
De la igualdad entre hombres y mujeres surgen preguntas sobre qué significa ser mujer u hombre en distintos momentos de nuestra vida –como hijos, como madres y padres, como compañeros de trabajo, como amantes…– o incluso si esa dualidad agota el abanico de identidades de género posibles. Y esas preguntas, a su vez, plantean nuevos desafíos igualitarios.
JB: ¿En qué medida crees que existe una radicalización de los discursos como consecuencia de la decadencia de los modelos que anteriormente han sentado las bases del orden social keynesiano y posteriormente el régimen neoliberal que parece haber sobrevivido como un zombi desde la crisis de 2008?
¿Ves nuevas posibilidades de articulación entre movimientos emancipadores en el contexto actual?
CR: La crisis del proyecto neoliberal a partir de 2008, ha provocado un retorno de las pasiones políticas. Al fin y al cabo, la extensión del mercado siempre se basa en una promesa extrapolítica, en la esperanza de que el comercio conseguirá fomentar la prosperidad y la concordia mejor que el juego político. La idea era que la globalización tendría un efecto arrastre sobre las instituciones democráticas. Por eso, en la Unión Europea se apostó por la unión monetaria sin una estructura política acorde con ese proyecto. El crash financiero arruinó esas esperanzas y hemos vuelto a buscar en las intervenciones políticas una solución a los problemas compartidos. Lo que ocurre es que las intervenciones políticas pueden ir en muchas direcciones, no todas ellas amables o democratizadoras. De hecho, el terreno político que nos han dejado cuatro décadas de neoliberalismo parece abonado para los proyectos iliberales y la descomposición institucional. Es un proceso que ya se dio en el periodo de entreguerras del siglo XX. En un famoso discurso del 21 de marzo de 1933, Adolf Hitler afirmó: «Queremos restaurar la primacía de la política, que tiene la obligación de organizar y dirigir la batalla por la vida de la nación». Pero esa es una idea que seguramente también podrían haber suscrito Roosevelt o Attlee. Quiero decir, que sin duda el colapso de la globalización ha liberado las fuerzas totalitarias que habían estado contenidas en Occidente.
No deberíamos olvidar que eso sólo ha sido así en Occidente, y que en otros lugares del mundo la extensión libre mercado ha sido sinónimo de genocidio. Pero ese colapso también abre posibilidades de otras articulaciones de posibilidades políticas que parecían fuera del horizonte de lo factible. Creo que hemos vivido una década políticamente muy intensa, en la que han pasado cosas que parecían imposibles y se han producido giros políticos inesperados a toda velocidad. Dar la partida por perdida me parece absurdo.
Acceso al texto completo del artículo en formato pdf: Entrevista a César Rendueles sobre las bases materiales de la polarización.
Hacia una nueva antropología
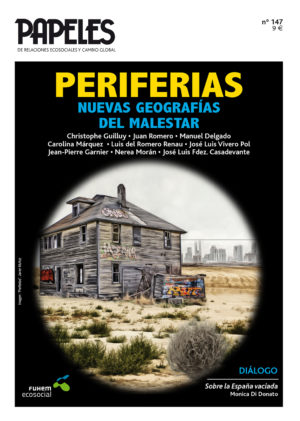
Desde FUHEM Ecosocial queremos hacer un homenaje a nuestro colaborador Paco Puche, fallecido recientemente, y para ello, recuperamos un ENSAYO publicado en el número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado: Hacia una nueva antropología, en un contexto de simbiosis generalizado en el mundo de la vida.
Lo que necesitamos es una revisión
completa de las suposiciones
sobre la naturaleza humana
De Waal[1]
Si la simbiosis es tan frecuente
e importante como parece,
habrá que reconsiderar la
biología desde el principio.
Lynn Margulis[2]
Ingeniero técnico y economista de formación, librero de profesión y militante ecologista, Puche en este texto plantea la necesidad de un cambio de paradigma en nuestra forma de entender la naturaleza, a partir de la crítica al neodarwinismo y las aportaciones de Lynn Margulis en torno al mundo microbiano como pilar de la naturaleza. De todo ello se desprende un significado radicalmente opuesto a la vieja Biología, y de él pueden extraerse lecciones para el reino de lo humano formado por seres sociales y de la naturaleza, a cuyas leyes, tendencias y limitaciones están sometidos los seres sociales de manera fuerte. Se subraya igualmente cómo han existido épocas y lugares en que los asuntos humanos han estado más del lado de lo más constitutivo de la naturaleza humana: la cooperación, el afecto y la vida en común, la simbiosis mutualista. Planteamientos que el autor considera necesario poner en el centro del nuevo paradigma para evitar que este mundo no llegue a la mayor de sus catástrofes vividas.
Reconsiderar la biología desde el principio, revisar completamente la antropología, ¡vaya reto! Pero es imprescindible.
El contexto en que se formulan estas propuestas es un mundo que se acaba para los seres humanos y para otras especies, y el propósito es indagar cómo podemos hacer, de la mejor manera posible, la transición desde este mundo finiquitado hasta ese otro que esperamos emerge en pocos decenios. La “mejor manera” es la más igualitaria, la que reduce los sufrimientos y preserva los mayores escenarios en que discurren los ecosistemas, pero, también, “la mejor manera” es indagar caminos y perspectivas nuevas.
No insistimos en las causas del porqué este mundo finito no se sostiene tal cual, las damos por verificadas.[3] Es una cuestión de capacidad de carga global y de endiosamiento de nuestra especie. Factores materiales y psicosociales, por tanto. Hemos culminado el mandato bíblico de «creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla», y nos hemos creído estar hechos a imagen de Dios.[4] El capitalismo, el crecimiento y las religiones se han encargado de realizar este programa. El tiempo de este mundo considerado infinito ha sido colmado.
Nos corresponde indagar otro paradigma y sus prácticas correspondientes.
Acerca de un cambio de paradigma en biología evolutiva
Hincarle el diente al darwinismo y al neodarwinismo es peliagudo. Están situados en la poltrona de la “verdad científica” y del paradigma dominante, y el cambio implica, como sostenía Kuhn, «la destrucción de paradigmas a gran escala y cambios importantes en los problemas y técnicas de la ciencia normal, (por eso) el surgimiento de nuevas teorías es precedido generalmente por un periodo de inseguridad profesional profunda (…) porque las revoluciones científicas se consideran como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible».[5]
Hablar de cambio de paradigma en biología hoy hace despertar la sospecha de una corriente creacionista. Nada más lejos de esta propuesta, que sí apunta a la falsación de lo más granado del neodarwinismo y a la aparición de otra cosmovisión incompatible con la anterior, en el sentido kuhnniano.
El intento de hacer este cambio revolucionario en biología en nuestra época se debe, principalmente, a Lynn Margulis. Con motivo de la concesión del doctorado honoris causa que le concedió la Universitat de València en 2001, se editó un libro titulado Una revolución en la evolución, referido a su abundante trabajo que expresaba muy bien lo que decimos. Margulis es la persona que aporta un nuevo paradigma en biología extremadamente interesante para la humanidad. A ella la seguiremos.
El neodarwinismo en la pendiente de la falsación.
Daremos una visión esquemática de este primer proceso que tiene que ver con la crisis de la ciencia normal.
Hablar de cambio de paradigma en biología hoy hace despertar la sospecha de una corriente creacionista. Nada más lejos de esta propuesta, que sí apunta a la falsación de lo más granado del neodarwinismo.
Primero hay que considerar el contexto en el que Darwin (1809-1882) formula su teoría hace ya más de 150 años. Se trata de un inglés formado en el imperialismo y el supremacismo británico, de clase alta y con serias influencias de la iglesia anglicana (él iba para cura), como es el caso de la doctrina de Malthus que explícitamente adopta a su visión evolutiva; y de los economistas de la época, especialmente del escocés Adam Smith y su teoría de la competitividad y la mano invisible. Por otra parte, no sabía nada de microbiología, ni podía saber puesto que el microscopio electrónico no se usó hasta los años sesenta del siglo XX; tampoco sabía nada de genética o ADN, y el registro fósil, como él admitía, de momento no le daba la razón, pero creía que era cuestión de nuevos descubrimientos.
Sus grandes pilares teóricos: la evolución frente al creacionismo; la criba de los individuos sobrantes por medio de la selección natural, con la tendencia hacia los más aptos y hacia la perfección de los que iban quedando; la adaptación gradual como mecanismo creativo de aparición de nuevas especies, y la competencia en la lucha por la vida para sobrevivir y dejar a las siguientes generaciones mayor número de individuos mejorados, vienen a ser las grandes propuestas del paradigma darwiniano. Si añadimos la aportación del neodarwinismo de las mutaciones al azar heredables en las siguientes generaciones, tenemos el escenario que, en gran parte, se derrumba.
Unos textos seleccionados nos ayudarán a ilustrar esta crisis.
Sobre el registro fósil y su silencio
Dice Darwin: «La dificultad de encontrar una razón buena para la carencia de vastas capas ricas en fósiles, por debajo del sistema cámbrico, es muy grande (…) el caso, por ahora, tiene que quedar sin explicación, y bien puede ser presentado como argumento válido contra las opiniones aquí sostenidas».[6] Después de 150 años de estas palabras, no aparecen los múltiples eslabones perdidos que el gradualismo darwinista inducía que deberían de haber existido, y lo que sí han aparecido son las pruebas de los periodos de estabilidad (estasis) de muchas especies en cientos de miles de años. La llamada explosión del Cámbrico[7] sigue sin aclarase del todo.
La selección natural, poco natural
La obra magna de Darwin no tiene por nombre el Origen de las especies, tal como la conocemos habitualmente, sino El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. Y ¿cuáles son esas razas? Según el sexto Tratado Bridgewater[8] sobre «el Poder, la Sabiduría y la Bondad de Dios», estas potencias divinas «se manifestarán por sus obras y, particularmente, por la acertada distribución de carbón, hierro y caliza, por las cuales el Ingeniero Divino ha garantizado la primacía industrial a sus creaciones británicas».[9] En Una revolución en la evolución Margulis es más explícita si cabe. Afirma:
«que todos los organismos que viven hoy sobre la Tierra, solo los procariotas (las bacterias) son individuales. Todos los demás (cuatro de los cinco Reinos que constituyen toda la vida, como animales, plantas y hongos) son comunidades complejas desde el punto de vista metabólico formadas por una multitud de seres íntimamente organizados, reconocibles como una colección de varias entidades autopoyéticas[10] de distinto tipo. Resumiendo, todos los organismos mayores que las bacterias son, de manera intrínseca, comunidades. Las plantas y los animales no son elegidos por la selección natural, porque en el sentido literal no existen animales o plantas individuales».[11]12]
La ignorancia del mundo microbiano, pilar de la naturaleza
Ernst Mayr, uno de los padres del neodarwinismo, en el prólogo a un libro de Margulis, admite que «el estudioso medio de animales y plantas sabe más bien poco –¡o casi nada!– de este mundo» (de los microbios), y le agradece que llame la atención sobre estos seres tan importantes en el edificio de la naturaleza.[13]
Generaciones de estudiantes universitarios adquieren una cosmovisión de lucha por la vida frente a un modelo simbiótico.
En un influyente libro de texto actual, los términos «combate», «competencia» y «conflicto» aparecen al menos en 18 páginas, mientras que los términos «simbiosis» y «simbiogénesis» no se mencionan ni una sola vez en sus más de 700 páginas.[14] Estos son los poderes de la ciencia normal, generaciones de estudiantes universitarios adquieren una cosmovisión de lucha por la vida frente a un modelo simbiótico.
El azar como clave de la aparición de especies
Mantiene Margulis que «Hermann Muller, premio Nobel, demostró que el 99,9% de las mutaciones son dañinas (…) únicamente insistimos, en que siendo una parte de la saga evolutiva la mutación ha estado siempre dogmáticamente sobrevalorada».[15]
La simbiosis
Como veremos, la simbiosis es un universal en el mundo de la vida. ¿Pero qué entendemos por simbiosis?
Literalmente quiere decir «vida en común». Puesto en circulación el término por el botánico alemán Anton de Bary, en 1879, ya la definió como «la vida en conjunción de dos organismos disímiles, normalmente en íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos». Desde muy pronto el término añadió a su literalidad la cualidad del beneficio mutuo. Pero no siempre es así. Hay distintas maneras de llevar adelante una vida en común: mutualista, comensalista, depredadora y parasitaria.
La tendencia, es hacia el mutualismo, es decir hacia interacciones, esporádicas o permanentes, de las que salgan beneficiados los y las simbiontes, porque si no para qué interactuar mucho tiempo. Hay simbiosis que se reconstruyen en cada generación, como el que se establece entre comunidades de bacterias y el intestino de animales. Por ejemplo, en nuestra masa corporal adulta hay más de dos kilos de microorganismos. Hay otras simbiosis que se convierten en permanentes, en la que los y las simbiontes se trasmiten verticalmente por vía materna, de generación en generación. Es el caso de la aparición de las células eucariotas y sus siguientes concreciones en protoctistas, animales, hongos y plantas en las que la fusión simbiótica constituye la propia célula.
Hay simbiosis que se reconstruyen en cada generación, como el que se establece entre comunidades de bacterias y el intestino de los animales. Poe ejemplo, en nuestra masa corporal adulta hay más de dos kilos de microorganismos.
Hay una plétora de asociaciones simbióticas en la naturaleza. Hay microorganismos que viven en asociación estrecha con protoctistas, hongos, animales y plantas, y comunidades de bacterias o arqueas que viven dentro de eucariotas unicelulares y pluricelulares. Esta variedad de asociaciones relacionales que llamamos simbiosis, produce diferencias entre los distintos modos de asociarse que se presentan en la naturaleza. Pero hay una cierta regla general y es que, cuando la simbiosis es avanzada y madura, la tendencia, con toda probabilidad, es hacia el establecimiento firme de una simbiosis de tipo mutualista.[16]
En un libro de texto universitario sobre Botánica podemos leer:
«el fenómeno de la simbiosis está tan generalizado en los distintos grupos de seres vivos, que se propone actualmente como uno de los mecanismos más importantes de los procesos de la evolución de los organismos, generador de nuevas formas».[17] Y «la simbiosis mutualista en los vegetales son un fenómeno esencial en la utilización y reciclaje de los elementos más importantes en la biosfera (…). La formación de simbiosis mutualistas de los hongos con fotobiontes (…) está tan ampliamente extendida que podría confirmar la existencia de una mayor ventaja desde el punto de vista evolutivo».[18]
Un ejemplo extraordinario es el de la micorrización o fusión de las plantas y los hongos. En efecto «las micorrizas son uno de los tipos de simbiosis más abundantes en la biosfera, y se ha demostrado ampliamente que las raíces con micorrizas son órganos absorbentes más eficaces que sin ellas. Más del 90% de las plantas presentan estas asociaciones».[19]
También, las asociaciones de insectos y bacterias intracelulares son bastantes comunes. Se calcula que cerca del 20% de los insectos albergan endosimbiontes. Veamos el asunto por el lado de las relaciones tróficas, que es el escenario en el que más se resalta la competencia entre individuos y especies y en donde aparecen las simbiosis no mutualistas como el parasitismo y la depredación, y que pasamos a considerar.
Acerca del herbivorismo, es decir de aquellos seres vivos que se alimentan de plantas (heterótrofos), «destacamos que las plantas han estructurado su cuerpo de forma modular (carente de órganos únicos) para hacer frente a los ataques externos. Gracias a esta estructura, la depredación animal no constituye un problema grave (…) son capaces de sobrevivir a depredaciones a gran escala».[20] Por eso, existen pruebas de que las vastas manadas de antílopes en las planicies del este de África facilitan la producción de hierba; la producción primaria neta es mayor con los herbívoros que sin ellos. Una simbiosis de grupo a partir de la depredación. Si tenemos en cuenta que cerca del 99% en peso de la biota terrestre la constituyen el reino de las plantas, vemos lo atenuado que queda en este escenario esta versión de la simbiosis no mutualista.
En cuanto a la competencia, los trabajos de den Boer de 1986, que revisó esta interacción, concluyen que «la coexistencia es la regla y la exclusión competitiva completa es la excepción».[21]
El parasitismo es una relación trófica en la que un simbionte vive a expensas del otro. El ataque que no mata o lo hace de manera lenta es un tema que se repite en la evolución. Con el tiempo se producen cambios entre depredadores y presas y la hostilidad de convierte en mutualismo, como ocurre en la formación de las células eucariotas. O bien, se tiende a largo plazo a un parasitismo “razonable”, y en donde las poblaciones concernidas tienden a estabilizarse. El principio general que se puede establecer es que cuando los parásitos han estado asociados a sus hospedantes largo tiempo, la interacción es moderada y es neutra o beneficiosa bajo un punto de vista del largo plazo.[22]
En cuanto a las relaciones tróficas, no hay que olvidar la pléyade de seres vivos autótrofos que se alimentan del sol (cianobacterias, algas y plantas, por ejemplo), y de los litoautotrófos que lo hacen de los compuestos inorgánicos, ni las diversas situaciones de simbiosis mutualista en la que cada simbionte aporta su parte alimenticia.
Podemos concluir que el resultado de todas estas interacciones de simbiosis de cualquier signo está dominado por la evidencia que plantea Margulis cuando sostiene que: «La vida no conquistó el planeta mediante combates, sino gracias a la cooperación. Las formas de vida se multiplicaron y se hicieron más complejas asociándose a otras, no matándolas».[23]
El comensalismo en términos tróficos sería más bien un detritivorismo débil, que no perjudica a uno de los simbiontes y favorece al otro. El detritivorismo llevado a cabo por bacterias y hongos principalmente, es la apuesta por el reciclaje de nutrientes que arbitra la biosfera en su lucha contra la entropía.
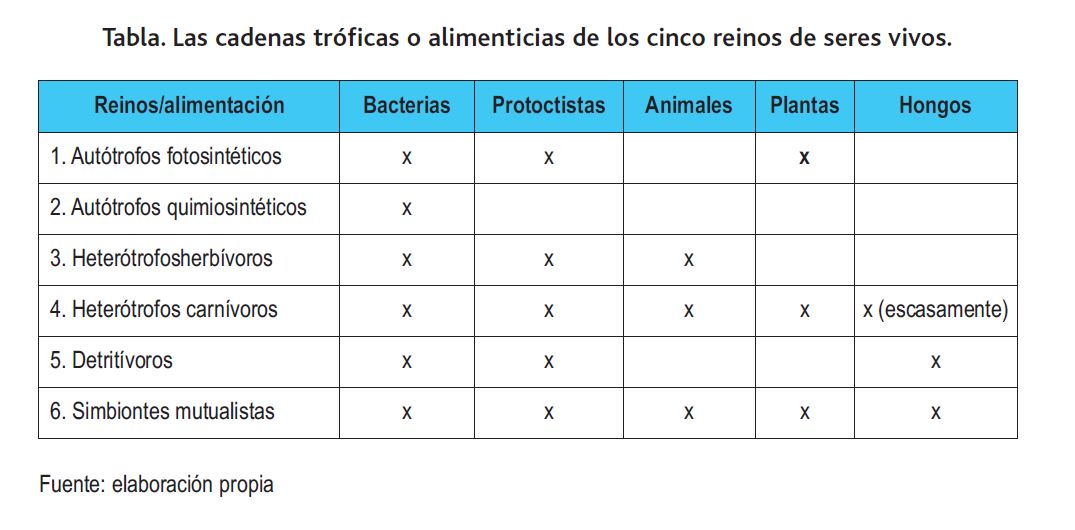
Como resumen de lo hasta aquí aportado, podemos concluir con Máximo Sandín, que los nuevos datos están descubriendo una naturaleza que presenta un significado radicalmente opuesto a la vieja biología: «de cooperación frente a competencia, de comunidades (sistemas) frente a individuos, de integración en el ambiente frente a lucha contra él, de procesos explicables científicamente frente al absurdo azar sin sentido».[24] En definitiva, y su programa coincide con el de Margulis, «se trata, nada menos, que de rehacer la Biología».
Las bacterias y la aparición de las células eucariotas
En el principio de la vida fueron las bacterias, o seres vivos procariotas, las primeras células. La célula es la unidad mínima de la vida por su condición autopoyética, es decir con capacidad de autocrearse y de replicarse en conexión con el exterior. Desde que la autopoiesis empezó nunca ha dejado de funcionar, y cuando deje de hacerlo la vida desaparecerá.
Situados en este escenario vital, la primera consideración que hay que hacer es la distinción entre células procariotas y células eucariotas, es una diferencia en la estructura y en el tiempo. Primero aparecieron las procariotas, células sin núcleo y pequeñas, y a partir de ellas siguieron las eucariotas, células con núcleo, mayores y más complejas. Una figura comparativa:
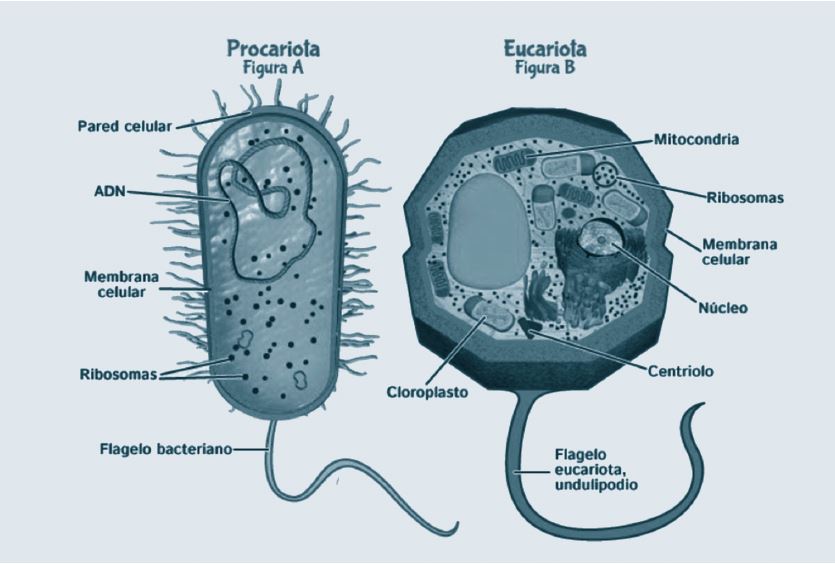
Esta encrucijada de la vida, habida hace más de dos mil millones de años atrás, significó uno de los pasos más importantes para la diversidad de la vida. En este tiempo, a partir de células procariotas, bacterias y arqueobacterias, y por simbiosis mutualista de las mismas, se crearon las eucariotas, células de la que están hechos los cuatro reinos más conocidos de la vida: Protoctistas, Animales, Plantas y Hongos. De estos reinos, los tres últimos, se fueron formando desde hace 580 millones de años atrás, son unos recién llegados a la vida si tenemos en cuenta que de las bacterias existen registros fósiles desde hace 3.700 millones de años. Estos nuevos seres coexistieron y coexisten con el reino de las moneras o reino de las bacterias, que sigue siendo el más imprescindible para que la vida continúe.
El proceso histórico tan importante para la diversidad de vida, el paso simbiótico de las procariotas a las eucariotas, lo explica Margulis en su Teoría de la Endosimbiosis Seriada (SET), esbozada ya en un primer trabajo de 1967.[25] Es compleja porque abarca miles de millones de años y los registros fósiles validantes no son abundantes, pero suficientes.[26] Como pauta mantenida a lo largo de esos miles de millones de años, se trata en todos los pasos históricos dados de una simbiosis mutualista que tiene como protagonistas a bacterias y arqueobacterias: primero se fusionan permanentemente arqueobacterias termófilas con bacterias con motilidad (espiroquetas), hace unos 2.200 millones de años. Aparecen los nucleocitoplasmas, o primeras eucariotas. Es el reino de las Protoctistas. Luego, esta simbiosis hace una nueva simbiosis mutualista con bacterias que respiran oxígeno, hace unos 2.000 millones de años. Es el origen de las mitocondrias. De esta fusión y 580 millones de años atrás, van apareciendo los animales y los hongos. Por último, hace unos 1.200 millones de años algunas se fusionan de nuevo con bacterias fotosintéticas o cianobacterias y dan lugar a los plástidos, que hace 480 millones de años dieron lugar a las plantas. Nuestra especie apenas cuenta históricamente, es una recién aparecida. Todo lo dicho queda expresado en el siguiente esquema de Margulis:
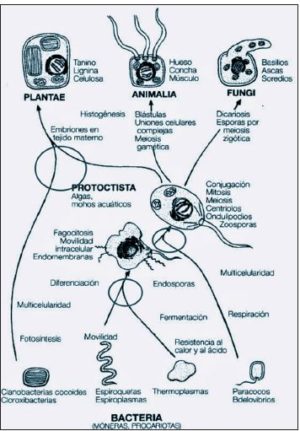 Como se puede ver, el proceso vital es una dinámica que en todo momento dirigen y propician las bacterias, es decir las células procariotas. Pero su papel no ha terminado aquí. Como resumen de su importancia destacamos lo siguiente:
Como se puede ver, el proceso vital es una dinámica que en todo momento dirigen y propician las bacterias, es decir las células procariotas. Pero su papel no ha terminado aquí. Como resumen de su importancia destacamos lo siguiente:
Las tareas que realizan los equipos de bacterias son, nada menos, que el acondicionamiento del planeta entero (planeta simbiótico). Son ellas las que evitan que la materia viva acabe convirtiéndose en polvo (entropía). Convierten unos organismos en alimento para otros. Mantienen los elementos orgánicos e inorgánicos en el ciclo de la biosfera. Purifican el agua de la Tierra y hacen los suelos fértiles. Perpetúan la anomalía química que es nuestra atmósfera. Con Lovelock, Margulis mantiene que los gases producidos por microbios actúan como un sistema de control para estabilizar el medio ambiente vivo (hipótesis Gaia).[27]
Los procariotas transfieren de manera rutinaria y rápida distintos fragmentos de su material genético de unos individuos a otros. Todas las bacterias tienen acceso a la reserva de genes de todo el reino bacteriano y a sus mecanismos adaptativos. Como su velocidad de recombinación es superior a la de mutación de los organismos superiores, estos podrían tardar un millón de años en adaptarse a un cambio a escala mundial, cuando las bacterias podrían conseguirlo en unos pocos años. Por medio de constantes y rápidas adaptaciones a las condiciones ambientales, los organismos del microcosmos son el pilar en que se apoya la biota entera, ya que su red de intercambio global afecta, en última instancia, a todos los seres vivos. Las teorías del cambio por las mutaciones al azar quedan en un segundo plano. Es la otra teoría importante de Margulis llamada Simbiogénesis. Desde esta formulación, el árbol lineal de la vida de Darwin, queda como un arbusto, lleno de fusiones de ramas.
Las bacterias son, nada menos, que el acondicionamiento del planeta entero: evitan que la materia viva acabe convirtiéndose en polvo, purifican el agua de la Tierra y hacen los suelos fértiles.
Los microorganismos no han quedado rezagados en la historia de la vida, al contrario, nos rodean por todas partes y forman parte de nosotros. Además, el nuevo conocimiento de la biología altera la visión de nuestra evolución como una competición continuada y sanguinaria entre individuos y especies. La vida no conquistó el planeta mediante combates, sino gracias a la cooperación. Las formas de vida se multiplicaron y se hicieron más completas asociándose a otras no matándolas. El resultado es un planeta que ha llegado a ser fértil y habitable para formas de vida de mayor tamaño gracias a una supraorganización de bacterias que han actuado comunicándose y cooperando a escala global.
Con todo lo aportado, podemos decir que la tendencia fundamental en la dinámica de la vida, de toda clase de vida, es la simbiosis mutualista. Y que los verdaderos agentes creadores son las bacterias. Nuestro endiosamiento, una vez más, debe caer por los suelos. Somos solo unos recién llegados a la vida (menos del 1% de su tiempo) y somos como especie absolutamente prescindibles. Al lado de las diminutas, maltratadas y denostadas bacterias no somos nada.
La hipótesis Gaia
El nombre de esta teoría es muy curioso. Lovelock la empezó llamando con la engorrosa denominación de «Un sistema cibernético biológico capaz de mantener homeostáticamente el planeta en un estado físico y químico óptimo apropiado para su biosfera actual», pero no le parecía un nombre adecuado y consultó a su vecino, el premio Nobel de literatura William Golding (autor del Señor de las moscas) para que le sugiriese otro nombre, que debería ser de cuatro letras; y este, a la vista del contenido, le propuso llamarla Gaia,[28] nombre que Lovelock aceptó inmediatamente. En homenaje, cuenta con una escultura de la diosa griega en el jardín de su casa de campo.
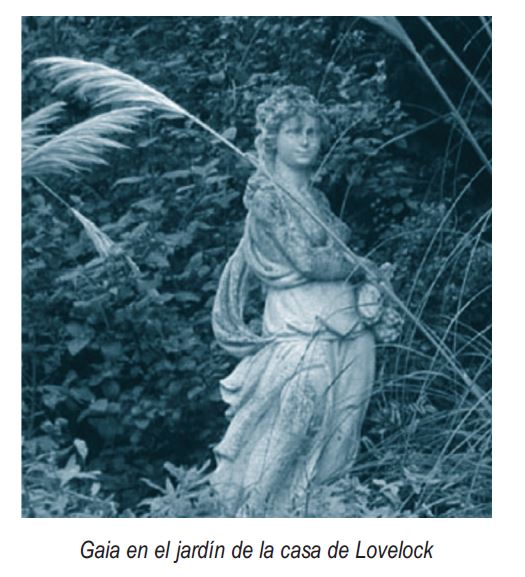
Podemos definir a Gaia como una entidad compleja que comprende el suelo, los océanos, la atmósfera y la biosfera terrestre: el conjunto constituye un sistema cibernético autoajustado por realimentación que se encarga de mantener en el planeta un entorno física y químicamente óptimo para la vida. El mantenimiento de unas condiciones hasta cierto punto constantes mediante control activo es adecuadamente descrito con el término «homeostasis», si se refiere al equilibrio hacia un punto fijo. Si se refiere a la regulación alrededor de un punto cambiante se le llama «homeorresis».
Por ello podemos decir que «la vida no está rodeada por un medio esencialmente pasivo al cual se ha adaptado, sino que se va construyendo una y otra vez su propio ambiente».[29] La teoría Gaia es una intensa revisión de la selección natural de mutaciones genéticas, ya que los procesos de regulación gaianos son los «selectores naturales».
Las bases para sostener esta hipótesis se basan en que la estabilidad de la temperatura media en los últimos 3.000 millones de años, a pesar de que la luminosidad del sol ha ido aumentando en esos años y que la temperatura media de la Tierra, por ello, debería haber aumentado; en el mantenimiento dinámico del oxígeno para que no alcance niveles de combustibilidad ni de anoxia (baja concentración)[30] y de la neutralización de la tendencia a la acidez del planeta, que se lleva a cabo mediante la producción de sustancia alcalinas, como el amoniaco, por millones de organismos.
La naturaleza ha sido, desde tiempos relativamente recientes, maltratada, instrumentalizada y temida por la especie humana. No siempre fue así.
La hipótesis Gaia es simplemente la simbiosis vista desde el espacio. Una visión simbiótica desde arriba, de la misma manera que a principios de los sesenta, Lynn Margulis nos proporcionó una visión desde debajo de Gaia a través de su microscopio y nos mostró que se componía de microorganismos simbiontes y que estaba viva.
Hacia la veracidad naturalista
La naturaleza ha sido, desde tiempos relativamente recientes, maltratada, instrumentalizada y temida por la especie humana. No siempre fue así. En tiempo remotos, digamos 200.000 años atrás hasta el Holoceno, fue venerada. Fruto de esta distancia y complejo de señorío sobre la misma que nos hemos fabricado, ha sido el invento de la llamada “falacia naturalista”, es decir del intento de hacer costumbres y éticas autónomas respecto a Natura. Lo que pudiese derivarse de Gaia era considerado falso y peligroso.
Frente a esta vieja concepción, que corresponde a nuestro endiosamiento y a la consideración del mundo de la vida en el que ahora estamos asentados (la naturaleza de “dientes y garras ensangrentadas”, o el principio de muerte freudiano), aparece en todo su esplendor el conjunto de la concepción marguliniana de la vida como cooperación universal, como modestia humana, como inserción y veneración por Gaia.
En este contexto debemos hablar de imitación de la naturaleza, de inspiración de la naturaleza, de comportamiento congruente con la misma, de reconocimiento y veneración por Gaia: de panteísmo.
Claro que hay que salvar escollos y estar atentos en varios sentidos: quién se apropia de la verdad de nuestro ser natural, de qué verdad y con qué modos. Esto tiene dos pilares: la lucha por una suerte de democracia que reduce todas las desigualdades e impide las coerciones más o menos patentes, y la búsqueda humilde, no dogmática, no inquisitorial, de esa verdad. Dada nuestra condición subjetivista y nuestra incapacidad esencial para lograr ese empeño, iremos conviviendo con esas verdades no absolutas, que además esperan su corrección, pero que de momento no la encuentran. Un escollo es salvar la petitio principii en todo caso, no dando por bueno como partida ni fundamento aquello que hemos de validar. Mejor andar con dudas que salirse de nuestro ser natural. Se nos ocurre bautizar a la falacia naturalista como una falacia.
La revisión del concepto de naturaleza humana
En este contexto hemos de empezar por la naturaleza para poder indagar en la condición humana, como nos advertía Frans de Waal que deberíamos hacer. Porque parece ilógico no querer aplicar las lecciones de la evolución y la ecología al reino terrenal de lo humano. O quedarnos en una esfera privilegiada de autonomía como especie elegida, que puede ignorar las verdades evolutivas y tendenciales de la vida, como si fuésemos animales aparte.
Pero la mente igual que el cuerpo, surge de la autopoiesis. Mente, cuerpo y percepción son procesos igualmente autorreferenciales y autorreflexivos, presentes ya en las bacterias más primitivas. Todo lo que sabemos, todo lo que somos capaces de conocer es un producto de nuestra evolución como criaturas adaptadas a la supervivencia.
Entre la altanera concepción de la especie humana derivada de la visión renacentista representada por Pico della Mirandola, contenida en su discurso sobre la dignidad del hombre,[31] y el determinismo estructural,[32] creemos que todos los seres vivos tenemos algunos márgenes para el libre albedrio, pero no dejamos de ser seres de la naturaleza, sometidos a sus leyes, tendencias y limitaciones de manera fuerte. Los potentes mecanismos de autoengaño de que estamos dotados, los miedos, el sometimiento a líderes, dictadores, gurúes, principalmente masculinos, la aceptación de religiones mayormente irracionales y fantasiosas, nos indican meros mecanismos de (inadecuada) adaptación para la supervivencia, amén de nuestra renuncia a integrarnos en nuestra casa común, en Gaia, que esa es la libertad de que gozamos. La libertad de equivocarnos fuera de nuestro mundo. También, por tanto, la libertad de retomar la senda de la simbiosis vital inclusiva.
La ilusión de considerar al ser humano independiente de la naturaleza es un caso peligroso de ignorancia. Una línea continua de vida, sin fragmentación, existe ahora y ha existido siempre, a través de los 4.000 millones de años del tiempo darwiniano y de los aproximadamente 25 km de espesor de espesor que se extiende desde 10 km por debajo de la superficie marina hasta 10 km por encima en lo más alto de la troposfera, constituyendo lo que se llama espacio de Vernadsky. Todos los organismos estamos comprendidos en este sistema vivo.[33]
La simbiosis mutualista es una tendencia universal y a largo plazo, es nuestra mayor esperanza. Lo decía de Waal: «La antigüedad evolutiva de la empatía hace que me sienta extremadamente optimista (…). Es un universal humano. (…) De hecho yo diría que la biología constituye nuestra mayor esperanza».[34]
La antropología en los tiempos originales del homo sapiens
El homo sapiens moderno podemos decir que habita el planeta desde unos 200.000 años atrás hasta nuestros días.
A la vista de la ambigüedad humana (fuerte empatía frente a demoledoras experiencias de matanzas) en un contexto tendencial de simbiosis mutualista, cabe esperar épocas en que los asuntos humanos estuviesen más del lado de lo más constitutivo de la naturaleza humana: la cooperación, el afecto y la vida en común, la simbiosis mutualista.
Y, efectivamente, podemos afirmar que existió esa época (o épocas), que existió ese “paraíso” y de ahí la nostalgia histórica del mismo, expresada en muchos mitos: la Biblia, Hesiodo, Ovidio, Cervantes, Milton, etc. Nos referimos a los más de 150.000 años en que el homo sapiens era principalmente una sociedad recolectora, cazadora y carroñera.
Este periodo de la historia humana es muy importante porque representa el 95% de la misma, en el cual ha vivido nuestra especie en este tipo de sociedades conocidas también como extractivas o cinegéticas. Y en la actualidad subsisten aún más de mil culturas que viven según este sistema de apropiación, aglutinando una población en torno a 500.000 personas que presenta una gran diversidad cultural: identificadas por su lengua conforman unos mil pueblos que representan una sexta parte de la riqueza cultural del mundo.[35]
Se trata de sociedades con fuertes vínculos de parentesco y en las que la posición de la mujer y el hombre no está muy desequilibrada, no hay matriarcado, pero tampoco patriarcado. Eso sí, existe una diferenciación sexual del trabajo: la mujer recolecta y cuida la “casa” y el hombre caza, pero la mujer aporta cerca el 80% de los alimentos que se consumen, que son vegetales. Por eso se ha propuesto con razón que se les llame sociedades de «recolectoras-cazadores».
La economía está destinada a obtener el sustento necesario, por eso el tiempo dedicado a la misma no sobrepasa las 2 a 3 horas diarias,[36] el resto del tiempo es de ocio y de relaciones sociales. «Es la gente del mundo que tiene más tiempo libre», al decir de Service.[37] O como las califica Sahlins, las primeras sociedades de la abundancia.
Tienen una buena dieta alimenticia por lo que, en general gozan de muy buena salud: buena comida y suficiente, agua limpia, aire nada contaminado y ausencia total de estrés. Están muy dotadas, pues, para hacer frente a las enfermedades infecciosas. [38] Los recursos naturales de los que depende la banda son propiedad colectiva o comunal. La igualdad y la democracia son la norma. Lo primero se explica por la práctica hegemónica de la reciprocidad generalizada (todos/as “dan”, todos/as “toman”) entendida como la disposición universal a dar, esperando la devolución sin tiempo, lugar o cantidad similar a devolver. El trabajo clásico de Marcel Mauss sobre el don habla de la obligación de dar, de la obligación de recibir y de la obligación de devolver en el tiempo con demasía.[39] También existe la práctica de la redistribución, según la cual todo lo obtenido en la cosecha y caza es concentrado en un lugar central que administra el “jefe” de la banda o de la tribu repartiéndolo entre todos.[40]
La guerra externa, contra otras sociedades, es muy rara y existen instituciones como el tabú del incesto que obliga a casamientos fuera del grupo doméstico o banda, con lo que se fomentan las alianzas políticas con los extraños al grupo y con eso se ventila en muchos casos el desencadenamiento de conflictos, o se tiene más fuerza a la hora de padecerlos. Igualmente, instituciones como el potlatch (la fiesta de la distribución y el prestigio) y el kula (una mezcla de comercio y de fomento de buenas relaciones) sirven para evitar los conflictos armados.[41] Los trabajos arqueológicos ratifican este estado de paz perpetua. Menéndez et al. mantienen que «todavía con una cultura paleolítica, la necrópolis sudanesa de Jebel Sahaba (c. 12.000 a 10.000 B.P.) muestra el ejemplo más antiguo conocido de muerte violenta colectiva, resultado tal vez de un conflicto por los recursos en un momento de gran sequía».[42]
La esperanza media de vida al nacer se calcula alrededor de los 33 años.[43] Como dice Wright [44] «la triste verdad es que hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de las ciudades eran trampas mortales, infestadas de enfermedades, alimañas y parásitos. La esperanza media de vida de la antigua Roma no pasaba de 19 ó 20 años, menos que en la ciudad neolítica de Catal Hüyük, aunque algo mejor todavía que en la región industrial de Birmingham, tan vívidamente descrita por Dickens, donde la media decayó a 17 o 18 años”. En todas ellas la esperanza de vida era menor que en la Edad de Piedra.
Estudios actuales (c.1988) sobre los Kung, pueblos cazadores-recolectores que viven en el desierto de Kalahari, muestran que el 10% de ellos tiene más de 60 años (comparado con el 5% de países agrícolas como India o Brasil) y los exámenes médicos demuestran que gozan de buena salud.[45]
Los reflejos de la simbiosis en la esfera humana
También, como cabría esperar de un contexto generalizado de simbiosis mutualista, hay rastros firmes de esa tendencia universal. Por ejemplo, en relación a la empatía, de Waal sostiene que «no decidimos ser empáticos: simplemente lo somos (...) lo cual significa que la empatía es innata (…) A lo largo de 200 millones de años de evolución mamífera, las hembras sensibles a sus retoños dejaron más descendencia que las que eran frías y distantes: las madres que no respondían no perpetuaron sus genes».[46]
Hace unas tres décadas se descubrieron en unos primates un singular grupo de neuronas que se activaban simplemente cuando se contemplaba el movimiento de otros monos, se les llamó neuronas espejo. Se ha comprobado que también existen en el cerebro de los humanos y que también permiten hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás. Constituyen la base neurológica de la empatía, lo que demuestra que somos seres profundamente sociales. La sociedad, la familia, y la comunidad son valores realmente innatos.[47][48]
Es llamativo también nuestro parecido genético con los bonobos, nuestros parientes más próximos con los que compartimos el 99% del ADN; ellos son pacíficos y amoroso y resuelven sus conflictos con actos de amor-sexo, es un caso de simbiosis mutualista sin mezcla de mal alguno.
Los bonobos, nuestros pariente más próximos con los que compartimos el 99% del ADN son pacíficos y amorosos y resuelven sus conflictos con actos de amor-sexo: un caso de simbiosis mutualista sin mezcla de mal alguno.
Y en orden a lo que es la naturaleza humana, hay que oír las opiniones de Michael Tomasello, codirector del Instituto de Antropología Evolutiva de Leipzig, que, observando a niños de 1 a 3 años, llega a la conclusión de que los niños y niñas «a partir del primer año de vida –cuando empiezan a hablar y a caminar y se van transformando en seres culturales–, ya muestran inclinación por cooperar y hacerse útiles en muchas situaciones. Además, no aprenden esta actitud de los adultos: es algo que les nace (…) son altruistas por naturaleza y esa predisposición es la que intentan cultivar los adultos, pues los niños también son egoístas por naturaleza. Porque todos los organismos viables deben tener algún rasgo egoísta; deben preocuparse por su propia supervivencia y bienestar. El afán de cooperar y ser útiles descansa sobre esos cimientos egoístas».[49]
Por último, son de destacar en este capítulo los trabajos de la economista, premio Nobel en 2009, Elinor Ostrom. Según el propio Comité, que le ha concedido ese galardón, la concesión se le ha dado por que «ha puesto en cuestión la afirmación convencional de que la gestión de la propiedad común suele ser ineficiente, razón por la cual debería ser gestionada por una autoridad centralizada o ser privatizada».
Sus trabajos muestran que no solo en el espacio («Hemos estudiado varios cientos de sistemas de irrigación en el Nepal, y sabemos que los sistemas de irrigación gestionados por los campesinos son más eficaces que los muy tecnificados construidos por el Banco Mundial», confiesa ella misma) sino también en el tiempo (ha estudiado bienes comunes en Suiza, Japón, España, Filipinas, etc., que llevan funcionando hasta 800 años con éxito y sin sufrir deterioro ecológico, es decir de forma sostenible) los bienes comunes funcionan con éxito y proliferan, más allá de los bienes privados o estatales.[50] Aunque, insiste, que deben de cumplirse ciertas condiciones.
Los economistas Bowles y Gintis ratifican las propuestas de Ostrom, y de los antropólogos Knauft y Boehm, y admiten que ese periodo de cien mil años de solidaridad vivido por la humanidad abarca más del 90% de su existencia.[51]
Los diez mandamientos gaianos y una propuesta semántica.
Llegados a este punto queremos formular una guía para la vida, que formulamos como sigue:
- La simbiosis, con tendencias mutualistas, es la orientación social e individual más prometedora para tener éxito. Por ello, hay que favorecer el comunalismo respecto a la propiedad, uso y gestión privada de los bienes. Ya hemos visto con Ostrom que no se trata de una utopía sino de todo lo contrario.
- La inserción, de nuevo, de los seres humanos en la naturaleza, su economía, su hábitat, su sensibilidad y su mística. Sin ella no solo no hay porvenir, sino que sin ella perdemos lo mejor de nuestro conocimiento, percepción, y adecuación a los más importante para nosotros que es la alegría de vivir.
- La vuelta a la tierra, al humus, a la humildad profunda, al igualitarismo con los demás seres vivos. Por razones de congruencia con el proceso que nos ha constituido. Poniendo cierto énfasis en la propia especie.
- La simplicidad de la vida para adaptarla a la capacidad de carga, a la convivencia con las demás especies, al desarrollo fraternal y a la vida interior.
- El cultivo de la resiliencia, esa propiedad para adaptarse y superar situaciones de crisis y poder desencadenar la homeostasis y la homeorresis.
- El sentido de la vida como alegre permanencia en el ser y en estar vivo. Como fusión inteligente, como simbiosis mutualista.
- La igualdad básica entre todos los seres humanos, sin que puedan ser coexistentes las carencias graves con las riquezas ostentosas. No siempre habrá ricos y pobres (ni siempre los ha habido), mejor predicar las dificultades de los ricos para la vida buena, comparables a la entrada del camello por el ojo de la aguja, que la profecía de que los pobres “siempre los tendremos entre nosotros”.
- El reconocimiento de la centralidad de las bacterias en el origen, mantenimiento y futuro de la vida. Del antropocentrismo al bacteriocentrismo.
- Una mirada gaiana sobre la muerte, como reintegración en el ciclo vital. Solo los individuos mueren. Pero sus reservas corporales no se pierden. «Morir es perder la identidad y unirse al resto».[52] En vez del “descanse en paz”, mejor “las bacterias nos lo devolverán”.
- La “religión” (religación) panteísta. Todo es sagrado, el todo es lo sagrado. Ese es el objeto de nuestra reverencia.
La propuesta semántica consta de dos apartados: en el primero hay que abogar para que el nuevo paradigma tenga su reflejo en los términos del lenguaje geológico. Proponemos que la denominación Super Eón Bacteriano debe sustituir a ese cajón de sastre que ahora llamamos informalmente Precámbrico. En el segundo, la denominación de época Gaiaceno debe sustituir a esa novedad que se propugna titulada Antropoceno. Estas propuestas deben llegar a la Comisión Internacional de Estratigrafía para su aceptación universal.
Conclusión
A la vista de todo lo dicho, hay que afirmar que para que este mundo, para los seres humanos, no llegue a la mayor de sus catástrofes vividas, será necesario cambiar la cosmovisión hoy dominante de exponencialidad, egoísmo, hybris, endiosamiento, y desprecio a Natura, por el nuevo paradigma que se atisba en este contexto de simbiosis mutualista generalizada, que hemos tratado de argumentar, que implica la reverencia a Gaia.
Con Riechmann cantamos que… siempre nos quedarán las bacterias y los bosquimanos, y añadiríamos, y los bonobos. Tres bes benditas.
NOTAS:
[1] F. de Waal, La edad de la empatía. ¿Somos altruistas por naturaleza?, Tusquets, Barcelona, 2013, p. 22)
[2] L. Margulis, Micocosmos, Tusquets, Barcelona, 1995, p. 108.
[3] W. Steffen et al., «Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet», Sciencexpress, 15 de enero de 2015.
[4] Génesis 1, 27 y 28
[5] T.S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1971 [1962], pp. 114 y 149.
[6] C. Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, Akal, Madrid, 1985 [1859], pp. 378-379.
[7] El térmico “Cámbrico” hace referencia al nombre antiguo de Escocia.
[8] En 1829, el conde de Bridgewater dejó en su testamento 8.000 libras para cualquier gran hombre que estudiase el Poder, la Sabiduría y la Bondad de Dios. Se escribieron ocho tratados.
[9] L. Margulis y D. Sagan, Captando genomas. Una teoría sobre el origen de las especies, Editorial Kairós, Barcelona, 2003, p. 253.
[10] Autopoieisis: capacidad de un ser para autocrearse, automentenerse y replicarse. Es la condición que separa un ser vivo de uno no vivo. Fue el salto sistémico del mundo inorgánico al mundo orgánico de la vida.
[11] Los cuatro Reinos no bacterianos son todos eucariotas, es decir están formados por células con núcleo, procedentes de simbiosis permanente de bacterias, y que se diferencian sustantivamente de las procariotas, células sin núcleo. Por eso todos estos seres vivos son literalmente compuestos, en todos los casos.
[12] L. Margulis et al., Una revolución en la evolución, Publicaciones de la Universitat de València, Valencia, 2002, p. 287
[13] L. Margulis y D. Sagan, Op.cit., 2003, p. 16.
[14] J. Herron y S. Freeman, Análisis evolutivo. Pearson, 2002.
[15] L. Margulis y D. Sagan, Op.cit., 2003, p.36
[16] A. Moya y J. Peretó, Simbiosis. Seres que evolucionan juntos, Editorial Síntesis, Madrid, p. 53, 2011.
[17] J. Izco et. al., Botánica, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 51.
[18] Ibidem, p. 309.
[19] Ibidem, p. 336 y 337.
[20] S. Mancuso y A. Viola, Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015, pp. 6 y 108.
[21] E.P. Odum y F.O. Sarmiento, Ecología. El puente entre ciencia y sociedad, McGraw-Hill, México D.F., 1997, p. 192.
[22] Ibidem, p. 176.
[23] L. Margulis et al., Op.cit., 2002, p. 108.
[24] M. Sandín, Pensando la evolución, pensando la vida. La biología más allá del darwinismo, Editorial Nativa, Cauac, 2010, p. 105.
[25] L. Margulis, «On the Origin of mitosing cells», Journal of Theoretical Biology, vol. 14, n.º 3, 1967 (Lo firma con el nombre de casada Lynn Sagan).
[26] L. Margulis y D. Sagan, Op.cit., pp. 86 y ss.
[27] L. Margulis, op.cit., 1995, p. 108.
[28] Gaia, diosa griega que, según Hesíodo, ante todo fue el Caos; luego Gaia, la del ancho seno, eterno e inquebrantable sostén de todas las cosas.
[29] L. Margulis, Op.cit., 1995, p. 290.
[30] Ibidem, pp. 289 y ss.
[31] Habla Dios así: «No te he dado una forma, ni una función específica, a ti, Adán. Por tal motivo, tendrás la forma y función que desees. La naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo. Pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho mortal, ni inmortal; ni de la tierra, ni del cielo. De tal manera, que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia o podrás, en cambio, renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos».
[32] ¿Cómo olvidar aquella mecánica causalidad con la que tanto hemos argumentado, que nos somete al desarrollo de las fuerzas productivas, generadores de unas relaciones de producción y a unas superestructuras adecuadas, entre las que se encuentran las psicológicas y las epistemológicas?
[33] L. Margulis y D. Sagan, Op.cit., 2003, p. 27.
[34] F. de Waal, Op.cit., pp. 267 y 69.
[35] M. González de Molina, y V. Toledo, Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas, Icaria, Barcelona, p.123, 2011.
[36] M. Sahlins, Economía de la edad de pieda, Akal, Madrid, 1983, pp. 13 y 36
[37] E.L. Service, Los cazadores, Editorial Labor, Barcelona, 1973, p. 22.
[38] Harris (1995:26) sostiene que «sin duda había enfermedades, pero como factor de mortalidad debieron ser considerablemente menos significativas durante la Edad de Pìedra que en nuestros días».
[39] M. Mauss, Ensayo sobre el don. Formas y función del intercambio en las sociedades arcaicas, Katz Editores, Madrid, 2009, [1925], p. 91.
[40] R. Gargarella y F. Ovejero, Razones para el socialismo, Paidós, Barcelona, p. 176: «todas las sociedades humanas practicaron un comportamiento igualitarista y en su mayoría tuvieron éxito en su empresa», 2001.
[41] Service (Op.cit., pp. 70 y 75): «la condición normal es la paz dentro de la banda, no la guerra de todos contra todos. También resulta raro que haya verdadera lucha entre bandas (…) es excepcional y no se prolonga ni se registra gran número de muertos».
[42] M. Menéndez, A. Jimeno y V. Fernández Diccionario de prehistoria (2ª edición), Alianza Diccionarios, Madrid, 2011, p. 146.
[43] «Esta cifra sale favorecida en comparación con las de muchas naciones modernas de África y Asia» (se refiere a finales de los setenta del siglo XX). M. Harris, Antropología cultural, Alianza Editorial, Madrid, 2000 [1983], p. 28.
[44] R. Wright, Breve historia del progreso. ¿Hemos aprendido por fin las lecciones del pasado?, Ediciones Urano, Barcelona, 2006, p.108.
[45] M. Harris, Op. cit., p. 109.
[46] F. de Waal, Op.cit., pp. 96.
[47] J. Riechmann, La habitación de Pascal. Ensayos para fundamentar éticas de suficiencia y políticas de autocontención, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2009, p. 252.
[48] M. Jacoboni sostiene que «cuando vemos que alguien sufre o siente dolor, las neuronas espejo nos ayudan a leer la expresión facial de esa persona (…) esos momentos constituyen los cimientos de la empatía y quizá de la moralidad, una moralidad enraizada en nuestras características biológicas» (Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autismo, imitación o de cómo entendemos a los otras, Katz Editores, Buenos Aires, 2009, p. 14).
[49] M. Tomasello, ¿Por qué cooperamos?, Katz Editores, Madrid, 2010, pp. 24-25 y 69.
[50] E. Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1990, pp. 110-145.
[51] R. Gargarella y F. Ovejero, Op.cit. pp. 174-176.
[52] U.K. Le Guin, Los desposeídos. Minotauro, Barcelona, 1983, p.16.
Acceso al texto completo en formato pdf: Hacia una nueva antropología, en un contexto de simbiosis generalizado en el mundo de la vida.
Lecturas Recomendadas

Las epidemias no son fenómenos naturales. Hay que verlas, más bien, como fenómenos sociohistóricos de aparición relativamente reciente.
Santiago Álvarez Cantalapiedra en la INTRODUCCIÓN del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Pandemia y Crisis Ecosocial, constata que cada pandemia es hija de su época y que la del COVID-19, que sería la primera de carácter global stricto sensu, ha sido posible gracias a la combinación de dos hechos estrechamente relacionados:
- la presión que ejercemos los seres humanos sobre el conjunto de los ecosistemas
- la globalización.
Aunque habitualmente se ha contemplado esta pandemia en términos exclusivamente sanitarios, tiene como trasfondo la crisis ecosocial provocada por el capitalismo global.
La presión humana sobre los ecosistemas está erosionando la biodiversidad y los equilibrios protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos. La comunidad científica no se cansa de subrayar los riesgos que supone la pérdida de biodiversidad en la propagación de las enfermedades infecciosas.
Desde el Centro de Documentación de FUHEM Ecosocial queremos hoy recomendar dos lecturas que abordan el origen y las causas de estas enfermedades desde diferentes perspectivas.
La primera de ellas Grandes Granjas, grandes gripes. Agroindustria y enfermedades infecciosas de Robert Wallace, publicada en la sección RESEÑAS del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, rastrea las formas en que la gripe y otros patógenos emergen de una agricultura controlada por corporaciones multinacionales, ofreciendo alternativas sensatas al agronegocio letal.
La segunda recomendación apareció en la sección de CUADERNO DE NOTAS del número 151 de nuestra revista. Escrito por Mike Davis el libro: Llega el monstruo. COVID-19, Gripe aviar y las plagas del capitalismo analiza la actual pandemia, situando esta crisis en el contexto de algunas catástrofes virales previas, en particular, el desastre de la gripe de 1918, la gripe aviar de hace una década y media, pasando por la SARS o la MERS, hasta llegar al devastador brote que estamos viviendo.
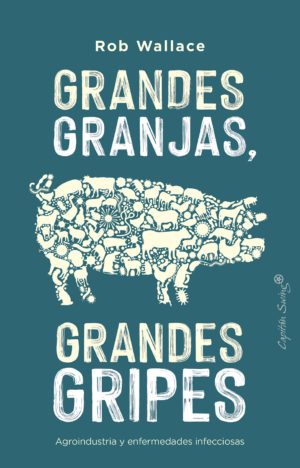
Grandes Granjas, grandes gripes. Agroindustria y enfermedades infecciosas
Robert Wallace
Capitán Swing, Madrid, 2020, 509 págs.
Traducida al castellano por J. M. Álvarez-Flórez de la homóloga en inglés del 2016, representa un estudio acerca del origen de algunas de las enfermedades más alarmantes de nuestro tiempo, dividido en sietes partes introducidas por un prefacio a la edición española que contextualiza el libro dentro del escenario de la COVID-19.
El autor, un biólogo evolutivo y filogeógrafo de salud pública cuya investigación se centra en las formas en que la agricultura y la economía influyen en la evolución y propagación de los patógenos –en particular, los que causan la gripe porcina (H1N1) y aviar (H5N1)–, utiliza aquí una escritura técnica, precisa, y detallada, pero cercana, para componer un itinerario de exploración sobre cómo ha crecido intensamente el consumo de carne en tan solo dos décadas, y de qué forma ha afectado eso a la dimensión socioecológica.
Con todo ello, Wallace nos muestra la cara B del modelo económico de la agroindustria y nos proporciona muchas razones para cambiar nuestros hábitos alimenticios y la relación que mantenemos con la naturaleza.
Esta intencionalidad se resume de manera excelente en una declaración suya en la cual afirmó que «Cualquiera que pretenda comprender por qué los virus se están volviendo más peligrosos debe investigar el modelo industrial de la agricultura y, más específicamente, la producción ganadera. En la actualidad, pocos gobiernos y pocos científicos están preparados para hacerlo».
En ese sentido, el libro aparece como el intento de comprender la distribución histórica y geográfica de peligrosos virus y debería haber servido como una gran advertencia o llamada de atención para la actual pandemia de coronavirus.
Una de las ideas fundamentales que propone el autor de Grandes granjas, grandes gripes es que para muchas “familias” de virus zoonóticos (es decir, los virus que pueden transmitirse de animales a humanos), los factores socioeconómicos y/o las variables materiales que subyacen a su evolución viral, propagación e impacto no son totalmente aleatorios. Esto tiene implicaciones importantes: el mayor foco de atención se pone en tratar de comprender los “mecanismos moleculares” (es decir, la técnica) por los cuales tales virus prevalecen sobre el sistema inmunológico humano, mientras que se pone poco énfasis en tratar de comprender las otras causas, quizás menos lineales y más complejas, que están detrás de que una cepa de gripe “poco patógena” se convierta en una cepa “altamente patógena”, capaz de infectar y matar a millones de personas.
La consecuencia de ello es que, si por un lado este mecanismo nos garantiza que se llegará a desarrollar respuestas de “ataque” al virus, como por ejemplo vacunas efectivas con tecnologías muy innovadoras, por el otro no se llega a la raíz del problema que conduciría a la prevención de futuros brotes, ya que no se cuestionan las fuerzas que de alguna manera impulsan la evolución de los virus. Y, como explica Wallace, una de las razones por las que se adopta este “enfoque molecular” para las pandemias virales se puede encontrar en el tipo de ciencia con fines de lucro que interesa a las grandes compañías farmacéuticas y a las grandes corporaciones agroindustriales. En este sentido, la lógica capitalista muestra descarnadamente que es más rentable atender el problema que prevenirlo en primer lugar. «La perversión de la ciencia para obtener beneficios políticos es en sí misma una fase de la pandemia», advierte el autor.
Uno de los asuntos tratados por Wallace tiene que ver con la nomenclatura. En ese sentido, el estadounidense proporciona una recopilación de incidentes registrados en algunos países que se habrían negado a cooperar con la Organización Mundial de la Salud (OMS), e incluso la presionaron para que se adoptaran nuevos sistemas de nomenclatura con el fin de desviar la atención sobre ciertos gobiernos o industrias que podían tener alguna responsabilidad en un brote inicial.
El argumento del biólogo es que en verdad aquí se esconden intereses más profundos: si por un lado hay un gran intento de limpiar su imagen y negar sus responsabilidades, por el otro es evidente que su falta de voluntad para cooperar surge porque el poder estatal ha sido capturado por los grandes agronegocios.
Así, si por un lado se afirma:
¿Podemos asignar la culpa a un determinado país como Indonesia, Vietnam o Nigeria, porque es en el que primero surge una cierta enfermedad entre humanos?
¿Debemos culpar a China por generar repetidamente brotes a nivel regional e internacional?
¿O debemos culpar a los EEUU donde se originó el modelo industrial de aves de corral integradas verticalmente, con miles de ellas empacadas como alimento para la gripe?
Las respuestas son sí, sí y sí», por el otro, en el libro se advierte de que «No importa si el brote comenzó en el infame mercado de alimentos vivos de Wuhan o en otra terminal periurbana. Lo que necesitamos es reajustar nuestra visión conceptual de los procesos por los cuales los organismos vivos se convierten en mercancías y transforman cadenas de producción completas en vectores de enfermedades».
Un buen ejemplo de todo esto sería el brote de gripe porcina de 2009, que Wallace identifica como una pandemia que resultó casi imposible de rastrear debido precisamente al inmenso poder que ejerce la agroindustria a nivel mundial.
En la base de estas reflexiones subyace el convencimiento de que las pandemias virales son intrínsecas a un modelo económico capitalista en el cual existe un sector agroindustrial —entre otros— cuyo único interés es el de maximizar las ganancias mediante la brutal explotación de animales que viven hacinados y están expuestos a una gran variedad de virus y enfermedades. Es el caso, por ejemplo, de la gran industria aviar, donde los pollos de engorde genéticamente uniformes se han criado selectivamente para crecer tres veces más rápido con la mitad de la cantidad de alimento que sus parientes silvestres. Y esta “productividad” capitalista y agresiva se obtiene a costa de “garantizar” técnicamente un sistema inmunológico robusto.
Además, los sistemas de naves cerradas empleados por los productores industria les evitan la exposición a los virus de baja patogenicidad que circulan naturalmente a través de las poblaciones de aves de corral criadas en libertad por los pequeños agricultores. Hay entonces dos grandes peros que considerar: el primero es que, dado que sus sistemas inmunológicos no están tensionados regularmente por estas cepas poco patógenas, si se dan las circunstancias de que tales cepas entran en las poblaciones, evolucionan rápidamente para volverse altamente patógenas y virulentas. Y el segundo elemento a considerar es que, en un contexto de cambio climático y pérdida de superficie de bosques con progresiva pérdida de biodiversidad, la probabilidad de que las poblaciones de pollos de engorde contraigan cepas de baja patogenicidad aumenta ya que las poblaciones de aves silvestres se acercan cada vez más a las granjas industriales.
Está claro que existirían medidas preventivas de bioseguridad, pero es también evidente que, en la mayoría de los casos, estas tienen altos costes, que no son compatibles con los intereses del capitalismo industrial. Así, lo que habría que implementar es, por el contrario, una producción a pequeña escala y local. Los monocultivos genéticos de aves de corral deberían ser revertidos por una mayor variedad de cultivos, y para ello habría que restaurar los ecosistemas de ciertas regiones del mundo.
En definitiva, el libro da una vuelta de tuerca más al argumento según el cual el neoliberalismo sería la causa fundamental de las pandemias virales; Wallace afirma repetidas veces que sería más exacto decir que el capitalismo en sí mismo es la fuerza impulsora. Por la naturaleza en la que el capital atrae y compra el poder estatal, la agroindustria no está realmente disciplinada por la economía de “libre mercado”, sino que utiliza al Estado para destripar derechos, asegurarse contra recesiones económicas y adquirir cada vez más zonas de control y poder.
En particular, y dentro de este marco de relaciones y poder corporativo, Wallace deja claro que la red globalizada de producción ganadera no solo potencia las pandemias virales, sino que en realidad actúa como una fuerza selectiva que determina inextricablemente la evolución viral. Si los modelos epidemiológicos incorporaran los factores que determinan la tasa de propagación ligada a los métodos de agricultura industrial intensiva, la disminución de superficie de los ecosistemas terrestres y la pérdida de biodiversidad, sin duda se potenciaría enormemente su poder predictivo.
Para reducir la aparición de nuevas epidemias, la producción de alimentos debería cambiar radicalmente. La autonomía de los agricultores y un sector público fuerte pueden, en cierta medida, contener el impacto ambiental y ahuyentar las infecciones. Sería necesario introducir reservas y cultivos, y restaurar las áreas sin cultivar. Además, y para nada secundario, habría que permitir que los animales se reprodujesen en el lugar para permitirles desarrollar y transmitir sus “patrimonio inmunológico”. Wallace insiste en que es fundamental, en ese sentido, proporcionar subsidios y fomentar las compras para apoyar la producción agroecológica y, en última instancia, defender estas medidas tanto frente a las coacciones que la economía neoliberal impone a los individuos y comunidades como frente a las amenazas de la represión estatal liderada por los capitalistas.
La agroindustria, como forma de reproducción social, debería terminar, aunque solo sea por una cuestión de salud pública. La producción de alimentos altamente capitalizada depende de prácticas que ponen en peligro a toda la especie humana, en este caso contribuyendo a provocar una nueva pandemia mortal. Se necesitaría, en palabras del autor, una verdadera socialización de los sistemas alimentarios para evitar la aparición de nuevos patógenos tan peligrosos. Esto requerirá, en primer lugar, armonizar la producción de alimentos con las necesidades de las comunidades agrícolas y, además, implementar prácticas agroecológicas que protejan el medio ambiente y a los agricultores cuando cultivan nuestros alimentos. A una mayor escala, necesitaríamos, tal y como señalan muchos otros autores, sanar las fracturas metabólicas que separan la economía de la ecología.
En resumen, Wallace advierte: «tenemos un planeta que recuperar».
Monica Di Donato. Investigadora, FUHEM Ecosocial
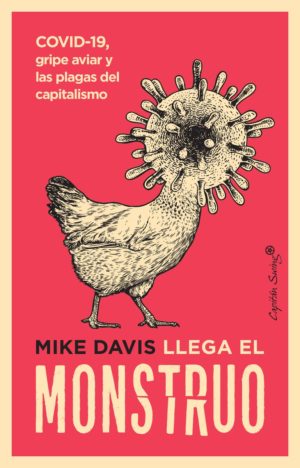 Llega el monstruo. COVID-19, Gripe aviar y las plagas del capitalismo
Llega el monstruo. COVID-19, Gripe aviar y las plagas del capitalismo
Mike Davis
Capitán Swing, Madrid, 2020, 175 págs.
Hace aproximadamente quince años el autor de este trabajo, el activista y escritor estadounidense Mike Davis, escribía otro libro bajo el título El monstruo llama a nuestra puerta: la amenaza global de la gripe aviar. Desde aquel entonces, numerosos estudios, investigaciones, o ensayos (cómo no recordar en ese sentido «Grandes granjas hacen grandes gripes», del biólogo evolutivo y fitogeógrafo Rob Wallace) advirtieron de la posibilidad de nuevas y peligrosas pandemias, destacando las responsabilidades y los intereses económicos de las “grandes farmacéuticas” y de las políticas neoliberales en la difusión de los virus y las enfermedades infecciosas. Y, una vez más, las predicciones se han cumplido: ¡la COVID-19 es finalmente ese monstruo que llama a nuestras puertas! Y los coronavirus, que antes eran de interés sobre todo para la ciencia veterinaria, ahora son el gran desafío de la ciencia médica y biotecnológica en general.
El libro reseñado en esta nota de lectura representa una edición sustancialmente ampliada del libro del Davis antes mencionado, y una revisión exhaustiva y muy acertada de la COVID-19 y sus plagas precursoras. En ese sentido, Mike Davis analiza la actual pandemia, situando esta crisis en el contexto de algunas catástrofes virales previas, en particular, el desastre de la gripe de 1918, que mató a millones de personas en pocos meses, la gripe aviar de hace una década y media, rápidamente olvidada por los grandes poderes, pasando por la SARS o la MERS, hasta llegar al devastador brote que estamos viviendo.
El autor reconoce que precisamente la SARS activó las alarmas de que una nueva pandemia vírica era inminente, amenazándonos a todos «independientemente de las costumbres sexuales y del uso o no de jeringuillas», y poniendo de manifiesto que «la presunción de que nuestra infraestructura sanitaria y de gestión tiene el conocimiento o el poder para controlar enfermedades infecciosas ya no se sostiene, y es peligrosamente arrogante».
A pesar de la enjundia de determinadas reflexiones y análisis, el lenguaje utilizado por Davis resulta en todo momento accesible y acertado para examinar las raíces científicas y políticas del apocalipsis viral actual. Al hacerlo, denuncia, como de costumbre en sus obras, el papel clave de las grandes farmacéuticas, los agronegocios y las industrias de comida rápida (incubadoras y distribuidoras de los nuevos tipos de gripe, debido a los modelos de producción que las sostienen), instigados por gobiernos corruptos y por un sistema global capitalista descontrolado, en la creación de las “perfectas” condiciones previas, desde un punto de vista ecológico, para la difusión de un virus que ha llevado a gran parte de la población mundial (y en particular a los más vulnerables) a una crisis de múltiples dimensiones.
Podríamos concluir señalando que dos son las reflexiones que hacen de telón de fondo a los análisis que se exponen en el libro y que, precisamente, invitan a una lectura atenta del trabajo para entender mejor las dinámicas de nuestros tiempos. Por un lado, el capital multinacional ha sido el motor que ha impulsado la evolución cada vez más significativa de determinadas enfermedades infecciosas mediante, sobre todo, la tala de bosques tropicales, que rompió las barreras naturales entre las poblaciones humanas y los virus, el aumento de la caza de animales silvestres a gran escala para abastecer de carne los mercados urbanos, el auge de la industria cárnica y el crecimiento exponencial de los barrios pobres, a lo que hay que añadir el empleo informal y el fracaso de la industria farmacéutica para encontrar beneficios en la producción masiva de antivirales esenciales, antibióticos de nueva generación y vacunas que sean universales.
El autor subraya cómo el enfoque basado en intervenciones técnicas específicas para cada enfermedad ha salvado vidas, pero deja casi inalteradas las condiciones sociales que promueven las enfermedades, y señala la necesidad de invertir en infraestructuras de atención primaria de salud en grupos, áreas regionales y países más pobres y vulnerables, basadas en las ideas de la “medicina social”, junto con reformas sociales radicales.
Por otro lado, es necesario promover un debate sobre modelos democráticos de respuesta efectiva para las “pestes” presentes y futuras, unos modelos que activen el empuje popular, coloquen a la ciencia al mando y empleen los recursos de un sistema de cobertura sanitaria universal y de salud pública (con una visión claramente tipo “One Health”).
En definitiva, la COVID-19 nos está obligando a comprender que no vivimos en una pandemia, sino en una era de pandemias. Ahora bien, con verdaderos monstruos que llegan y llegarán a nuestra puerta, ¿despertaremos a tiempo?.
FUHEM Ecosocial
La civilización del malestar: precarización del trabajo y efectos sociales y de salud
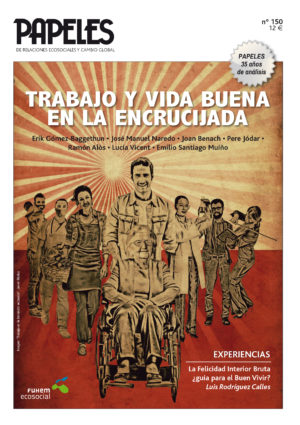 La civilización del malestar: precarización del trabajo y efectos sociales y de salud, de Joan Benach, Pere Jódar y Ramón Alòs, publicado en la sección A FONDO del número 150 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
La civilización del malestar: precarización del trabajo y efectos sociales y de salud, de Joan Benach, Pere Jódar y Ramón Alòs, publicado en la sección A FONDO del número 150 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
¿Te has dado cuenta de que cada vez es más difícil abrir el envoltorio de los pequeños objetos de consumo?
Algo parecido ha sucedido con las vidas de quienes tienen un trabajo remunerado. Quienes tienen un empleo legal y no son pobres viven en un espacio muy reducido, que cada vez les permite menos capacidad de elección, a excepción de la sempiterna elección binaria entre la obediencia y la desobediencia.
Sus horarios de trabajo, su lugar de residencia, su experiencia y sus capacidades, su salud, el futuro de sus hijos, todo lo que trasciende su función como empleados debe ocupar un pequeño lugar subordinado a las exigencias enormes e imprevisibles del beneficio económico. Es más, a esta rígida regla general se le denomina flexibilidad. John Berger. Mientras tanto[1]
Nacemos frágiles y precarios, nos quieren precarios y frágiles. La precariedad es la otra cara de la moneda de la flexibilidad. La pandemia que estamos viviendo une de forma dramática la precariedad laboral, vital y social, así como la fragilidad de nuestra relación con la naturaleza que, acorde con la desigualdad, multiplica nuestra vulnerabilidad de salud.
Aceptemos, de entrada y para definir la situación, la aproximación de Andrés Bilbao:[2]: «[precariedad] significa romper la norma que identificaba empleo con ocupación estable de un puesto de trabajo», una brecha que se acompaña con la pérdida de derechos y de la capacidad negociadora colectiva de los trabajadores. Esta situación objetiva, en la que el mismo puesto de trabajo puede ser ocupado por diversas personas (en formato temporal, a tiempo parcial, subcontratado, etc.), se complementa, como argumenta Robert Castel,[3] con una presión político-moral que hace que mientras se genera una “penuria de empleos”,[4] la respetabilidad social se centre en una ocupación idealizada, sobrevalorada; de manera que el desempleo, la informalidad, o la misma situación precaria, se asimile a una falta de competencia laboral o a “una ociosidad culpable”.
La precariedad actual en los países dominantes, nace como una estrategia política de las elites y clases opulentas de manera que el hambre, la penuria y las deudas constituyan incentivos necesarios para que la ciudadanía trabaje a bajo precio. Con la emergencia de China y la India se ha expandido la reserva de mano de obra hasta límites insospechados. Pero lo más grave es cómo han conseguido expandir un sentido común individualista, competitivo, excluyente. El trato con la servidumbre siempre ha sido distante, con ciertas dosis de cinismo o crueldad, cuando no de racismo y supremacismo. Una actitud similar a la de muchos trabajadores europeos ante los inmigrantes. Como dice John Berger, se expande una fórmula en la que: «los que trabajan son delincuentes latentes».[5] Siempre están bajo sospecha.
Por ello y por las razones que enumeraremos seguidamente es necesario hablar de precariedad o, quizás mejor, de precarización. Junto al desempleo, la informalidad, la pobreza y las migraciones, debemos rescatarla del manto de sospecha, indignidad, estigmatización y represión diseñado por los que, precarizando y empobreciendo, se enriquecen hasta límites que sonrojan.
En primer lugar, la precariedad, es una estrategia política que implica una pérdida del poder negociador de trabajadores y sindicatos. Esta estrategia en su expansión borra las fronteras entre situaciones ocupacionales (trabajo fijo, precario, desempleo) y de la vida material. La lógica del tiempo y el espacio fordista se disuelve; ahora se puede trabajar y se debe estar disponible para trabajar en cualquier lugar y momento. Así, aparecen nuevas formas de gestión basadas en la disciplina del pago por tareas, proyectos, objetivos y resultados. La disolución del tiempo y del espacio ocupacional favorece nuevas formas de precariedad, disciplina y de dependencia, múltiples. Es, en este sentido, que mantenemos que la precariedad es la otra cara de la moneda de la flexibilidad promovida por las agencias internacionales y las políticas neoliberales, bajo el pretexto de ser la mejor opción para reducir el paro. Una precarización que, en España, junto al desempleo, está sobredimensionada si se compara con países del entorno europeo occidental.
En segundo lugar, , que se expande con base a realidades objetivas mediante los diferentes tipos de crisis (militares, económicas, sociales, políticas, sanitarias, ambientales), y sus derivados en forma de desempleo, pobreza o grandes migraciones. Que, asimismo, vienen acompañadas de acciones que fomentan una determinada subjetividad, un discurso ideológico o sentido común concreto. Por un lado, contienen unos mensajes en positivo: flexibilidad para adaptarse a los nuevos retos, autonomía y libertad para el individuo emprendedor; y, por otro lado, discursos en negativo: los estereotipos y la estigmatización sobre países y colectivos determinados.
De este modo, la expansión de la precariedad y el desempleo, bajo el paraguas de la “libertad” de mercado, destruye el tejido social y comunitario . El trabajo autónomo y cualificado, antes vinculado a las bien remuneradas profesiones liberales, aún continúa planteándose como promotor de “libertad de elección”, pero tras ella se puede amagar un trabajo mal pagado, disciplinado e inseguro. Esta falsa sensación de libertad es un intento de conseguir la forma más segura de vigilancia de los trabajadores, que no es otra que la autodisciplina y el autocontrol.[6] No sólo se trata de que el empleado trabaje, sino que además se identifique emocionalmente, aunque los incentivos materiales o las recompensas morales no sean más que humo embotellado. Se borra la distinción entre el trabajador y la persona. La vieja idea de alienación de Marx experimenta una nueva vuelta de tuerca.[7] Ya desde el sistema educativo y su énfasis actual en cuestiones empresariales (las competencias) y financieras, nos preparan para la subordinación y el endeudamiento. El trabajo gratis, tanto mediante la extracción de datos de nuestros dispositivos móviles, como a través del sistema generalizado de prácticas, nos dejan aún más inermes.[8]
La expansión de la precariedad y el desempleo, bajo el paraguas de la “libertad” de mercado, destruye el tejido social y comunitario
Este sistema de precarización, en cierto modo nos remite a las contundentes conclusiones de Pierre Bourdieu sobre la flexiexplotación[9] que, con instrumentos como la informalización y la desocupación, suponen un nuevo modo de dominación; o también a Isabell Lorey[10] cuando señala la precarización como proceso de precarizar personas hasta hacer hegemónico un sentido común que legitima la precariedad y «la convierte en una estrategia de gobierno».[11] En definitiva, la precariedad laboral es un proceso de dominación donde trabajadoras y trabajadores se ven obligados a aceptar la explotación o la autoexplotación.
Las causas de tipo sistémico y político que hay detrás de esta vulnerabilidad socio-laboral generalizada, junto con la destrucción del medio natural y la crisis eco-social, o las crisis sanitarias tras probables nuevas pandemias, representan retos fundamentales para recuperar la salud de las sociedades y de las personas. Los tiempos se polarizan entre la barbarie autoritaria o la supervivencia social. Hay un margen cada vez más estrecho para la emancipación democrática.
La precariedad, sin embargo, no es un fenómeno nuevo ya que ha acompañado al trabajo asalariado o dependiente desde los inicios del capitalismo (y, si nos ceñimos al trabajo, desde que hubo dominadores y dominados, explotadores y explotados). Ahora simplemente muestra caras diferenciadas, sobre todo en los países ricos. Es, también, un fenómeno global que debe entenderse y medir de forma multidimensional.[12] [13]
Finalmente, es imprescindible comprender la precarización si queremos desarrollar estrategias alternativas. La precariedad no es un fenómeno natural sino impuesto. Tras 40 años de experimentación, se observa con claridad su objetivo implícito: el aumento de la reserva de mano de obra mediante el desempleo, el trabajo incierto y mal remunerado, sin los derechos laborales y sociales que acompañaron al empleo regulado y protegido en buena parte de los países más ricos. Y, como se ha dicho previamente, la auto-inculpación por parte del trabajador precario de su situación laboral; en definitiva, un ataque frontal a la solidaridad de clase, a la acción colectiva, a los sindicatos. Sin importar en todo ello las calamidades sociales, ecológicas o sanitarias que surjan de su flexible y voraz desarrollo. Con ello los sindicatos, la negociación colectiva y las relaciones laborales han pasado de ser instrumentos para la solución de los problemas sociales derivados del crecimiento económico (un instrumento válido para equilibrar y pacificar el intercambio de trabajo por salario), a ser, en sí mismos, el problema para el nuevo capitalismo neoliberal.
¿Cómo se extiende la precarización y qué efectos sociales produce?
Hace más de un cuarto de siglo, un documento de la OCDE era muy explícito.[14] Estados Unidos, eliminando protecciones a los trabajadores, rebajando el bienestar y disminuyendo la administración pública tenía menos desempleo; por tanto, la Unión Europea (UE) tenía señalado el camino a seguir. Poco importaba que en Estados Unidos creciera la precariedad y el trabajo mal remunerado; ya que, como decía el mismo documento: «sus problemas sociales serían mucho peores sin esos empleos». Y Europa se puso manos a la obra y, en esa acción, España fue un alumno aventajado, reforma laboral tras reforma laboral, precarizamos a través de instrumentos sumamente sensibles al ciclo económico: el trabajo temporal, el autónomo dependiente, las empresas de trabajo temporal (ETT), la subcontratación... Tras 2008, las políticas austericidas y las reformas laborales degradaron y mercantilizaron aún más las condiciones de empleo y trabajo. De manera que la solución flexibilizadora impuesta a nuestro país no le ha librado del desempleo, ni del trabajo de mala calidad, ni de la ocupación informal, ni tampoco de la desigualdad social que ha crecido de manera alarmante.
Y no sólo se trata de la desigualdad de rentas, ya que uno de los indicadores más sensibles que reflejan la existencia de desigualdad (y de injusticia social) es la constatación de cómo se distribuye la salud en los distintos grupos sociales y territorios. Según el Government at a Glance,[15] en relación con el gasto de la Administración pública, España está a la cola de Europa; respecto del gasto por habitante, estamos por debajo de la media OCDE y, por supuesto de los países de la zona euro (ambos datos, en porcentaje de PIB). Una conclusión similar se puede constatar respecto del empleo público español, con el agravante de su progresiva laboralización y precarización. El gasto en educación o protección social en 2017 era de los más bajos de Europa y de alrededor de la media OCDE. Por lo que hace a la sanidad, el gasto público descendió desde la Gran Recesión de 2008, lo que implicó la reducción del número de camas hospitalarias, del número de profesionales y, junto a ello, siguiendo las recetas neoliberales, la expansión del sector privado y la mercantilización de la sanidad.[16]
La insistencia de las organizaciones internacionales en mercantilizar y privatizar (OMC) , o en la necesidad de flexibilizar nuestro mercado de trabajo (OCDE y FMI) es muy marcada, aún cuando, siguiendo sus indicadores de rigidez-flexibilidad (EPL, Employment Protection Legislation), ya hace años que España tiene un EPL inferior (es decir, es más “flexible”) al de algunos países con dinámicas ocupacionales mucho más exitosas que las nuestras en términos de tasa de ocupación, desempleo y precariedad como Alemania o Dinamarca.[17]
Los estereotipos legitimadores de la precariedad difunden la idea de que ese es el destino de los trabajadores con bajo nivel de estudios o poca cualificación. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) van mostrando a lo largo del tiempo cómo las profesiones y actividades de alto nivel de estudios, así como las relacionadas con la sanidad o la educación se van precarizando; y no sólo en España[18]. Es más, en momentos de crisis como el actual, se vuelve a mostrar que muchas profesiones con el estigma de baja cualificación o, incluso, despreciadas , como cajeras y reponedores de supermercado, limpieza, recogida de basuras, agricultura, etc., son más indispensables que muchas de aquellas que tienen un alto precio en el mercado como son, por citar algunas, los brokers, intermediarios, conseguidores y tiburones de las finanzas.
Uno de los segmentos de actividades y de ocupaciones paradigmático, donde se concentran las ambigüedades y contradicciones del tipo de prácticas enunciadas, es el relacionado con el cuidado de ancianos, un trabajo que debiera ser altamente cualificado porque ¿cómo dejar a padres y abuelos, en muchas ocasiones con problemas de salud mental o física, en manos inexpertas, o en centros con pocos recursos y que proporcionan cuidados y condiciones irresponsables? Y, sin embargo, la implantación de políticas neoliberales austericidas tras la crisis de 2008 recortó el gasto en residencias públicas, incrementó el déficit de plazas, redujo el papel de entidades sin ánimo de lucro, y externalizó servicios a grandes empresas, aseguradoras y fondos especulativos que hallaron en la atención a las personas mayores un mercado rentable para hacer negocio. Este se hizo recortando personal, precarizando sus condiciones, ahorrando en material y degradando la atención y condiciones de las personas ancianas. Se parasita al sector público, se gestiona privadamente y se actúa sin control democrático.[19] Este es un punto crítico de un sistema que desprecia la vida y falta al respeto y a la dignidad de las personas y los trabajadores.
La actual crisis muestra que profesiones con el estigma de baja cualificación son más indispensables que aquellas con alto precio en el mercado
Otra cuestión punzante, puesta sobre la mesa en la crisis de salud pública actual, es la de intentar pasar de puntillas en el campo educativo (conocedores de las elevadas desigualdades que pesan sobre él); es decir, pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza virtual de la noche a la mañana en colegios, institutos y universidades en la actual crisis COVID-19 tras una larga etapa no solo de intensa mercantilización y privatización, sino también de austericidio.[20] Aparecen desnudas, en estos dos casos, la fragilidad, la inconsistencia y la irresponsabilidad, con las que tratamos a las personas dependientes y más vulnerables. A unos porque solo tienen presente (la ancianidad) y, a otros, porque se les supone futuro (los jóvenes). La forma de solucionar sus problemas pone bajo los focos que aquello que necesitamos, al contrario de lo que predicaba la señora Thatcher y su «no hay alternativa», es «más sociedad» y una economía que resuelva las acuciantes necesidades que tiene la población, sobre todo las más desfavorecida. El trabajo de la reproducción, de los cuidados, no solo es social, es política y económicamente indispensable.
La precarización afecta la trayectoria laboral, tanto en las condiciones de empleo (tipo de contrato o despido, por ejemplo), como a nuestras condiciones de trabajo (salario, jornada, intensidad del trabajo, etc.), pero también a nuestras vidas, introduciendo condicionalidad y vulnerabilidad cotidiana (no llegar a final de mes, no poder hacer frente a los pagos de la vivienda o de los servicios indispensables, no poder planificar la vida cotidiana, no poder formar una familia). Como hemos sugerido anteriormente citando a Bilbao, un primer mecanismo de precarización afecta la situación laboral-contractual y de trayectoria laboral que engloba las condiciones de empleo y de trabajo. La norma estándar de empleo (fijo, estable, a tiempo completo, con derechos y protecciones) deja paso a una nueva norma de empleo no estable, inseguro, a tiempo parcial o incierto, con derechos y protecciones limitados, que borra las fronteras no sólo entre situaciones de empleo (fijo y temporal o a tiempo completo y tiempo parcial), sino también entre situaciones ocupacionales: asalariados y autónomos, formales e informales, contratados y subcontratados, ocupados y subocupados. Recordemos que el desempleo, precisamente, ha sido el ariete justificador de la explosión precarizadora. Cómo se nos repite con insistencia a modo de excusa: es mejor tener un trabajo, el que sea, que no tener ninguno.
Al tiempo, un segundo mecanismo actúa combinando protecciones y desprotecciones, riesgos y vulnerabilidades en el trabajo, de manera que más o menos protección y derechos (indemnización, representación o negociación), da lugar a mayor o menor seguridad, incertidumbre, vulnerabilidad (miedo, indefensión, despido), o discriminación (de diversos tipos hasta llegar a las amenazas y la violencia). Su escenario es el puesto y lugar de trabajo, pero se amplía hasta abrazar la vida cotidiana de las personas afectadas, dada la inseguridad o incertidumbre generada por estas vivencias. El ejemplo más inmediato es la insuficiencia de ingresos, pero tampoco debemos olvidar sus múltiples efectos en la salud, en la vida personal y familiar, o en situaciones de discriminación o acoso.
Finalmente, un tercer mecanismo facilita la penetración de la vulnerabilidad en la vida cotidiana y en los hogares. Así, Santamaría y Serrano apuntan que «el precario se somete a un control sobre su vida».[21] El empleo precario se relaciona con la privación y pobreza que alcanza a los hogares como señala la Fundación Foessa.[22] No es solo que existan el 14% de trabajadores pobres, aun y estando ocupados, o que justo antes de la pandemia superáramos los tres millones de desocupados, es también la pobreza que afecta a una cuarta parte de los españoles, lo que cuestiona la subsistencia, una de las funciones claves de la reproducción. En este sentido las familias afectadas por la inseguridad laboral soportan los efectos de la precariedad y el desempleo, lo que unido al progresivo cuestionamiento y desmantelamiento del estado del bienestar incorpora riesgos sociales importantes actuales y futuros: por ejemplo, en términos de cuidado y atención; en términos de educación, sanitarios, etc.[23]
La precarización laboral, vital y de salud
Hoy en día el gran capital ha alcanzado un grado tal de impunidad, encerrado en su burbuja de codicia, interés y supremacismo desmedidos que apenas le afectan las protestas y movilizaciones sindicales, tampoco aquellas motivadas por la falta de regulación o gobernanza de la globalización, ni las acciones feministas, ecologistas, etc. Por su parte, la atención sanitaria y la biomedicina sufren también las consecuencias de la especialización vinculada a una división del trabajo extrema ligada a la mercantilización y la permanente búsqueda del beneficio. Pero no controlamos la naturaleza y un minúsculo betacoronavirus de apenas 100 nanómetros de diámetro nos recuerda nuestra fragilidad y precariedad como productos que somos de esa misma naturaleza que nos acoge o nos puede destruir.
A esa precarización como género humano se une la precariedad social impulsada estratégicamente por unas élites extractivas, que no quieren ni tienen ninguna alternativa a un sistema que genera sus privilegios y defiende sus intereses. En los países ricos nos dimos cuenta de su existencia por la implantación de la desregulación, flexibilidad y austeridad, que abraza nuestras vidas, nuestros hogares y familias. Y la precariedad ha entrado en nuestros cuerpos y en nuestras mentes hasta convertirse en una mentalidad precaria. Como señala Guy Standing, la mente precarizada “carece de anclajes, revolotea de un tema a otro, con el sufrimiento extremo del trastorno de déficit de atención. Pero también es nómada en su trato con otras personas”.[24] Su expresión en términos de salud es muy diversa: malestar, enfermedad, muerte prematura, etc. Y, sin embargo, como veremos, hay cuerpos, mentes, personas y grupos sociales más precarios que otros. La precarización es ubicua y a la vez desigual.
A la precarización como género humano se une la precariedad social impulsada estratégicamente por unas élites extractivas
Una encuesta sobre la precariedad en Barcelona,[25] siguiendo los escala de medición de la precariedad laboral EPRES elaborado por el grupo de investigación Greds-Emconet (UPF), muestra que las personas precarizadas, están más expuestas a la contratación inestable (61,3%), su salario no permite cubrir imprevistos (74,7%; 65,5% con un sueldo inferior a los 1.000€) y, asimismo, tienen baja capacidad negociadora sobre sus condiciones salariales y de empleo, son más vulnerables (amenaza de despido, indefensión ante trato injusto, miedo a represalias por reclamar mejores condiciones), más riesgo de no tener derecho a indemnización por despido y, en el ejercicio de esos derechos, tienen más dificultades para coger permisos o de hacer días de fiesta semanales, regular horarios laborales, etc. Otro estudio realizado en Cataluña 2017[26] muestra la mayor prevalencia de precariedad en determinados grupos más expuestos como son las mujeres, jóvenes, inmigrantes, trabajadores manuales y de menor nivel educativo. El nivel de precariedad entre la clase obrera con trabajos manuales menos cualificados (57 y 56% en mujeres y hombres respectivamente), es parecida, o incluso mayor, que la de los trabajadores mejor situados (profesionales o directivos de empresas) con contratos temporales (38 y 60% en mujeres y hombres respectivamente). Ahora bien, esta sobreexposición no debe ocultarnos que la precarización avanza también entre los trabajadores con nivel educativo superior y profesiones de nivel técnico o de mando; el miedo al despido aparece también entre los supuestamente no precarios. La desigualdad y la precarización van juntas. Por otro lado, según la encuesta sobre precariedad en Barcelona (2018), la precariedad también se relaciona con la pobreza energética, no solo en términos de temperatura adecuada (entre el 22-44% según nivel de precariedad), sino también de no disponer de internet (entre el 15-26% según precariedad). Asimismo, los precarios están más expuestos a problemas con el pago de la vivienda (entre el 27-35% según situación de precariedad) y la amenaza o el desahucio propiamente, así como a cortes de suministros básicos.
De todo lo anterior se desprende que la precarización tiene consecuencias laborales, personales y sociales de gran amplitud, pero también sobre la salud y calidad de la vida. La crisis del coronavirus solo ha puesto de manifiesto su especial urgencia. La salud, como el consumo, el cuidado y la atención a las personas, son temas transversales (del mismo modo que el poder y la dominación, el género o el racismo) que sacuden el mundo del trabajo, inseparable de la vida. Y, sin embargo, la salud como nos recuerda Richard Sennett, fue un problema para los primeros urbanistas (siglo XIX) que diseñaron las grandes ciudades actuales no como respuesta a las crisis económicas, sino como actuación frente a los “problemas de salud pública y enfermedades que afectaban tanto a ricos como a pobres”.[27] La calidad de la vida urbana solo mejoró a partir de la dedicación a la tarea de médicos higienistas y urbanistas como Ildefons Cerdà y su preocupación por la salud.
La precarización tiene consecuencias laborales, personales y sociales de gran amplitud, pero también sobre la salud y calidad de la vida
El desempleo y la precarización de la vida constituyen una epidemia social tóxica, que impide llegar a fin de mes, que genera personas pobres que no pueden calentarse en invierno o llenar la nevera, individuos desesperados. La precarización empeora la salud mental, genera violencia y suicidios; aumenta el riesgo de enfermar, de empeorar la salud y de morir prematuramente, no solo para quienes trabajan en esas condiciones, sino también para sus familias, todo lo cual conlleva desigualdades de salud. Unas precarias condiciones de vida que son especialmente graves cuando afectan a menores de edad, por los condicionantes que suponen en sus futuras trayectorias vitales. Hace dos décadas, una investigación mostraba de forma cualitativa algunas de las reacciones y sensaciones de mujeres de mediana edad de un grupo de limpieza (Tabla 1).[28] En gran parte coinciden con entrevistas a parados en fechas más recientes, en las que se hablaba del estigma, el miedo, o la discriminación que afectan la salud; como decía una entrevistada; «vas al médico y nos dan Diazepam».[29]
Tabla 1. Ejemplos de dimensiones de la precariedad relatado por trabajadoras de la limpieza
| Horario/ disponibilidad absoluta y permanente | “Dejas de dormir esperando que te llamen” | “Estas nerviosa pensando que te van a llamar” | Duele mucho no cumplir con las promesas a tus hijos” |
| Vulnerabilidad /Impotencia | “Psicológicamente me mata, te da una impotencia muy grande” | “Es que nos callamos por el miedo que tenemos.” | |
| Trato discriminatorio | “Ahora lo llevo mejor, pero me ha costado, bajando la cabeza, siempre detrás, siempre detrás, hasta que han claudicado ya.” | “Te pones mal, te vas a tu casa quemada” | “Es humillante te tratan como basura” |
Distintos estudios permiten ver con claridad cómo conforme aumenta la precariedad laboral el impacto sobre la salud es mayor[30] tanto en el nivel de salud mental como en la autopercibida,[31] produciéndose un gradiente social de la salud. Por ejemplo, el impacto sobre la salud mental es mucho mayor (más de 3 veces más riesgo) en los trabajadores más precarios. La peor situación se observa en las mujeres, inmigrantes, obreras y jóvenes, cuya precariedad es elevadísima (alrededor del 90%).
Antes veíamos uno de los extremos de la precariedad: el desempleo y sus consecuencias en términos de inseguridad. Otro extremo es el trabajo informal, sin contrato. Por ejemplo, una investigación realizada en Chile, revela que el empleo informal muestra peores resultados en la salud autopercibida y la salud mental que la ocupación formal aunque hay diferencias entre personas dependientes y no dependientes y por género.[32] [33]
Actividades vitales durante la COVID-19 y la generación de precarización
Al tiempo que las investigaciones muestran cada vez con mayor detalle y precisión los efectos de la precarización en la salud, la combinación letal de flexibilidad y austeridad desde la Gran Recesión de 2008 ha seguido promoviendo, entre políticas neoliberales y grandes empresas, una continua precarización de aquellas actividades y ocupaciones que hoy día son vitales para la subsistencia, como se ha remarcado en numerosos medios de comunicación durante los primeros meses de 2020.[34]
Cuando dentro de un tiempo tengamos datos y análisis fiables podremos valorar integralmente los efectos en la salud de la pandemia; pero hoy, la COVID-19, reúne todas las condiciones para que debamos considerarla una pandemia de la desigualdad , que representa una grave amenaza para la población obrera y los barrios populares. La pandemia de la COVID-19 amplificará desigualdades sociales previas. Llueve, y llueve sobre mojado, pero no llueve del mismo modo para todas las personas. Las políticas neoliberales mercantilizadoras deterioraron sin piedad los recursos y servicios de la sanidad pública; los servicios sociales y de dependencia nunca fueron suficientemente desarrollados; y la salud pública, el medio para analizar, proteger y prevenir la enfermedad y promocionar la salud colectiva ha sido sistemáticamente infrafinanciada y, a menudo, condicionada a intereses privados. Los profesionales sociosanitarios, aclamados hipócritamente por algunos cómo héroes, han debido (junto a sus familias) exponerse innecesariamente al contagio y al riesgo de morir. Durante días, un gran número de trabajadores precarizados han tenido que elegir entre riesgos: ir a trabajar, perder el empleo, o, más tarde, confinarse precariamente sin disponer de la posibilidad de teletrabajar. Junto a obreros de la construcción, repartidores y empleados del sector turístico y los servicios, una gran parte de la clase trabajadora que sostiene la vida común de toda la población ha sido invisibilizada. En el hogar, la crisis se manifiesta sobre todo en las mujeres que cuidan y atienden a personas enfermas y con discapacidad, a infantes y mayores. Las cajeras, limpiadoras, camareras de piso y trabajadoras sociales y de cuidados tienen también rostro de mujer.[35]
Distintos estudios permiten ver con claridad cómo conforme aumenta la precariedad laboral el impacto sobre la salud es mayor.
Una aproximación empírica a la precariedad[36] con los cambios ocurridos entre 2011 y 2019, asociados a algunas de las profesiones calificadas de “esenciales” o a trabajadores/as calificadas de “héroes” o “heroínas”, muestra cifras muy ilustrativas (Tabla 2). La cuestión es particularmente llamativa en el caso de la enfermería, que ha visto reducir su empleo no precario, mientras el precario aumenta espectacularmente; del mismo modo reponedores o trabajadores de los cuidados personales. Excepto entre farmacéuticos y trabajadoras de la industria de alimentación, el empleo precario aumentó más que el indefinido, estable o a tiempo completo, en todas estas profesiones clave.
Sí planteamos el mismo ejercicio para actividades relacionadas (Tabla 3), veremos a simple vista que el empleo precario ha aumentado prácticamente en todas ellas entre 2011 y 2019; en la industria alimentaria, un 30,8%; en educación, un 23,1%; en sanidad, un 45,1%; en asistencia en establecimientos residenciales, un 31,9%; en comercio, entre el 37,6% y el 41,9%; en depósito y almacenamiento la tasa de precariedad ha pasado del 19,5% en 2011 al 45,3% en 2019. Transporte de mercancías es la única actividad de las reseñadas en las que ha aumentado el trabajo no precario.
Tabla 2. Precariedad según ocupación seleccionada. España, 2011 y 2019
| Ocupación principal | % empleo precario IV trimestre | Variación empleo de 2011 a 2019 | |||
| 2011 | 2019 | Precario | No precario | Total | |
| Médicos | 32,7% | 34,9% | 25,4 | 13,5 | 17,4 |
| Profesionales de enfermería y partería | 32,4% | 41,3% | 36,4 | -7,1 | 6,9 |
| Otros profesionales de la salud | 39,7% | 43,1% | 84,0 | 59,8 | 69,4 |
| Auxiliares de enfermería | 36,5% | 38,6% | 36,9 | 24,9 | 29,3 |
| Farmacéuticos | 30,2% | 27,3% | 38,4 | 59,0 | 52,8 |
| Técnicos auxiliares farmacia y emergencias sanitarias y otros trabajadores de cuidados a personas en servicios de salud | 32,7% | 34,8% | 32,6 | 21,0 | 24,8 |
| Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (excepto cuidadores de niños) | 50,0% | 56,3% | -2,9 | -24,5 | -13,7 |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 39,6% | 40,9% | 13,7 | 7,6 | 10,0 |
| Cajeros y taquilleros (excepto bancos) | 44,6% | 51,2% | 26,9 | -2,4 | 10,7 |
| Reponedores | 41,3% | 52,5% | 37,8 | -12,2 | 8,5 |
| Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 34,7% | 31,2% | -5,7 | 10,5 | 4,8 |
| Total precarios | 31,8% | 33,7% | 18,0 | 8,0 | 11,2 |
Nota: % de empleo precario en cada ocupación reseñada
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, microdatos.
Tabla 3. Precariedad según sectores de actividad, variación entre 2011 y 2019 en España
| Ocupación principal | % empleo precario IV trimestre | Variación empleo de 2011 a 2019 | |||
| 2011 | 2019 | Precario | No precario | Total | |
| Industria de la alimentación | 25,5% | 27,6% | 30,8 | 17,7 | 21,1 |
| Educación | 32,4% | 36,1% | 23,1 | 4,6 | 10,6 |
| Actividades sanitarias | 31,9% | 39,6% | 45,1 | 3,5 | 16,8 |
| Asistencia en establecimientos residenciales | 35,8% | 37,8% | 31,9 | 21,1 | 25,0 |
| Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco | 30,1% | 34,7% | 37,6 | 11,8 | 19,6 |
| Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico | 20,6% | 20,8% | 11,1 | 9,6 | 9,9 |
| Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 29,9% | 34,6% | 41,9 | 14,1 | 22,4 |
| Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados | 37,5% | 34,7% | -8,8 | 3,0 | -1,5 |
| Depósito y almacenamiento | 19,5% | 45,3% | 105,2 | -40,1 | -11,9 |
| Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza | 25,6% | 19,3% | 0,6 | 44,6 | 33,3 |
| Actividades anexas al transporte | 19,7% | 26,9% | 89,5 | 26,5 | 38,9 |
| Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal | 13,2% | 39,6% | 183,4 | -34,3 | -5,6 |
| Otras actividades postales y de correos | 26,2% | 33,0% | 43,0 | 2,9 | 13,4 |
| Total | 31,8% | 33,7% | 18,0 | 8,0 | 11,2 |
Nota: % de empleo precario en cada ocupación reseñada
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, microdatos.
Este es el panorama detrás de los aplausos cotidianos que podemos escuchar cada tarde. El riesgo no es para el empleador, sino para el trabajador.[37]
Otra referencia similar es la de los contratos registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).[38] Ahí se observa (Tabla 4) la enormidad de contratos registrados en el año 2019. Además, una mirada más atenta permite descubrir que solo una pequeña proporción son contratos indefinidos. La precariedad y la fragilidad caracterizan estos sectores de actividad y estas profesiones tan vitales en la crisis actual.
Tabla 4. Contratos registrados en el año 2019 y ocupados en el IV trimestre 2019, España
| Contratos registrados año 2019 | Ocupados IV trim 2019 | % contratos registrados sobre empleo | |
| Profesionales de la salud | 354.646 | 663.971 | 53,4% |
| Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud | 497.387 | 470.156 | 105,8% |
| Otros trabajadores de los cuidados a las personas | 311.931 | 347.134 | 89,9% |
| Trabajadores de los servicios personales | 502.286 | 321.234 | 156,4% |
| Empleados domésticos | 201.727 | 408.226 | 49,4% |
| Otro personal de limpieza | 1.453.566 | 682.706 | 212,9% |
| Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios | 523.453 | 161.061 | 325,0% |
| Total | 22.512.221 | 16.846.141 | 133,6% |
Fuente: Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, microdatos, y del SEPE, Estadística de Contratos Acumulados 2019.
A lo largo del año 2019 se registraron en España 1.341.776 contratos de trabajo en actividades sanitarias y de servicios sociales, de los cuales solo 41.682, el 3,1%, eran indefinidos. Entre profesionales de la salud se formalizaron 354.646 contratos, de los cuales apenas 20.748, esto es el 5,9% del total, eran indefinidos. Entre los trabajadores de cuidados a las personas en servicios de salud, de 406.653 contratos, sólo 7.967 eran indefinidos, menos del 2%. Estas cifras confirman la elevada inestabilidad contractual que afecta a una no pequeña parte de trabajadores de dichos ámbitos.
Conclusiones
La precarización es un fenómeno estructural, endémico y tóxico, que existe en todos los trabajos y todos los sectores y que, aun con importantes diferencias, afecta a la inmensa mayoría de trabajadores, ya sea en el ámbito privado y público, en la industria, agricultura y servicios, en sus condiciones de empleo, en sus condiciones de trabajo, o en su hogar y vida cotidiana. Además del empleo asalariado, la precarización se hace omnipresente en gran número de trabajos no asalariados y sin relaciones contractuales, muchos de los cuales quedan ocultos, como es el caso de quienes trabajan por un alojamiento y manutención sin ningún sueldo, en diversas situaciones de servidumbre y esclavitud. También con múltiples tipos de empleo informal, en el que destaca el enorme número de mujeres que realizan el trabajo doméstico, incluido el trabajo de cuidados y de atención a las personas dependientes. La crucial importancia del trabajo reproductivo femenino, invisible, no remunerado y precarizado radica en que constituye un factor clave e la organización de la producción y en el proceso de acumulación capitalista.
La precarización es un fenómeno estructural, endémico y tóxico, que existe en todos los trabajos y todos los sectores
En este texto hemos reflexionado acerca de la supervivencia de nuestras sociedades, pero, ¿es eso posible si seguimos el mismo ritmo, dinámica y exposición actuales? ¿Debemos experimentar nuevas fórmulas? Por ejemplo, ¿podemos pensar el trabajo teniendo en cuenta el cuidado y la atención a las personas?, ¿O teniendo en cuenta la salud de la humanidad y la salud del planeta? El trabajo reproductivo, en el que se incluye la educación y la salud, es un trabajo digno, socialmente necesario e imprescindible. Necesita el reconocimiento que su importancia social merece. Y un reconocimiento no mercantil, porque los trabajos de reproducción son instrumentos que generan equidad.
El Estado al servicio del mercado naturaliza lo que es antinatural. El Estado es una institución social que debiera estar al servicio de la sociedad. Además, lo privado no necesariamente funciona y, aún menos, funciona mejor (Mazzucato, Krugman).[39] Desde los años ochenta en España hemos visto cómo la venta de patrimonio y servicios públicos solo garantiza grandes beneficios a los propietarios actuales[40] e incrementa la desigualdad y la pobreza. Una dualidad tan insoportable como la que van generando los intereses económicos en la sociedad, entre los que pueden no pagar o incluso evadir impuestos frente a los que tienen que pagar impuestos religiosamente y los que no pueden pagarlos dado su elevado grado de vulnerabilidad y pobreza. Como expone el economista Paul Krugman, la Seguridad Social y la sanidad provista por el Estado es hoy más necesaria que nunca.
La precarización del trabajo no es un destino o una fatalidad esgrimida para culpabilizarnos, sino el resultado de un régimen político y un modelo económico impuestos a conciencia. Por ello es necesario pensar un modelo alternativo de sociedad y economía que asegure la vida material de las personas; un modelo donde se trabaje menos pero quizás en diversas actividades y de modo diferente, mucho más respetuoso con el medio ambiente y con las capacidades de las personas (mujeres y hombres de orígenes y etnias diferentes) para trabajar y vivir mejor. Los cambios deberán ser radicales. Por un lado, habrá que aumentar la protección social y la seguridad material al margen de tener empleo o trabajo. Sea mediante una reedición de un contrato social de bienestar que asegure el pleno empleo, como mecanismo básico de redistribución, pero que también consolide los servicios sociales indispensables (salud, educación, vivienda, energía, transporte, etc.); o sea mediante algún mecanismo de garantía de rentas a la ciudadanía. En todo caso, se han de poner en marcha mecanismos que alejen la miseria económica del trabajador pobre, así como la incertidumbre y la arbitrariedad en la que vive. Por otro lado, habrá que respetar y desarrollar los derechos de los trabajadores y democratizar radicalmente la organización y las condiciones de trabajo. Habrá que avanzar en una economía que incentive la solidaridad y la cooperación con proyectos nuevos, alternativos, que creen ilusión y esperanza, y que sean creativos, ecológicos y socialmente útiles. En esta encrucijada histórica, hay que repensar nuevas propuestas que conformen una alternativa para emanciparnos a las cadenas con que nos ata el neoliberalismo capitalista. Ante la progresiva destrucción de los derechos laborales y de la negociación colectiva y la extensión global de la precarización hay que reivindicar la importancia decisiva de luchar por la democracia laboral y evitar que el trabajo sea una mercancía.
Joan Benach es director del Grupo de Investigación de Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF), subdirector del JHU-UPF Public Policy Center (UPF), y colaborador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2) en la UAM
Ramón Alós es profesor jubilado de Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) y del Institut d’Estudis del Treball (IET).
Pere Jódar es profesor de Sociología, Universitat Pompeu Fabra.
NOTAS:
[1] John Berger, Panorámicas. Ensayos sobre arte y política, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2016, p.306.
[2] Andrés Bilbao, «Trabajo, empleo y puesto de trabajo», Política y Sociedad, 34, 2000, pp. 69-81, p.69.
[3] Robert Castel, La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l’individu, Éditions du Seuil, París, 2009.
[4] Ibidem, p. 114.
[5] John Berger, 2016, Op. cit., p. 305.
[6] Ver, por ejemplo, Emiliana Armano, Annalisa Murgia, «Hybrid areas of work In Italy: hypotheses to interpret the transformations of precariousness and subjectivity», en Emiliana Armano, Arianna Bove, Annalisa Murgia, Mapping Precariousness, Labour Insecurity and Uncertain Livelihoods. Subjectivities and Resistance, Routledge, Londres, 2017, pp. 47-59. También, Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
[7] David Casassas, Libertad condicionada. La renta básica en la revolución democrática, Paidós, Barcelona, 2018.
[8] Andrew Ross, «Working for nothing: the latest-high great sector?», En Armano, Bove y Murgia, 2017, Op. cit., pp.189:198.
[9] Pierre Bourdieu, «Job Insecurity is Everywhere Now», en Pierre Bourdieu, Acts of Resistance. Against the Tyranny of the Market, The New Press, Nueva York, 1998, pp. 81-87.
[10] Isabel Lorey «Labour (in-) dependence, care: conceptualizing the precarious», en Armano, Bové y Murgía, 2017, Op. cit., pp. 199-209.
[11] Isabel Lorey, 2017, Op. cit., p. 200.
[12] Alejandra Vives, Marcelo Amable, Monserrat Ferrer, Salvador Moncada, Clara Llorens, Carles Muntaner, Fernando G. Benavides y Joan Benach, «The Employment Precariousness Scale (EPRES): psychometric properties of a new tool for epidemiological studies among waged and salaried workers», Occup Environ Med. 2010, 67(8):548-55.
[13] Joan Benach, Alejandra Vives, Marcelo Amable, Christophe Vanroelen Gemma Tarafa y Carles Muntaner, «Precarious employment: understanding an emerging social determinant of health», Annu Rev Public Health, 2014, 35:229-53.
[14] OCDE, The OECD Jobs Study. Facts, Analysis, Strategies, 1994.
[15] OCDE, Government at a Glance, 2019,
[16] Joan Benach, «El Sistema Nacional de Salud español: ¿Cómo se originó? ¿Qué logró? ¿A dónde debería ir?», Sin Permiso, 29 de enero de 2018.
[17] Damian Grimshaw, Mat Johnson, Jill Rubery y Arjan Keizer, European Work and Employment. Reducing Precarious Work. Protective gaps and the role of social dialogue in Europe, European Commission project (DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities VP/2014/004, Industrial Relations & Social Dialogue), 2016. Ver también Rafael Muñoz-de-Bustillo Llorente y Fernando Pinto Hernández, Reducing Precarious Work in Europe through Social Dialogue: The Case of Spain, informe para la Comisión Europea, Universidad de Salamanca, 2016.
[18] Danièle Linhart, La comèdie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Éditions Érès, Toulouse, 2017.
[19] Joan Benach, «Las muertes en residencias y la mercantilización de los cuidados», El País, 27 de abril de 2020, disponible en:
[20] Que prosigue en la crisis de la COVID-19, al ser la enseñanza una de las actividades que pierde más ocupación, según los datos de la Seguridad Social. Un síntoma más de su mercantilización y privatización. También un síntoma de la fragilidad vinculada a la segregación entre actividades de mujeres y de hombres y de la precarización relacionada, disponible en:
[21] Elsa Santamaría López y Amparo Serrano Pascual, Precarización e individualización del trabajo: claves para entender y transformar la realidad laboral, Editorial UOC, Barcelona, 2016.
[22] Fundación Foessa, VIII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo en España, Fundación Foessa, Madrid, 2019, Capítulo 3.
[23] En cierta manera, la actual eclosión del teletrabajo muestra que esos tres mecanismos al final afectan a las personas en los hogares; punto de encuentro insoslayable de condiciones de empleo, trabajo y vida. Será necesario, en este sentido, estar atentos a la expansión de la impunidad de la ‘nueva’ relación laboral ya puesta en práctica mediante el crowdsourcing y el trabajo de plataforma. Cabe no olvidar que hasta el momento las regulaciones sobre el teletrabajo son limitadas e insuficientes. Ana María Romero Burillo, Trabajo, género y nuevas tecnologías: algunas consideraciones, IusLabor 1, 2019. Ver también Anna Ginès i Fabrellas y Sergi Gálvez Durán, «Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital», INDret, 1, 2016, pp. 1-44.
[24] Guy Standing, «¿Quién servirá de voz al precariado que está surgiendo?», Sin Permiso, 5 de junio de 2011. ,
[25] Mireia Bolíbar, Irene Galí, Pere Jódar y Sergi Vidal, Precariedad laboral en Barcelona: un relato sobre la inseguridad, repositorio de la Universidad Pompeu Fabra, 2020.
[26] Mireia Julià, Alejandra Vives, Gemma Tarafa y Joan Benach,«Changing the way we understand precarious employment and health. Precarisation affects the entire salaried population», Safety Science, 2017, 100:16-73.
[27] Richard Sennet, Construir y habitar. Ética para la ciudad, Anagrama, Barcelona, 2019, p. 34.
[28] Marcelo Amable, Joan Benach y Sira González, «La precariedad laboral y su impacto sobre la salud: conceptos y resultados preliminares de un estudio multi-métodos», Arch Prev Riesgos Laboral, 2001, 4:169-184.
[29] Pere Jódar y Jordi Guiu, Parados en movimiento. Historias de dignidad, resistencia y esperanza, Icaria, Barcelona, 2019.
[30] Alejandra Vives, Christophe Vanroelen, Marcelo Amable, Monserrat Ferrer, Salvador Moncada, Clara Llorens, Carles Muntaner, Fernando G. Benavides y Joan Benach, «Employment precariousness in Spain: prevalence, social distribution, and population-attributable risk percent of poor mental health» Int J Health Serv, 2011, 41(4):625-46
[31] Joan Benach, Mireia Julià, Gemma Tarafa, Jordi Mir, Emilia Molinero y Alejandra Vives, «La precariedad laboral medida de forma multidimensional: distribución social y asociación con la salud en Cataluña», Gac Sanit 2015, 29(5):375-8.
[32] Marisol E. Ruiz, Alejandra Vives, A, Érica Martínez-Solanas, Mireia Julià, y Joan Benach, «How does informal employment impact population health? Lessons from the Chilean employment conditions survey», Safety Sci, 2017, 100(Part A):57–65.
[33] Marisol E. Ruiz, Alejandra Vives, Vanessa Puig-Barrachina y Joan Benach, «Unravelling Hidden Informal Employment in Chile: Towards a New Classification and Measurements to Study its Public Health Impact», Int J Health Serv, 2019, 49(4):817-843.
[34] Ver, por ejemplo, Maite Gutiérrez, «La cajera del súper sostiene la economía durante la pandemia», La Vanguardia, 12 de abril de 2020. (Acceso: 5 de mayo de 2020), disponible en:
[35] Joan Benach, «La pandemia mata a los pobres, la desigualdad todavía matará a más», Ctxt, 16 de abril de 2020.
[36] Estas cifras se han confeccionado a partir de la Encuesta de Población Activa del INE (microdatos). Hemos elegido dos años, 2011 y 2019 para poder trabajar con la misma clasificación de ocupaciones (CNO) y de actividades (CNAE). La precariedad la hemos definido sumando temporales y trabajadores a tiempo parcial involuntarios. Aunque esta decisión no “captura” toda la precariedad, sí puede servir para acercarnos a su dimensión y evaluar su evolución en el período. Atendiendo a estos criterios, el año 2019 finalizó con más de 5,6 millones de trabajadores precarios en España, que representan un tercio del empleo total.
[37] Ya hace tiempo que especialistas en temas laborales advierten de la degradación de actividades de prestigio relacionadas con las profesiones tradicionales: medicina, arquitectura, abogacía, ingeniería; las TIC e inteligencia artificial facilitan su degradación y la pérdida de control de las propias tareas por parte de los afectados. Desde el punto de vista de la estratificación social no estamos volviendo al siglo XIX, sino al siglo XVIII. Ver al respecto: Josep Fontana, Capitalisme i democracia 1756-1848. Com va començar aquest engany,, Edicions 62, Barcelona, 2019; Gonzalo Pontón, La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII, Pasado & Presente, Barcelona, 2016.
[38] Hemos analizado los datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, microdatos, y del SEPE, Estadística de Contratos Acumulados 2019.
[39] Mariana Mazzucato, El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global,, Taurus, Madrid, 2019; Paul Krugman, Contra los zombis. Economía, política y la lucha por un futuro mejor, Crítica, Barcelona, 2020.
[40] O sobrevenidos por la gracia del gobernante de turno que les cedió bancos y empresas públicas: la factura que deben a los españoles es enorme.
Acceso al texto del artículo en formato pdf: La civilización del malestar: precarización del trabajo y efectos sociales y de salud
Presentación del libro Economía política feminista en Barcelona
Presentación del libro Economía política feminista en Barcelona
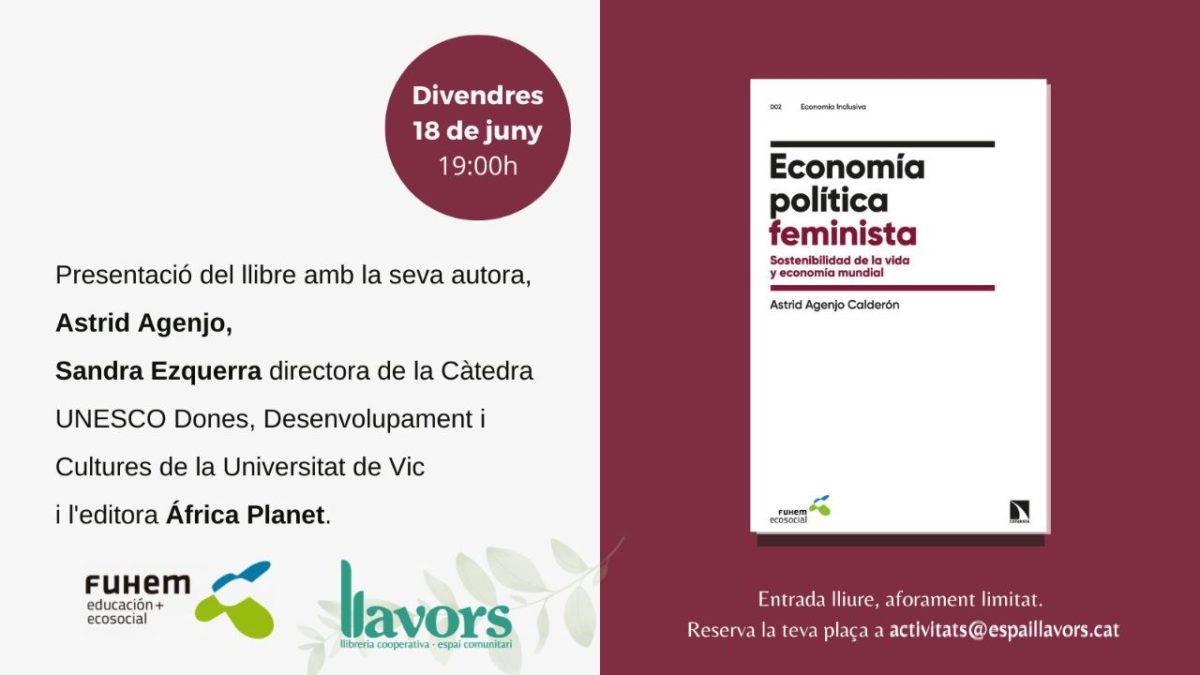 El próximo viernes, 18 de junio de 2021, a las 19 horas, tendrá lugar una nueva presentación del libro Economía política feminista: sostenibilidad de la vida y economía mundial, perteneciente a la Colección Economía Inclusiva de FUHEM Ecosocial.
El próximo viernes, 18 de junio de 2021, a las 19 horas, tendrá lugar una nueva presentación del libro Economía política feminista: sostenibilidad de la vida y economía mundial, perteneciente a la Colección Economía Inclusiva de FUHEM Ecosocial.
En el acto contaremos con la presencia de la autora, Astrid Agenjo Calderón, doctora en Ciencias Sociales y máster en Economía Internacional y Desarrollo. Junto a ella, intervendrán Sandra Ezquerro, directora de la Cátedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, de la Universidad de Vic; y África Planet, editora de FUHEM.
El evento tendrá lugar en la librería Llavors, de L’Hospitalet de Llobregat, situada en la calle Llobregat, nº 66. La entrada es libre y gratuita si bien, dadas las medidas de control de aforo es necesario reservar plaza escribiendo un correo a la librería: activitats@spaillavors.cat
Os esperamos en la Librería cooperativa y espacio comunitario Llavors.
Facebook:s https://www.facebook.com/epaillavors.llibreria
Twitter: @EspaiLlavors
Instagram: https://www.instagram.com/espaillavors.llibreria/
Entrevista a Jordi Salat
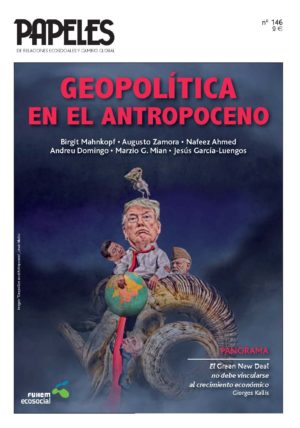 Entrevista al matemático y oceanógrafo Jordi Salat
Entrevista al matemático y oceanógrafo Jordi Salat
Salvador López Arnal
Geopolítica en el Antropoceno, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 146, verano de 2019, págs. 151-166.
Jordi Salat es matemático por la Universidad de Barcelona (1973), y oceanógrafo del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona desde 1974. Trabaja en oceanografía física descriptiva; interacciones físico-biológicas en ecosistemas marinos naturales y dinámica de poblaciones marinas.
Ha sido también profesor a tiempo parcial en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (1993-2010). Tiene una amplia experiencia investigadora, con artículos publicados en revistas científicas y comunicaciones en congresos internacionales. Ha participado en unos 50 proyectos científicos y en más de 40 expediciones oceanográficas. Ha colaborado también con agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como con organismos nacionales, administraciones y fundaciones, como experto en oceanografía, medio ambiente marino, pesquerías y clima.
Salvador López Arnal (SLA): Estudiaste matemáticas en la Universidad de Barcelona (UB), pero poco después te convertiste en un oceanógrafo del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona.
¿Por qué ese cambio? ¿Te dejaron de interesar las ciencias matemáticas?
Jordi Salat (JS): Dedicarse a la oceanografía, era un cambio, claro. Pero no creo que estuviera relacionado con una falta de interés por la ciencia matemática, sino más bien con un interés más amplio. O, por lo menos, es la impresión que ahora tengo. Ciertamente, un interés más amplio puede tener desventajas, especialmente en la situación competitiva que el mercado ha ido imponiendo por doquier. Tal como dice el saber popular, «quien mucho abarca, poco aprieta». Claro que en aquel momento no era consciente −si la había− de la necesidad de “apretar”. Y ya puestos…, ¿por qué la oceanografía?
SLA: Eso, ¿por qué la oceonografía?
JS: Aquí tenemos un nuevo protagonista, el azar. Es este personaje que casi siempre aparece en los momentos más trascendentales de nuestra existencia, y al que no siempre hacemos caso. Seguramente cuando no nos interesa lo que ofrece. No fue este el caso, obviamente. Pero tampoco creo que pueda decir que fuera «lo que siempre había estado esperando» o «el descubrimiento que daba sentido a mi vida». No. Para nada. Cuando se presentó la situación y acepté es, seguramente, porque debía tener una predisposición a caer en los encantos del azar. Visto desde el presente, con la perspectiva de los años, creo que el principal motivo era que me ofrecía la posibilidad de no seguir el camino marcado, pues si ha habido alguna constante en mi vida, esta ha sido la de evitar el camino marcado. En plan pretencioso, podría asimilarse a ser un “espíritu rebelde”.
SLA: ¿Y es el caso?
JS: Sinceramente, no lo creo. Además, en los tiempos que corren, acabaría saliendo mal parado si lo asumiera. El caso es que, volviendo a la oceanografía, la propuesta ofrecía algunos alicientes extra para quien tenía (y tiene) cierta aversión a estar encerrado, algo de espíritu aventurero y bastante curiosidad hacia el territorio en sentido amplio. Un concepto geográfico, que con permiso de los geógrafos (y de la etimología de territorio), trasciende la parte emergida del Planeta (Gea). Es uno de los problemas de las lenguas latinas, que confunden todo el planeta con la parte que podemos pisar, pero da juego cuando muestras imágenes de la Tierra, vista desde el espacio, en las que solo se ve agua, en forma líquida: océanos y nubes, o sólida.
SLA: Aunque sea una pregunta muy básica y algo hayas dicho ya antes: ¿qué es un oceanógrafo? ¿Qué tipo de ciencias son las Ciencias del Mar? ¿Qué investigan?
JS: Un oceanógrafo sería un geógrafo especializado en la capa del planeta que se encuentra mayoritariamente en estado líquido y que recibe el nombre genérico de océano. Aquí, en esta definición que me acabo de sacar de la manga, se puede ver como a veces me sale la vena de matemático.
SLA: Está muy bien esa vena matemática.
JS: Desde mi punto de vista, las Ciencias del Mar son el nombre publicitario que se usa para “vender” la Oceanografía. En algunas lenguas –las eslavas, por ejemplo– se habla de Oceanología, pero en la práctica son sinónimos, a pesar de la diferencia etimológica. Yo creo que, en el fondo, tratamos de lo mismo. No obstante, por algún motivo, parece que el concepto de oceanógrafo no acaba de satisfacer a los que estudian algo que va más allá del agua. Por ejemplo, los seres vivos que pueblan esas aguas o los sedimentos del fondo del mar. Así, si hablamos de Ciencias del Mar, podemos incluir a todos los que estudian “cosas que pasan” en el mar sin que nadie se sienta incómodo. Últimamente, también se habla de Ciencias de la Tierra, para incluir a los geólogos. ¿Son distintos de los geógrafos? Pues parece que sí, aunque por la etimología, la diferencia sería la misma que entre oceanógrafos y oceanólogos... Mejor no seguir por aquí o acabaremos perdiéndonos.
SLA: De acuerdo, no nos perdamos. He leído que trabajas en, copio la descripción, «oceanografía física descriptiva: dinámica oceánica y de masas de agua; oceanografía operacional; análisis de datos oceanográficos a largo plazo; interacciones físico-biológicas en ecosistemas marinos naturales y desarrollo de herramientas metodológicas para el procesamiento de datos oceanográficos y biológicos», así como «dinámica de poblaciones, análisis morfométricos y modelos bioeconómicos». ¡¡Uff, uff!!
¿Nos haces una traducción al román paladino, una definición asequible de este conjunto de investigaciones?
JS: Esto pasa cuando te piden que pongas lo que has estado haciendo a lo largo de tu vida profesional en un párrafo. Porque sabes que lo van a usar para decidir si los miembros del equipo en el que trabajas “merecen” que se financie su proyecto de investigación −normalmente por la mitad de lo que cuesta. Lo que dice la parrafada de mi CV es que he colaborado en sacar adelante proyectos sobre toda esta tira de temas, con diversos niveles de participación. Algunos de los proyectos son quizás muy especializados y no merece la pena detallarlos en el contexto de una entrevista. Lo que sí me parece que sería útil aquí es comentar que la lista incluye algunos aspectos necesarios para mejorar el conocimiento que tenemos del mar y que seguramente irán saliendo a lo largo de la entrevista, como por ejemplo: interacciones físico-biológicas, ecosistemas marinos, análisis de datos o dinámica oceánica y de masas de agua. La poca relación de los humanos con el mar nos lleva a la típica frase que dice, más o menos, «conocemos mejor la Luna que el océano, a pesar de que lo tenemos aquí mismo». Pues en esto andamos. Como dices son muchas cosas pero no hay que abrumarse.
SLA: ¿Y por qué esa poca relación de los humanos con el mar? A nuestros antepasados griegos o fenicios no les era desconocido. Tampoco a aquellos que emprendieron la vuelta al mundo.
JS: Yo creo que se debe a cuestiones biológicas. Nuestra especie es terrestre. Está adaptada a vivir en un medio terrestre: anda sobre el suelo, respira a través de pulmones, tiene la vista adaptada al medio aéreo, etc. Es decir, se mueve en el agua con dificultades, no puede respirar el oxígeno disuelto y prácticamente no ve nada allá dentro.
¿Qué interés puede tener en el océano? Pues aprovechar algunos alimentos o utilizarlo para trasladarse. Lo que los fenicios o griegos empezaron aquí en el Mediterráneo y siguieron otros, que llegaron a dar la vuelta al mundo. Desde mi punto de vista, sin embargo, los que me parece que estaban mejor adaptados al mar y lo conocían mejor eran los polinesios. Por necesidad, sin duda. Necesidad que lamentablemente volverá al inundarse los arrecifes de coral de los llamados Mares del Sur, debido a la inevitable subida de nivel del mar a causa del cambio climático.
SLA: He leído que has participado en 40 expediciones oceanográficas, en 14 de ellas como científico responsable. ¿Qué es una expedición oceanográfica? ¿Qué se pretende con ellas?
JS: Es lo que en la mayoría de disciplinas se llama trabajo de campo. Si quieres saber lo que pasa, tienes que ir a verlo. En nuestro caso, esto significa ir al mar. Muy a menudo hay que meterse en un barco y pasar una temporadita navegando mientras sacas muestras y haces −o por lo menos, lo intentas− todo tipo de observaciones. Para ello, siempre se trabaja en equipo. Por regla general, cada expedición tiene unos objetivos marcados por uno o varios proyectos de investigación. A veces los objetivos se consiguen y otras no. El mar pone sus condiciones y hay que respetarlas. Hay que tener muy claro que tú eres el invitado y él –el mar– es quien manda en su casa. Esto lo sabe muy bien la gente de mar.
SLA: ¿En quiénes piensas cuando hablas de la gente de mar?
JS: Esta es una expresión bastante genuina, por lo menos en catalán, aunque creo que también lo es en español. Se trata de gente cuya vida está muy relacionada con el mar: marineros y pescadores, en general. En catalán hay un cuento que narra el origen de «Cal Mariner» en Sant Pau de Seguries, un pueblo cerca del Pirineo. Dice la leyenda que la casa fue fundada por un marinero a quien el mar dejó sin nada y quiso alejarse de la costa hasta dónde el mar fuera algo desconocido. Se fue tierra adentro con un remo a cuestas recorriendo el territorio hasta que llegó a Sant Pau y allí se instaló, al comprobar que nadie sabía qué era el remo que llevaba.
SLA: Decías que en las campañas había que pasar una temporadita navegando. ¿Cuánto tiempo sería en estos casos?
JS: Es muy variable. Depende del alcance, el recorrido y el trabajo a realizar. Digamos que va desde unos pocos días a uno o dos meses. Normalmente si las expediciones son más largas hay cambios de equipo de trabajo.
SLA: ¿Nos cuentas alguna campaña en las que hayas participado en estos últimos años?
JS: Voy a comentar dos de ellas. Una de escala oceánica y otra de escala local.
SLA: Adelante con ellas. Hablamos de 2017
JS: Una de ellas se desarrolló en aguas del Atlántico Suroccidental, entre Tierra de Fuego y el sur de Brasil. El principal objetivo de la expedición era la interacción entre las aguas frías de la corriente de Malvinas, desde el Sur, y las cálidas de la corriente de Brasil, desde el Norte. Se trata de un proyecto sobre «dinámica oceánica y de masas de agua», de aquellos de la lista interminable de más arriba.
SLA: Me acuerdo de esa lista interminable.
JS: Las dos corrientes se encuentran en una zona situada a la altura del Río de la Plata, en mar abierto, muy lejos de la costa. En esta zona de encuentro se observa un cambio de temperatura muy brusco. En menos de 5 millas náuticas (~9 km) el agua de superficie pasa de 12 a 20 ºC. Un contraste muy fuerte. Es como pasar de invierno a verano en media hora de navegación. Esta zona, que denominamos frontal porque pone dos “mundos” distintos en contacto, es muy dinámica. La forma del frente y su posición varían constantemente. Estos movimientos y la interacción entre estas masas de agua comportan grandes intercambios de energía. Hay que tener en cuenta que hablamos de corrientes que transportan entre 40 y 60 Hm3 de agua por segundo. Es una cifra difícil de asimilar desde nuestra experiencia cotidiana pues estamos hablando de flujos de agua que llenarían todos los pantanos de Cataluña en menos de un minuto. En general, las corrientes marinas y sus interacciones son los responsables de la distribución del calor en la superficie terrestre (de Tierra) desde las latitudes bajas a las altas. Es, entre otros aspectos, nuestro “sistema de calefacción” a escala planetaria.
La otra expedición se desarrolló en el Mediterráneo noroccidental, frente al litoral de Cataluña. Al lado de casa, como quien dice. Se intentaba cubrir de observaciones la zona de plataforma y talud continental, hasta fondos de 2.000 m, para estudiar la influencia de las condiciones invernales sobre el desarrollo de algunos peces comerciales, como la sardina y la maire (en catalán; bacaladilla en español). En este caso, pues, tratamos de «interacciones físico-biológicas y ecosistemas marinos», de la mencionada lista anterior. Este proyecto, aunque por la situación parece más de estar por casa, en realidad no es tanto así porque los resultados pueden ser comparables a otras zonas y ayudar a entender impactos sobre las poblaciones de cambios en las condiciones climáticas. Desde el punto de vista operativo, las condiciones de trabajo en invierno aquí son bastante complicadas, con fuertes vientos que levantan el mar muy rápidamente. Además, la cosa se complica al no disponer de un barco tan grande como el del caso anterior. Como he dicho, se trataba de ver como actuaban las condiciones invernales sobre unas especies, pero, a diferencia de lo que uno puede hacer en el laboratorio, estas condiciones no se controlan. Así, resulta que el invierno del año 2017 fue un invierno muy suave, desde el punto de vista de temperaturas, por lo que las condiciones oceanográficas que encontramos eran más propias de una primavera que de invierno. Esto evidencia la diferencia entre observar y experimentar, pero, aun así, salen cosas, aunque requieren mucho esfuerzo y presentan un cierto grado de incertidumbre.
SLA: ¿Y de quiénes son los barcos que utilizáis en estas expediciones? ¿El CSIC tiene barcos de propiedad?
JS: En España hay diversas instituciones que se dedican total o parcialmente a la oceanografía, en sentido amplio. En primer lugar, está el Instituto Español de Oceanografía, con sede en Madrid, y laboratorios en la costa, en todas las Comunidades Autónomas menos en las del País Vasco, Valencia y Cataluña. Aquí, está transferido desde los años ochenta (una trasferencia de BOE, pero sin contenido pues no existía ningún centro del IEO en Cataluña). En el País Vasco tampoco existían, pero ahora hay el SIO (Servicio de Investigación Oceanográfica), que depende del Gobierno Vasco y realiza una actividad muy notable en este terreno. En Cataluña, por aquellas fechas me imagino que “no tocaba”.
El IEO es una institución dedicada totalmente a la oceanografía y, fundada en 1910, es la más antigua del país. Es, además, el organismo que ostenta la representación de España en todas las organizaciones internacionales y el responsable oficial de asesorar a la Administración.
El CSIC tiene diversos institutos dedicados a la oceanografía en Galicia, Andalucía, Valencia y Cataluña. La Marina, concretamente, su Instituto Hidrográfico, lleva a cabo trabajos de prospección oceanográfica, para el levantamiento de cartas náuticas. Otras instituciones, como Puertos del Estado, el ya mencionado SIO y muchas universidades mantienen actividades relacionadas con la oceanografía.
Tanto el IEO como el CSIC y, por supuesto, la Marina, tienen barcos oceanográficos. Estos barcos están disponibles para el desarrollo de proyectos financiados por las administraciones públicas. También se pueden ofrecer a otros países europeos y recíprocamente, siempre dentro del sector público. Por ejemplo, en 2016 estuve en un barco de Polonia, trabajando en aguas de Noruega, dentro de un proyecto financiado por la UE, liderado por un centro tecnológico español. En ocasiones, los barcos también se ofrecen a empresas privadas en régimen de alquiler. Existe una comisión que organiza los calendarios de los barcos según demandas y disponibilidades a escala europea. En muchos casos, los equipos que realizan las investigaciones suelen estar formados por personal de los diversos organismos citados, por lo que es frecuente que personal del CSIC vaya en barcos del IEO o al revés, así como en barcos de otros países. Entre los barcos cuya titularidad es del CSIC, tenemos el García del Cid, de 37 m, con el que realizamos la expedición del Mediterráneo a la que me he referido antes. Es del año 1979, el más antiguo de la flota actual. El Sarmiento de Gamboa es más grande, 70 m, el más nuevo, del año 2007 creo, y el mejor equipado.
El CSIC también dispone del Hespérides, en servicio desde 1991 y operado por la Armada. Es el mayor barco de la flota, con 86 m de eslora y fue con el que realizamos la expedición mencionada en el Atlántico sur.
SLA: ¿A quiénes facilitáis los resultados que obtenéis en estas expediciones? ¿Son materia para futuros artículos vuestros?
JS: El procedimiento no difiere del que se utiliza en cualquier otro tipo de investigación. Los resultados, en general, sirven para dar respuesta a los objetivos planteados en los proyectos. Se debaten dentro de los equipos de investigación y se da cuenta de ellos en los correspondientes informes de justificación. Los resultados más relevantes se publican en revistas científicas especializadas y, en muchas ocasiones, se presentan públicamente o se divulgan a través de los medios una vez el proyecto ha finalizado. En la mayoría de casos los datos se ponen a disposición de la comunidad oceanográfica internacional, a través de bases de datos, una vez publicados los primeros resultados.
SLA: También has participado en 48 proyectos científicos. ¡Nada menos! ¿Nos puedes describir alguno de estos proyectos?
JS: Son años… Acabas metido en muchos temas, como ya he comentado. Colaboras con equipos que trabajan en temas muy diversos, de otras instituciones, de otros países… Hay que decir, además, que esta cifra incluye algunas participaciones en temas más bien marginales dentro de los proyectos. En general, los objetivos de los principales proyectos en los que he participado son oceanográficos, como los mencionados anteriormente. No obstante, también ha habido de tipo metodológico: desarrollo de modelos, software de tratamiento de datos, instrumentos autónomos, transmisión de información, etc., que hay que poner a prueba en el mar en situaciones extremas. Hoy día se ha avanzado mucho en estas técnicas.
SLA: Desarrollo de modelos… ¿De qué tipo modelos hablas?
JS: Cuando hablamos de modelos, nos referimos en general a programas informáticos que hacen cálculos según unas ecuaciones que pretenden simular la realidad. Imaginemos que deseamos saber a qué velocidad llega al suelo una piedra lanzada desde el campanario de mi pueblo. La llamada ley de la gravedad nos ofrece una ecuación que nos permite simular este resultado a partir de la altura del campanario sobre el suelo. Obviamente es un cálculo sencillo al alcance de cualquier alumno de ESO, pero no deja de ser un modelo y el resultado no será exactamente igual que la realidad porque el modelo es una simplificación ya que no tiene en cuenta la totalidad de factores que influyen en el proceso. Así, los modelos permiten simular resultados que se obtendrían de acuerdo con determinadas condiciones de partida. En el caso de la piedra, sería la altura, pero se podría complicar algo más para que fuera más realista, incluyendo el rozamiento con el aire, el viento, etc. Podríamos, entonces, hacer varios experimentos en condiciones diversas y comparar los cálculos con las observaciones. Si usáramos diversas piedras de formas y pesos distintos, veríamos como los resultados serían distintos según la piedra, lo que nos sugeriría que, al incluir el viento y el rozamiento del aire, la forma y peso de la piedra también influirían en los resultados y, por tanto, habría que modificar el modelo para incluir esa información.
Resumiendo. Los modelos permiten, por un lado, comprobar y modificar las hipótesis de trabajo, y por otro, simular resultados que producirían determinadas situaciones y así hacer previsiones. Por ejemplo, las que hace el IPCC sobre la evolución del clima.
SLA: ¿Qué países o quiénes han avanzado en esas técnicas que antes comentabas?
JS: Sin sorpresas. En general quienes más han avanzado han sido quienes más recursos humanos y materiales han dedicado al tema. Si no inviertes, no avanzas. En este sentido cabe destacar, EEUU, la antigua Unión Soviética (aunque no siempre su tecnología estaba a nuestro alcance), Reino Unido, Alemania y Japón. Otros países como Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Australia o Corea también han hecho sus contribuciones relevantes. Incluso en nuestro país, a pesar de estar casi siempre bajo mínimos –especialmente estos últimos años– también hemos contribuido en algún desarrollo tecnológico.
SLA: Ser oceanógrafo, por lo que cuentas, ¿no tiene mucho de riesgo? ¿No tienes miedo en alguna ocasión?
JS: Cuando estás trabajando en el mar, muchas veces te preguntas: «¿quién me mandaría meterme en esta situación?» o «¿qué hago yo aquí? ¡con lo bien que estaría en casa!». Ya sea porque estás incómodo, pues todo se mueve y tienes que andar agarrándote para no caerte, o porque te mojas, pasas frío o mucho calor, o no funcionan los equipos, o esperabas encontrar algo que no sale, etc. Y eso día tras día, sin posibilidad de salir de allí. No puedes decir, «¡parad! que me apeo». La verdad es que a veces se hace largo, pero no siempre. Al final, te quedas con la parte buena. Este aire limpio, estos vastos horizontes, aquel resultado que habías previsto −aunque casi nunca tal como lo habías previsto− o algo inesperado, que te hace pensar. A veces, te queda la sensación de superar algo que ya dabas por perdido….
Hay que tener en cuenta que en un barco, grande o pequeño, tienes un espacio muy limitado. No puedes irte y desconectar. Ni tan solo aislarte de los demás. Siempre hay alguien por ahí. Te encuentras con los que te caen bien y los que no tanto. Trabajas a veces de día y duermes de noche, pero otras veces va al revés. En un barco, siempre hay alguien trabajando y siempre hay alguien durmiendo. Siempre hay algo que hacer y a veces no puedes descansar. Claro que imagínate lo aburrido que podría ser en estas condiciones y sin tener nada que hacer. Por eso en los “cruceros” se pasan todo el día haciendo todo tipo de actividades para “distraer al personal”.
Hay riesgo, efectivamente, pero en general, si no haces imprudencias, el riesgo está bastante limitado. Como en cualquier trabajo o actividad. El mar a veces impone. Te da la sensación de que se han desatado todas las furias y cuando ves que pasa una ola barriendo la cubierta y se lleva alguna cosa que creías que estaba bien asegurada, piensas: «si caigo al agua, ya no salgo». La verdad es que hay algunas situaciones que dan miedo. Afortunadamente son pocas. La mayoría son de respeto. Hay que tener claro, como ya he comentado, que estás de invitado y es el mar quien manda.
SLA: Has comentado antes: «aquel resultado que habías previsto −aunque casi nunca tal como lo habías previsto−». Déjame hacerte una pregunta de filosofía de la ciencia, sobre hechos y teorías: ¿cómo se pueden prever esos resultados a los que aludes? ¿Desde qué teorías? ¿Los hechos, vuestras observaciones, las refutan?
JS: Cuando uno escribe un proyecto se basa en conocimientos previos y pretende elaborar o comprobar alguna teoría. A partir de este conocimiento, se hacen hipótesis y el objetivo es intentar comprobarlas para ir montando la teoría. Las observaciones se diseñan de acuerdo con lo que se prevé. Es decir, lo que se vería (o lo que no debería verse) si la hipótesis fuera válida (o lo mismo si no lo fuera). Si lo que se observa encaja “razonablemente” con las previsiones, se puede dar por buena (o rechazar) la hipótesis, y se puede seguir montando la teoría a partir de estos resultados. El problema es que (i) este encaje puede no ser “suficientemente razonable”, (ii) las observaciones fallan o no se pueden completar o (iii) salen resultados que podrían ser compatibles con la hipótesis de partida bajo unas condiciones que no se habían previsto o que requieren nuevas hipótesis. A esto último es a lo que me refería.
Por ejemplo, en 1982, en una campaña que, a bordo de un barco pesquero, pretendíamos estudiar los fondos del llamado Banco de Valdivia, situado en medio del Atlántico Sur, a más de 400 millas náuticas de Namibia. En el trayecto de vuelta hacia Namibia, en un par de puntos de muestreo observamos la presencia de especies más bien propias del Océano Índico, junto a temperaturas ligeramente más altas que en el resto de los puntos de muestreo. Hay que decir que estas observaciones eran complementarias al estudio –para “aprovechar” los trayectos– y estaban separadas más de 60 millas entre sí. Esta “anomalía” quedó sin explicación hasta que a finales de los ochenta se publicó una información basada en imágenes de satélite que mostraba cómo se desprendían anillos de la corriente de Agulhas, que recorre la costa sudafricana del Océano Índico y eran transportados a través del Océano Atlántico hacia el norte. Consultando imágenes de satélite –entonces no era tan fácil como ahora– contemporáneas de nuestra campaña, pudimos comprobar que aquellos puntos “anómalos” estaban afectados por la presencia de los anillos mencionados, cosa que permitía justificar nuestras observaciones.
Finalmente, publicamos los resultados en 1998, casi 16 años después de las observaciones. El tema nos había llevado de cabeza durante mucho tiempo. Estuvimos dudando de si había algún error. Algo que no hubiéramos hecho bien con los medios precarios de qué disponíamos a bordo de un pesquero, pero no encontrábamos ningún error. No lo entendíamos. Ahora, 30 años después, los anillos de Agulhas salen por doquier y se ha comprobado que pueden atravesar todo el océano Atlántico Sur hasta Brasil. Además, se considera que es uno de los mecanismos que provoca que la salinidad superficial del Atlántico sea mayor que la del Pacífico, por ejemplo.
SLA: ¿Qué papel juega la oceanografía en nuestra sociedad? ¿Se conocen suficientemente vuestros trabajos y proyectos? JS: Ya he comentado que hay un desconocimiento muy general de lo que es el océano y de cómo influye en nuestras vidas. Nuestra relación directa con el mar es para obtener algunos alimentos, como medio para desplazar plataformas −que llamamos, barcos− de transporte o agresión (y de deporte o para la ciencia, en los últimos 100-200 años), para refrescarnos cuando hace calor, y poca cosa más, aparte del deleite que pueda ofrecernos la presencia del mar. Deleite que, dicho sea de paso, mejora cuanto más sabes sobre él.
Sobre esta base, la respuesta es: «la oceanografía tiene un papel poco más que testimonial en nuestra sociedad» y, en consecuencia, nuestros trabajos y proyectos también. Es decir, no sirve para curar el cáncer ni para crear puestos de trabajo. De todas formas, estamos haciendo bastantes esfuerzos para dar a conocer nuestros resultados a la sociedad. Hay que tener en cuenta que, si la mayor parte de la financiación para la investigación oceanográfica es pública, es razonable que la sociedad esté al corriente de lo que genera su inversión. Trabajar en el mar es caro, aunque a escala global no represente una gran cantidad de dinero. Tal como me comentaba un colega inglés, el presupuesto anual de su institución, una de las mayores del Reino Unido, es inferior a la ficha de Neymar. Será que genera menos beneficios…
SLA: Será eso, probablemente.
JS: En general hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad sobre la mayor parte de trabajos científicos. No solo en nuestro campo. Como comentaba irónicamente más arriba, solo se salvan algunos relacionados con la salud o con tecnologías muy punteras. A pesar de todo, sí que percibo un cierto interés en algunos temas relacionados con el mar, ya sea por la belleza de algunas imágenes que nos traen los documentales, por el componente “exótico” de lo desconocido o porque se le asocia un cierto espíritu aventurero.
SLA: ¿Por ejemplo?
JS: Por ejemplo, hace casi tres años que a raíz de la Barcelona World Race, una regata oceánica que daba la vuelta al mundo desde Barcelona, se realizó un programa educativo para «abrir la ciudad al mar». Para dar contenido a esta frase, entre otras actividades en colaboración con diversas entidades, montamos un MOOC (Massive Online Open Course) −un curso abierto en Internet− titulado «Oceanografía, una clave para entender mejor nuestro mundo», que sigue todavía abierto y que ya han completado más de 450 personas. Como promotores del curso, desde la Universitat de Barcelona, comentan que está en el segundo puesto del ranking de los MOOC que promueven. También se va viendo que aparecen reportajes y noticias en los medios que hablan de temas oceanográficos. Hay interés. Ya sea porque se habla del cambio climático o del agotamiento de los recursos pesqueros, etc. Lo que pasa es que, en general, se ven como temas aislados. La perspectiva siempre es desde tierra, desde el continente −por las razones mencionadas más arriba− y las situaciones en el mar se ven distorsionadas. Por ejemplo, cuando se trata de «proteger una playa contra los temporales» o se aplican métodos de producción a la explotación de la pesca. Daría mucho de qué hablar.
SLA: ¿De qué recursos pesqueros hay agotamiento?
JS: El problema es que actuamos como si el mar fuera una factoría y los recursos que obtenemos de él solo dependieran de nuestra capacidad extractiva. Confundimos la capacidad de producción con la extractiva. En el mar, podemos controlar la capacidad extractiva, pero no la productiva. Los recursos que obtenemos del mar dependen de ambas capacidades.
Se dice que la actividad pesquera es el último reducto del Paleolítico. La diferencia es que la tecnología disponible hoy día nada tiene que ver con la de hace 8.000 años. Además, en aquella época la población humana dependía totalmente de la recolección y la caza, por lo que su crecimiento estaba controlado por la disponibilidad de alimentos que aquella actividad podía suministrar. Hoy día, salvo algunas situaciones muy locales, la pesca no es la fuente principal de alimento, por lo que esta no ejerce ningún control de crecimiento en la población humana. Así las cosas, en el mar tenemos una capacidad de captura muy superior a la de cualquier especie marina competidora y, encima, jugamos desde fuera porque no es nuestro medio ambiente. Lo raro sería que, en estas condiciones, no estuvieran ya agotados todos los recursos pesqueros. No lo están, pero muestran síntomas claros de agotamiento. La mejor prueba de ello es que a pesar de las mejoras tecnológicas (GPS, sónar, etc.) que han incrementado mucho la capacidad extractiva en los últimos 20 años, las capturas no han aumentado, sino que han empezado a disminuir en todo el océano. No significa que el mar se muera, sino que las especies que aprovechamos nosotros escasean cada vez más.
SLA: ¿El cambio climático está relacionado con lo que ocurre en los océanos?
JS: La respuesta a la pregunta es sí. El cambio climático está relacionado con todos los componentes del sistema climático. El océano es un componente del sistema climático, luego el cambio climático está relacionado con el océano. Puro silogismo. La pregunta es: ¿por qué el océano es un componente del clima?
SLA: De acuerdo, formulémosla así, como me enseñas.
JS: La respuesta sencilla ya la he comentado antes, diciendo que el océano es el “sistema de calefacción” a escala planetaria. Quizás deberíamos decir, de climatización puesto que no solo calienta, sino que refresca, a veces. En realidad, hablar de clima es hablar de cómo se reparte la energía que el planeta recibe desde el Sol, la mayor parte de la cual se devuelve al espacio pero una fracción se queda y permite, entre otras cosas, que nosotros estemos hablando. Los cuerpos asimilan esta energía en forma de lo que llamamos calor y se “ponen” a una determinada temperatura de acuerdo con este calor. Un recipiente con agua a 80°C contiene más calor que si el agua está a 20°C. Lo que ya no es tan evidente es que si en vez de llenarlo de agua, le ponemos arena seca a 80°C contendría menos calor que con agua a 20°C. Es decir, el calor específico del agua es superior al de la arena, por lo que ésta es más fácil de enfriar o calentar que el agua. Si comparamos el calor específico del aire y el agua, la diferencia es de 1 a 5 pero, además, como el agua es mucho más densa, si comparamos la capacidad calorífica de toda la atmósfera con la de todo el océano, la diferencia es de 1 a más de 1.000. Esto se complica con la evaporación y condensación. En estos procesos, los requerimientos de energía son muy superiores a los que hacen falta para modificar la temperatura. Cuando el agua del mar se evapora, se lleva energía del mar. Es decir, este se enfría. Es lo que hacemos para enfriar la sopa, soplando sobre el plato para facilitar la evaporación de una pequeña parte del agua que contiene la sopa. Cuando este vapor condensa en forma de diminutas gotas de agua que forman una nube, el calor extraído al mar se devuelve a la atmósfera. En resumen, el océano, no solo es un componente esencial del clima, sino que es el más importante.
SLA: Remarco lo que señalas: el más importante. ¿Trata bien nuestra especie a los océanos?
JS: Yo creo que nuestra especie no trata bien ni al medio ambiente terrestre, que es el que la sustenta de manera directa. Su propio hábitat. El medio del que forma parte como entidad biológica que es. Entonces, ¿cómo no va a maltratar un medio del que ni tan solo forma parte? Que le es ajeno y no percibe que pueda afectarle. Pero lo cierto es que el océano es donde va a parar todo lo que se lleva el agua (y el viento, a veces), y no tiene un desagüe para poderlo vaciar, limpiar y llenar de nuevo.
La única salida a la situación es concienciarse de que nuestro hábitat no es un producto de la tecnología. Aunque a veces, lo parezca, en realidad la tecnología no va más allá de hacernos la vida más confortable, pero son los ecosistemas de los que formamos parte, los que nos sustentan. La tecnología no es más que un añadido (unos gadgets como se dice ahora) y, además, tiene un precio (en el sentido de transacción). Lo que llamamos naturaleza pone las cosas en su sitio de vez en cuando. Supongo que los ecologistas parten de esta concienciación y, a partir de este punto, surgen posturas que podrían corregir la tendencia de ir de mal en peor. Entiendo que si hay alguna solución tiene que ser por esta vía. De momento, mientras haya combustibles fósiles, por lo menos tendremos suficiente energía externa como para “forzar” situaciones que nos hagan creer que seguimos siendo los amos de la Tierra. Después, lamentaremos no haber usado la energía que el Sol nos proporcionó durante millones de años –y que la Tierra ha guardado celosamente– para prevenir el futuro. Estas “baterías” ya no estarán disponibles para que el planeta pueda seguir manteniendo la anomalía que representa nuestra especie.
De todas formas, incluso así, si se consiguiera esta conciencia (que «no está ni se le espera”), veo difícil que lleguemos a una solución “razonable”. Es decir, a que no prenguem mal. No veo indicios esperanzadores, pero... ¿quién sabe?
SLA: Me pongo filósofo ahora: «Todo es agua». ¿Es un aforismo-idiotez de Tales de Mileto o este antiguo matemático, de célebre teorema, tenía razón en alguna o mucha medida?
JS: A la vista del teorema que hizo famoso a este señor, no me cabe ninguna duda de que era un buen observador, capaz de sacar conclusiones de sus observaciones. Me gustaría saber algo más de esta frase. Si es que se conserva. Las frases, por brillantes y sintéticas que sean, suelen ser incompletas. Es algo así como ¡toma frase!. Quedan bien en los calendarios, y últimamente en los tuit. El enunciado del Teorema de Tales, no obstante, no cabría en un tuit.
Volviendo a la frase, podríamos verle una faceta de visionario, con la información que tenemos hoy día porque imaginamos lo que le falta decir a nuestro favor, es decir, como si él ya lo hubiera sabido. Si era así, es una lástima que no nos lo contara en detalle (o se perdiera esta información). Si era una intuición, estamos en lo del principio. Era un gran observador, capaz de sacar conclusiones de sus observaciones. Lo repito porque creo que es la base de la intuición y creo que ésta es una gran herramienta para avanzar en ciencia (lo cual no quita que haya que seguir el procedimiento, como supuestamente hizo Tales con su teorema).
SLA: Cuando se afirma que la vida surgió en el agua, ¿qué se está afirmando exactamente?
JS: Sería bueno preguntárselo a quien lo afirma. Yo no lo he afirmado. Entre otras cosas porque lo desconozco. Mis conocimientos de biología son sobre cuestiones algo más recientes. Aunque ciertamente hay quien afirma que el origen de la vida no es algo del pasado, sino que se está continuamente generando. Por decir, que no quede. De hecho, antes de Pasteur se hablaba de generación espontánea…
Como todo esto suena a escaqueo, voy a entrar en el tema y convertir tu pregunta en lo siguiente: «¿es el agua el medio más adecuado para que en ella se origine la vida?». Mi respuesta es: «de los medios que hay hoy en día, sí». Porque es un buen “disolvente” a temperaturas en las que la vida se puede desarrollar fácilmente, sin muchas complicaciones. Así pues, es un buen medio para poner en contacto diversas sustancias que podrían haber originado toda esta “movida”. Pero, insisto, no sé suficiente biología para decir más.
SLA: Una pregunta demasiado general tal vez: ¿qué es para tí la ciencia?
JS: Pregunta corta en la que cabe todo. Pregunta trampa en un examen. Si intento definir la ciencia, «la ciencia es… » No encuentro qué. No sé si esto significa que desconozco su esencia. Aquí me tendrás que ayudar.
SLA: Mi ayuda: haz lo que puedas, a tu aire.
JS: De acuerdo, pues me olvido de pretender decir lo que es y hablo de lo que yo entiendo como ciencia. Ello incluye, por lo menos, una manera de razonar para estudiar el mundo que nos rodea, intentar explicarlo y comprenderlo. Para mí, lo más esencial −y ¡dale con la esencia!− son las reglas del juego. Si a lo largo del proceso de estudio se cumplen, estamos dentro de la ciencia, y lo más importante, el recíproco, si no se cumplen, no estamos en ella. Es pseudociencia −que suena mejor que ciencia falsa. No se trata de descalificar a nadie por no seguir las reglas. Simplemente, no es ciencia. Y no hay que “venderla” como tal, como se observa a diario en el terreno de la publicidad (incluyendo la política). Tampoco vamos a entrar en detalles, pero habría que denunciar una clara perversidad y malas intenciones en algún tipo de pseudociencia. Por lo menos en el sentido de confundir a la sociedad. ¿Pongo ejemplos?
SLA: Por supuesto, algún ejemplo será muy ilustrativo.
JS: La mayoría de ejemplos que he encontrado se refieren a temas de salud. Seguramente porque son los que más preocupan a la gente, de manera que es fácil vender soluciones milagrosas a sus problemas. Estos anuncios suelen encontrarse en las páginas web de periódicos y revistas en general, pero a menudo también se encuentran en webs de servicios públicos que, a causa de su infrafinanciación, se ven obligados a contratar publicidad (lamentablemente sin ningún control). Aprovechando el marco de esta entrevista, pongo un ejemplo basado en el agua del mar.
En un anuncio encontramos frases como las siguientes: «… a finales del siglo XIX, un investigador francés, desarrolló una auténtica teoría científica sobre la terapia marina que estipula que las enfermedades son, en realidad, una intoxicación del medio interno a nivel celular. Según este científico, las células para poder desarrollar sus funciones correctamente deben disfrutar de un medio interno equilibrado como método para evitar que los órganos terminen por deteriorarse. Y ese medio interno es análogo al agua del mar. Distintos médicos, expertos o periodistas de la época resaltaron sus evidentes éxitos a la hora de tratar enfermedades como tuberculosis, enfermedades de la piel o desnutrición, entre otras muchas que veremos a continuación». Aquí te venden el producto, y siguen «… otra alternativa es consumir agua de mar en botella. Eso sí, si esta va a ser tu elección, procura elegir siempre agua envasada en botella de vidrio para no perjudicar el medio ambiente» (por lo menos, anima a respetar el medio ambiente). «Una buena fórmula es tomar un taponcito de agua de mar disuelta en la botella de agua dulce de un litro que bebamos habitualmente. Aunque lo mejor es, sin duda, que si quieres utilizar el agua de mar con fines terapéuticos te pongas, como siempre, en manos de un especialista que te indique las cantidades en relación a la afección que quieras tratar, tu edad, sexo y circunstancias personales». (Por lo menos, avisa de que puede haber riesgos en tomar agua de mar, así, por las buenas).
Quizás este investigador siguió en su momento el método científico, pero su teoría a día de hoy no creo que se mantenga, por lo menos para curar la tuberculosis, por ejemplo.
SLA: Por lo demás, perdóname que insista: ¿qué reglas del juego son esas en tu opinión?
JS: Las reglas básicas son: observaciones objetivas, es decir, que no dependan del observador. A partir de ellas, se elabora una teoría en la que se formulan unas hipótesis que hay que comprobar, de manera objetiva, mediante nuevas observaciones. Siempre que sea posible hay que contrastar los resultados de las observaciones mediante experimentación o verificación. Si ello no es posible hay que preparar modelos adecuados para simular las posibles variaciones y estar preparado para verificar- las cuando se den las situaciones simuladas. La teoría será científicamente válida bajo estas premisas. Asimismo, cualquier teoría científica puede ser rebatida si se dan nuevos resultados, obtenidos mediante las mismas reglas del juego, que la modifiquen o incluso la contradigan.
En el mundo oceanográfico, por ejemplo, hemos pasado de “ver” las corrientes como algo más o menos fijo en el espacio: «por aquí pasa la corriente tal o cual» y el resto del mar prácticamente estático, a “ver” como el agua se mueve por todas partes, formando remolinos, filamentos, ondulaciones, etc. y las zonas donde pasan las corrientes tal o cual son donde en promedio el agua se mueve en una determinada dirección a una cierta velocidad. Se trata de una nueva interpretación basada en la información sinóptica que ofrecen los satélites. ¿Contradice las observaciones anteriores? No. Simplemente la complementa y da una nueva interpretación a aquellas observaciones.
SLA: Una información de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC en inglés): «Grupos de conservación urgen a los países participantes en la Reunión de la Autoridad Marítima Internacional a garantizar la transparencia y proteger la diversidad biológica del mar profundo». ¿Qué pasa con la biodiversidad de los mares profundos? Se comenta en el artículo que la minería en aguas profundas para metales como cobre, cobalto, níquel, manganeso y plata está a un paso más de hacerse realidad.
JS: Los ecosistemas profundos son muy delicados, pues mantienen equilibrios muy ajustados y la diversidad biológica es un indicador de la calidad de los ecosistemas. Calidad en el sentido de que el ecosistema funciona y se puede mantener por sí mismo. No conocía la existencia de esta coalición, pero ciertamente las actividades que afecten las aguas profundas pueden tener graves consecuencias sobre los ecosistemas. La más conocida, por lo menos para mí, es el impacto de la pesca de arrastre sobre los fondos. Está muy documentado que el paso de estas redes destruye la trama biológica que se sustenta sobre el fondo –y que sirve de base de alimentación u ofrece refugio ante depredadores a las especies que pescamos. La recuperación de esta trama, cuando la hay, es muy lenta. En general, tanto más cuando más profunda. Esto ha llevado a prohibir la pesca de arrastre en profundidades superiores a los 1.000 m, creo.
En todo caso, cualquier actividad humana sobre el medio ambiente debería siempre someterse al principio de precaución, según fue formulado en la Declaración de Río de Janeiro en la Cumbre de la ONU de 1992 en aquella ciudad. Es decir, en caso de incertidumbre, suponer que la actividad humana causa impactos negativos sobre los ecosistemas, por lo que solo podrá ser aceptable si se demuestra que no es así. De alguna manera, sería aplicar a estas actividades el recíproco de la presunción de inocencia. Lamentablemente, este principio sigue siendo de difícil aplicación a causa de las presiones que ejercen las grandes corporaciones y muchos gobiernos afines o que dependen de ellas.
SLA: ¿Quieres añadir algo más?
JS: Si viene a cuento, contar una pequeña gamberrada en la que participé cuando era estudiante. Por aquel entonces, aproximadamente 1970, empezaba a funcionar la nueva Universitat Autónoma de Barcelona, cuya sede provisional era el monasterio de Sant Cugat del Vallès. Un compañero de curso tenía un amigo que cursaba Filosofía y Letras en aquella universidad, donde un profesor les introducía en lo que ahora se diría la modernidad. Hablaba del fenómeno underground y de personajes como Andy Warhol, por ejemplo. El caso es que a nuestro amigo se le ocurrió gastar una broma y nos pidió ayuda para presentar una película de “cine matemático”, como expresión del movimiento underground. El título de la película era White y su autor sería un matemático estadounidense conocido (espero que jamás le llegara esta información…). Se trataba de una película basada en el operador blanco un cuadrito, □, que aparecía en los libros de este autor. La película no era más que un trozo de cinta velada, de 10 minutos de duración, a la que añadimos los títulos de crédito y el The end correspondiente. Mi compañero de matemáticas y yo hicimos una presentación de 40 minutos sobre el operador blanco y de cómo la película encajaba dentro del movimiento underground, y proyectamos la película ante unos 80 estudiantes en un aula del monasterio. Fue un éxito rotundo, o por lo menos, nadie se enfadó, ni puso en riesgo nuestra integridad ni la del proyector que habíamos alquilado. Eran otros tiempos y, por supuesto, ahora sería incapaz de hacerlo.
SLA: No se me ocurre mejor forma de cerrar esta conversación. Todo un honor para mí. Mil gracias por tu tiempo y tu generosidad.
Salvador López Arnal es miembro de CEMS (Centro de Estudios de los Movimientos Sociales) de la Universidad Pompeu Fabra.
Acceso a la entrevista en formato pdf: Entrevista al matemático y oceanógrafo Jordi Salat
Lectura Recomendada: Ecoanimal
 EcoanimaL. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista
EcoanimaL. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista
Marta Tafalla
Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2019
362 págs.
Reseña de Mara Nieto González, FUHEM Educación, publicada en el número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Periferias: nuevas geografías del malestar.
Ecoanimal, de Marta Tafalla, es un libro imprescindible que nos abrirá no sólo los ojos, sino todos los sentidos, para conectar con la naturaleza, apreciar su belleza y, así, cuidarla.
Se compone de nueve capítulos que nos van adentrando en la estética plurisensorial, ecologista y animalista que subtitula la obra.
Sus páginas nos invitan a abandonar el antropocentrismo con el que nos relacionamos con la naturaleza, y comprender que somos seres ecodependientes, animales que comparten la Tierra con más animales no humanos y con ecosistemas completos.
Su planteamiento parte, además, de una perspectiva ecofeminista, entendiendo que la lógica de dominación y jerarquía que subyace a la explotación de la naturaleza y los animales no humanos es la misma que la explotación de los pueblos indígenas y de las mujeres. Todos estos ejes de dominación están basados en el pensamiento dualista: humano/animal, civilizado/salvaje, hombre/mujer, racionalidad/naturaleza, cuerpo/alma… Basándose en esta misma lógica jerárquica y dicotómica cuestiona la asociación de los sentidos de la vista y del oído como lo intelectual-racional y, por tanto, considerados como más valiosos que el resto de sentidos.
Siguiendo esta línea argumental, Tafalla pone de relieve la multitud de sentidos con los que percibimos el mundo. Lejos de la clasificación simplista que estudiamos en el colegio, según la cual tenemos cinco sentidos, la autora expone una relación de al menos catorce, que incluyen el olfato ortonasal y retronasal, el equilibrio, la propiocepción, la cronocepción, entre otros. Además, desde su realidad como anósmica (carece del sentido del olfato), la autora pone en valor el olfato como una vía fundamental en nuestra interacción con el mundo que nos rodea, en las experiencias vitales, los recuerdos, y en la apreciación estética de la naturaleza. En definitiva, desde la estética plurisensorial, tomar conciencia de todos nuestros sentidos y de su importancia favorece que nos abramos a percibir la naturaleza y el resto de seres con los que compartimos el planeta desde la apreciación estética que nos permite disfrutar de todo ello.
A lo largo del libro la autora señala algunas ideas para apreciar la naturaleza desde esta perspectiva. Nos invita a silenciar nuestra identidad humana para escuchar y apreciar a la naturaleza en toda profundidad, haciendo una crítica al antropocentrismo con el que nos aproximamos a ésta y del que hacemos gala cuando analizamos las conductas de otros animales no humanos. Es necesario que abandonemos la idea de que la naturaleza está ahí para servirnos, los elementos naturales no han sido creados por nosotros ni para nosotros, no están para que los explotemos y obtengamos beneficio de ellos. Sin embargo, sí podemos aproximarnos a ellos, a la naturaleza, desde la apreciación estética, apoyándonos en el conocimiento científico del que disponemos. La biología, la ecología, la geología, etc. nos permiten apreciarla y entenderla de manera profunda.
Intentamos controlar la naturaleza, domesticarla, apropiarnos de ella y, sin embargo, ella encuentra la manera de liberarse y recuperar su espontaneidad. Por ejemplo, la autora nos recuerda que las ciudades están hechas a nuestra medida, pero la vida salvaje reclama su lugar en ellas: plantas que crecen bajo el asfalto, animales que utilizan a su modo los recursos disponibles en las ciudades, ríos desviados para construir en sus orillas que vuelven a su cauce cuando aumenta su caudal por las intensas lluvias, etc. La naturaleza está presente, reclamando su espacio, y podemos aprender a apreciarla en nuestras propias ciudades observando, por ejemplo, las distintas especies de pájaros que comparten el espacio con nosotras y nosotros, las plantas que crecen sin mediación humana, los insectos que encuentran espacios en los que vivir sus vidas. Tafalla presenta el land art o los jardines como espacios donde pueden unirse el arte y la naturaleza de una forma respetuosa con esta última, donde poder apreciar todas esas cualidades estéticas que nos acerquen a ella.
Intentamos controlar la naturaleza, domesticarla, apropiarnos de ella y, sin embargo, ella encuentra la manera de liberarse y recuperar su espontaneidad.
Las vidas de los animales no humanos, al igual que los recursos naturales, también han sido instrumentalizadas, y la apreciación estética que hacemos de ellos es muy superficial. Los reducimos a simples objetos ornamentales, servir de metáforas despojándoles de su verdadera identidad, los utilizamos para trabajar al servicio de las personas pero “agradeciéndoles por su servicio” (o, más bien, su explotación), o los exhibimos en zoos o circos para, supuestamente, apreciar su belleza pero eliminando su agencialidad, su naturaleza libre, su propia vida para ponerla al servicio humano. Esto último es lo que la autora denomina “paradoja estética”, según la cual los seres humanos encuentran plancentero contemplar a un animal a pesar de que sus condiciones de exhibición le causen daño. Los seres humanos desterramos a los animales de sus hábitats naturales, les obligamos a permanecer en entornos hostiles, les forzamos a huir de los lugares que ocupamos y les culpamos y despreciamos en sus intentos de recuperar sus espacios. Muchas personas son capaces de afirmar que aman a los animales mientras defienden o participan de su explotación visitando zoos y espectáculos, se alimentan de ellos, se visten con sus pieles o decoran sus casas con sus cuerpos.
Si entendiéramos que cada animal es en sí mismo un sujeto propio, un individuo particular y único, un ser con una vida propia, que se relaciona con el mundo de una determinada forma, con un cuerpo, unos sentidos, unos deseos y una identidad concreta y, en definitiva, con su propia historia igual que cada uno de nosotros y nosotras, probablemente no les someteríamos a la explotación a la que les sometemos actualmente, no los usaríamos como fuerza de trabajo, ni permitiríamos la existencia de la industria ganadera, ni nos comeríamos sus cuerpos, su leche o sus huevos.
Los seres humanos desterramos a los animales de sus hábitats naturales, les obligamos a permanecer en entornos hostiles, les forzamos a huir de los lugares que ocupamos y les culpamos y despreciamos en sus intentos de recuperar sus espacios
Apreciar la naturaleza y las vidas de los otros animales no significa apreciar lo que nos pueden aportar a nosotros y nosotras como humanas, sino que implica abandonar la perspectiva antropocéntrica para admirar cada una de esas vidas que también merecen ser vividas. Hemos tardado siglos en intentar entender estas vidas, en entender a esos sujetos con identidad propia, no les hemos visto como seres inteligentes, con emociones y deseos, sino simplemente como recursos a los que explotar, como objetos de los que podemos hacer uso para nuestro propio beneficio, para satisfacer nuestras necesidades, sin comprender que no están en la Tierra para eso, sino que están aquí para vivir sus vidas, igual que las personas.
Poco a poco, debido a la crisis climática que estamos provocando, están desapareciendo cada día cientos de especies de fauna y flora que dejaremos de recordar y de poder apreciar. Desde la estética plurisensorial, animalista y ecologista, la autora nos invita a apreciar todas esas vidas, todas esas especies de fauna y flora para frenar su desaparición, para cuidarlas, y para no olvidar las que ya han desaparecido. La única forma de conservar y cuidar las vidas de todos esos animales no humanos y plantas es conservando sus ecosistemas, poniendo en práctica la estética ecoanimal.
Acceso al texto completo de la reseña en formato pdf: EcoanimaL. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista.
Geopolítica en el Capitaloceno
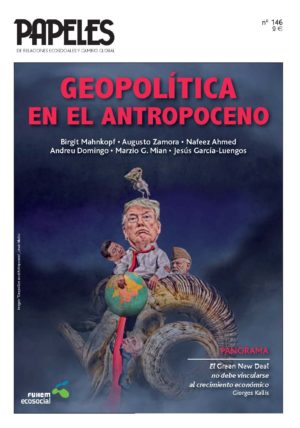 Artículo de Birgit Mahnkopf profesora de Política Social Europea en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Derecho (HWR) de Berlín, publicado en el ESPECIAL Geopolítica en la Era del Antropoceno del número 146 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Artículo de Birgit Mahnkopf profesora de Política Social Europea en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Derecho (HWR) de Berlín, publicado en el ESPECIAL Geopolítica en la Era del Antropoceno del número 146 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Bajo las condiciones de un modo de producción capitalista, la «ruptura metabólica » entre los seres humanos y la naturaleza se ha ampliado tanto que los “antropos” se han convertido en un “factor geológico” que está a punto de terminar con la vida en la Tierra tal como la conocemos desde hace más de diez mil años. En lugar de iniciar un cambio estructural que respete las restricciones socioecológicas de la acción humana, estamos en cambio experimentando una renovación de la geopolítica: no solo la feroz competencia internacional por la disminución de las reservas de petróleo y gas natural, sino también una “fiebre verde” por los metales, minerales, el agua y la tierra.
El término «Antropoceno» es utilizado para designar una nueva era geológica marcada por la acción del ser humano (anthropos). Esto concepto fue propuesto por la comisión estratigráfica de la asociación de geólogos más antigua del mundo en Londres, que está convencida de que la influencia del comercio humano en el clima mundial y los sistemas biofísicos de la Tierra pusieron fin al Holoceno. Este término se refiere al período de aproximadamente 12.000 años desde la última glaciación, que se caracterizó por unas condiciones climáticas muy estables propicias para el desarrollo humano. En contraste, el período de los antropos se refiere a un período geológico caracterizado por una multitud de influencias ambientales antropogénicas, como la extinción, la propagación y la migración de especies animales y vegetales, el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la degradación del suelo, la acidificación y la sobrepesca en los océanos, así como la contaminación del suelo, el agua y el aire. Actualmente, existe un consenso entre los investigadores de la tierra y el clima de que los seres humanos se han convertido en un “factor geológico”, aunque en diferentes grados, dependiendo de sus orígenes geográficos y sociales. Con la adopción de este papel, la humanidad está desestabilizando los sistemas biofísicos de la Tierra, que han evolucionado durante un período de proximadamente 1,2 millones de años, y destruyendo “la trama de la vida”, que conecta plantas y animales (incluidos los humanos) y los minerales mediante ciclos complejos de materia y energía. En la actualidad, todo apunta al hecho de que los “antropos” han llevado al sistema Tierra a un camino irreversible de desarrollo hacia un “estado de invernadero” que podría durar de decenas a cientos de miles de años.1
¿Antropoceno o Capitaloceno?
Para algunos científicos, el Antropoceno coincide con el comienzo de la “conquista europea del mundo” a principios del siglo XVI. Otros lo vinculan con la industrialización en Europa alrededor del 1800. La mayoría de los geólogos británicos de la comisión estratigráfica se han pronunciado a favor de fijar el inicio del Antropoceno a mediados del siglo XX.
Existen razones plausibles para esta confusión: lo que es completamente novedoso en términos históricos no es de ninguna manera la conexión entre la acción humana, el cambio de los paisajes, del ciclo atmosférico del agua y los cambios climáticos. Desde el comienzo del Holoceno, cuando las condiciones climáticas estables hicieron posible que la agricultura se extendiera en muchas regiones del mundo, los seres humanos han modificado deliberadamente la flora y la fauna, creando enclaves artificiales en una naturaleza indómita, domesticando y criando animales y plantas, creando sistemas de riego y aprovechamiento de la energía solar. Esto ha llevado a menudo a crisis ecológicas de alcance regional, a menudo en conjunción con crisis civilizatorias. Pero como resultado del crecimiento de la población hecho posible por la «revolución neolítica» hace 12.000 años, la consiguiente división del trabajo entre hombres y mujeres, ciudades y países, trabajo mental y trabajo físico y la colonización económica y política de los hábitats no europeos, la “ruptura” en el contexto del metabolismo social y el metabolismo prescrito por las leyes naturales de la vida se amplió (tal como apuntó Karl Marx).
Solo bajo las condiciones de un modo de producción capitalista, cuyo objetivo principal es producir valor (monetario) a través de la producción sistemática de una «acumulación inmensa de mercancías»,2 el metabolismo entre lo humano y la naturaleza (o entre lo humano y lo no humano) adquiere una dimensión global –con la explotación de los humanos por otros humanos y el planeta entero transformando en una vasta reserva de posibles valores de uso, una reserva de mano de obra y un vertedero para todo tipo de residuos. Con la tendencia del capitalismo a convertirse en un sistema mundo tanto económico como ecológico, basado en el uso de combustibles fósiles, la «ruptura metabólica» se ha ampliado tanto que la humanidad ha alcanzado el «umbral planetario»3 identificado por los investigadores del clima. Traspasarlo tendría consecuencias graves, repentinas e irreversibles para todos los seres vivos. Esta es la razón por la que algunos científicos sociales,4 en la tradición de la crítica de la economía política, consideran que el término «Capitaloceno» es más preciso que el del «Antropoceno»,5 dado que los impulsores de las transformaciones planetarias son la rentabilidad y la productividad destinadas a maximizar la valoración del capital.
Dado que los impulsores de las transformaciones planetarias son la rentabilidad y la productividad destinadas a maximizar la valoración del capital, el término «Capitaloceno» es más preciso que el del «Antropoceno»
El capitalismo es una máquina de crecimiento si no está obligado a reconocer los límites de la forma material o de valor de uso. Bajo la presión de la competencia constante, los capitalistas deben reducir los costes de producción y circulación y, por lo tanto, aumentar la productividad del trabajo. Esta ha sido la forma de producir la «Riqueza de las Naciones» desde los primeros días del capitalismo, como se describe en el famoso libro de Adam Smith. Esta es la razón por la cual los capitalistas deben reemplazar el trabajo vivo con maquinaria.
Desde el siglo XIX, la maquinaria ha sido manejada principalmente por energía fósil, como el carbón, el petróleo y el gas. De hecho, esta maquinaria permite procesar las materias primas agrícolas y minerales para convertirlas en valores de uso para la satisfacción de las necesidades humanas y estos materiales deben transportarse desde su ubicación de origen, donde se extraen, crían o cultivan, hasta los lugares donde se procesan, y hasta donde finalmente se consuman. Estas cadenas de suministro, que van desde la naturaleza original de la Tierra (el conjunto de recursos) hasta los sistemas económicos, culturales, sociales y políticos (en plural) de la Tierra, constituyen la columna vertebral del sistema capitalista global.
Las cadenas de suministro de energía y materias primas están en manos de las cambiantes alianzas entre los Estados y las empresas privadas. No son solo las leyes naturales las que gobiernan el flujo de recursos desde sus orígenes hasta el lugar del consumo final; más bien, son los actores económicos y políticos poderosos los que establecen estas cadenas para garantizar el suministro de energía fósil y materias primas para las economías modernas. Debido al desarrollo desigual –una competencia entre socios desiguales, tanto a nivel internacional como dentro de las naciones– la lucha por la energía y otros productos primarios ha sido y sigue siendo extremadamente caótica.
La renovación de la geopolítica
El mundo globalizado del siglo XXI no aparece con amigables ropajes verdes. El orden internacional está colapsando, los conflictos regionales siguen abiertos, ha comenzado una nueva carrera de armamentos y el derecho internacional tal como se estableció después de la Segunda Guerra Mundial parece obsoleto. En los EEUU, los funcionarios del gobierno piensan en voz alta sobre la guerra nuclear. Estos procesos fomentan la feroz competencia internacional por la disminución de las reservas de petróleo y gas natural, y cada vez más por los metales, los minerales, el agua y la tierra también.
Los procesos que tensan el orden internacional están fomentando una feroz competencia internacional por las decrecientes reservas de petróleo y gas natural, y cada vez más por los metales, los minerales, el agua y la tierra también.
Al igual que en el apogeo de la antigua geopolítica del imperialismo europeo, la geografía ha adquirido una renovada relevancia en el sentido de control sobre los territorios de otros estados (con un énfasis especial de nuevo puesto en Eurasia). Además, la relevancia de la geología ha crecido en el sentido de que no solo el petróleo y el gas, sino también los metales y los minerales se han convertido en “recursos estratégicos”. Hoy en día, estos dos elementos de la geopolítica coexisten con la geoeconomía, que se refiere al poder de mercado y las alianzas que se fortalecen a través de acuerdos de libre comercio bilaterales, regionales e incluso macro-regionales y la protección mundial de los llamados derechos de propiedad intelectual y las inversiones. Además, la política internacional todavía tiene un papel importante que desempeñar, en forma de diplomacia de los recursos, de métodos legislativos para establecer y defender monopolios, y regulaciones restrictivas varias; y, no olvidemos, las sanciones económicas, el establecimiento de bases militares y, al menos para la disminución del poder hegemónico de los EEUU, las intervenciones militares destinadas al “cambio de régimen”.
El capitalismo global aún depende del petróleo barato. Su importancia para satisfacer las necesidades de energía primaria del mundo puede disminuir en las próximas décadas. Pero el petróleo barato sigue siendo la “sangre vital” del transporte, la industria petroquímica cuyos productos se han vuelto tan esenciales para la vida cotidiana, la agricultura industrial, los productos manufacturados y la guerra moderna. Con el fin de mantener el control sobre el suministro y la fijación de precios de los hidrocarburos, se siguen construyendo tuberías y puertos, refinerías y ferrocarriles. Como en el pasado, las tuberías que se extienden por grandes distancias por tierra y mar extienden el alcance de los estados más poderosos más allá de sus propios territorios. Este es el razonamiento que sigue el presidente de EEUU, Trump, cuando promueve un mayor consumo de combustibles fósiles en el extranjero (ya sea en Europa, India o Corea del Sur) o cuando promueve una cooperación aún más estrecha con Arabia Saudita: “Ningún otro país, y mucho menos la comunidad internacional unida detrás del acuerdo climático de París, debería poder privar a los EEUU de su solución de carbono”.6 Pero también la iniciativa china Belt Road Initiative (BRI)7 está diseñada para servir a la nueva geopolítica de la energía, todavía basada en combustibles fósiles. La iniciativa, que enfatiza la construcción de infraestructuras, da a China un impulso para recortar o contener las actividades de otras naciones sin tan siquiera usar armas. De hecho, la BRI es un proyecto impulsado por los combustibles fósiles que apunta a construir oleoductos, refinerías de petróleo y puertos para enviar petróleo y otras materias primas desde América Latina, África e Irán a la China continental.
Ciertamente, algunos líderes empresariales están preocupados por los numerosos factores relacionados con la transgresión de los «límites planetarios» que amenaza el valor de sus negocios y la solvencia crediticia. Es posible que se preocupen por la inminente crisis del agua y el hambre que causará disturbios sociales, conflictos violentos y la migración involuntaria a lugares que consideran sus “regiones de seguridad nacional”. Pero muchos otros ven el cambio climático incluso como una oportunidad de negocio. Las nuevas rutasde transporte serán accesibles en el Ártico debido al cambio climático, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas que son difíciles y costosos de acceder serán más atractivos, como los recursos de tipo bituminoso en Venezuela y África, el petróleo en alta mar de Brasil, o el petróleo pesado en la selva tropical del Amazonas.
Es probable que los conflictos geopolíticos y las disputas internacionales sobre el acceso y el transporte de todo tipo de materias primas socaven incluso los intentos modestos de cooperación. No solo EEUU está persiguiendo un proteccionismo nacional creciente. Especialmente con respecto al petróleo y el gas, la UE depende en gran medida de las importaciones de metales y minerales, con las mayores importaciones netas de recursos por persona en todo el mundo. La proporción de las importaciones de la UE para muchos “materiales estratégicos” llega a alcanzar el 100%. En palabras del ex comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, en la Conferencia de Comercio y Materias Primas en Bruselas en septiembre de 2008, la UE necesita «importar para exportar... estamos en una carrera»8. Por lo tanto, no es sorprendente que la Comisión Europea abordadara la importancia de los cambios impuestos en el orden económico mundial debido a la enorme escala de desarrollos requeridos por el uso intensivo de recursos en China e India ya en 2006, con su «Estrategia Europa global» (Global Europe Strategy) seguida en 2008 de su «Iniciativa sobre materias primas» (La Raw Material Initiative, reconfigurada en 2011 en la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos»).
Las nuevas rutas de transporte serán accesibles en el Ártico debido al cambio climático, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas que son de difícil y costoso acceso serán más atractivos.
Al otro lado del Atlántico, es altamente improbable que los EEUU alguna vez sean energéticamente autosuficientes. La expansión a su capacidad de producción debido a la llamada “revolución del esquisto” podría traer una mayor capacidad de recuperación a los choques a corto plazo, pero el aumento del uso de energía per cápita significa que el país sufrirá aumentos de costes energéticos a largo plazo. Sin embargo, por el momento, la administración Trump, que funciona como un brazo extendido del complejo militar de combustibles fósiles-finanzas, parece estar firmemente decidida a explotar todas las reservas nacionales para obtener el “dominio de la energía” al suministrar combustibles fósiles a otros países. La administración de los EEUU también ha descubierto que el país es «altamente dependiente de las importaciones de ciertos productos minerales y que esta dependencia crea una vulnerabilidad estratégica tanto para su economía como para el ejército de cara a afrontar la acción de gobiernos extranjeros, los desastres naturales y otros eventos que pueden interrumpir el suministro de estos minerales clave».<sup>9</sup> Las preocupaciones relacionadas con la “vulnerabilidad estratégica” se discuten no solo entre las agencias gubernamentales en los EEUU y Europa, sino también en el Japón de escasos recursos. La continuación del liderazgo tecnológico de estos países depende de un suministro constante y creciente de minerales y metales (a precios asequibles), que son vitales para varias tecnologías futuras. En contraste, para Australia, que es un importante exportador mundial de minerales, la evaluación crítica depende más del potencial de sus propios recursos para cubrir la demanda mundial.
La base imperialista de la estrategia de recursos nacionales del otro gigante que consume energía, China, es menos obvia. Pero al igual que EEUU, China hará cualquier cosa para garantizar que continúen los flujos de energía (ya sean de Oriente Medio, Rusia o África). La principal diferencia con el objetivo de EEUU de “dominio de la energía” podría ser que China, al menos por ahora, está más dispuesta a cubrir su vulnerabilidad a las restricciones de recursos a través de decisiones políticas más allá de la acción militar y la exclusión de aliados potenciales y socios comerciales. Por lo tanto, China se enfoca más en construir alianzas para hacer acuerdos de acceso a largo plazo, esperando mayores dividendos de la cooperación que de la confrontación.
Pero lo que es de suma importancia sobre el nacionalismo de recursos de hoy es que se centra no solo en controlar la producción y el comercio de las decrecientes existencias de petróleo, lo que proporciona un alto retorno energético de la inversión (EROI, según sus siglas en inglés), 10 y un petróleo y un gas no convencionales mucho más caros, extracción y procesamiento que requiere enormes cantidades de energía y dinero para construir refinerías, oleoductos, plataformas petrolíferas, puertos, carreteras y otras infraestructuras. Además de esto, el acceso a las “materias primas críticas” se ha convertido en una preocupación estratégica cada vez más importante para todas las “grandes potencias”, e incluso para aquellos en el segundo nivel. En este contexto, las fuerzas militares, los científicos, las organizaciones internacionales (como la Agencia Internacional de Energía) y grupos de expertos interesados en geopolítica (como el Consejo de Relaciones Exteriores de los EEUU, el instituto de relaciones internacionales de los Países Bajos Clingendael, Chatham House en el Reino Unido y Price Waterhouse Cooper están analizando los impactos de la creciente demanda de minerales y metales. Además de las materias primas necesarias para el desarrollo de infraestructuras, la producción de energía fósil y nuclear, la industria química, aeroespacial, equipos médicos y todo tipo de comunicaciones avanzadas (como el GPS, los satélites espaciales y los sistemas de comando, y las infraestructuras de amplificación de señal), se necesitan enormes cantidades de metales y minerales para las industrias nuevas: primero, para la “transición verde” hacia la producción de energía renovable; segundo, para la transmisión de la electricidad; tercero, por la llamada “Cuarta Revolución Industrial” basada en la digitalización y la inteligencia artificial; y, cuarto, para diferentes tipos de sistemas militares11 en los que no solo las aeronaves necesitan masas de “materiales críticos”, sino también otros componentes de los sistemas, como estaciones terrestres, enlaces de datos y personal de control.
En casi todos los países industriales avanzados (pero también en China), se ha desarrollado la integración del procesamiento de datos digitales en los procesos de producción, con tecnología clave como sensores, “etiquetas de identificación” de radiofrecuencia, microchips de alto rendimiento, tecnologías avanzadas de visualización y cables de fibra óptica que exigen una cantidad cada vez mayor de metales y minerales particulares. Un estudio realizado en 2016 en nombre de la Agencia alemana de recursos minerales (DERA, según sus siglas en alemán) examinó la demanda global de materias primas para 42 diferentes tecnologías futuras en 2013 y 2035 y comparó la demanda creciente esperada con el volumen de producción global de los metales respectivos en 2013. El estudio mostró cómo para algunas materias primas (como el litio, los metales ligeros de tierras raras, el germano, el indio y el galio), ya es previsible que en un período de poco más de dos décadas, la demanda casi se duplique, se triplique (en el caso de las tierras raras pesadas), e incluso cuadruplique (tantalio). En algunos casos, el aumento de la demanda superaría con creces la producción primaria en 2013 (litio, disprosio/terbio y renio), mientras que en otros el aumento sería aún más brusco (cobalto, cobre, escandio, platino).12 Esto significa que la lucha por los materiales primarios no ha terminado con el surgimiento de la inteligencia artificial y la digitalización ubicua. Por el contrario, esto probablemente se intensificará dado el nexo global de la tierra, el agua, los alimentos, los minerales y la energía, y dado que unos pocos países dominan el mercado de los minerales críticos.
Intercambios entre metas económicas y ecológicas
En este contexto, habrá que tener en cuenta varios compromisos inevitables entre los objetivos económicos y ecológicos, incluido el cambio hacia un “capitalismo más verde”. Mientras que, en los debates actuales, las dimensiones económicas y geopolíticas de la escasez de recursos reciben una amplia atención, el impacto de la escasez física de los minerales en la geoeconomía del capitalismo global, y aún más importante en un futuro postfósil, rara vez se atienden. De acuerdo con el principio de acumulación capitalista, incluso una transición hacia tecnologías de energía renovable resultará en un círculo vicioso entre los sectores de la energía y el metal. Además, en muchos países (principalmente en China), agudizaría las ya severas contradicciones insertas en el nexo del agua y la energía, y por lo tanto también afectaría negativamente la producción de alimentos.
La “criticidad” de las materias primas se suele debatir desde un punto de vista económico, centrándose en los retrasos en la entrega y otros riesgos de suministro. Estos a menudo están vinculados a la gobernanza inestable de las materias primas y la volatilidad de los precios de los productos básicos. Sin embargo, desde principios de la década de 2000, las dimensiones geopolíticas de la escasez (en términos de barreras políticas planteadas en los países productores, que han comenzado a proteger sus intereses mediante impuestos a la exportación y diversas restricciones comerciales) se han colocado en un primer plano. China, donde se produjo más del 90% de los elementos de tierras raras, ha comenzado a priorizar sus propias necesidades de suministro. Los funcionarios del Gobierno sostienen que los impuestos a la exportación sobre las materias primas son más bajos que los de los productos terminados (como los imanes para la tecnología de energía renovable), y que la extracción ilegal en el sur del país (donde se extraen los óxidos de tierras raras altamente contaminantes) debería desaparecer. Además, los pronósticos para el estado de la industria de metales de tierras raras de China no son prometedores: aunque el país produce el 95% de la producción mundial, solo posee el 23% de la cantidad total de minerales del mundo, principalmente en tres sitios en el sur de China, ya muy agotados. En consecuencia, las restricciones a la exportación se consideran un instrumento apropiado para proteger las “tecnologías verdes” de China. El miedo ha estado creciendo tanto en los EEUU como en la UE sobre el hecho de que sus economías podrían perder el liderazgo tecnológico frente a los chinos, particularmente con respecto a las tecnologías de energía solar fotovoltaica y de turbinas eólicas. Hoy en día, la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial y digitalización de economías enteras parece ser aún más importante que la competencia por las “tecnologías verdes”. Esto tiene el potencial de estimular las guerras comerciales entre Occidente y China.13
El impacto de la escasez física de los minerales en la geoeconomía del capitalismo global, y aún más importante en un futuro “postfósil”, rara vez se atienden.
En contraste con las dimensiones económicas y geopolíticas de la escasez, la escasez física –y por lo tanto también el carácter geológico y material de los minerales– rara vez se considera una amenaza grave, ya sea en términos de la geoeconomía del capitalismo global o el impacto ecológico de minería. Esto refleja una ignorancia sistémicamente anclada, al menos desde la perspectiva de un futuro postfósil. A pesar de que la corteza terrestre contiene enormes cantidades de reservas minerales, muchas sustancias ampliamente utilizadas se enfrentan al agotamiento en función de la escasez absoluta de la naturaleza y los límites tecnológicos actuales. Desde el punto de vista de la termodinámica, un recurso puede ser crítico cuando supera un cierto «umbral de exergía».14A medida que la ley del mineral disminuye, la energía requerida para extraer el mineral aumenta exponencialmente. Este ya es el caso del cobre, un material esencial para casi todos los tipos de dispositivos eléctricos. En comparación con la tecnología de motores de gasolina, los vehículos de motor eléctrico necesitan una cantidad de cobre cuatro veces mayor, además de una mayor cantidad de metales como el cobalto, el litio y elementos de tierras raras pesadas y ligeras. Si solo cada segundo automóvil basado en combustible que ya se encuentra en el mercado fuera reemplazado por un vehículo eléctrico, y se tienen en cuenta las tendencias actuales en las ventas globales (que se espera que aumenten en un 50% en los próximos 25 años), la cantidad de metales solo para la producción de automóviles aceleraría la deforestación como resultado de la minería, lo que generaría más daños ecológicos.
El movimiento a medias hacia un capitalismo más verde, con su enfoque en las tecnologías de energía renovable, es un proyecto basado en una serie de concesiones y un indeterminado número de contradicciones sin resolver.
Esto ilustra que el intercambio es inevitable. Sin hallazgos sustanciales de depósitos altamente concentrados, la producción de varios metales (es decir, los productos necesarios para una futura “economía verde”) no puede aumentar, pero es más probable que disminuya junto con la concentración de los sitios existentes. Cuando la producción de varios metales no aumenta al mismo ritmo (rápido) que la demanda, el precio de los “materiales críticos” aumentará sustancialmente en el futuro cercano. En estas condiciones, incluso los repositorios menos concentrados se verán económicamente viables. Pero cuanto más baja sea la concentración del material, más residuos se generarán, y más químicos tóxicos y cantidades masivas de agua y energía serán necesarias para la extracción. En resumen, lo más perturbador será el impacto en la naturaleza local, los trabajadores y la población.
La “nueva fiebre del oro” dirigida hacia depósitos ricos en metales con altas concentraciones de metales de dos a cinco millas por debajo de la superficie de los océanos (a lo largo del ecuador o en el Círculo Polar Ártico) ofrece otro ejemplo de un intercambio entre objetivos económicos y ecológicos. Dentro de las próximas décadas, la capacidad tecnológica para la minería de aguas profundas mejorará, y las recientes dificultades de financiamiento para este tipo de “aventuras” probablemente se resolverán debido al aumento de los precios de los productos básicos. En ese momento, podría comenzar la extracción comercial activa, destruyendo los ecosistemas únicos de los océanos profundos antes de que este patrimonio común de la humanidad sea incluso comprendido y cartografiado.15
El movimiento a medias hacia un capitalismo más verde, con su enfoque en las tecnologías de energía renovable, es un proyecto basado en una serie de concesiones y un indeterminado número de contradicciones sin resolver. Si el mecanismo de acumulación capitalista basado en los principios de la propiedad privada y el crecimiento económico se toma como un hecho, y de manera implícita la creación infinita de riqueza monetaria, una transición hacia tecnologías de energía renovable resultará en un círculo vicioso entre la producción de energía y los metales. Las compensaciones de “agua por energía” y “energía por agua” también son significativas. Por un lado, en comparación con las tecnologías de carbón, solar y eólica, consumen menos agua en la generación de energía. Pero cuando se considera el ciclo de vida completo de tales tecnologías (incluida la fabricación de paneles solares y turbinas eólicas), la huella hídrica de ambas es bastante sustancial. Se requiere energía para suministrar y tratar el agua; a medida que aumenta la huella hídrica del sector energético y el agua escasea (lo que ocurrirá no solo en China sino en muchas otras regiones del mundo), se necesita más energía para suministrarla y tratarla.16 Además, dado que los parques eólicos solares y eólicos en tierra requieren grandes áreas de tierra, que no están disponibles en países y regiones con alta densidad de población, se generarán más conflictos por el acceso al agua, la tierra y los alimentos. Por lo tanto, el agua tiene el potencial de convertirse pronto en la causa más importante de los conflictos, como lo ha sido la gasolina durante mucho tiempo.
Traducción: José Bellver
NOTAS:
1 W. Steffen et al., «Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet», Science, núm. 347, vol. 6223.
2 K. Marx, Capital. A Critique of Political Economy, Vol. 1, p. 26.
3 W. Steffen et al., «Trajectories of the Earth System in the Anthropocene», PNAS, 6 de agosto de 2018.
4 E. Altvater, «El Capital y el capitaloceno», Revista Mundo Siglo XXI, núm 33, vol. IX, 2014, CIECAS-IPN, pp. 5-15; A. Malm, «Fossil Capital. The Rise of Stream Power and the Roots of Global Warming», Verso, Londres/Nueva York, 2016; J.W. Moore (ed.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism, PM Press, Oakland, CA 2016. pp. 138-152.
5 A pesar de que también sería posible nombrar a esta era geológica como “Tanatoceno” debido al historial de destrucción por parte de la humanidad, tanto de otros seres humanos como de muchas otras especies que han ido progresivamente desapareciendo del planeta, véase C. Bonneuil y J-B. Fressoz, L’événement anthropocène. La terre, l’histoire et nous, Seuil, Paris, 2016.
6 M.T. Klare, «America’s Carbon Pusher-in-Chief: Trump’s Fossil-Fueled Foreign Policy», 2017.
7 Nota del traductor: en castellano la Belt Road Initiativees también conocida como «la nueva Ruta de la Seda»
8 P. Mandelson, «The Challenge of Raw Materials», discus en la Trade and Raw Materials Conference, Bruselas, 29 de septiembre de 2008, disponible en: http://europa.eu.
9 Departamento de Interior de EEUU, Final List of Critical Minerals, 2018,
10 Aunque existe una gran cantidad de controversias acerca del EROI (tasa de retorno energético) exacto de las diferentes fuentes de energía, no hay duda de que el EROI para la mayoría de las fuentes de energía “verdes” (como el viento, laenergía solar fotovoltaica o el etanol), sino también el petróleo y el gas “no convencionales” es más bajo en comparación con el petróleo, el gas o el carbón convencionales.
11 Por ejemplo, para piezas de aviones, motores, sistemas de guía de misiles y defensa antimisiles, detección de minas submarinas, GPS para todo el sistema de comunicaciones, contra maniobras electrónicas, sin olvidar los sistemas militares no tripulados (drones).
12 DERA (Deutsche Rohstoffagentur), Rohstoffe für Zukunftstechnologien, Berlin, 2016. Para un análisis exhaustivo véase: A. Diederen, Global Resource Depletion: Managed Austerity and the Elements of Hope, Eburon, Delft, 2010 y los trabajos de W. Zittel, E. Schriefl y M. Bruckner, en A. Exner, M. Held y K. Kümmerer (eds.), Kritische Metalle in der Großen Transformation, Springer, Berlin, 2016.
13 Departamento de Interior de EEUU, op.cit.. El Departamento del Interior indica en este documento que en lo que se refiere a las materias primas estratégicamente importantes, China fue el productor líder de 15 de los 33 productos listados como «críticos».
14 Esta es una medida del grado de distinción termodinámica que tiene una pieza de material de su “preponderancia” circundante; la rareza física o termodinámica se explica por los costes de energía requeridos para obtener un producto mineral de roca ordinaria con las tecnologías disponibles. Véase: G. Calvo, A. Valerio y A. Valerio, «AThermodynamic Approach to Evaluate the Criticality of Raw Material Flows and its Application Through a Material Flow Analysis in Europe», Journal of Industrial Ecology, julio de 2017.
15 R. Kim, «Should Deep Sea Bed Mining Be Allowed?», Marine Policy, núm. 82, agosto de 2017, pp. 134-37.
16 Agencia Internacional de la Energía, World Energy Outlook 2016, IEA, Paris, 2016.
Acceso al texto en formato pdf: Geopolítica en el Capitaloceno.
MHESTE y DESEEEA
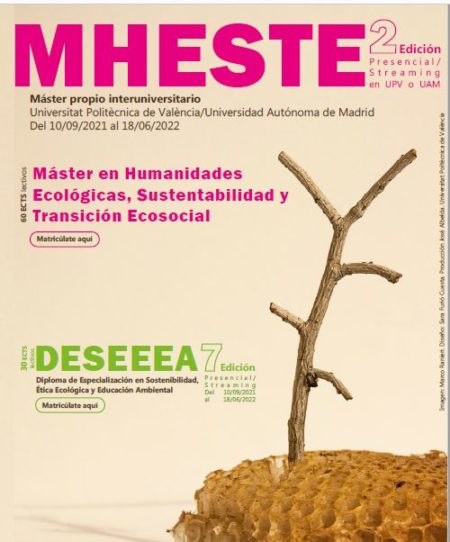 Nueva edición del máster MHESTE y del diploma DESEEEA para el curso 2021 - 2022.
Nueva edición del máster MHESTE y del diploma DESEEEA para el curso 2021 - 2022.
El Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial - MHESTE y el Diploma de Especialización en Sostenibilidad Ética Ecológica y Educación Ambiental - DESEEEA son el resultado de un convenio interuniversitario entre la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que unen esfuerzos para ofrecer un Plan de Estudios Coordinado de educación de calidad dentro del ámbito de la sostenibilidad.
MHESTE y DESEEEA aúnan la visión humanista y el conocimiento técnico para afrontar el reto principal del tiempo que vivimos, caracterizado por una crisis ecológica global multifactorial.
Pretenden mostrar cómo modificar nuestra forma de pensar y de vivir para hacerla compatible con el reequilibrio de la biosfera, proponiendo nuevas formas de actuar como cultura basándonos en los principios de la sostenibilidad y la ética ecológica.
Esta nueva cosmovisión debe poder ser transmitida de la mejor manera posible, de ahí la finalidad aplicada de la Educación Ambiental y los modelos de Transición a la sostenibilidad como uno de los objetivos prioritarios del Título.
Junto a la habilitación profesional, el Máster y el Diploma pretenden ante todo formar personas responsables a través del conocimiento de múltiples áreas interconectadas, con una novedosa visión de conjunto y con capacidad para analizar los problemas que van a afectar a nuestra vida y las soluciones que existen desde distintas disciplinas. Personas que sean parte activa de una incipiente ciudadanía crítica que tiene como principal objetivo la vida buena generalizable, la transición a la sostenibilidad y el respeto por la biosfera, la casa común que nos alberga.
El Diploma DESEEEA se puede cursar de manera independiente al Máster, y constituye la mitad de los contenidos y créditos del mismo. Una vez finalizado y aprobado, si el alumnado quiere matricularse en el Máster el año siguiente, se le convalidarán las asignaturas cursadas en DESEEEA de manera automática a coste 0.
Objetivos:
- Afianzar su conocimiento en relación a la crisis ecológica global y los sistemas de transición hacia modelos sostenibles, así como el desarrollo de su perfil educativo como agentes de cambio social.
- Ofrecer capacidades profesionales integrales en los diferentes campos de la cultura de la sostenibilidad, tanto en relación a puestos de especialista técnico-ambiental, como vinculados al desarrollo y la implementación de proyectos socioculturales de sostenibilidad en empresas y universidades.
- Especializarse en el ámbito de la Educación Ambiental, ofreciendo el perfil profesional adecuado para la docencia en asignaturas con contenidos transversales sobre sostenibilidad en estudios de primaria y secundaria.
- Desarrollar e implementar adecuadamente actividades formativas vinculadas al conocimiento del medio, equipamientos medioambientales y empresas de educación ambiental; así como para la oferta educativa vinculada a parques naturales, parques temáticos y demás instituciones con programas medioambientales.
- Trabajar en empresas vinculadas a la conservación de la naturaleza, así como en ONGs ambientalistas y empresas con programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de perfil medioambiental.
- Preparar proyectos versátiles y adaptables para municipalidades sobre gestión socio-ambiental, educativa y cultural en relación al territorio natural y los bienes comunes.
- Conocer en profundidad los procesos, métodos y ejemplos de transición a la sostenibilidad que le permitirán participar en equipos interdisciplinares para el diseño de proyectos europeos internacionales.
- Ejercer con profesionalidad en centros museísticos y de arte y naturaleza, diseño de recursos y asesoría para la educación y la comunicación ambiental.
- Que el estudiante sea capaz de reflexionar sobre los retos que afronta la civilización contemporánea ante problemas ecológicos como el calentamiento global y la escasez de recursos desde un enfoque multidisciplinar.
- Comprender los desafíos éticos y políticos planteados por la crisis ecológica con las herramientas conceptuales de la filosofía moral y política.
- Que el estudiante sea capaz de argumentar con solidez y enseñar a otros los fundamentos y las prácticas de la transición hacia sociedades sostenibles.
- Aprender a trabajar interdisciplinarmente para generar nueva respuestas ante el desafío de la crisis ambiental.
- Desarrollar habilidades discursivas, metodológicas y prácticas que le apoyen en procesos de transición colectiva así como de transición personal.
A quién va dirigido:
Titulados universitarios que quieran completar estudios o formarse en ámbitos multidisciplinares de gran actualidad relacionados con el ámbito de la sostenibilidad, las humanidades ambientales y la ética ecológica, así como profundizar en la difusión de estos conocimientos mediante la educación ambiental y el desarrollo de estrategias de transición ecosocial.
Personas con interés por el crecimiento personal y por una formación holística, que desean completar su perfil académico y/o profesional con nuevas dimensiones eco-humanistas, adquiriendo conocimientos fundamentales para pensar y actuar en épocas de crisis multidimensional, reconsiderando la manera de entender el mundo y nuestro lugar en él.
Artistas, escritores y activistas sociales conscientes de que un trabajo serio resulta favorecido por una concepción del mundo que parta de nuestra interdependencia y ecodependencia, y elabore con rigor caminos de conexión entre ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y pensamiento filosófico.
Equipo docente:
Equipo multidisciplinar y transdisciplinar que incluye filósofos, especialistas en ética ecológica, biólogos/as y pedagogos/as que mostrarán los problemas de los ecosistemas y cómo comunicar los caminos para su reequilibrio.
Especialistas en Educación Ambiental, teóricos de la imagen y del arte que abordarán cómo se construyen los discursos mediáticos y estéticos con los que enfrentar la crisis ecológica actual.
Investigadores en el ámbito de la altergloblización y la equidad entre los pueblos.
Analistas de economía ecológica, así como especialistas en eficiencia energética, hábitat ecológico y urbanismo sostenible.
Un equipo de agrónomos especializados en proyectos de agricultura ecológica que hablarán sobre la estrecha relación entre ecología y salud.
 PRECIO:
PRECIO:
Número de Créditos: 60 ECTS
Precio por crédito: 41,67 €
Precio total: 2.500 euros
Se prevén un total de 6 becas matrículas, 3 para MHESTE y 3 para DESEEEA.
REQUISITOS DE ACCESO:
Para matricularse, el alumnado deberá estar en posesión, o estar a menos de 30 ECTS de poseer un título universitario oficial español, o bien otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que otorgue acceso a enseñanzas oficiales de postgrado.
Para otros casos, consultar en www.ecoeducacion.webs.upv.es
Si eres titulada DESEEEA o has superado alguna asignatura del Diploma, puedes informarte sobre la política de convalidaciones en: diploma.sostenibilidad@upv.es
PLAN DE ESTUDIOS:

MÁS INFORMACIÓN:
Web: https://ecoeducacion.webs.upv.es/
Presencialmente: de martes a viernes de 10:00 a 14:00 en el Centro investigación arte y entorno UPV (CIAE). Ciudad Politécnica de la Innovación. Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Edificio 8B, Acceso L, Semisótano.
Teléfono: 96 3877000 ext. 88181.
Correo electrónico: diploma.sostenibilidad@upv.es
Enlace a la Matriculación MHESTE.
Enlace a la Matriculación en. DESEEEA.

Lectura Recomendada: Tierra de mujeres
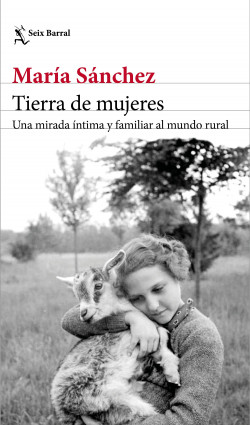 Tierra de mujeres. una mirada intima y familiar al mundo rural
Tierra de mujeres. una mirada intima y familiar al mundo rural
Maria Sanchez
Seix Barral, Barcelona, 2019, 185 págs.
Reseña elaborada por Mónica Di Donato, FUHEM Ecosocial para el número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Tierra de mujeres es un libro que deja un testimonio importante en el debate sobre feminismo y literatura rural, a través de una narrativa fresca, sincera, llena de voz propia. Un ensayo literario que, a veces, deslumbra y, a veces, conmueve por su autenticidad.
Tierra de mujeres ofrece una mirada autobiográfica que mezcla cuentos e imágenes familiares con apuntes e intereses específicos propios de una veterinaria de campo, nacida en el campo, vinculada a un mundo rural en el que trabaja y, sobre todo, al que ama y respeta profundamente, pero no acríticamente. En ese sentido, la autora siempre hace uso de una narrativa y una visión real sobre y de la vida rural, alejándose de estereotipos y relatos bucólicos o idealizados del campo.
El libro esta estructurado en dos partes. Si en la segunda se divulga sobre la cultura vinculada al campo a través de recuerdos de la infancia, de personas queridas, que se entremezclan con una descripción precisa y detallista de paisajes, ambientes agrestes, entornos domésticos, los ejes que claramente conforman la primera parte, quizás mas “política”, giran alrededor de las reflexiones sobre feminismo en el mundo rural (un feminismo de ≪hermanas que cuidan la tierra≫, tal y como aparece en el libro) y de la problemática de la España vaciada y olvidada, llena de gente obviada por “sujetos postdomésticos” que viven en las ciudades y para los cuales el campo y su gente ni entra ni se contempla en su día a día.
María Sánchez reflexiona en el libro sobre la necesidad de un feminismo rural en el que todas se sientan acompañadas, en el que no cabe sentirse inferior las unas a las otras. Al mismo tiempo reflexiona sobre la ultima y multitudinaria huelga feminista, y denuncia, con dolor, precisamente la ausencia de esas mujeres rurales. ¿Es el mundo rural, entonces, el gran olvidado también del feminismo que teoriza las luchas y describe los sujetos desde los núcleos urbanos? .Y ¿en que términos?
¿Es el mundo rural, entonces, el gran olvidado también del feminismo que teoriza las luchas y describe los sujetos desde los núcleos urbanos? .Y ¿en que términos?
Según las estadísticas oficiales, el medio rural se caracteriza por la masculinización de la actividad y la feminización de la inactividad laboral, y, en ese sentido, el grado de ruralidad acentúa esa brecha de genero, que es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Así, la invisibilización de la perspectiva de genero en el medio rural aparece como una forma de “violencia”, que conlleva la exclusión de las mujeres del poder de tomar decisiones. Además, la escasa o inadecuada presencia de servicios externos y profesionales de apoyo en el medio rural, como guarderías, centros de día, buenas carreteras, centros de salud, etc., así como la falta de adaptación a los ritmos y medios propios de este, hace que la mujer siga reproduciendo, oscilando entre la costumbre y la obligación, el rol de cuidadora (cuidan mayores, tienen niños, gestionan la comunidad, etc.). Así, en el medio rural pesan unos valores, prejuicios, vínculos, relaciones, responsabilidades, que no pesan de igual manera en el medio urbano.
≪Lo radical y lo realmente innovador sucede en nuestros márgenes≫, escribe la autora en las primeras paginas del libro, en una de las frases que, desde mi punto de vista, podría ser un excelente resumen del mensaje del libro. El feminismo existe en nuestro medio rural, y la frase a las que nos referimos es casi una tentativa resumido de dar voz a esos feminismos y a esas mujeres invisibilizadas en territorios desiguales desde la dimensión de genero.
En el medio rural pesan unos valores, prejuicios, vínculos, relaciones, responsabilidades, que no pesan de igual manera en el medio urbano.
Lazos nuevos, tejidos que se crean, proyectos rompedores, ideas maravillosas, asociaciones, colectivos… y las que están detrás de todas estas iniciativas, en la mayoría de los casos, son mujeres que quieren voz y espacio para revindicar lo que hacen. Es de justicia valorar el esfuerzo de todas esas mujeres anónimas.
María Sánchez escribe desde los márgenes, pero tiene voz y espacio para revindicar lo que hace y aquello en lo que cree, a diferencia de aquellas mujeres cuyas voces parecían estar en silencio, pero que nunca lo estuvieron realmente, siendo el sostén fundamental del discurrir de la vida. En ese sentido, me parecen especiales aquellas paginas donde la autora describe las manos de esas mujeres, manos que trabajaban las tierras, manos que cuidaban las personas, manos que acariciaban rostros, que elaboraban alimentos, manos que, en definitiva, reflejan una historia de vínculos y de tierra.
También es especial y cercana la sensación que provoca la lectura de las paginas donde la autora describe las fotografías familiares, olvidadas dentro de cajas o escondidas en un rincón de una vieja estantería, con ese miedo a perder un recuerdo, un instante que se perpetua ya solo a través de esos retratos.
En definitiva, se puede decir que el feminismo de María Sánchez mantiene importantes conexiones con el ecofeminismo, que denuncia la explotación y la degradación del mundo natural, así como la subordinación y la opresión de las mujeres, y que plantea cambiar esas relaciones depredadoras que desconocen los viículos y dependencia de la naturaleza y la importancia de los cuidados, a pesar de que son indispensables para la supervivencia humana, y que, por el contrario, apuesta por una propuesta emancipadora de transformación social. El relato de Tierra de mujeres es íntimamente ecofeminista porque en cada pagina se habla del amor hacia la tierra, de mujeres productoras, agricultoras, cuidadoras de la salud, transformadoras, amantes de los pueblos y de nuestros entornos naturales, mujeres “hacedoras de todo”.
En la declaración de las mujeres por la Soberanía Alimentaria de La Via Campesina de Nyeleni, se lee que ≪las mujeres son creadoras históricas de conocimientos en agricultura y en alimentación, continúan produciendo hasta el 80% de los alimentos en los países mas pobres y actualmente son las principales guardianas de la biodiversidad y de las semillas, pero son las mas afectadas por las políticas neoliberales y sexistas≫. Eso es, como diría la autora, ≪vivir a costa de nuestros márgenes≫, que son el sustento y ecosistema de una parte importante de la población, que proveen de alimento, oxigeno y raíces a la ciudad.
Detrás de esta mirada critica se esconde también, tal y como decíamos antes, la preocupación por el problema de la despoblación y el vaciado del mundo rural, un proceso histórico, social y político que ahonda sus raíces en el régimen fascista español, y que supuso concentrar la población en las principales ciudades y el litoral, creando industrias en los núcleos urbanos, y promoviendo un modelo de turismo muy intensivo en recursos en la costa mediterránea, y además cambiando la agricultura campesina por una industrial muy mecanizada, basada en fertilizantes y pesticidas químicos.
El relato de Tierra de mujeres es íntimamente ecofeminista porque en cada pagina se habla del amor hacia la tierra, de mujeres productoras, agricultoras, cuidadoras de la salud, transformadoras, amantes de los pueblos y de nuestros entornos naturales, mujeres “hacedoras de todo”.
De esa manera empezó a hacerse visible, cada vez mas, ese gran flujo de gente, sobre todo jóvenes, que abandonaba los pueblos hacia las ciudades, vaciando territorios llenos de vida, de materialidad y de espiritualidad, y profundizando en las desigualdades socioeconómicas y en las polarizaciones espaciales. En las paginas del libro que nos ocupa late también toda la tristeza en pensar en todo el desafecto y desarraigo que estos procesos de abandono rural han causado hacia los pueblos. Pero si esto es cierto, también lo es la llamada a un rencuentro con lo rural que no sea “de los fines de semana”, que nos sea de búsqueda de diversión o de un turismo alternativo. Como subraya la autora, hace falta una mirada mas profunda y afectuosa con quienes han sido y siguen siendo imprescindibles para el mantenimiento de ese mundo rural que quiere reconstruir las relaciones y los cuidados con y hacia la naturaleza.
Sabemos que sin ríos limpios, sin bosques vivos, sin ganado pastando en los prados, sin tierra libres de agrotóxicos, sin personas que cuidan las casas y los pueblos, etc., sin todo esto no es posible un fututo digno y saludable ni para el mundo rural ni para las ciudades, que cada vez mas viven de espaldas a ese flujo de vida que las alimenta.
Así, en ese libro, sencillamente, María Sánchez nos recuerda que, si no cuidamos a nuestros ecosistemas y a las personas que de diferentes maneras viven en ellos, será nuestra irresponsabilidad ciega y sorda la que nos sentencie a una supervivencia difícil y conflictiva en la Tierra.
≪Quiero que este libro se convierta en una tierra donde poder asentarnos todos y encontrar el idioma común. Una tierra donde sentirnos hermanos, donde reconocernos y buscar alternativas y soluciones. Solo entonces podremos rascar mas profundo y hablar de despoblación, de agroecología, cultura, ganadería extensiva, soberanía alimentaria, territorio≫.
Acceso al texto de la reseña en formato pdf: Tierra de mujeres. una mirada intima y familiar al mundo rural
Alternativas a la funesta manía de erigir muros
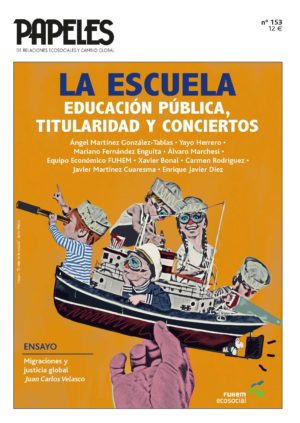
Las migraciones se han convertido no solo en un factor estructural de primer orden en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, sino en un complejo y permanente reto que requiere respuestas políticas que las sociedades contemporáneas no siempre están en condiciones de proporcionar.
La formulación de planteamientos alterrnativos a los marcados por la obsesión securitaria dominante no es, sin embargo, un capricho al que los Estados puedan renunciar alegremente, sino una necesidad perentoria.
El texto de Juan Carlos Velasco Arroyo, «Alternativas a la funesta manía de erigir muros» pertenece a la sección ENSAYO del número 153 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, págs. 101-112.
Marco de referencia: una globalización fronterizada
En su hornada más reciente, la globalización ha significado la emergencia de un marco compartido de movilidad a nivel planetario que modifica al menos en un triple sentido las condiciones materiales en las que los individuos abordan la aventura migratoria: en primer lugar, y dado el acusado sesgo neoliberal emprendido, atento a los intereses del capitalismo financiero global, el proceso globalizador ha generado un considerable ensanchamiento de la brecha de rentas y salarios entre los diferentes países;1 en segundo lugar, en un mundo intensamente interrelacionado, las imágenes que reproducen las redes y que reflejan la forma de vida de los países más prósperos llegan a los pueblos más remotos y pobres del planeta haciendo aún más evidentes las disparidades de ingresos y oportunidades;2 y, por último, la mejora y el abaratamiento de los medios de transporte han pulverizado las distancias, facilitando así sensiblemente la movilidad internacional.3 No es difícil colegir que cuanto más reducido se vuelve el mundo en el aspecto comunicativo y mayor es el contraste entre el nivel de bienestar y el de supervivencia, más probable es que los habitantes de los países más desfavorecidos valoren la opción de migrar como posibilidad real a tener en cuenta.
Migrar ha sido desde siempre una forma de responder y adaptarse a las cambiantes condiciones del medio ambiente y a los desafíos generados en el interior de los espacios sociales. Y esto sucede también en nuestros días. Para los innumerables perjudicados por la globalización, la migración se presenta como una vía rápida de acceso a sus posibles beneficios. Son cada vez más quienes se ven expulsados de sus lugares de origen y se ven impelidos a arriesgar sus vidas a través de peligrosos desplazamientos. Esto es lo que les sucede a quienes habitan en lugares que en las últimas décadas se han desertificado, se han vuelto superficies inundables, o bien, a quienes moran en tierras asoladas por la violencia;4 pero, también a quienes viven en países relativamente prósperos y ven que los trabajos para toda la vida se extinguen (a causa de la desindustrialización, de la robotización o de las deslocalizaciones), las prestaciones sociales menguan o las pensiones parecen estar en peligro.
Las fronteras se tornan en dispositivos de reproducción de las desigualdades globales que limitan las oportunidades vitales de los individuos
La creciente integración mundial de las distintas economías nacionales no ha venido acompañada, sin embargo, de una integración social y económica efectiva de los habitantes del planeta. El resultado es una situación paradójica que puede ser caracterizada como globalización fronterizada, cuando no amurallada. Las fronteras se tornan en dispositivos de reproducción de las desigualdades globales que limitan las oportunidades vitales de los individuos.5
Los muros como improbable panacea
El principio de la inviolabilidad de las fronteras es un presupuesto en el que se apoyan las teorías políticas hegemónicas y en su nombre los Estados quedan inmunizados ante cualquier crítica a los medios que puedan emplear para contener los flujos migratorios y poner remedio a los temores de la sociedad, medios como, por ejemplo, el cierre de fronteras, el internamiento de inmigrantes indocumentados o la erección de barreras. De los discursos se ha pasado a los hechos y no son pocos los Estados receptores de inmigración que han construido aparatosos muros y han tendido vallas a lo largo de miles de kilómetros de fronteras (más de 18.000, según diversas estimaciones). La materialidad de esos muros fronterizos se impone, sin embargo, con tal fuerza que algunas de las controversias políticas contemporáneas más encendidas pivotan sobre su reaparición y su posible justificación.
En el transcurso de las últimas décadas del siglo XX, muchas fronteras dejaron de ser evanescentes rastros sobre el territorio. Un considerable número de Estados decidieron fortificar esas sutiles marcas con muros intimidantes. Esa tendencia se ha consolidado en las primeras décadas del siglo XXI y los muros se han convertido en uno de los emblemas más reconocibles de la época. Son muchas las fronteras terrestres que han adquirido forma material mediante la instalación de ciertos elementos de contención, que pueden variar desde una simple alambrada hasta una auténtica muralla: «Concertinas, detectores de movimientos, vallas electrificadas y bloques de hormigón asoman por el horizonte y se extienden por el paisaje a lo largo de cientos de kilómetros».6
En estos casos, las fronteras han sido readaptadas con el objetivo de dotarlas de operatividad desde el objetivo de la seguridad: reforzadas arquitectónicamente mediante muros, vallas y fosos que impiden o dificultan su traspaso; tecnológicamente, a través de sofisticados sistemas de control y vigilancia, que pueden incluir vuelos de observación y drones de última generación equipados con cámaras; e incluso militarmente, mediante cuerpos policiales equipados a veces con armamento bélico. En la práctica, con la construcción de diversos tipos de impedimentos físicos se entrecruzan distintas estrategias que, ante la afluencia de personas, tratan de impermeabilizar, retardar y/o contener.7
Lo peculiar de estos nuevos dispositivos de contención es el propósito con el que se han erigido: impedir el tránsito de personas desarmadas
Más allá de constituir un modo ostensible de reafirmar la frontera sobre el terreno, lo peculiar de estos nuevos dispositivos de contención es el propósito con el que se han erigido: no para detener el avance de ejércitos enemigos, como sucedía con la Gran Muralla o el Muro de Adriano –dos portentosas construcciones que, aunque en su momento no cumplieron las misiones que les fueron encomendadas, resisten el paso de los siglos–, sino para impedir el tránsito de personas desarmadas que tratan de huir de la pobreza, las persecuciones, las guerras o los desastres naturales. Pervive, eso sí, la necesidad de resguardar el territorio de los “bárbaros”, aunque por razones de oportunidad ahora se les asigne el rostro de “refugiados”, de “migrantes sin papeles” o incluso de “terroristas”, especialmente a partir de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, cuando se reforzó la perversa asociación migrante-delincuente-terrorista.
Aunque pocas veces alcanzan realmente los objetivos perseguidos, los muros no impiden la travesía migratoria: la dificultan, eso sí, y la vuelven mucho más compleja y costosa, cobrándose una inmensa cantidad de sufrimiento, además de una infinidad de vidas. El coste en términos de derechos humanos sería, sin duda, lo primero por lo que cualquier democracia que se precie debería velar.
Cambiar de país, la nueva utopía
El estado de profundos desequilibrios del que adolece el planeta hace que la migración sea un fenómeno llamado a mantenerse, cuando no a intensificarse. Ante las evidentes injusticias y los desajustes sociales a nivel global, la migración se presenta ciertamente como una tentadora posibilidad.8 Quienes optan por esta vía, emprenden la marcha tras un complejo proceso de decisión personal, no exento de dolorosos desgarros. Ello no impide, sin embargo, que a veces los desplazamientos se produzcan de manera colectiva, como sucede, por ejemplo, con las masivas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 recorrieron Centroamérica en dirección al Norte, en una suerte de nuevo éxodo en busca de la tierra prometida.9
Sea de un modo o de otro, para muchos parias de la globalización hoy la utopía más atractiva ya no es cambiar el sistema político y económico del país en el que viven, sino cruzar las fronteras y cambiar de país.102 Tras el colapso de las utopías sociales y de las grandes narrativas de emancipación, este nuevo tipo de revolución en pequeña escala no requiere de movimientos sociales ni de grandes líderes para alcanzar su objetivo. Su motor no es otro que la situación de permanente distopía en la que se desenvuelve la vida de tanta gente. No se inspira en imágenes del futuro diseñadas por ideólogos, sino en imágenes proporcionadas por diversos canales de comunicación sobre la vida al otro lado de la frontera, así como en los innumerables mensajes que los particulares trasladan a través de las redes sociales. La gente compara sus vidas no con las que llevan sus vecinos, sino con las de los habitantes de los países más ricos del planeta o con quienes disfrutan de un ecosistema mucho más propicio (dos situaciones que, aunque dispares, no es infrecuente que vayan de la mano).
Con harta frecuencia, quienes persiguen esta pequeña utopía de cambiar de país se topan literalmente con las puertas cerradas y los sueños se convierten en pesadillas. Aunque la propia dinámica de la globalización supone la supresión de las fronteras estatales o al menos el desdibujamiento del papel que tradicionalmente se les atribuía, hoy en día estas siguen siendo líneas en la superficie terrestre en donde tiene lugar la clasificación entre flujos deseables e indeseables, entre bienes y seres humanos, a través de dispositivos físicos o administrativos. De ahí que muchos de los que sueñan con cambiar de país se encuentren con incomprensión y rechazo. Ante ese panorama, cabe preguntarse si los Estados más prósperos y seguros están legitimados para restringir la libertad migratoria que le asiste a cualquier ser humano.
Un posible modelo de gobernanza multilateral de las migraciones
Durante el siglo XIX, países como Estados Unidos, Canadá, Argentina o Australia mantuvieron abiertas sus fronteras y forjaron su prosperidad gracias básicamente a la impagable contribución de inmigrantes venidos del mundo entero y, muy especialmente, de Europa. Tras la Primera Guerra Mundial se puso fin a la era del laissez-faire en lo que respecta a las migraciones internacionales.11 Si hasta las primeras décadas del siglo XX abundaban los países que favorecían la inmigración, en el siglo XXI, por el contrario, los migrantes se confrontan con canales migratorios regulares cegados en la práctica. Ante este panorama, el pensamiento hegemónico insiste en señalar que así es como se hacen las cosas y que no hay alternativa, un reiterado mantra supuestamente realista. Hay, sin embargo, vías prácticas que se pueden y se deben explorar para avanzar hacia una mayor libertad migratoria o, dicho de modo, hacia una liberalización de las restrictivas leyes de migración vigentes en gran parte de los mayores países receptores. A continuación se señalarán dos posibles: una ya está esbozada por medio de acuerdos internacionales; la otra, por su parte, implica un cuestionamiento de convicciones arraigadas en el denominado sentido común.
Para muchos parias de la globalización, hoy la utopía ya no es cambiar el sistema político y económico, sino cruzar las fronteras y cambiar de país
Vamos con la primera. Precisamente porque hasta ahora cada Estado se ha enfrentado al desafío migratorio por su cuenta y riesgo, resulta urgente encontrar una respuesta interestatal coordinada que permita disponer de un marco global al que remitirse. La evidencia nos muestra que ningún Estado, por muy soberano que sea, es capaz de controlar y gestionar todas las variables de un fenómeno tan complejo. La necesidad de cooperación cae por su propio peso. De ahí, que, pese a las evidentes dificultades, en la esfera internacional se haya avanzado en los últimos años en algunos consensos mínimos acerca de cómo ofrecer un marco desde el que abordar de manera comprensiva el fenómeno migratorio. En este sentido, probablemente el paso más alentador sea el acuerdo multilateral rubricado en Marrakech en 2018 por parte de 163 países: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), un texto que poco después fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 73/195).12
El PMM se articula sobre dos presupuestos básicos: el primero, la primacía de los derechos humanos en la gestión de movilidad internacional; el segundo, la consideración de la migración como un factor clave de desarrollo. El propósito principal no es otro, como expresa el propio título del Pacto, que el de establecer canales para la inmigración legal y ordenada, más concretamente: «Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular». La identificación de este propósito es todo un acierto. Es además crucial en un momento en el que los gobiernos tienden cada vez más a perseguir y criminalizar no solo la migración irregular, sino incluso el auxilio prestado por particulares a los migrantes en estado de necesidad –lo que implica, por ejemplo, subvertir la legislación internacional sobre el deber de auxilio en el mar–, todo ello sin ofrecer como contrapartida unos canales seguros y previsibles que permitan a la gente poder migrar. Si los países desarrollados precisan de un número cada vez mayor de mano de obra extranjera para que sus economías resulten sostenibles y paliar el envejecimiento de la población, un mínimo de sentido común exigiría que la migración no fuera obstaculizada, sino más bien encauzada. El Pacto va sin duda a contracorriente de los vientos políticos sumamente restrictivos que, como se ha señalado antes, corren en los países más desarrollados.
Resulta urgente encontrar una respuesta interestatal coordinada que permita disponer de un marco global para las migraciones
El PMM, que tiene poco de revolucionario, representa un primer paso para un contrato social internacional en el campo de la gestión de las migraciones.13 Además de proporcionar a los Estados un banco de ideas para sus políticas migratorias, con él se configura un marco de cooperación no vinculante jurídicamente. El PMM consagra el principio de la soberanía de los Estados, que no cuestiona, pero esta rémora probablemente representa una importante ventaja en la medida en que lo convierte en un planteamiento de corte eminentemente realista. Esta virtud se ve acentuada por su explícito reconocimiento de que la gobernanza de las migraciones no está alcance de ningún Estado por separado, así como de la inutilidad de una política migratoria dirigida exclusivamente en la contención de los flujos. Unos de los objetivos explícitos del PMM es lograr amplificar los beneficios de la migración a todas las partes, tanto a los propios migrantes, como a los países emisores y receptores.
Migraciones y distribución global de la riqueza
Aunque cabe poner en tela de juicio que la migración sea siempre el medio más eficaz para que los más desfavorecidos puedan beneficiarse de una redistribución efectiva de la riqueza en igualdad de oportunidades, es claro que migrar constituye uno de los pocos recursos que tienen disponibles sus protagonistas para mejorar sus condiciones de vida.14 En un escenario social cada vez más globalizado, el esfuerzo migratorio muy probablemente sea el que más réditos ofrezca a los individuos en la aventura de la movilidad social, muy por encima de los procesos internos de movilidad social ascendente a través de la educación, el trabajo y los cambios en el modelo redistributivo y de acceso a los bienes.
Las diferencias de renta dentro de cada país, que en muchos casos son sumamente significativas, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los diversos países.15 La división del mundo en Estados separados por fronteras tiene una repercusión directa en el acceso efectivo a bienes y recursos y, en definitiva, en el grado de bienestar. Dicha división del planeta incide decisivamente en la distribución de las oportunidades vitales de las personas y este hecho no guarda relación alguna con los méritos que los individuos agraciados o perjudicados puedan acreditar. Nacer hoy, por ejemplo, danés o suizo es como tocarle a uno la lotería para toda la vida, pues en gran medida tendrá su futuro resuelto.16 Por el contrario, muchas personas empiezan la vida con la soga al cuello por el mero hecho de haber nacido en un determinado país. También entre países funciona el llamado efecto Mateo.
Dado que nadie acepta ser víctima de una pura mala suerte (esto es, de hechos azarosos que ni ha elegido ni ha provocado con sus propias acciones), mientras otros resultan beneficiados por esa misma circunstancia sin que medie ningún tipo de compensación, la implementación de algún tipo de medida reparadora ha de ser considerada una práctica justa. Si bien nadie elige dónde o en qué lado de una frontera nacer, sí que le debería caber a cada cual la posibilidad de elegir dónde vivir y, de este modo, compensar unas eventuales malas cartas.17 Eso, sin embargo, solo está a disposición de algunos: de aquellos que, en virtud de su nacionalidad, disponen del azaroso privilegio de estar en posesión de un pasaporte que les abre el paso a través de las fronteras para moverse sin apenas cortapisas. Es en este contexto donde puede plantearse la libre circulación de personas como una cuestión de justicia para todos.
La libre de circulación se topa en nuestros días con una infinitud de barreras y, pese a ello, una parte considerable de la opinión pública de los países receptores considera que las migraciones están fuera de control. En cierto sentido es una opinión acertada. Actualmente, los movimientos transfronterizos de personas son inseguros, irregulares y desordenados, pero lo son precisamente porque apenas existen vías regulares y previsibles para aquellos que emprenden la aventura migratoria, quienes a menudo se ven sometidos a condiciones de trabajo degradantes y a constantes violaciones de sus derechos básicos como personas. La explotación y los abusos de los que son objetos tienen su comienzo en la falta voluntad para proporcionarles identidad legal y documentación básica que les permita salir de la situación de irregularidad.
Abrir las fronteras es de justicia
Para quebrar estas perniciosas dinámicas tan firmemente asentadas, se requiere, sin duda, introducir un elemento disruptivo en el discurso hegemónico sobre políticas migratorias; esto es, un tipo de argumento que rompa con las inercias mentales y que haga replantear las rutinas en esta materia. De ahí la indudable relevancia práctica de llevar a la esfera pública el debate sobre la posibilidad de abrir las fronteras. Precisamente porque para muchos biempensantes mentar esa posibilidad no es sino un anatema, cuando no un signo de radicalismo irresponsable o de idealismo blandengue,18 «el objetivo del argumento de las fronteras abiertas es desafiar la complacencia, hacernos conscientes de cómo las prácticas democráticas rutinarias en inmigración niegan la libertad y ayudan a mantener la desigualdad injusta».19
En gran medida, la propia idea de una apertura de fronteras representa un espejo invertido del terreno real en donde se desarrollan a diario las políticas migratorias con sus efectos nocivos –incluso a veces letales– para tantas personas. La propuesta no es sino una invitación a imaginar un mundo en el cual las fronteras representen, como norma habitual, un dispositivo irrelevante en términos de movilidad humana. Se trataría, pensando ahora de una manera más concreta, de imaginar un mundo en el cual, aunque no se descartasen restricciones coyunturales al tránsito fronterizo en circunstancias especiales, tales restricciones estuvieran convenientemente tasadas para impedir la discrecionalidad gubernamental y evitar que dicha posibilidad dé pie a limitaciones desproporcionadas de la libertad de movimiento; libertad que, en todo caso, tendría que constituir la regla general, de modo que aquello que es meramente pensado como excepcionalidad no se convierta en normalidad.
Con la propuesta de abrir las fronteras no se trata de perfilar un mundo perfecto, un paraíso en la Tierra, sino simplemente pretende señalar una vía para evitar, o al menos minimizar, los grandes y constantes males generados por la obsesión de control, en la cual está atrapada la mayoría de los Estados contemporáneos. Es una propuesta centrada fundamentalmente en la prevención de los daños provocados por ese irracional afán controlador dirigido a excluir a los desheredados.
Si se considera que las profundas desigualdades globales son ominosas y que han de ser reducidas de manera significativa, si se considera que establecer unos ciertos parámetros mínimos de justicia distributiva entre las distintas partes del planeta no es solo un objetivo deseable, sino un deber de justicia, entonces, explorar la posibilidad de eliminar las restricciones injustificables a los desplazamientos migratorios no es una opción que pueda ser desechada sin ofrecer cumplidas explicaciones. Eso es así porque la apertura de fronteras –no su supresión sin más, pues no hay ningún reclamo de justicia que impida que persistan como demarcaciones territoriales de entidades estatales independientes– se presenta como un modo efectivo de asumir las responsabilidades ante los más desfavorecidos de este mundo cada vez más interdependiente.
Se trata de una invitación a imaginar un mundo en el cual las fronteras sean, como norma, un dispositivo irrelevante en términos de movilidad humana
Durante mucho tiempo las observaciones y análisis sobre la libertad de desplazamiento transfronterizo eran prácticamente «inaudibles». Algo ha ido cambiando y cada vez se hacen oír más voces críticas. La que modestamente se vierte aquí pretende ser un instrumento para contrarrestar las actuales políticas de amurallamiento en el mundo y los intentos de arresto domiciliario de las poblaciones del Sur global. Se trataría de pensar las fronteras de otro modo y, sobre todo, de gestionarlas de manera más razonable, lo que muy probablemente implique crear un marco institucional adecuado.
Una buena frontera es «la mejor vacuna posible contra la epidemia de los muros».20 Lejos de ser una barrera, una buena frontera moderna y civilizada es una frontera abierta, pero controlada.21 Se trata, en definitiva, de establecer un régimen migratorio que canalice y regule las migraciones para que sean más seguras y respetuosas con los derechos humanos. Una apertura de fronteras no sería la panacea a todos los problemas que aquejan a nuestro mundo actual, pero sí que serviría, al menos, para desafiar la indulgente satisfacción de las sociedades occidentales y mitigar las injusticias que sufren cientos de millones de personas.
Juan Carlos Velasco Arroyo es Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC. Actualmente es el Investigador Principal del proyecto “Fronteras, democracia y justicia global” (PGC2018-093656-B-I00).
NOTAS:
1 Bruno Latour, Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política, Taurus, Madrid, 2019, p. 11.
2 Donatella Di Cesare, Extranjeros y residentes, Amorrortu, Buenos Aires, 2019, p. 95. Como sostiene Branko Milanovic (Desigualdad global, FCE, México, 2017, p. 167): «el número potencial de migrantes ha aumentado debido a un mejor conocimiento de las diferencias de ingresos entre naciones».
3 Claire Rodier, El negocio de la xenofobia, Clave Intelectual, Madrid, 2013, p. 13.
4 Saskia Sassen, «La pérdida masiva de hábitat», Iglesia viva, núm. 270, 2017, pp. 11-38.
5 Juan Carlos Velasco, «Hacia una visión cosmopolita de las fronteras. Desigualdades y migraciones desde la perspectiva de la justicia global», Revista Internacional de Sociología (REIS), núm. 78(2): e153, 2020 (https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.2.19.006). La desigualdad de riqueza no solo genera desigualdad de oportunidades, sino también existencial, reflejada en el riesgo de padecer las patologías de la pobreza y también, a la postre, de morir prematuramente. Ello tiene también su correlato a escala global: así, la esperanza de vida de una persona nacida en un país rico y desarrollado y la de otra nacida en un país pobre pueden llegar a diferir en más de veinticinco años (Göran Therborn, La desigualdad mata, Madrid, Alianza, 2015, pp. 17-28).
6 David Frye, Muros. La civilización a través de sus fronteras, Turner, Madrid, 2019, p. 290.
7 Antonio Giráldez López, «Cambios arquitectónicos en la Frontera Sur de España», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 122, 2019, pp. 61-83.
8 Jürgen Habermas et al., «Declaración de Granada sobre la globalización», El País, 6 de junio de 2005.
9 Carlos Sandoval, «La caravana centroamericana», Migraciones. Reflexiones cívicas, 2018.
10 Ivan Krastev, «Un futuro para las mayorías», en Santiago Alba et al. (eds.), El gran retroceso, Seix Barral, Barcelona, 2017, pp. 165-166.
11 John Torpey, La invención del pasaporte, Cambalache, Oviedo, 2020, pp. 227-242.
12 ONU, Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 2018.
13 Lorenzo Cachón y María Aysa-Lastra, «El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: un contrato social internacional», Anuario CIDOB de la Inmigración, 2019, pp. 84-95.
14 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos. Mundi-Prensa, Madrid, 2009.
15 Branko Milanovic, Los que tienen y los que no tienen. Alianza, Madrid, 2012, p. 132.
16 Ayalet Shachar, The Birthright Lottery, Harvard U.P., Cambridge, MA, 2009.
17 Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras, FCE, México, 2016.
18 Alex Sager, Against Borders: Why the World Needs Free Movement of People, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2020.
19 Joseph H. Carens, The Ethics of Immigration, Oxford U.P., Oxford/New York, 2013, p.
20 Régis Debray, Elogio de las fronteras, Gedisa, Barcelona, 2016, p. 96.
21 Michel Foucher, Le retour des frontières, CNRS, París, 2016, p. 8.
Acceso al artículo en formato pdf: Alternativas a la funesta manía de erigir muros.
Lectura Recomendada: El planeta inhóspito
El planeta inhóspito: la vida después del calentamiento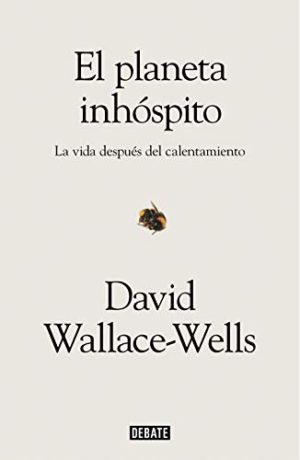
David Wallace-Wells
Ed. Debate, Barcelona, 2019 253 págs.
Reseña de Meritxell Balada, Paula Estrada y Joan Freixa - Universidad Autónoma de Madrid publicada en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 149, primavera 2020, págs. 159-163.
El nuevo mundo en el que nos adentramos será tan ajeno al nuestro que bien podría tratarse de otro planeta distinto (p. 247).
Con esta afirmación, David Wallace-Wells nos presenta el sombrío panorama que puede depararnos el futuro si no reaccionamos ante la emergencia climática. El periodista neoyorquino y editor adjunto de la revista New York Magazine, especializado en la divulgación científica y, más concretamente, en el ámbito del cambio climático, procura abrirnos los ojos frente al inminente porvenir que puede culminar en un planeta inhóspito.
Pero llama la atención la traducción de un inhabitable (no habitable, en el título del original inglés), vertido como inhóspito (poco acogedor, en la edición española). Una manera de interpretar esta opción sería creer en un desplazamiento desde una perspectiva antropocéntrica a otra más más ecocéntrica (entendiendo que, aunque no sea el caso de los seres humanos, muchas otras especies sobrevivirán). Mas quizá se trate, simplemente, de que nos resulta difícil mirar la dura realidad de frente y preferimos dulcificarla: justo lo contrario de la actitud que defiende el autor en esta obra.
Wallace-Wells ha construido su libro a partir de un número ingente de papers y textos científicos sobre la crisis climática, logrando una puesta al día muy valiosa para el público general. Cabe hacer énfasis en una de las ideas clave: El planeta sobrevivirá por muy terriblemente que lo envenenemos (p. 252).
El autor reitera numerosas veces su tesis principal: No es una pregunta para las ciencias naturales, sino para las ciencias humanas (p. 57). Es decir, nos encontramos ante una doble capa de incertidumbre respecto a lo que nos depara el futuro: la primera concierne a los desequilibrios biofísicos que inducimos en el sistema Tierra, mientras que la segunda, más decisiva, corresponde a la humanidad y a su respuesta.
En la primera mitad del libro, se muestra cómo el cambio climático se ve plasmado en una sucesión de “cascadas”, es decir, fenómenos climáticos realimentados entre ellos que están alterando y alterarán drásticamente el mundo que conocemos. Desde los fenómenos más conocidos (como la subida de las temperaturas) hasta los menos considerados (como los conflictos bélicos), las realimentaciones de estas cascadas ocurren paralelamente en el tiempo. Pese a que Wallace-Wells nos presente previsiones de los efectos de realimentación, la incertidumbre la sitúa en la velocidad del cambio, más que en su magnitud.
El origen de las cascadas podría reducirse a un aumento acelerado de la temperatura promedio global. Su causa, principalmente, son los gases de efecto invernadero (GEI), resultado de décadas de consumo desmesurado a raíz de una industrialización beneficiada por la quema de combustibles fósiles.
La consecuencia más obvia de este calentamiento es la “muerte por calor” (p. 53). En un mundo recalentado, el clima, especialmente las olas de calor, se tornaría extremo hasta llegar incluso a causar muertes por estrés térmico. Muchas ciudades se volverían casi inhabitables por el calor (un efecto intensificado por la densidad poblacional y por las infraestructuras urbanas que lo atrapan en “islas de calor”). Asimismo, este calentamiento incrementaría el riesgo de incendios forestales. En estos casos la vegetación perdería gran parte de la capacidad de absorción de CO2 y no solo no lo absorbería sino que, al quemarse, lo liberaría. Esto reforzaría el incremento de temperatura.
Otro ejemplo de realimentaciones: más cenizas procedentes de los incendios (p. 85) se depositarían sobre el Ártico, ennegreciendo los hielos, que pasarían a absorber más calor de los rayos del Sol, derritiéndose. Se incrementaría el deshielo del permafrost ártico, que contiene enormes cantidades de metano; si estas se liberaran, aumentaría drásticamente la cantidad de GEI en la atmósfera. Así se incrementaría aún más el deshielo y por ende la subida del nivel del mar, augurando un futuro “ahogamiento” (p. 74) de los litorales y engendrando un gran número de refugiados climáticos. A la vez, con una menor superficie de hielo, menor sería el efecto albedo (falta de reflexión de los rayos solares), lo cual volvería a reforzar el calentamiento (podríamos bromear con humor negro: “¡son las realimentaciones, estúpido!”). En este caso, sería el océano el que asimilaría el calor, perdiendo capacidad de absorción de CO2 y exceso térmico. Se produciría un desajuste de las corrientes marinas, que mantienen las estaciones y modulan la temperatura global. Por ello, se desequilibrarían muchos climas regionales y locales, las temperaturas se extremarían y los océanos se acidificarían. Así se produciría una anoxificación de sus aguas, transformándolos en “océanos moribundos” (p. 110), eliminando mucha vida marina y forzando a los peces a adaptarse a las nuevas temperaturas cambiando sus hábitos y rutas.
Por la misma causa, se deberían resituar los cultivos, creando considerables impactos en la cadena alimentaria y en la economía. En este caso, la “hambruna” (p. 64) sería la principal consecuencia, pues el desplazamiento de los cultivos dificultaría mantener los rendimientos y se llegaría a producir desertificación de los territorios antiguamente cultivables. Además, el calentamiento, junto con la contaminación, también extendería la aparición de bacterias y otros microorganismos en el agua potable; lo cual, junto con las sequías, agravaría la “falta de agua” (p. 102), multiplicando las crisis agrícolas. Estas bacterias en expansión, junto con insectos portadores de virus, traerían enfermedades nunca antes padecidas en muchos territorios provocando así “plagas del calentamiento” (p. 126). Estas nuevas enfermedades se sumarían a las cardiorrespiratorias y cognitivas producidas por la contaminación de un “aire irrespirable” (p. 116), concentrado sobre todo en grandes ciudades en forma de smog (fenómeno acentuado por la falta de ventilación natural procedente de corrientes de aire frío del Ártico).
Con todo esto y mucho más, Wallace-Wells advierte que aunque formen parte de la naturaleza, estos son “desastres ya no naturales” (p. 94). Adicionalmente, implicarían unas reparaciones costosas y, a medio plazo, un “colapso económico” (p. 133) sería inevitable. En este marco globalizado y devastado por desastres climáticos, con crecientes tensiones que se intensifican por el calentamiento, el mundo se vería sumido en un gran “conflicto climático” (p. 143). Esta situación empeoraría la distribución de los ya escasos recursos, generando una gran crisis de refugiados que huirían de sus países hundidos, quemados, hambrientos, sedientos, secos, irrespirables…
El tercer apartado de la obra se titula “caleidoscopio climático” (p. 161), e ilustra la visión que tiene la sociedad sobre la emergencia medioambiental y la complejidad de explicar, reconocer y actuar ante el cambio climático. Primeramente, Wallace-Wells esboza una crítica al sistema neoliberal imperante que ha causado el avanzado estado del cambio climático y que paradójicamente se presenta como posible salvador del mismo.
El autor presenta los diversos engaños del neoliberalismo, siendo el principal de ellos la promesa de crecimiento económico. Una fraudulenta expectativa de crecimiento infinito de la que realmente solo se han beneficiado unos pocos durante los decenios últimos. Esto da como resultado un sistema sustentado por la estructura de un orden político y económico que […] permite la desigualdad, […] la alimenta y se beneficia de ella (p. 211). La desigualdad no solo se verá plasmada en el apartheid climático nacional, sino que se reflejará en una paradójica injusticia medioambiental: os países y regiones con menor PIB, que son los menores contribuyentes a la emisión de GEI, son los que padecerán más los efectos del cambio climático.
Esta engañosa promesa de crecimiento lleva a la fantasía del progreso: una percepción histórica según la cual los seres humanos estamos destinados a progresar constantemente. De este modo, se creería en la posibilidad de superar el cambio climático sin excesiva dificultad, haciendo caso omiso a las advertencias del calentamiento y sin tener que hacer nada que alterase seriamente el statu quo. Una solución más desconcertante surge de la confianza ciega en la sabiduría del mercado, llegando a considerar el aumento de liberalización como salvación frente al cambio climático. Así pues, Wallace-Wells observa la incapacidad del neoliberalismo de reconocer sus propias deficiencias. En este contexto aparece una nueva economía moral con “filantrocapitalismo”, que busca obtener beneficios tanto económicos como humanos de manera que los beneficiados de esta economía neoliberal puedan apuntalar su propio estatus. En esta línea, por ejemplo, se le pide a un ciudadano promedio que ante la “ansiedad ecológica” practique un consumo responsable, como si dentro del orden neoliberal se pudiese dar un cambio usando nuestra libertad de consumo. Ahora bien, el autor indica que comer alimentos ecológicos es bueno, pero si nuestro objetivo es salvar el clima, el voto es mucho más importante (p. 211).
En esta tercera parte no solo encontramos críticas al sistema neoliberal sino que también se reprocha la reticencia científica (los resultados de la investigación se atenúan, para evitar ataques o la posibilidad de desprestigio académico) que da lugar, entre otras cosas, a las parábolas climáticas. Como resultado se suelen obtener dos posibles textos: o bien los desprestigiados con el término “alarmistas” (demasiado explícitos) o bien “reduccionistas (que no retratan la amenaza real), por lo que ni unos ni otros se consideran legítimos. Esta falta de entendimiento se ve plasmada en las mencionadas “parábolas climáticas”, entendidas como herramientas de aprendizaje erróneas que exageran las consecuencias irrelevantes del cambio climático alienándonos de las preocupantes. Son ejemplos tanto la inquietud por el reino de las abejas como por el plástico, siendo estas como una “exposición taxidérmica” de la que no aprendemos nada.
¿Y si estuviéramos equivocados? (p. 245) A fin de ilustrar el profundo nihilismo en el que hemos caído, esta pregunta tan básica y aparentemente inofensiva da inicio a la última parte de la obra. David Wallace-Wells, quien ha evitado cualquier dogmatismo científico y reconocido en todo momento sus limitaciones, da cuenta del perjuicio ocasionado: no solamente se ha transformando el calentamiento global en una crisis ecológico-social monumental, sino que se ha puesto en riesgo la legitimidad y la validez de la ciencia. Al mismo tiempo, es esta parte la que puede ser interpretada como guía para la acción futura puesto que ilustra y contesta algunas preguntas comunes.
¿Cómo debemos afrontar toda esta información? Alejándose de las atacadas posiciones fatalistas, el autor sugiere enfrentarnos a las evidencias que advierten la desaparición inminente del mundo que conocemos mediante la acción, defendiendo que las perspectivas sombrías nos estimulen en lugar de que nos inmovilicen. Es en estas últimas páginas donde defiende que, desde una visión acorde con el “principio antrópico” (p. 243), el clima del futuro es la acción humana, no unos sistemas fuera de nuestro control. (p. 246). Pero ¿no ha sido el antropocentrismo, con su falsa pretensión de dominio sobre la naturaleza, el que nos ha hecho acabar en la situación de emergencia actual porque dificulta la toma de conciencia sobre ella?
¿Quién debe empezar a actuar? Nos define como una civilización que se atrapa a sí misma en un suicidio (p. 249), pero en vez de asignar la tarea a las generaciones futuras, a sueños de tecnologías mágicas, a políticos remotos […] todos debemos compartir la responsabilidad para evitar compartir el sufrimiento (p. 246).
Ahora bien, ¿cómo debería ser esta acción? Seguramente pecando de optimismo, Wallace-Wells se centra en la acción a gran escala, considerando que puede ser complementada con la individual. Más específicamente, aboga por un impuesto al carbono, acabar con la energía sucia, dar un nuevo enfoque a las prácticas agrícolas, eliminar la carne y la leche de vaca de la dieta global, y fomentar la inversión pública en energía verde y captura de carbono. De todas formas, él mismo observa en la pág. 58 que tenemos las herramientas para acabar con la pobreza mundial pero no lo hacemos… ¿Qué nos puede hacer pensar entonces que con el cambio climático sí que vamos a actuar?
En pleno Antropoceno, Wallace-Wells nos destapa de forma franca nuestro espeluznante porvenir. Actualmente seguimos contaminando a gran escala y nos mostramos como Homo compensator de forma ambivalente: tanto desde el individualismo, calmando nuestra conciencia moral a través de una acción individual enmarcada en las anteriormente nombradas parábolas; como desde una supuesta acción colectiva (comenzando por el voto) que parece prescindir de la implicación particular.
De todas formas, el autor pretende concienciarnos de que el futuro se encuentra en nuestras manos. Ahora bien, ¿es esto así? Nos encontramos ante una evidente falta de cuerpos políticos a través de los cuales emprender esa anhelada acción conjunta, necesaria para frenar la emergencia en la que nos encontramos. Situación provocada tanto por la falta de incentivos para tomar medidas (presión social) como por la contrafuerza de intereses económicos neoliberales que alejan la política del interés común.
Por esto nos preguntamos: ¿es un problema de la política o de concienciación individual? Un posible punto de confluencia sería la desobediencia civil colectiva ya que, aunque Wallace-Wells no la menciona en su libro, en ella converge tanto la acción coordinada como la toma de conciencia individual, en búsqueda de romper con el statu quo que prioriza la perpetuación neoliberal frente al futuro del planeta.
Acceso a la reseña en formato pdf: El planeta inhóspito: la vida después del calentamiento
Sobre Izquierda Alternativa y Cristianismo Emancipador
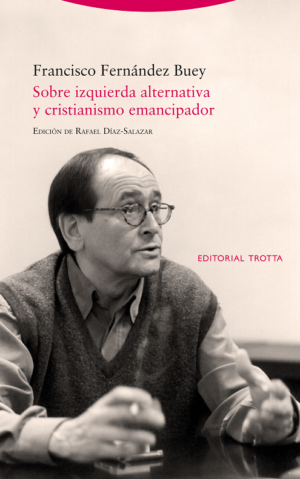 Sobre Izquierda Alternativa y Cristianismo Emancipador
Sobre Izquierda Alternativa y Cristianismo Emancipador
Francisco Fernández Buey
Editorial Trotta, Madrid, 2021
366 págs
Reseña publicada en la sección LECTURAS del número 153 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Después de la muerte de Francisco Fernández Buey han ido apareciendo diferentes textos que reúnen escritos suyos sobre temas específicos. Este, en particular, compila los más significativos sobre cómo abordó la cuestión cristiana en la construcción de una cultura política alternativa. La edición ha estado al cuidado de Rafael Díaz-Salazar, quien en la Introducción señala que «es necesario analizar los escritos que aquí se editan teniendo en cuenta el conjunto de su pensamiento» (p.17).
Tras finalizar la lectura del libro cabe añadir esta otra consideración: esta recopilación ayuda como pocas otras a entender mejor el pensamiento conjunto de Fernández Buey. Es unos de los principales méritos de este libro, pero no el único.
El libro se organiza en tres partes:
- La primera recoge la concepción de Fernández Buey sobre el cristianismo liberador.
- La segunda se centra en la vida y obra de tres personas cristianas que apreció especialmente: Bartolomé de Las Casas, Simone Weil y José María Valverde.
- La tercera deja vislumbrar la que, tal vez, fuera la principal preocupación política de Fernández Buey a lo largo de su vida, la reconstrucción de un ideario emancipador ante la crisis de civilización provocada por el capitalismo industrialista hoy mundializado. Esta tercera parte da sentido a las dos primeras, pues la consideración del cristianismo liberador está vinculada a esa preocupación. Fernández Buey no abordó el tema como un filósofo de las religiones, sino desde el interés por construir una nueva cultura política para una izquierda alternativa que no renuncia al compromiso en favor de la emancipación.
Ofrece Fernández Buey dos buenas razones para reconsiderar la religiosidad en la construcción de una nueva cultura política emancipatoria: una histórica y otra sociológica:
La histórica: «Quien ignore hoy en día la persistente relación que ha habido a lo largo de nuestra historia entre la política entendida como ética de lo colectivo y los movimientos religiosos de resistencia y emancipación se pierde una parte sustancial de la cultura crítica de los de abajo» (p. 280).
La sociológica: un mundo globalizado como el actual obliga a reconocer que las religiones siguen siendo muy importantes para una amplia mayoría de la humanidad, particularmente para esa parte que vive en condiciones mucho peores que la que habita en sociedades europeas secularizadas. Desde esta óptica, las religiones nunca han dejado de ser un fenómeno interesante por su presencia y relevancia.
Para comprender el papel del factor religioso en el cambio sociopolítico y en la estructura social conviene diferenciar distintos planos del mismo fenómeno. Por un lado, distingue el autor, está lo que se entiende por religión en general; por otro, y es el plano más interesante para aquel propósito, están las mentalidades y los movimientos religiosos que, bajo determinadas circunstancias, representan una «radicalización de la conciencia religiosa en un sentido favorable a la lucha contra la injusticia y en favor de la igualdad» (p. 61).
El plano general de las religiones
Aunque el estudio y el reconocimiento de los movimientos de liberación de carácter religioso es el mejor punto de partida para el propósito de reconstruir una izquierda laica que se nutra de diferentes tradiciones, la consideración general de las religiones puede que resulte particularmente interesante para abordar la actual crisis de civilización provocada por el capitalismo mundializado, siempre que –habría que añadir siguiendo las advertencias de Fernández Buey– seamos conscientes de los riesgos que comporta situarnos solo en ese plano.
Las religiones llevan en su seno valiosos elementos de contención de la desmesura humana, representan aportaciones sapienciales para manejarnos en tiempos sombríos: «en todas las religiones (institucionalizadas o no) hay un saber, que podemos llamar sapiencial, acerca de los hábitos y comportamientos de los seres humanos en comunidad a partir del cual se expresan mandamientos, consejos o normas éticas que tienen mucho valor porque son el resultado, por lo general, de observaciones largamente repetidas y de reflexiones psicosociológicas muy notables (...). Este saber sapiencial merece ser conservado, conocido y enseñado, con total independencia de que las personas que lo conservan o a las que se enseña crean o no en los dogmas o doctrinas básicas de esas religiones (…) conviene conservar ese saber no solo por razones históricoculturales, es decir, porque esta o aquella religión haya sido en el pasado parte de nuestra tradición cultural, sino también por una razón más decisiva y actual: porque en lo que hace a las conductas, comportamientos y hábitos humanos, las ciencias, lo que llamamos “ciencias humanas” o “ciencias sociales”, no han avanzado lo suficiente como para que se pueda afirmar sin duda que nuestro comportamiento, en ese ámbito, es definitivamente mejor que el sapiencial para la vida práctica de los humanos» (pp. 158-159). La realidad humana no es toda racional, existe también, por así decirlo, un ámbito meta-racional (distinto del irracional) que hay que reconocer y cultivar si queremos salir de este embrollo civilizatorio. Algo que es perfectamente constatable en el momento actual en el renacer de las espiritualidades ante el malestar cultural y psíquico en las sociedades contemporáneas.
La existencia de miseria material y psíquica se han considerado siempre desde el análisis sociohistórico y filosófico dos factores básicos para la consolidación de las religiones: el “suspiro de la criatura oprimida”, desesperada por la pobreza (Marx) y el disgusto moral (o el malestar psíquico) que produce la cultura (Freud). Ahora bien, la crítica marxista y freudiana a la religión resultan insuficientes. No basta con esta interpretación centrada en la parte negativa sin valorar también la función positiva de la fe y de la creencia en el arranque de procesos y prácticas emancipatorias.
Una aproximación más ecuánime en nuestros días exige revisar el tópico según el cual las religiones en el mundo moderno solo operan como “cobertura ideológica” de la resignación de las masas o solo aparecen como ilusión producida por el malestar. Dicho esto, conviene ser conscientes de que quedarnos únicamente en este plano comporta varios riesgos: el primero, y más evidente, favorecer la «apología indirecta de la religión en general y la ideologización de la fe cristina en particular como sustituto de las grandes cosmovisiones en declive, empezando por el materialismo dialéctico» (pp. 61-62); el segundo, y no menos importante, desatender el papel de la institucionalización de las religiones como factor de estabilización en vez de factor de cambio.
La realidad humana no es toda racional, existe también, por así decirlo, un ámbito meta-racional (distinto del irracional) que hay que reconocer y cultivar si queremos salir de este embrollo civilizatorio.
En el fenómeno religioso anida la serpiente de la contradicción, por lo que siempre será necesaria una visión crítica que revele las tensiones que surgen cuando una tradición pasa a materializarse en una institución de poder o cuando da pie a la aparición de sectarismos y fundamentalismos. Circunstancia que no se puede despreciar en tiempos de expansión por toda Latinoamérica de sectas evangelistas promovidas desde el corazón del imperio norteamericano, del auge de una extrema derecha tradicionalista en los países poscomunistas de la Europa del Este, del aliento de un nuevo espíritu capitalista a través de la industria del mindfulness o del enaltecimiento de la violencia política por parte del autoproclamado Estado Islámico y de grupos fundamentalistas como Boko Haram.
El cristianismo emancipador y las condiciones para el diálogo
Por eso resulta imperioso distinguir. La autocrítica de aquella parte de la tradición (política o religiosa, pues vale tanto para la tradición comunista como para la cristiana) que se ha convertido en poder nos desvelará si aún alberga en su interior semillas liberadoras o si, por el contrario, ha terminado por convertirse en cierre ideológico de un nuevo sistema de opresión. No ha sido el caso del cristianismo de liberación que, principalmente desde América Latina, ha sabido recuperar bien entrada la segunda mitad del siglo pasado el espíritu profético de su propia tradición.
Francisco Fernández Buey no solo reconoció en ese cristianismo de liberación ideas de matriz inequívocamente marxistas, sino que supo ver también cómo los nuevos movimientos sociales (pacifistas, ecologistas y ciertas derivaciones del feminismo comunista italiano) «recuperaron temas e ideas que son característicos de las tradiciones religiosas (no solo cristianas, por lo demás)» (p. 87). Esta forma de entender las mutuas influencias entre una izquierda social alternativa roja-verde-violeta (materializada en los movimientos) y el cristianismo de liberación situaba el diálogo entre ambas tradiciones en un terreno práctico. En esto coincidía con su maestro y amigo Manuel Sacristán.
El encuentro entre tradiciones liberadoras laicas y religiosas se debe centrar en un terreno ético-político y se alcanza caminando: «arrieros somos, todos los que estamos en favor de la emancipación, cristianos o comunistas, y en el camino nos hemos encontrado ya» (p. 295).
El cristianismo de liberación, principalmente desde América Latina, ha sabido recuperar bien entrada la segunda mitad del siglo pasado el espíritu profético de su propia tradición.
En ese terreno de las luchas y convicciones ético-políticas compartidas es donde puede germinar un diálogo fecundo. Reacio a los debates ideológicos centrados en grandes concepciones del mundo, Fernández Buey propugnó llevar a cabo la desideologización y desmitificación de la propia tradición para, entre otras cosas, propiciar ese encuentro entre tradiciones liberadoras. Si algo hay que poner en primer lugar son las necesidades materiales y espirituales de las personas de nuestra época, no las diferencias ideológicas.
Lo «más importante es que, una vez que se ha decidido ver el mundo desde abajo y compartir esa visión con los de abajo, no solo hay que renunciar a la cosmovisión (también a la propia), sino incluso a la acentuación de la diferencia ideológica» (p. 295).
Atender el mundo desde las necesidades de los de abajo (en la acepción utilizada por Simone Weil para referirse a los humillados, explotados y excluidos de la tierra, y no en el sentido en que hoy es utilizada de manera laxa para hablar de un 99% heterogéneo frente a las élites globales) significa adoptar un punto de vista muy explícito en favor de los que están socialmente en peor situación, particularmente de aquellos que ni siquiera hoy son objeto de explotación (los “descartados” de los que nos habla hoy Jorge Bergoglio).
Hay que poner en primer lugar las necesidades materiales y espirituales de las personas de nuestra época, no las diferencias ideológicas.
Las necesidades radicales y la comprensión de la desgracia humana eran para Fernández Buey –al igual que para Simone Weil– el mejor punto de partida para el diálogo entre tradiciones liberadoras. Y si en este punto de arranque coincidió con Weil, para llevar ese diálogo a buen puerto se encontró con otro de sus maestros: José María Valverde.
Valverde, cristiano de profundas convicciones y comunista en la etapa final de su vida, pensaba que ese diálogo debería consistir en «una actualización de las mentalidades en el ámbito de las tradiciones respectivas conducente a una filosofía de la acción común» (p. 297), y que para ello resultaba conveniente recuperar el sentido original del viejo concepto de la caritas (alejado del paternalismo benefactor y trascendiendo la esfera individual para elevarse a un plano social y político) y el espíritu evangélico del «amor al prójimo», que en estos tiempos del capitalismo mundializado se traduce también en amor desinteresado por el «prójimo lejano».
Pensando sobre esta propuesta de Valverde se le ocurrió a Fernández Buey que una de «las cosas que se podía hacer era recuperar, sin beaterías pero con respeto, el viejo discurso lascasiano: la otra forma de ver el mundo en los orígenes de la modernidad europea» (p. 298). Una idea que le llevó a enlazar el discurso del “indio metropolitano” de Bartolomé de Las Casas con la renovación de la mentalidad actual sobre la base de la ampliación del concepto de caritas aplicado a un prójimo lejano en un capitalismo que había devenido mundial. Una ampliación del viejo concepto de caritas que no se puede separar de una noción de justicia que implica, a su vez, la restitución de todo aquello que ha sido usurpado y la comprensión y respeto al otro a pesar de la diferencia cultural. La caritas, llega a decir, «es más fundamental, más radical, que la solidaridad» (p. 303), poniendo de manifiesto el límite del punto de vista meramente utilitarista de la solidaridad entre iguales de la tradición socialista. En un mundo globalizado hay que ir más allá: la evidencia de las profundas diferencias y desigualdades que existen entre los pobres y explotados de una u otra parte de la economía mundial obliga a reinterpretar las relaciones entre la caridad y la solidaridad en el mundo de hoy.
Este diálogo en el terreno de las prácticas de la caridad y la solidaridad es, por decirlo así, un plano prepolítico o previo a las formulaciones políticas. Un terreno fértil para el encuentro entre tradiciones liberadoras si se está dispuesto a dejar aparcadas las cosmovisiones de cada uno y se renuncia al exclusivismo ético. Lo comprobó en la persona de Valverde: «Las razones de José María Valverde en favor del comunismo tenían poco que ver con viejos dogmatismos y no menos viejas ortodoxias (…) las suyas eran razones fundamentalmente prepolíticas, aunque nada apolíticas. Dos de estas razones suenan también a paradoja. Dijo: “Me hice comunista para poder seguir yendo a misa”. Y se comprende: algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para seguir siendo comunistas. Escribió: “El juicio final cristiano es un juicio ateo porque en él no se preguntará a los hombres por sus creencias, sino si dieron de comer al hambriento y de beber al sediento”. Y se comprende: algunos tuvimos que entender que la clase obrera no va al paraíso solo por haber nacido en la miseria» (p. 280).
La reconstrucción de una izquierda alternativa
Fernández Buey era consciente del agotamiento de la izquierda dominante, e influido por los debates que se estaban desarrollando en el seno del partido comunista italiano y los planteamientos de Valentino Gerratana, propuso reconstruir de forma plural e intercultural una izquierda alternativa. Tal propósito exige una izquierda laica en un doble sentido: hacia dentro y hacia afuera.
Un laicismo hacia dentro, como lo denomina Díaz-Salazar, que esquive los escollos de un marxismo cientificista (esto es, entendido como teoría científica y no como tradición del movimiento emancipatorio moderno) y de una izquierda dogmatizada con elementos cosmovisionales que excluye la pluralidad en su seno. Por otro lado, una laicidad hacia afuera que favorezca el diálogo y la confluencia entre culturas marxistas con culturas liberadoras de diverso signo (cristianas de liberación, ecologistas, feministas y pacifistas).
Vio en los impulsos del movimiento alterglobalizador o altermundialista las bases para una izquierda que quisiera realmente refundarse: «Ahí, en ese movimiento de movimientos, están ya representados los sujetos del cambio. Ahí se ha ido bosquejando también lo que podría ser el programa para cambiar el mundo de base. Y ahí hay también una amplia red de redes para la configuración de una izquierda mundial. Lo que falta ahora es dar forma política organizada a todo ese movimiento y encontrar la palabra nueva y compartida para hacer frente a la barbarie existente» (p. 319).
Esa forma política no creía que se pudiera asemejar a los partidos conocidos sino a un tipo de organización sociopolítica más parecida a lo que pudo representar la Primera Internacional (p. 323). Está por ver si seremos capaces de construir algo parecido a eso, pero de lo que cabe poca duda es que será imposible si antes no huimos de la ideologización excesiva de los problemas y no superamos los confesionalismos de cualquier tipo que nos impiden caminar hacia una cultura laica a la que no le basta el viejo concepto humanista e ilustrado de tolerancia. Y no le basta porque ese concepto ha estado circunscrito exclusivamente a la tolerancia con el occidental sin reconocimiento y respeto por otras culturas que no son la nuestra: «Tolerancia querrá decir entonces, para nosotros, comprensión radical de la alteridad, atención a la dignidad del otro, autocrítica del etnocentrismo. En cierto modo, y con sus limitaciones históricas, esto último es lo que significó la variante latina del concepto de tolerancia que tiene su origen en Bartolomé de Las Casas» (p. 313).
Estamos, pues, ante un libro fundamental. El aparato crítico de los capítulos y la meritoria selección de textos de muy diferente formato (ensayos, materiales de intervención política, cartas y entrevistas) llevados a cabo por el editor revelan un hondo conocimiento de la obra de Francisco Fernández Buey y hacen de este libro una referencia obligada para las personas interesadas en profundizar en el pensamiento de uno de los intelectuales más originales que ha tenido la izquierda comunista en este país.
Santiago Álvarez Cantalapiedra
Director de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global y de FUHEM Ecosocial
Reseña publicada en la sección LECTURAS del número 153 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Acceso al documento completo de las reseñas, Lecturas 153.
Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España
Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España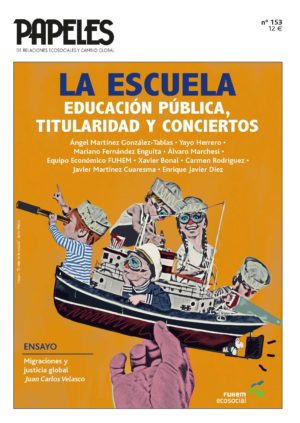
Ángel Martínez González-Tablas
Yayo Herrero López
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 153, primavera 2021
Este artículo reflexiona sobre algunos aspectos cruciales de la educación, desde infantil a bachillerato, sin pretender un tratamiento integral de toda la problemática, poniendo más bien el foco en la titularidad de los centros.
En una sociedad compleja, con un Estado constituido, los asuntos que están en la base de los derechos de las personas no pueden dejarse ni a la regulación privada, ni al mercado. Existe un espacio de regulación consciente pública, que es imprescindible y debe ser ejercido por las instituciones públicas. Algo que es elemental, difícil de conseguir y a menudo olvidado en el fragor de los debates.
La naturaleza de los bienes y prestaciones, que garantizan la cobertura de los derechos y necesita una sana reproducción de la existencia social, es muy variada y las ciencias sociales, la Economía en particular, han intentado estudiarla, sabiendo que su distinta naturaleza condiciona los medios utilizables para lograrlo de forma satisfactoria.
Los medios e instrumentos para llevar a cabo el suministro han sido muy distintos a lo largo de la historia y en las sociedades actuales también siguen siéndolo. Puede hacerse por medio del mercado, por agentes privados (hoy, principalmente, empresas con ánimo de lucro), por gestión directa de las administraciones públicas o por variantes que pueden florecer en la sociedad civil, en el espacio doméstico, en comunidades o fruto de todo tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. En todos los casos, incluido el mercado, se necesita regulación pública para que el funcionamiento descanse en unos buenos fundamentos.
Esta diversidad de medios no significa que cualquiera de ellos sirva para todos los propósitos. Al elegirlos no existe la omnipotencia ni la neutralidad. Los medios no son perfectamente intercambiables. Unos son más aptos para unas cosas y otros para otras. Sencillo de enunciar.
La regulación pública no solo tiene que intervenir en el diseño del marco y las reglas de juego, sino que tiene que ser capaz de establecer el seguimiento, control y ajuste, porque si no se corre el riesgo de que la bondad de objetivos y medios puede quedar en nada. Igualmente, si el planteamiento previo no es adecuado, el control posterior no puede subsanar sus carencias y la exigencia de garantías se vuelve imposible.
La educación pública
Hay cosas que son demasiado importantes para quedar atrapadas en lugares comunes, la educación entre ellas. Las características de la educación hacen que sea de esos tipos de servicios en los que no es indiferente el medio que se utilice. Por su naturaleza necesita regulación pública y es impensable que sin ella pueda ser proporcionada por un mercado o una gestión privada carentes de regulación. El protagonismo del Estado es necesario, imprescindible, no solo para regular sus aspectos más generales sino para garantizar que dispone de los medios para desarrollarse, que es accesible a todos los ciudadanos y que cumple su condición de derecho humano. Su dotación consecuente debe ser prioritaria. Su abandono o los sucesivos recortes presupuestarios –algo que en nuestro entorno se ha producido– es un drama para cualquier sociedad, también para la nuestra.
La crucial importancia de la escuela pública gestionada directamente por el Estado se presta a poca discusión. Otra cosa más polémica y sometida a discusión es la existencia de una escuela pública que pueda ser gestionada por organizaciones de la sociedad civil. Lo que pretendemos sostener en este texto es que la existencia de una escuela pública prioritaria, fuerte y de calidad no tendría por qué excluir que pueda intervenir en su gestión entidades de la sociedad civil, sin ánimo de lucro y sometidas a control y evaluación constante.
Rasgos que debería tener la educación pública.
El esfuerzo por delimitar de forma sustantiva lo que debe entenderse por educación pública es crucial para evitar equívocos. Creemos que lo que caracteriza a la escuela pública es su condición de:
– Accesible, carencia de barreras sociales, económicas o ideológicas, que garantice la posibilidad de universalidad.
– Inclusiva, en los criterios enunciados y en los hechos, reflejo de la heterogeneidad social, sin que ninguna diversidad devenga un obstáculo insalvable sino solo una normalidad a incorporar.
– Laica, es decir, que no incorpore ninguna confesión religiosa a la docencia ni a la práctica educativa, aunque obviamente respete la libertad religiosa y de culto de alumnado y familias.
– Transparente, sin ámbitos opacos en sus propósitos, funcionamiento y rendición de cuentas.
– Democrática y abierta a la participación de toda la comunidad educativa.
– Presencia de trabajadores y trabajadoras con formación permanente y adecuada, con remuneración y condiciones de trabajo dignas, ajustadas a las condiciones vigentes, que puedan conformar equipos de trabajo más o menos estables.
– Calidad que cumpla los estándares establecidos.
– Posibilidad de desarrollar un proyecto educativo con rasgos propios, con capacidad para explorar, experimentar y formar personas conscientes de los problemas de nuestro tiempo, capaces de analizar críticamente el contexto y libres para actuar en él.
– Dotada de procedimientos de evaluación, seguimiento y control que garanticen la aplicación práctica de los rasgos formulados.
¿Es posible que la sociedad civil pueda prestar un servicio que cumpla con garantías el derecho a la educación?
Teniendo en cuenta los rasgos hemos definido, nos enfrentamos a dos concepciones que a veces subyacen en la defensa de la escuela pública, que nos parecen que carecen de fundamento teórico y de funcionalidad, pero que se asocian unívocamente a la defensa de los intereses generales de la sociedad y de los sectores más desfavorecidos de la misma.
Primera ¿Es la gestión directa por parte de las administraciones públicas condición necesaria para que una escuela pueda ser considerada pública? Si se responde afirmativamente implica que una escuela que cumpla satisfactoriamente todos y cada uno de los rasgos que nos han servido para delimitar lo que debe caracterizar a una escuela pública nunca podrá ser considerada como tal y tener acceso a los deberes y derechos que le son inherentes (por ejemplo, ser financiadas con dinero público y ser plenamente gratuitas), por el solo hecho de que el titular del centro pertenece a la sociedad civil. Puede ser una buena escuela, pero, por el hecho de que el titular del centro pertenezca a la sociedad civil, nunca será escuela pública. Sostener esta tesis comporta expulsar del ámbito público, contra su voluntad, a iniciativas que pueden enriquecerlo, como además demuestra la experiencia histórica en nuestro país (entre otras, las escuelas infantiles de gestión indirecta, por no hablar de organizaciones y entidades que prestan una gran variedad de servicios públicos: cuidados, atenciones personales, educación no formal, atención a la diversidad funcional, etc.).
Segunda ¿Es la gestión directa por parte de las administraciones públicas condición suficiente para que una escuela pueda ser considerada pública? No solo implicaría todo lo del punto anterior sino añadiría además que quien sea titular público, por el mero hecho de serlo y sin posibilidad de prueba en contra, se supone que imparte educación pública, con todos los derechos que de esa circunstancia se derivan y sin necesidad de pararse a considerar si se cumplen o no los rasgos sustantivos que la definen. Es una actitud miope y regresiva que da por supuesto lo que la experiencia demuestra infundado (que todos los centros de gestión directa son accesibles desde todos puntos de vista, inclusivos, transparentes, participativos, con docentes y personal no docente adecuados, educación de calidad, un proyecto educativo propio y están sometidos a control y evaluación constante para garantizar que todos los rasgos se cumplen) y que, al final provoca que, en ocasiones, la educación proporcionada no cumpla con garantías su condición de derecho, ni la obligación de constituir un factor que favorezca la eliminación de desigualdades.
Para alimentar un debate sano, es preciso definirse con claridad en esas dos posiciones, para poder hablar libres de todo el ruido de tópicos ideológicos, legales y administrativos, que se manejan tanto en la izquierda como en la derecha, y que obligan a situarse en un extremo de los dos polos, sin admitir matices, autocríticas o contradicciones. Si a ninguna de las dos preguntas anteriores se contesta con un sí taxativo, deberíamos ser capaces de abrir un diálogo que no esté condicionado por la defensa incondicional de la propia existencia, la comodidad política, el corporativismo de diferente cuño o una ideología cristalizada. El dinero público es sagrado, nada que no sea pereza e irresponsabilidad impide que se precisen y exijan con coherencia y rigor las condiciones, todas ellas, que debe cumplir una escuela pública.
Hay que abrir un diálogo que no esté condicionado por la defensa de la propia existencia, la comodidad política, el corporativismo o una ideología cristalizada
La tesis que mantenemos es que no hay argumentos para definir que solo la gestión directa por parte de las administraciones garantiza la condición pública de la educación, ni para excluir de forma absoluta y radical otras opciones. Puede argumentarse con fundamento que la naturaleza de la educación hace que no deba ser prestada por empresas que, al estar movidas por el ánimo de lucro, tienen el riesgo sistémico de anteponer los beneficios (que les es intrínseco) a los que solicita la naturaleza de la prestación educativa pública, pero nada impide que organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro asuman los objetivos y se comprometan a las condiciones de perfil y funcionamiento solicitadas. En suma, que puedan impartir educación pública en pie de igualdad con las de gestión directa. Creemos que no hay razón para negarlo, existen riesgos en unas y en otras, es cuestión de conocerlos y de establecer mecanismos para impedir su asentamiento y desarrollo. En España esa experiencia existe, con desviaciones y con logros. Que se consideren minoritarias no da el derecho de negarlas. Se trata de aprender de ella para impedir unas y para fomentar otras.
La política educativa
La Constitución de 1978, los acuerdos con el Vaticano y el Estado de las autonomías afectan a la educación, pero son aspectos que vienen determinados por la herencia cultural, la correlación de fuerzas políticas y los compromisos internacionales. No estamos ante una hoja en blanco, la educación tiene su palabra a decir y debe decirla, pero sin ignorar lo que le viene dado, batallando por lo que necesita y explorando lo posible.
Contexto, trayectoria y práctica del régimen de conciertos.
El régimen de conciertos nació, evolucionó y se aplicó en el contexto de una sucesión de leyes educativas muy diferentes. Nació en un momento político muy específico de este país, los años 1980 y ha tenido una tendencia creciente en las cuatro décadas posteriores. Hoy constituye una realidad sociopolítica que, dada la coyuntura política, no parece que pueda ser cambiada sin enormes costes sociales, políticos y económicos. Sus raíces son profundas y no parece haber base social que permita tu eliminación.
Dentro de los centros concertados se mezclan una importante heterogeneidad de titulares y de proyectos educativos, algunos de ellos de larga trayectoria histórica –los centros promovidos por la Iglesia católica, los promovidos por cooperativas e instituciones sin ánimos de lucro, más una pléyade de nueva procedencia, entre los que hay figuran los promovidos por titulares estrictamente mercantiles e incluso algunos vinculados a prácticas políticas opacas y concesiones ética y políticamente dudosas. En conjunto cubren porcentajes significativos de población escolarizada, desiguales por comunidades autónomas. También se suele recurrir a la comparación con los países de nuestro entorno, pero cada uno de ellos tiene su contexto histórico-cultural, su sociedad civil, su sistema político, sus prácticas administrativas –que, en algunos casos, en algunas ocasiones, se parecen bastante a lo que defendemos en este artículo– de cuyo conjunto obtiene unos resultados que se pueden analizar y de los que, sin duda, se puede aprender, si se interpretan con criterio.
El funcionamiento del régimen de conciertos descansa en un doble eje, profundamente contradictorio, de un lado, el principio de gratuidad de la educación impartida; de otro, una financiación pública cuantiosa, que objetivamente no cubre los costes educativos necesarios para impartir una educación capaz de cumplir todos los rasgos que definimos para la educación pública, lo que equivale a decir que, si se quieren mantener en pie, hace imposible el cumplimiento del principio de gratuidad enunciado en primer lugar. En suma, toda la trayectoria de la red de conciertos ha descansado y descansa en esta contradicción insalvable salvo que los titulares tengan otras fuentes de ingresos adicionales– que casi nadie, hasta ahora, se ha atrevido a afrontar de forma analítica, transparente y honesta.
Nuestra tesis es que no hay argumentos para definir que solo la gestión directa de las administraciones garantiza la condición pública de la educación
Unos reclaman la gratuidad enunciada y cuestionan la financiación pública que reciben centros que no resultan gratuitos para las familias –en un marco de fuertes recortes a la educación pública–, otros argumentan la imposibilidad de ser gratuitos si no se proporciona la financiación pública necesaria para poder serlo. Todos tienen parte de verdad.
Y entre unos y otros se crean las condiciones para que se deslicen y crezcan prácticas cada vez más espurias, de la mano de nuevos titulares, que contemplan este campo como una oportunidad para la lógica que guía su comportamiento, a veces totalmente ajena a las de las instituciones con profunda vocación de servicio público.
Esta confusión, esta ambigüedad asumida por todos, deja sin espacio a lo que podría y debería ser una intervención pública que, a partir de una normativa clara y coherente, auditara con rigor cuentas y comportamientos.
Ante este fangal, en el que unos y otros chapotean, se trata de deshacer el enredo en que se encuentra sumida la red de conciertos, de impedir que la confusión crezca, infectando todo el debate educativo. Hay que enfrentarse con la realidad, estableciendo los hechos, llamando a las cosas por su nombre, sin recurrir a subterfugios, clarificando las verdaderas opciones.
Parece sensato tomar el régimen de conciertos como un parámetro de la realidad educativa en España, dado que es poco verosímil que, en el orden actual de las cosas, lleguen a darse las condiciones sociopolíticas para su desaparición. Si es así, se trataría de hacerlo lo más funcional que sea posible, teniendo en cuenta el presente y, sobre todo, mirando hacia el futuro. Asumamos que no se dan las condiciones para suprimir la red de conciertos, por sonora que sea la retórica de unos y otros. Por el momento, está para quedarse.
Tratar como escuela pública a las que sustantivamente lo sean.
Defendemos que la escuela pública que sustantivamente lo sea debe ser tratada como tal, sin sombra de ambigüedad. Por coherencia conceptual y por eficacia práctica. Existen organizaciones y entidades, algunas con décadas de trayectoria, que tienen una marcada vocación de servicio público y que han hecho de una educación comprometida y de calidad su seña de identidad. Ante la evidencia de que la financiación pública no alcanzaba a cubrir todos los costes y que el cobro de cuotas no hacía posible cumplir el criterio de accesibilidad universal, incluso muchas de ellas han generado sus propios mecanismos de búsqueda de recursos, solidaridad y redistribución para aminorar el problema.
La trayectoria de la red de conciertos descansa en una contradicción insalvable que casi nadie quiere afrontar de forma analítica transparente y honesta
Las titulares de estas escuelas defienden sus proyectos, su existencia y la voluntad de asumir todos los rasgos de la educación pública. Las organizaciones que deseen optar a ser consideradas escuelas públicas de gestión indirecta tendrían que ser capaces de asumir:
– Cumplimiento de todos los rasgos sustantivos y de funcionamiento que deben caracterizar a la educación pública concebida como un derecho, incluida la exigencia de ausencia de ánimo de lucro en su actividad educativa.
– Que se comprometan a que cualquier eventual excedente económico que pueda surgir del conjunto de las actividades del centro –comedor, actividades extraescolares, etc.– revierta de forma automática y necesaria a este, sin posible dedicación a otros fines de la entidad titular.
– Que faciliten la función de inspección y tutela por parte de la Administración para garantizar que la financiación invertida tiene los fines para los que se otorga.
A los centros que se comprometan a cumplir estas condiciones se les garantizaría la total cobertura con recursos públicos de los costes necesarios para su buen funcionamiento, de forma que no sea preciso solicitar ningún tipo de aportación a las familias para poder mantener la actividad.
¿Cómo definir los costes necesarios?
Hay una parte en la que es posible hacerlo con objetividad (una comisión de expertos no tendría dificultad en resolverlo) y no cabe objeción a que debe regir la más estricta igualdad entre quienes reciben fondos públicos de similar naturaleza, pero debe aspirarse a una igualdad que no caiga en un igualitarismo de mínimos, un igualitarismo por abajo, que nos congrega a todos en torno a prácticas que dificultan la garantía a un derecho a una educación de calidad, las que todos practican, las que nadie discute. Debe permitirse explorar, experimentar, innovar, si tiene el respaldo de la comunidad educativa afectada –pública de gestión directa o indirecta– y la garantía de la estricta supervisión de la Administración pública. Y si exige recursos económicos adicionales, enfrentémonos con la habilitación de vías coherentes que lo hagan posible. Porque si hay voluntad política, esas vías existen.
A los centros que se comprometan a cumplir los rasgos de la educación pública se les debería garantizar la total cobertura con recursos públicos de los costes necesarios.
Estaríamos, por tanto, ante una escuela con todos los rasgos exigibles a la educación pública que, en lo más controvertido, sería además laica (en el sentido abierto postulado) y carente de ánimo de lucro (compromiso de revertir a la escuela cualquier eventual excedente neto que genere), y superaríamos el extendido reduccionismo que confunde lo público con lo meramente estatal, eliminado toda una posibilidad de experimentación y práctica en el establecimiento de alianzas público-sociales que en los marcos de crisis civilizatoria que atravesamos van a ser fundamentales para poder mantener condiciones de vida dignas y justas para el conjunto de las personas.
Opciones de tratamiento del existente régimen de conciertos.
En lo que hace a los centros concertados que no puedan o no quieran acogerse a un hipotético régimen de educación pública de gestión indirecta, hay tres opciones. La primera es dejar la situación como está, algo que sería cómodo, pero escandaloso. La segunda sería hacer desaparecer el régimen de conciertos existente, considerando que ha cumplido su función temporal y porque el desafío educativo social y demográfico que tenemos ante nosotros no necesita más tipologías que las que proporciona la educación pública de gestión directa o indirecta y la escuela privada; esta opción se enfrentaría con la necesidad de dotar de sólidos argumentos a la tesis de que la figura actual de escuela concertada no tiene espacio y función permanente y, además, con la de alcanzar una correlación sociopolítica de fuerzas que respalde y haga viable la propuesta. La tercera implicaría perfeccionar el régimen de conciertos realmente existente, eliminando abusos e irregularidades, de forma inmediata y sin posible demora, sin por ello obviar la reflexión sobre su posible evolución en una transición que, para llegar a ser, requeriría de apoyo sociopolítico y de tiempo.
Conclusiones
Lo que proponemos sería avanzar hacia un proyecto educativo, en el que coexistirían de forma coherente:
– Escuelas públicas de calidad de gestión directa de las administraciones públicas.
– Escuelas públicas de calidad de gestión indirecta de titularidad privada.
– Escuelas de titularidad y gestión privada.
Como transición, habría que perfeccionar y someter a control el actual régimen de conciertos, mejorando la garantía de que los recursos públicos invertidos sirven para garantizar el derecho a la educación, y no para fines mercantiles.
La educación pública de gestión directa e indirecta podrían cooperar en reivindicaciones (asignación insuficiente de recursos, estabilidad de equipos y proyectos, etc.) y luchar por sus objetivos reales (calidad educativa, inclusividad plena, condiciones dignas para sus trabajadoras, carrera docente, etc.), dentro de un debate educativo amplio y razonado, en el que hay que aspirar a que sea posible la colaboración entre quienes, aunque sean diferentes, comparten aspectos fundamentales.
Los titulares que reúnan las condiciones para aspirar a la nueva figura de escuela pública concertada saldrían del marasmo y la vulnerabilidad en que actualmente se mueven y pasarían a ser escuela pública sin dejar de ser concertada. Con todas sus consecuencias.
El riesgo de no hacerlo es anular lo que puede aportar a la educación la sociedad civil y abunda en una identificación entre lo público y lo meramente estatal que impide innovaciones políticas centradas en la gestión democrática de los bienes comunes. Esta reducción de lo público a lo estatal asume una visión sobre el Estado como un ente neutral y naturalmente centrado en el bien común, independientemente de quién gestione, errada en nuestra opinión.
La integración de la concertada en la pública (en el supuesto de que se dispusiera de la correlación de fuerzas y los recursos que permita plantearla y materializarla) sería la solución de la pereza y la facilidad porque sacrificaría la potencialidad de una colaboración público-social bien entendida entre diferentes (públicas de titularidad directa y de sociedad civil) basada no en competencia, sino en emulación y cooperación, con beneficios para todo el sistema educativo.
Por su parte, los centros privados, que deberán cumplir la regulación general, tendrían un campo específico nítido, sin sombra de competencia espuria procedente de centros concertados que, sin cumplir estrictamente las exigencias que se derivan de la condición de públicos, se benefician actualmente de la financiación pública.
En un escenario de estas características, la educación privada continúa teniendo su espacio como lo sigue teniendo la concertada, en cuyo seno los titulares que reúnan las condiciones exigidas podrán desarrollar sus proyectos educativos como escuelas públicas concertadas.
Es necesario un amplio debate político que hasta el momento no ha sido posible tener. En el marco del cambio global que afrontamos, no será el único campo en el que tengamos que buscar alianzas entre el Estado y la sociedad civil para resolver cuestiones directamente relacionadas con el cumplimiento de los derechos y la cobertura de las condiciones básicas de existencia. Creemos que negarlo o ignorarlo va en perjuicio del país y de quienes lo habitamos.
Ángel Martínez González-Tablas es economista, catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid.
Yayo Herrero López es antropóloga, educadora social y miembro del Patronato de FHHEM.
Acceso al artículo en formato pdf: Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España.
Si caza ratones, es un buen gato
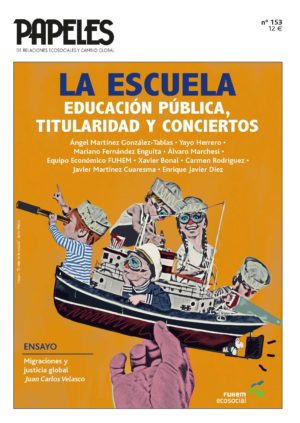
Artículo escrito por Mariano Fernández Enguita y publicado dentro de la sección A FONDO del número 153 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
El texto sopesa la cuestión de la escuela concertada a la luz de lo que Weber denominó la ética de los principios y la ética de las consecuencias, o de la convicción y de la responsabilidad y valora la situación de la enseñanza concertada en España estableciendo comparaciones con países de nuestro entorno.
Hay dos puntos de partida posibles para abordar la cuestión de la escuela concertada, dos enfoques que podrían identificarse con lo que Max Weber1 llamó la ética de los principios y la ética de las consecuencias, o de la convicción y de la responsabilidad.
El recurso a la ética de los principios identifica, de un lado, la escuela pública con los valores de igualdad y laicidad, incluso con el monopolio de la razón o el progreso, y, del otro, la escuela privada con los valores de libertad y responsabilidad, cuando no con los de la cristiandad; todo ello por parte de actores distintos y contrapuestos, a menudo abiertamente enfrentados. Ambos posicionamientos se pueden llevar al extremo, como cuando se reclama la escuela pública y única, suprimiendo la privada (y, por ende, la concertada), o la total libertad de elección de centro (no solo de privado sino también de público, directa o a través del cheque escolar, e incluso de no-centro, la educación en casa, también con cheque). Hay versiones suavizadas, lobos con piel de cordero, de estas políticas agresivas: en el lado estatalizador, someter a la concertada al principio de subsidiariedad, en el sentido de que solo debe financiarse en caso de que no haya al alcance ningún puesto estatal, y el Estado debe ocuparse de que siempre lo haya; en el lado privatizador encontramos la propuesta de atender con el presupuesto público a la demanda social, que podría expresarse antemano –fácil con un poco de mercadotecnia, como en el caso de la nueva concertada madrileña–, abriendo así la búsqueda de la distinción escolar y la espiral de la estratificación entre centros.
Lo más frecuente, no obstante, es una versión pragmática y un punto oportunista, en sus dos variantes, de esta ética de los principios: los defensores de la escuela pública no suelen objetar la escuela privada, de pago, sino simplemente la concertada; y los defensores de la libertad de elección suelen preferir una forma que sea, a la vez, un filtro, a través del pago en la escuela privada y del expediente o ambos, en la escuela pública (por ejemplo, los centros de excelencia y el bilingüismo madrileño).
La escuela concertada trata de aunar lo mejor de dos mundos, la seguridad –y, en muchos casos, la función igualitaria– de la estatal y la libertad –y, también en muchos casos, la función distintiva– de la privada, y eso le asegura la demanda por parte de las familias, pero también la hostilidad de los sectores puramente público y privado. Resulta elocuente que su legitimidad se viera cuestionada, no hace mucho, por un informe sobre las cuotas no siempre voluntarias impulsado por CEAPA y CICAE.2 Una confluencia inhabitual entre consumidores (CEAPA, familias de la escuela pública y, marginalmente, de la concertada más social) y patronal (CICAE, escuela estrictamente privada, de pago y no confesional), pero comprensible: los primeros quieren que todos los recursos públicos vayan a la escuela estatal; los segundos, eliminar lo que creen competencia desleal en un mercado distorsionado.
En mi opinión, una ética de la convicción enfocada a la escuela debe centrarse en principios como la igualdad, la inclusión y la equidad; el respeto a la diversidad y a libertad de conciencia; la convivencia y la preparación para la ciudadanía; para el desarrollo de las capacidades pertinentes con vistas una vida económica útil e independiente; para el alineamiento y la colaboración entre la escuela, la familia, la comunidad y la sociedad más amplia; la búsqueda de la calidad y la eficiencia, el afán de mejora y la apertura a la innovación, etc. No pretendo presentar con esto una lista cerrada, ni siquiera aproximada, de principios; solo señalar que no tienen por qué incluir ni la estatalización ni la privatización de la enseñanza, que solo deben ser contempladas como medios para perseguir esos fines, aun cuando se tenga una valoración muy distinta de los mismos, su idoneidad o sus consecuencias. Cuando se apuesta todo a la privatización o a la estatalización, como planteamientos axiomáticos a los que supeditar cualquier política, en realidad se oculta, bajo la grandilocuencia de los principios, intereses colectivos fáciles de adivinar: tras la apuesta incondicional por la privatización, el negocio, a ser posible desregulado; tras la apuesta por la estatalización, el confort y la seguridad del funcionariado; la punta de lanza, en tales casos, suelen ser, respectivamente, empresarios que ven un negocio fácil, a veces apoyados por políticos poco escrupulosos y ocasionalmente corruptos (recuérdese la Púnica), y docentes interinos hiperventilados y muy activos que capturan fácilmente unos sindicatos que a su vez han capturado en parte la escuela pública.
Por otro lado, el análisis de la realidad no debería centrarse en lamentar y denunciar la distancia entre esta y los principios (propios) sino esforzarse por verla y entenderla como tal, atendiendo a sus orígenes, a las fuerzas e intereses en presencia y a las opciones reales de cambio y permanencia, sus ventajas reales (no imaginarias) y sus eventuales costes sociales. Es un lugar común presentar a España como una excepción por las dimensiones de su sector privado y concertado, atribuirlo a la debilidad histórica del Estado y adjudicarle una amplia lista de nuestros males, en particular de la desigualdad educativa y social. Efectivamente, España presenta un alto porcentaje de escuela privada en general y más en su contexto: de acuerdo con los datos de UNESCO3 sería, en primaria, el vigésimocuarto país en porcentaje de alumnos la escuela privada (31,5% en 2018).4 Por delante solo estarían, en una veintena de miniestados y emiratos, India y Pakistán (dignos de mención por su población), Chile (experimento neoliberal desde hace decenios) y Bélgica (único país europeo, aparte de Malta). En la secundaria obligatoria (ESO) pasaríamos al puesto vigésimo sexto, con el 32,4%, superados también por el Reino Unido. Y, en la secundaria superior, caeríamos al cuadragésimotercero, con el 28,1% y también ya tras Indonesia, Venezuela, Japón, Francia y Argentina, entre otros.
El problema es que los datos españoles incluyen la escuela concertada en la privada, mientras que otros, por ejemplo, Estados Unidos o Países Bajos, lo hacen en la pública. En EEUU es el caso de las charter schools, centros de titularidad privada con financiación pública, sometidos a distintos entes –locales, municipales, estatales…– y regímenes de regulación, que los eximen de algunos requisitos de las escuelas públicas y los someten a alguna forma de rendición de cuentas, todo ello fijado en la charter (traducible como carta otorgada o documento fundacional, contrato o concierto). Quizá sea el caso más conocido y discutido, al menos en los ámbitos académico y político, por su pujanza y por la encrucijada de intereses y valores en que se inserta: organizaciones no gubernamentales, empresas del sector, sindicatos de profesores, autoridades políticas de distinto signo, iglesias varias, pedagogías alternativas y la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno toda actuación que favorezca o perjudique, directa o indirectamente, a cualquier confesión. El panorama europeo es distinto, pues las escuelas denominacionales o confesionales, gestionadas por entidades privadas, en particular religiosas, son consideradas públicas o estatales desde el momento en que se acogen, o son sometidas, a la normativa general y reciben fondos públicos que cubren el total o una parte sustancial de sus gastos ordinarios. Hay variedad de situaciones, no siempre fáciles de clasificar, pero podemos dar por bueno el resumen de Maussen y Bader:5 «Algunos estados (Austria, Bélgica, Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos) cubren prácticamente todos los costes (financiación plena), el modelo escandinavo (Dinamarca, Finlandia y Suecia) se caracteriza por subsidios amplios. También se da financiación parcial en otros países (v.g. Australia, Alemania, Hungría y países en los que la financiación pública depende de contratos, como en Francia o en España). Finalmente, unos pocos países no permiten todavía que las escuelas no gubernamentales reciban dinero público (ninguna financiación: Grecia, Bulgaria y la mayoría de los cantones suizos)».
Las máxima explicitud en la normativa comunitaria se produjo con la llamada Resolución Lüster (European Communities, 1984),6 adoptada por el Parlamento en marzo de 1984, en previsión de la inminente incorporación de España y Portugal. En ella se reitera el derecho de los padres a elegir centro educativo, la obligación del Estado de no dar preferencia a ninguna escuela, confesional o no, incluido «proporcionar las necesarias instalaciones para las escuelas estatales o privadas», y que «se exigirá a los Estados miembros que proporcionen medios financieros con los que este derecho [a la libertad de educación] pueda ser ejercitado en la práctica, así como dotar las ayudas públicas necesarias para permitir a las escuelas llevar a cabo sus tareas y desempeñar sus deberes en las mismas condiciones que en los correspondientes establecimientos estatales». Por si quedaba duda, añadía: «los arriba mencionados principios de la educación libre deberán ser plenamente respetados por España y Portugal al acceder a la Comunidad».
En los Países Bajos, la financiación de las escuelas denominacionales (religiosas) es un derecho constitucional desde hace siglo y medio y ampara no solo a católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etc. (aunque ejercerlo no resulta igualmente fácil para todos) sino también a movimientos pedagógicos como Waldorf o Montessori. En general, un grupo de familias consigue financiación para una escuela si muestra un número suficiente, que su educación será distinta de otros modelos y que no se ofrece ya en un centro al alcance. El modelo liberal y pluralista de los Países Bajos resulta paradigmático, pero otros estados (Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda…) presentan políticas parecidas. Lo distintivo de España, en realidad, no es una gran cantidad de enseñanza privada o concertada, sino precisamente la inclusión de esta en aquella, cuando en otros lugares se considera pública; más aún lo es que la cuestión esté siempre en el centro del debate educativo y con la crispación que conocemos. En todo caso, la tendencia en Europa y en el mundo es el lento aumento de la escuela concertada con diversas fórmulas.7
Nótese también que ni siquiera la contraposición aquí habitual entre la equidad, de un lado, y la elección de centro o el régimen de conciertos, de otro, lo es en otros países. En EEUU se da la situación contraria, con mayor proporción de alumnos de minorías y de hogares de renta baja en las charter que en la pública.8 Por lo demás, el debate académico sobre las similitudes y diferencias en reclutamiento, métodos y resultados de las escuelas públicas tradicionales y las charter es y seguirá siendo intenso, pero el modelo fue aceptado y avalado desde el inicio por los sindicatos de docentes9 y tiene apoyo en un sector de la izquierda.10
La tendencia en Europa y en el mundo es el lento aumento de la escuela concertada con diversas fórmulas.
La contraposición entre escuela pública (estatal), privada o concertada, en suma, se resuelve mal desde la ética de las convicciones. Un punto de partida puede ser que una democracia necesita ciudadanos y debe, por tanto, formarlos como tales: «democratie c’est démopedie», escribió Proudhon;11 es decir, que el Estado tiene qué decir sobre la educación, desde garantizar el acceso suficiente por encima de las amplias, ubicuas y persistentes desigualdades económicas o de una eventual irresponsabilidad familiar hasta regular, de acuerdo con ello, sus aspectos generales (ordenación, contenidos básicos, titulaciones, habilitación del profesorado, etc.). Pero que el Estado garantice, financie y regule la educación no exige que la proporcione ni, por tanto, que se haga cargo de centros y profesores. Los incondicionales de la escuela estatal y la funcionarización –que suelen ser los profesores funcionarios, pero más aún los aspirantes– pueden no tener dudas, pero la fórmula hiperestatal de escolarización que heredamos de Francia (y de Prusia) nunca fue la única, pues en otros muchos entornos se buscó siempre que el Estado fuera el administrador (hoy diríamos regulador) y financiador (no siempre al completo), pero no el educador, una distinción que ya hizo Karl Marx ante la I Internacional. Y las fórmulas para que no lo fuera siempre han ido en el sentido de la descentralización, distribución o devolución de la autoridad educativa a instancias más próximas al beneficiario último: a las entidades municipales, a los centros escolares o, a través de la elección, a las familias.
Pero dejemos en su sitio principios y convicciones y bajemos a las consecuencias y la responsabilidad. El sitio de los primeros no ha de ser el ropero, como sugería otro Marx, Groucho –«Estos son mis principios y, si no le gustan… bueno, tengo otros»–, pero tampoco son axiomas de los que se deduzca fácilmente qué hacer. Para valorar la realidad de la educación en España hay que empezar por entender que, como en cualquier otro país del entorno, y más por nuestra historia reciente, no hay una escuela concertada (ni pública, ni privada), sino una amplia variedad; y, hasta donde pueda haber una, hasta donde sea posible generalizar sobre esos sectores como tipos ideales, abstrayendo sus diferencias internas, hay que comprender su origen y evolución. No pretendo ser exhaustivo, pero sí señalar algunas cuestiones cruciales.
Para valorar la realidad de la educación en España hay que entender que no hay una escuela concertada (ni pública, ni privada), sino una amplia variedad.
La primera se refiere a la escuela privada y será la única al respecto. Guste o no, lo mejor y lo más relevante de la innovación educativa a lo largo de un siglo muy agitado y variado políticamente ha venido, con diferencia, de ella: La Institución Libre de Enseñanza y sus secuelas, las Escuelas del Ave María, las escuelas racionalistas, la Escuela Nueva, por mencionar las experiencias de mayor alcance, más una larga lista de escuelas freinetianas (MCEP), milanianas, Waldorf, Montessori, unas pocas ikastolas, no pocas cooperativas, etc.12 No es que no haya habido innovación en la escuela pública, pues la ha habido y la hay, pero no la que correspondería a su peso, ni del alcance que promete su apología, ni con solildez y continuidad. Hoy asistimos a que la innovación más destacable en términos absolutos y relativos se da en la enseñanza concertada, seguramente porque en ella se combinan mayor autonomía de los centros, mayor coherencia de los proyectos, mayor peso y competencia de las direcciones, más presión directa o indirecta de su público y ciertos efectos de red positivos. No tendría que ser así, pero así es.
La segunda atañe a la escuela pública y se resume en que no ha estado a la altura de las expectativas. Por más que sus incondicionales se complazcan en señalar la igualdad de acceso y trato, ahí está la desigualdad de resultados, manifiesta en las elevadísimas tasas de repetición, fracaso y abandono, frente a las que no ha aportado nada especial, que no haya hecho el conjunto del sistema. Incluso en términos de oferta no es tan igualitaria como una descripción meramente administrativo-formal podría sugerir, como resulta manifiesto en la proliferación de centros-gueto (casi siempre públicos) y en la creciente importancia, percibida por las familias cada día con mayor claridad, de elegir un buen barrio para acudir a una buena escuela pública, en línea hacia lo que es común en países como los EEUU, Francia o el Reino Unido (una elección de centro por medio de la hipoteca),13 a los que miran con tanto arrebato como superficialidad los defensores incondicionales de la escuela pública. El discreto desempeño de la escuela pública requeriría un amplio análisis, pero me limitaré a señalar que en su base está su tardía y rápida expansión, primero en el tardofranquismo y la transición, y después en el periodo de despliegue de las autonomías y su asunción de las competencias educativas, lo cual trajo una cobertura apresurada de plantillas, una gestión relativamente clientelar y una fuerte captura sindical; y, como efecto final, la letanía que achaca todos los males a la falta de recursos, es decir, de profesores, sin otra solución que su aumento sin fin y sin contrapartida visible alguna.
La tercera concierne, en fin, a la escuela concertada, cuya realidad e imagen presentes no pueden entenderse al margen de su pasado. En primer término, la mayor parte de ella (más que la privada autofinanciada) es de origen religioso, católico, si bien no se debe tanto a la complicidad de la Iglesia con el Estado (aunque la haya habido, incluido el periodo infausto del franquismo) como a su independencia frente a él. Se suele olvidar que las iglesias de los países protestantes fueron en general de ámbito nacional (frente al Papado), de orientación nacionalista (frente al Imperio), a menudo financiadas, siempre estrechamente relacionadas y, en no pocos casos, formalmente subordinadas al Estado (las de Inglaterra y Dinamarca, todavía están hoy encabezadas por los respectivos monarcas, y fue el caso de Noruega, Islandia y otros); la paradoja es que esto facilitó, llegado el momento, su secularización. En países con mayoría o fuerte presencia católica, por contra, la Iglesia, fiel al Vaticano, y con ella sus escuelas, mantuvo, para bien o para mal, una mayor independencia del poder político, que en algún momento se convirtió en una suerte de pacto de no agresión: de ahí la fuerte presencia de la enseñanza privada, sobre todo concertada (en varios casos conceptuada y contabilizada como pública) en países como Alemania, Holanda, Bélgica, Irlanda, Francia o España. Añadamos que sistemas escolares sedicentemente aconfesionales actuaron en realidad identificados con una definición religiosa, como la paradigmática common school norteamericana, desde sus inicios vista y evitada por católicos, judíos y agnósticos como una escuela protestante, porque lo era aunque no se adscribiese a una denominación concreta.14
Dicho esto, ya podemos señalar las dos grandes carencias de la concertada: su cultura confesional y su sesgo social. Utilizo el adjetivo confesional en su sentido más estricto, no sinónimo de religiosa sino de adherida a, y al servicio de, una religión. No se califica de confesional a una religión, ni a una iglesia, ni a un creyente, por mucho que lo sean, sino a un Estado, una constitución política, un partido, un sindicato, una escuela, es decir, a instituciones públicas, o propias de la esfera pública, que, sin embargo, se adhieren a una religión y tal vez se subordinan a su jerarquía. Una mayoría de las escuelas concertadas en España son de origen católico y confesional, vinculadas a órdenes religiosas, a organizaciones como la HOAC, a la iniciativa de párrocos locales, etc., pero no pocas de ellas han roto esos vínculos orgánicos, abandonando o suavizando su confesionalidad, admitiendo alumnos y profesores de otra confesión o de ninguna, haciendo optativas enseñanzas y actividades religiosas y sin que por ello tuviera nadie, ni docente ni discente, que renunciar a sus propias creencias ni los centros mismos que hacerlo a las orientaciones más generales de sus proyectos educativos: la FUHEM misma es un ejemplo de ello, pero cabría citar conglomerados como la Escuela Profesional Politécnica de Mondragón, la Escola Agrícola L’Horta (que luego se convertiría en La Florida) y otras. En todo caso y sea cual sea su figura legal, una escuela que imparte enseñanzas obligatorias es una institución pública, en sentido fuerte (cualesquiera que sean su gestión y su titularidad) y, como tal, se debe a la sociedad; pero puede al tiempo, como bien sabemos, nacer de la iniciativa privada o social y servir a la opción educativa de un colectivo de familias. Esta aparente contradicción se resuelve con la distinción entre la enseñanza y el cuidado. Evito a propósito el término educación porque esta, en su sentido más amplio, comprende ambos y, en el más restrictivo, está presente en ambos, y utilizo el término enseñanza no en el sentido estrecho de docencia, sino en el más amplio con que hablamos de enseñanza reglada. Como institución pública, la escuela debe distinguir entre lo que es de todos y para todos y lo que es opción de una parte, por amplia que sea, y debe por tanto ser voluntario, aun si se acoge en la escuela o si inspira un proyecto sin dictarlo. Es lo que explicado con más detalle en un artículo al que remito, y cuyo título me parece resumen suficiente: «¿Religión? Sí en la escuela, no en la enseñanza».15
Para la sociedad, no obstante, una parte de las escuelas privadas y, con mayor razón, de las concertadas (por cuanto se supone, y así es en la mayoría de casos, que lo hacen con la misma cantidad de medios que las públicas, o incluso con menos), tiene el valor de constituir un campo de experimentación e innovación en el que direcciones más empoderadas, claustros más en sintonía, redes coordinadas de centros, públicos más identificados, ciertas tradiciones propias y la suave presión de un cuasi-mercado facilitan y estimulan iniciativas que, a día de hoy, encuentran toda suerte de obstáculos en la burocratizada escuela estatal. Dicho en breve: la escuela pública es más inercial, aunque no siempre, y la concertada es más innovadora, si bien tampoco hay garantía. Es una paradoja, casi cruel, que la escuela pública que tanto se expandió en el último tercio del siglo pasado, acompañada de grandes promesas de mejora, reforma, renovación e innovación, se haya convertido en un pesado aparato en buena medida anacrónico, mientras que la privada y concertada, que se vio identificada con el más rancio conservadurismo, sea hoy el terreno en que florece más y mejor innovación. Pero así es y de nada sirve negarlo en nombre de dogmas o principios. De hecho, la existencia y la iniciativa del sector privado y concertado actúan como estímulo para la innovación en el sector público, como siempre ha sucedido en España en el ámbito educativo.
Problema bien distinto es el del reclutamiento y composición social del alumnado en cada centro y entre centros, que surge en el desencuentro entre el objetivo político, colectivo, de formar una sociedad equitativa, igualitaria al menos en la base, y una ciudadanía cohesionada, y el anhelo particular de las familias por asegurar lo mejor y las mayores ventajas para sus hijos en cualquier ámbito y particularmente en el escolar, visto como palanca estratégica para la movilidad laboral, económica y social. Un desencuentro agudizado por los magros resultados en igualdad y equidad de las políticas educativas, frustradas por las divisorias económicas, culturales, territoriales, demográficas, de titularidad y otras, y por la desigual capacidad de las familias para fundamentar, elegir y acompañar la educación formal e informal de sus hijos, condicionada por su capital social, cultural y académico, además de sus recursos financieros. Este problema se manifiesta dentro de cada una de las redes escolares (de la púbica y de la concertada, no tanto dentro de la privada autofinanciada, toda ella privilegiada y cuyas diferencias internas no interesan aquí), pero también entre las redes pública (estatal) y concertada (privada). Es el problema siempre presente y reiterado de la sobrerrepresentación de inmigrantes, minorías, familias de bajos ingresos y alumnos con necesidades especiales (compensatorias) en los centros de titularidad pública. Es obvio que este desequilibrio se agita como coartada para las insuficiencias e inadecuaciones de la escolarización estatal y como argumento fácil para una demanda insaciable de recursos (más puestos de trabajo y menos horas por puesto), a menudo con lecturas simplistas y sesgadas de los datos. También lo es que no tiene por qué ser algo buscado ni inevitable, sino en buena medida el efecto no deseado, aunque tampoco evitado, de otros factores, como la cuantía de los módulos de financiación para los conciertos o la superación de la oferta de puestos concertados por la demanda, que deja fuera las matriculaciones en vivo. Pero no lo está menos que, sean cuales sean las causas, el desequilibrio existe y que estas se cuentan las estrategias deliberadas de las familias y, a veces, políticas deliberadas de los centros. No debería haber ni centros-burbuja ni centros-gueto, pero, a día de hoy, los hay, y los primeros sobreabundan mientras los segundos resultan excepcionales en la red concertada. Solucionarlo requiere una regulación más estricta e inteligente del reclutamiento por parte de las autoridades educativas, incluida la provisión de los medios necesarios, y una actitud más colaborativa desde los centros.
Con estas dos condiciones, la escuela concertada podría ser lo que debe ser, pero a veces es y a veces no: parte integral de la escuela pública.
Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense.
NOTAS
1 Max Weber, La política como profesión, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007 [1919].
2 GarlicB2B, Estudio de Precios de Colegios Nueva Concertada, Comunidad de Madrid, CICAE, 2018. Acc. 24/3/2021.
3 UNESCO Institute for Statistics (UIS), Education. National Monitoring: Distribution enrolment by type of institution, 2021, Acc. 23/3/2021.
4 Utilizo para el ordinal, la posición comparada, los datos de 2014, más completos (con más países), pero añado como indicador individual el porcentaje a 2018, último dato español en UIS.
5 Marcel Maussen y Veit Bader, «Non-governmental religious schools in Europe: institutional opportunities, associational freedoms, and contemporary challenges», Comparative Education, 51(1), 2015, p.8.
6 EC (European Communities), «Debates of the European Parliament, 1984-1985 Session Report of Proceedings from 13 to 16 March 1984 (Lüster Resolution)», 1984, acc. 24/3/2021; R. Lüster, Report, drawn on behalf of the Legal Affairs Committee on freedom of Education in the European Community, European Communities, 1983, acc. 24/3/2021.
7 C.L. Glenn y J. de Groof, «Educational Freedom and Accountability: An International Overview», en P.E. Peterson, The future of school choice, Stanford, Hoover Inst., 2002.
8 NCES, Digest of Education Statistics, Table 206.30, National Center for Education Statistics, 2017, acc. 23/2/2021.
9 Ted Kolderie, «Ray Budde and the Origins of the Charter Concept», página web de National Charter Schools Institute, 2 de julio de 2005, [consulta: 5 de abril de 2021].
10 Herbert Gintis, «The political economy of school choice», Teachers College Record, 96, (1995); Eric Rofes y Lisa M. Stulberg, (eds.), The emancipatory promise of charter schools: Toward a progressive politics of school choice, SUNY Press, Nueva York, 2004.
11 Pierre J. Proudhon, La révolution sociale démontrée par le coup d’état du 2 décembre, Garnier, París, 1852, p. 60.
12 Francisco Javier Pericacho, «Pasado y presente de la renovación pedagógica en España (de finales del Siglo XIX a nuestros días). Un recorrido a través de escuelas emblemáticas», Revista Complutense de Educación, 25(1), 2014; Santiago Esteban Frades,«La renovación pedagógica en España: un movimiento social más allá del didactismo», Tendencias pedagógicas 27, 2016.
13 Esta contradicción quedó manifiesta en el caso Iglesias-Montero, cuyo “proyecto familiar” incluía llevar a sus hijos a una escuela pública muy especial y, para ello, adquirir en la zona una vivienda cuyo diferencial de precio era incluso bastante superior a lo que habría sido el coste de su escolarización en la privada e inconmensurablemnete mayor que en la concertada.
14 Lloyd P. Jorgenson, 1987. The state and the non-public school, 1825-1925, Univ. of Missouri, St. Louis, 1987.
15 Mariano Fernández Enguita, «¿Religión? Sí en la escuela, no en la enseñanza», Cuadernos de Pedagogía 518, marzo de 2021.
Acceso al texto completo en formato pdf: Si caza ratones, es un buen gato.
¿Y ahora qué? Reescribir el pasado e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy
 Curso de verano:
Curso de verano:
¿Y ahora qué? Reescribir el pasado e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2021
Sala Polivalente de la Plaza Mayor, UAM
Dirección:
EVA BOTELLA ORDINAS
Profesora del Departamento de Historia Moderna, UAM.
CARMEN MADORRÁN AYERRA
Profesora del Departamento de Filosofía, UAM.
Este curso de verano discute los efectos de la gentrificación y turistificación sobre millones de personas en entornos urbanos (y por extensión, rurales) como uno de los grandes retos sociales contemporáneos desde múltiples disciplinas.
El curso proporciona claves para analizar transdisciplinarmente:
1. Los efectos de la turistificación y gentrificación sobre la vida de los habitantes de esos entornos urbanos (y en los rurales).
2. Cómo afectan estos procesos a su historia, a su memoria e identidad.
3. El impacto que tienen en sus modos de vida (vinculados a las identidades) ante la crisis socio-ecológica global, dada la existencia de múltiples interdependencias y eco-dependencias en esos espacios glocales y multi-situados.
Por la enorme implicación de la ciudadanía en estos procesos (que abarca desde acciones de movimientos sociales hasta la construcción de archivos de memoria, desde lo que se conoce como “ciencia ciudadana”), se incluye su participación mediante talleres que permiten discutir estas cuestiones tanto desde la transferencia científica como desde la ciencia ciudadana (con sus propias herramientas teóricas y desde la práctica cotidiana).
Dichas confluencias proporcionarán un intercambio enormemente enriquecedor tanto para el público (de todas las disciplinas y en general, toda la sociedad) como para los ponentes.
1 crédito ECTS
Precio del curso: 64 €
Más Información:
Universidad Autónoma de Madrid – UAM
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura
Oficina de Actividades Culturales Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Tel: (+34) 91 497 46 45
Twitter: @oac_uam
Facebook: Oficina de actividades culturales
PROGRAMA:
30 DE JUNIO
10:00-12:00 - Utopías y prospectiva en la actual crisis de civilización. Útiles para superar la ideología y las instituciones dominantes y reorientar la sociedad actual hacia horizontes ecológicos y sociales más saludables.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Profesor ad honorem en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid
12:15-14:15 - Historia y memoria urbana
EVA BOTELLA ORDINAS
Profesora del Departamento de Historia Moderna, UAM.
DAVID MORIENTE
Profesor Departamento de Historia y Teoría del Arte. UAM
16:00-18:00 - TALLER DE MEMORIA E HISTORIA
ANTONIO TERRASA LOZANO
Investigador Doctor en Historia en POSTORY-RL. UAM
JESÚS PINTO FREYRE
Profesor e investigador en formación del Departamento de Filosofía. UAM
18:15-20:15 - MESA REDONDA INTERDEPENDENCIAS Y ECODEPENDENCIAS
ADRIÁN SANTAMARÍA
Profesor e investigador en formación del Departamento de Filosofía. UAM.
BEATRIZ FELIPE
Investigadora Asociada al CEDAT-URV.
MATXALEN LEGARRETA
Profesora del Departamento de Sociología y Trabajo social de la Universidad del País Vasco.
1 DE JULIO
10:00-12:00 - La frontera turística de la gentrificación: Estado y movimiento del alquiler turístico.
MARC MORELL
Investigador en el Departamento de Antropología Social de la Universitetet i Bergen
12:15-14:15 - Rural y urbano, ¿pasado y futuro?
ESTHER LORENZO
Profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología. UAM
ADRIÁN ALMAZÁN
Profesor en la Universidad de Deusto
16:00-18:00 - Gentrificación y turistificación
IVÁN MURRAY
Profesor Departamento Geografía UIB
JESÚS CARRILLO
Profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte. UAM
18:15-20:15 - MESA REDONDA TURISTIFICACIÓN, GENTRIFICACIÓN Y MODOS DE VIDA
RAQUEL LÁZARO VICENTE
Investigadora del Departamento de Historia Contemporánea. UAM
CARLOS VIDANIA
Licenciado y activista en Lavapiés en centros sociales autogestionados, redes vecinales, movimientos por el derecho a la vivienda y a la ciudad
SERGIO MARTÍNEZ BOTIJA
Investigador en POSTORY-RL
2 DE JULIO
10:00-12:00 - Necesitamos pensamiento extramuros
JORGE RIECHMANN
Profesor de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la UAM
12:15-14:15 - Sistema socioeconómico y crisis ecosocial.
SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA
Director de FUHEM Ecosocial
CARMEN MADORRÁN AYERRA
Profesora del Departamento de Filosofía, UAM.
16:00-18:00 - TALLER SOBRE ALFABETIZACIÓN ECOSOCIAL SESIÓN PRÁCTICA
PABLO ALONSO UAM
ADRIÁN ALMAZÁN
CARMEN MADORRÁN AYERRA
18:15-20:15 - CLAUSURA CON ARTE A CARGO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL CALATEA.
ENTREGA DE DIPLOMAS.
Acceso al Programa del Curso.
Entrevista a Khury Petersen-Smith
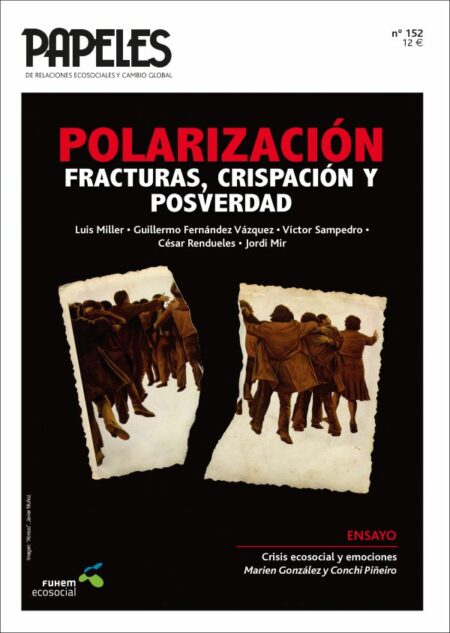 Nick Buxton entrevista a Khury Petersen-Smith en el número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre el movimiento Black Lives Matter.
Nick Buxton entrevista a Khury Petersen-Smith en el número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre el movimiento Black Lives Matter.
Pasadas las elecciones presidenciales en EEUU, conversamos en diciembre de 2020 con el activista e investigador Khury Peterson-Smith sobre los retos y oportunidades que se presentan para el histórico movimiento Black Lives Matter bajo la presidencia de Joe Biden. Petersen-Smith es miembro del Institute for Policy Studies, donde desarrolla su actividad investigadora principalmente enfocada en la liberación negra, la solidaridad con Palestina y el fin del imperio estadounidense.
Nick Buxton (NB): El resultado de las elecciones americanas del 3 de noviembre ha supuesto un alivio para muchas personas dentro y fuera de EEUU. ¿Cuál es tu valoración?
Khury Petersen-Smith (KPS): Ciertamente acogí el resultado electoral con sentimientos mezclados. Por un lado, sentí cierto alivio porque la presidencia de Trump ha constituido un asalto frontal sin tregua durante cuatro años. Una de las tácticas clave de su mandato ha sido el continuo hostigamiento por sorpresa a sus oponentes, de forma que podía hacer tratos en los términos más beneficiosos para él. Así es como gestiona los asuntos inmobiliarios, su negocio, y así es como ha gestionado la política internacional y cómo gestiona la política nacional y se dirige a los movimientos sociales.
En su primera semana en la presidencia emitió la Muslim Travel Ban [Prohibición a Musulmanes de Viajar], [1] suprimió una página sobre derechos LGTB de la web de la Casa Blanca y poco después se produjeron arrestos masivos en Standing Rock, lugar de la resistencia indígena a un oleoducto en Dakota del norte, y la construcción del oleoducto se reinició. Es decir, hubo un ataque inmediato y continuo que se extendió durante cuatro años. De modo que efectivamente siento que ahora podemos respirar con alivio.
Sin embargo, no hay que olvidar que Biden era el más conservador de los candidatos Demócratas. Su compromiso es mantener la forma en la que los Demócratas han gobernado en las últimas dos décadas, lo que significa continuar con el neoliberalismo, la desigualdad, la represión de los migrantes, la extracción energética y el robo de la tierra a los pueblos nativos, y la guerra. Tengo una amiga que antes de las elecciones dijo que cuando pensaba en que Trump podía volver a ganar le daba pavor, pero cuando pensaba en que ganara Biden le daba depresión.
Tenemos que aceptar el hecho de que mientras que Biden ganó de forma incontrovertible en el voto popular, una cifra récord de personas votó por Trump. En 2016, el voto a Trump todavía se quedaba en el terreno de las hipótesis. Quizá podía saldarse como un experimento en el que probar qué podía pasar si un matón derechista y brutal, además de una personalidad mediática, se convertía en presidente. Pero ahora, cuatro años después de ver en acción a un fascista que abiertamente celebra los elementos más vergonzosos de este país –la confederación, el internamiento de los japoneses o el robo de tierra de los pueblos originarios– y alguien a quien le agrada gobernar por medio de la violencia, la hostilidad a la democracia y la coerción a todos los niveles, ya no se trata de una hipótesis. Y aun así, más de 70 millones de personas le votaron. Tenemos que asumir esto. Entonces, no puedo disfrutar del alivio del primer momento. Quizá tuvimos un momento de respirar aliviados, pero la situación revela elementos de conflicto profundos y que se extienden en el tiempo.
NB: ¿Qué ámbitos que se han dejado de lado durante la presidencia de Trump es más urgente retomar e impulsar?
KPS: Lo que resulta interesante de la presidencia de Trump es que, aunque haya podido ser horroroso, también ha puesto al descubierto cuestiones con hondas raíces que no eran visibles para mucha gente. Con Obama puede haber habido resistencia, principalmente el movimiento Occupy y Black Lives Matter, pero era como si existieran en paralelo a la Casa Blanca. Incluso Black Lives Matter no asumía qué significaba vivir bajo el mandato de un presidente negro en medio de una galopante violencia policial.
La política descarada de Trump, sin embargo, revela mucho más. Ciudadanía que era indiferente o no se daba cuenta anteriormente de las injusticias se encontraron mostrando su solidaridad con la comunidad musulmana; gente que tenía posiciones muy tibias o que era ambivalente hacia Black Lives Matter apoyaron el movimiento con decisión; aquellos que nunca habían desafiado la larga militarización de nuestra frontera con México denunciaron la existencia del muro y expresaron sus protestas ante el hecho de que se encerrara a niños y niñas. Por supuesto, también fue desalentador y difícil luchar bajo la presidencia de Trump porque no había muestras de que pudiera inducir cambios. De modo que lo que tenemos ahora es tanto la esperanza de que las cosas pueden cambiar con un sentido más amplio de lo que debe cambiar.
Me preocupa que Biden pueda cooptar a parte de esta necesaria resistencia con el resultado, por ejemplo, de que no presionemos tanto como deberíamos en torno a la justicia climática porque consideramos a Biden más receptivo. Sin embargo, no obtendremos resultados si no presionamos lo suficiente. La derrota de Trump no nos permite relajarnos. Todas las crisis que enfrentábamos bajo la presidencia de Trump continúan y se están agravando, de forma que los movimientos sociales deberán seguir activos.
NB: La muerte de George Floyd a manos de la policía constituye una manifestación más de la violencia sistémica de los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía negra, y detonó una intensa movilización de Black Lives Matter.
¿En qué medida se pueden identificar rasgos novedosos en estas movilizaciones?
¿Qué elementos hicieron que esta vez las movilizaciones traspasaran los ejes raciales para extenderse a toda la sociedad estadounidense?
¿Qué poso puede quedar?
KPS: Black Lives Matter surgió en 2013 con el asesinato del joven de 17 años Trayvon Martin, de modo que llevamos siete años de lucha. Sin embargo, esta oleada de protestas de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd representa algo más profundo y más amplio. Podemos apreciar cómo ha madurado el movimiento a lo largo del tiempo.
En primer lugar, pienso que la gente que llenaba las calles este verano tiene mucha más consciencia de que no puede haber pequeños cambios o retoques cosméticos para rectificar la violencia policial. El sistema ha tenido una oportunidad durante varios años de responder imponiendo justicia en los casos de las personas que murieron a manos de la policía, cambiando el modelo de cómo ejercer las funciones policiales o confrontando el racismo que muestran los monumentos y banderas confederadas. Sin embargo, después de varios años, la policía sigue matando a personas negras y los monumentos siguen en pie. Esta es la razón por la que había tanta indignación en las protestas; no se restringía a la cuestión particular de la muerte de George Floyd o de Breanna Taylor sino que iba dirigida contra todo el sistema policial y las bases de este país en la esclavitud. Esto abrió un debate generalizado sobre la abolición y la retirada de fondos a la policía, y sobre los orígenes racistas del país. También condujo a protestas violentas que incluyeron destrucción de propiedades.
Otra cuestión inaudita fue el apoyo que obtuvieron estas protestas de la ciudadanía blanca. Vivo en Boston, una ciudad notoriamente racista, y sin embargo fue sorprendente ver tantos símbolos de Black Lives Matter en barrios blancos. Mucha gente sintió la necesidad no solo de afirmar que no son racistas, sino de movilizarse activamente a favor del antirracismo. En un momento dado, los sondeos mostraron que el 70% de la ciudadanía apoyaba las protestas, lo que no deja de sorprender dado el nivel de beligerancia de las protestas.
NB: ¿Qué hace falta para transformar estas protestas en un cambio estructural?
KPS: Nada más y nada menos que la refundación estructural de este país. El racismo no es solo un rasgo erróneo, desafortunado y pernicioso de la sociedad estadounidense; constituye la base de los cimientos del país. EEUU se formó a partir de una guerra genocida contra la población nativa y el sometimiento de la población negra como ciudadanía de segunda clase permanentemente, situada en la base social. Han pasado 400 años y todavía estamos esperando una igualdad real. Cada aspecto de la sociedad estadounidense está conformado por estos rasgos: las leyes, la educación, la policía, la geografía, los monumentos… está en todas partes. Cambiarlo supone poner patas arriba las nociones estadounidenses de propiedad privada, y de qué sociedad merece no ya la ciudadanía negra, sino la ciudadanía. Concretamente, una acción específica y directa de múltiples componentes sería la reparación a la ciudadanía negra no solo por la esclavitud y su legado, sino también por la continuada extracción de riqueza que observamos en la vivienda y en términos económicos en general. Esto se relaciona con una agenda redistributiva amplia.
NB: Antes has mencionado a Obama, durante cuyo mandato se incrementó la violencia policial sin obtener una respuesta adecuada por su parte. En aquel momento, su elección se entendió como un gran paso adelante hacia la justicia racial. ¿Por qué falló?
KPS: Obama goza de la reputación de ser un héroe progresista, y en cierto nivel tiene sentido. Fue sometido a un trato que ningún otro presidente había sido sometido debido al racismo, así que tiene sentido defenderle, pero sus políticas reales o su legado no son progresistas. Deportó a más migrantes que cualquier otro presidente, convirtió a EEUU en el “productor” de energía número uno a un coste elevadísimo para los pueblos nativos y el planeta, aumentó y expandió la guerra contra el terrorismo, y rescató a los bancos en lugar de a las personas. Ese es su legado. Debido a los años de Trump, mucho de lo que hizo Obama se ha olvidado. Sin embargo, incluso ahora interviene en el debate político desde una posición reaccionaria.
La última es la denuncia del eslógan de retirar los fondos a la policía. Y anteriormente este año, en el punto álgido de las protestas de Black Lives Matter, cuando los atletas profesionales en un gesto histórico rehusaron jugar y la NBA estaba a punto de ir a la huelga por el llamamiento de uno de los jugadores más famosos del planeta, LeBron James, Obama en lugar de apoyarlo, voló para reunirse con los jugadores y detener la protesta.
NB: Aunque Donald Trump ya es un “pato cojo”, es muy probable que el trumpismo persista durante largo tiempo.
¿Cómo interpreta la existencia de esta corriente?
¿Cuáles son sus raíces?
KPS: Las raíces del trumpismo se hunden en la historia reaccionaria de este país. El rechazo de Trump a admitir su derrota se asemeja al rechazo de los confederados a admitir su derrota en la guerra civil. Hay gente en EEUU que nunca aceptó la derrota en aquel conflicto, y son los predecesores políticos de Trump. También hunde sus raíces en el abrazo entusiasta del proyecto de asentamiento colonial. Se ha comparado a Trump con el ex presidente Andrew Jackson, un populista de derechas que asesinó con entusiasmo a los nativos americanos. Las raíces más contemporáneas descansan en una grave crisis social nacional en términos de empleo, precariedad y desigualdades. Buena parte de la ciudadanía ha perdido la seguridad económica que tenían hace 30 ó 40 años. Trump vendió la mentira de que podía recuperar el esplendor de aquellos días, pero nadie puede hacerlo. Por ejemplo, EEUU no puede volver a ser el centro manufacturero del mundo. No se asume honestamente que el momento de hegemonía política y económica estadounidense ha terminado.
La izquierda tiene que admitir que una parte de la ciudadanía encontrara atractivos los abusos de Trump a las mujeres, la infancia encerrada y los muros, así como las crisis económica y política que los sustentan, y el por qué la respuesta de la izquierda no se ha hecho oir. Muchos de los que votaron por Trump no habían votado antes porque sentían que el sistema es muy corrupto, cosa que es cierta, pero resulta trágico que la ciudadanía se incline hacia una demagogia derechista para abordar la corrupción. La izquierda tiene que construir una multiplicidad de visiones sobre el hecho de que todo el mundo merece vidas dignas pero basadas en la solidaridad, no en un mito de grandeza que depende del poder y el éxito de las elites.
NB: ¿Cuáles son actualmente las principales reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter?
¿Cuáles son los grupos más destacados de la sociedad civil organizada?
¿Y sus estrategias de lucha?
KPS: La fortaleza de Black Lives Matter descansa en sus campañas locales que demandan justicia para las familias. Ciertos asesinatos como el de George Floyd o Breanna Taylor adquieren relieve y apoyo nacional, pero hay otros tantos casos a escala local.
Una demanda unificadora de estas campañas es la de retirar los fondos a la policia –#defundthepolice– que en un futuro no se considerará radical, pero actualmente sí. Los presupuestos de la policía hasta ahora han sido sagrados, pero hay muchos lugares donde se han discutido cambios en la asignación de recursos. Los Angeles ha decidido reducir el presupuesto policial, Minneapolis incluso se comprometió a disolver la policía aunque después se retractó, los activistas de Seattle obtuvieron algunos compromisos, aunque se está retrasando su aplicación. El activismo se está dando cuenta de que llevará mucho más trabajo de lo que pensaban lograr estos cambios, pero incluso aunque sea así, ha suscitado conversaciones relevantes para reimaginar la sociedad sobre dónde invertir los recursos, qué podría reemplazar a la policía que respondiera a los problemas sociales porque actualmente se llama a la policía para responder a todo, y lo hace con violencia. Hay numerosos casos en los que personas negras en situaciones de angustia psicológica son respondidos por la policía con violencia en lugar de con apoyo médico.
Biden ya ha señalado que no está a favor de este movimiento. Una semana antes de las elecciones, la policía de Filadelfia asesinó a Walter Wallace, un hombre negro que atravesaba un episodio de angustia en una crisis de salud mental, lo que desató enormes protestas. Cuando preguntaron a Biden qué opinaba sobre las protestas, respondió que no hay excusa para el pillaje. No son buenos presagios sobre cómo va a actuar con la policía, y de hecho a lo largo de su carrera su solución a la violencia policial siempre ha sido aumentar el presupuesto, más policía y más formación. Será una dura batalla, pero el movimiento es fuerte y logrará que se implante cierta clase de rendición de cuentas.
Otra cuestión será la reparación. Algunas instituciones académicas han hecho gestos de reconocimiento. Harvard, Brown, Georgetown… instituciones elitistas que se han beneficiado de la esclavitud. Brown, por ejemplo, fue fundada por un capitán de barcos de esclavos. Hasta ahora, ha habido algunos compromisos de indemnizar a los descendientes de las personas esclavizadas y de ofrecer garantías a los estudiantes negros.
Todas las ciudades tienen su historia con diferentes formas de desposeer a la ciudadanía negra. En Boston se puso en marcha un programa nacional de renovación urbana que llevó a la destrucción de los vecindarios negros para construir nuevas carreteras. Este proyecto suscitó una fuerte resistencia, pero no antes de que se hubieran demolido 500 edificios en un barrio comercial negro que nunca se ha recuperado del todo. Necesitamos reparaciones a escala nacional, pero también necesitamos respuestas locales. Cambiaría mucho la situación si las instituciones responsables de destruir las barriadas compensaran a las comunidades negras.
Creo que lo que es emocionante y hermoso de estas conversaciones sobre la abolición y las reparaciones es que muestran que aunque las heridas son muy profundas, se pueden sanar. Hay una promesa real de redención y un futuro esperanzador.
¿Cómo sería la sociedad si cientos de miles de personas no estuvieran encarceladas, sino trabajando en las comunidades?
¿Cómo sería si los recursos para las prisiones se invirtieran en las necesidades de la gente?
¿Qué sería posible socialmente si se produjera ese tipo de reparación?
Nick Buxton es asesor de comunicaciones y colabora como redactor y coordinador de las comunidades de aprendizaje digital de Transnational Institute (TNI).
1 La Orden Ejecutiva 13769, bajo el título «Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States», de 27 de enero de 2017, recibe la denominación de Muslim Travel Ban por los detractores de la norma [N. de la T.]
Traducción: Nuria del Viso del equipo de FUHEM Ecosocial.
Acceso al artículo completo en formato pdf: Entrevista a Khury Petersen-Smith: de Black Lives Matter a la liberación negra.

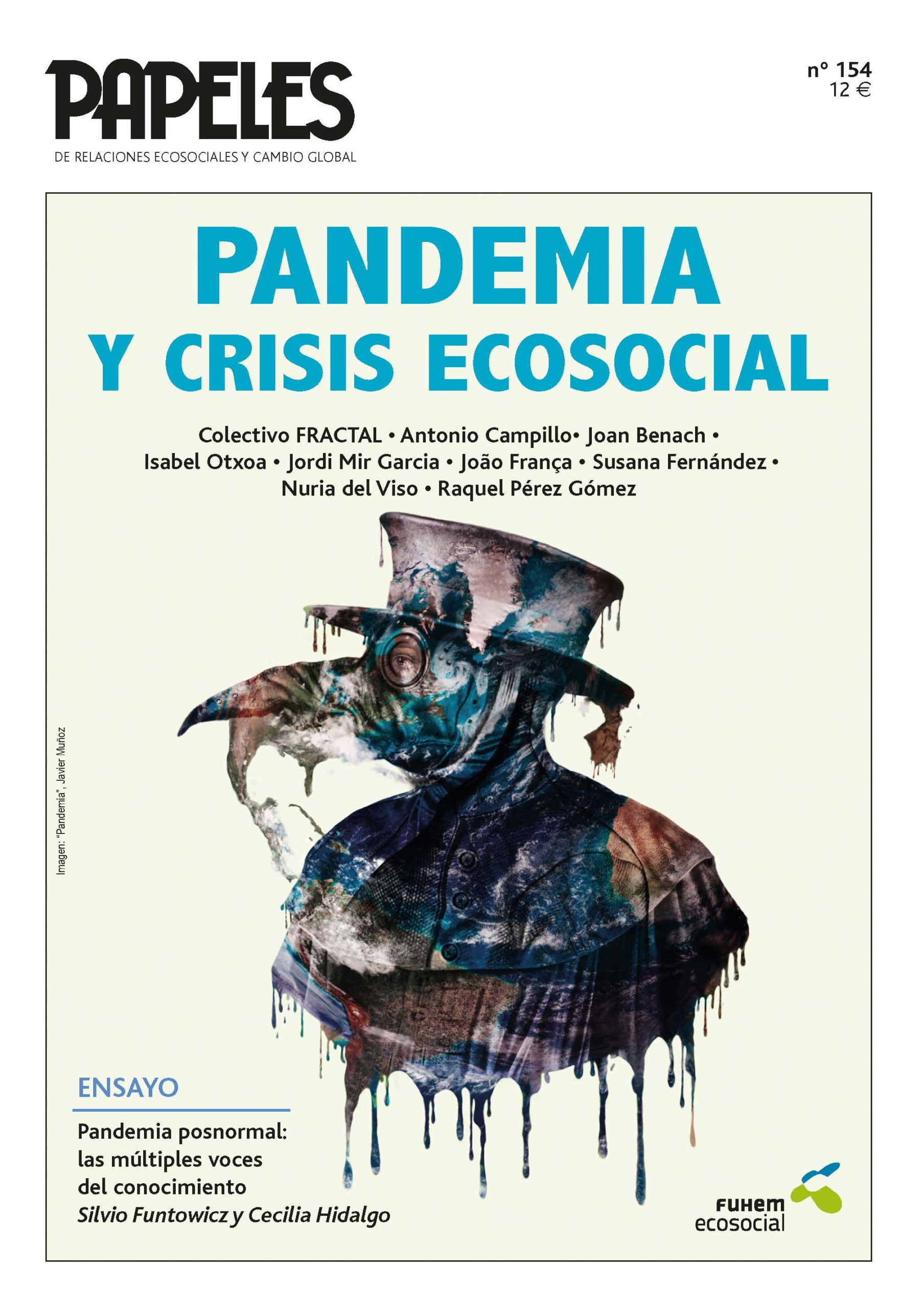
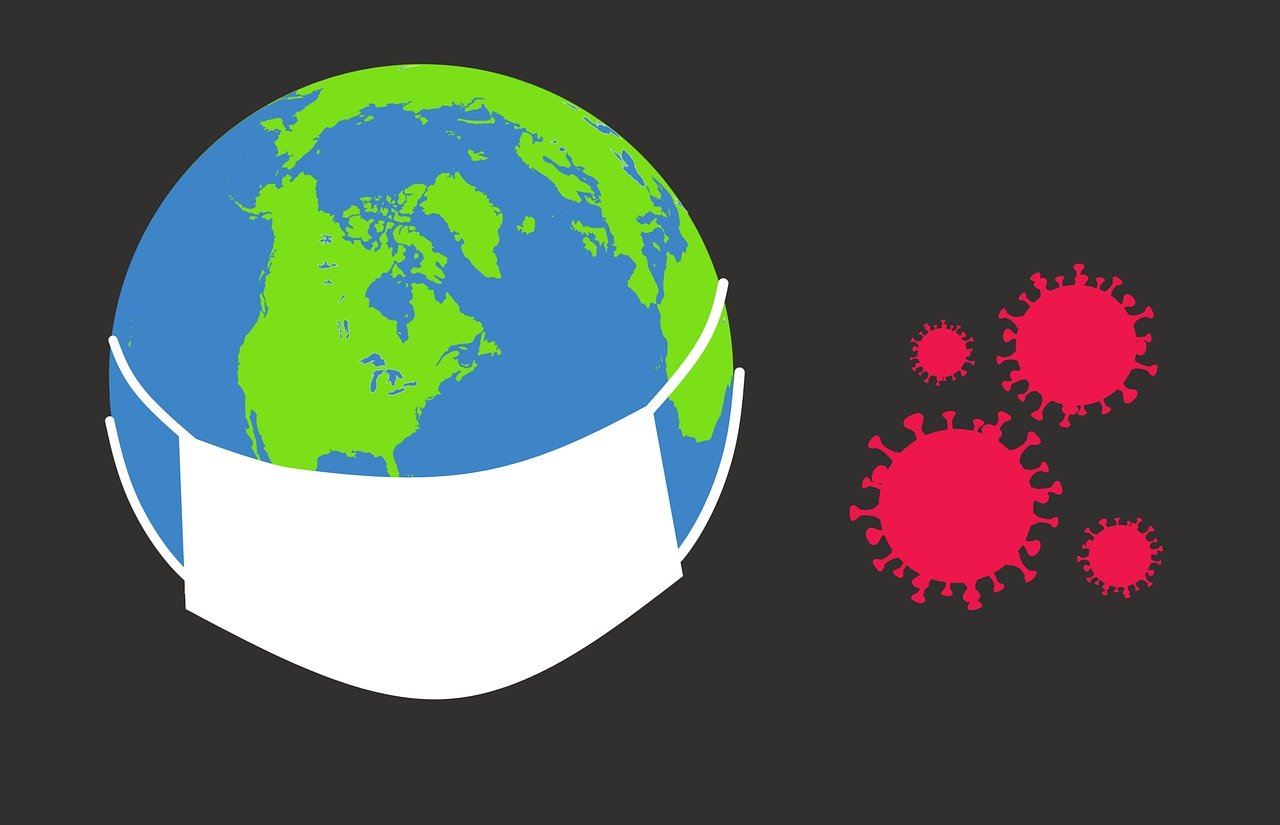
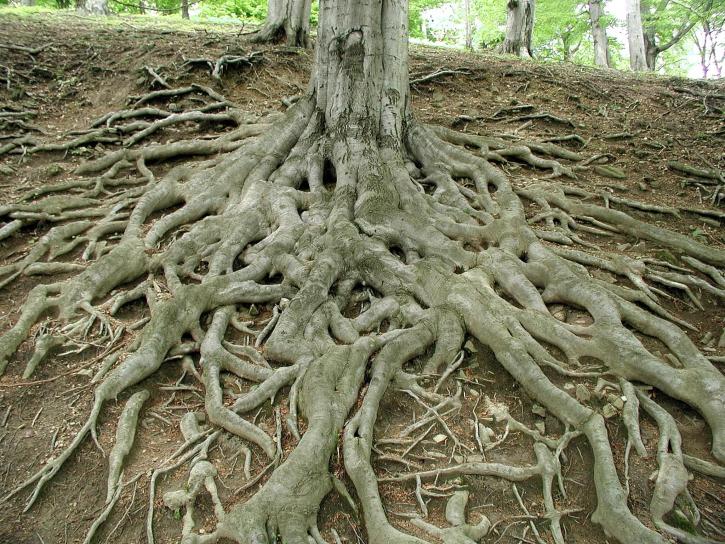

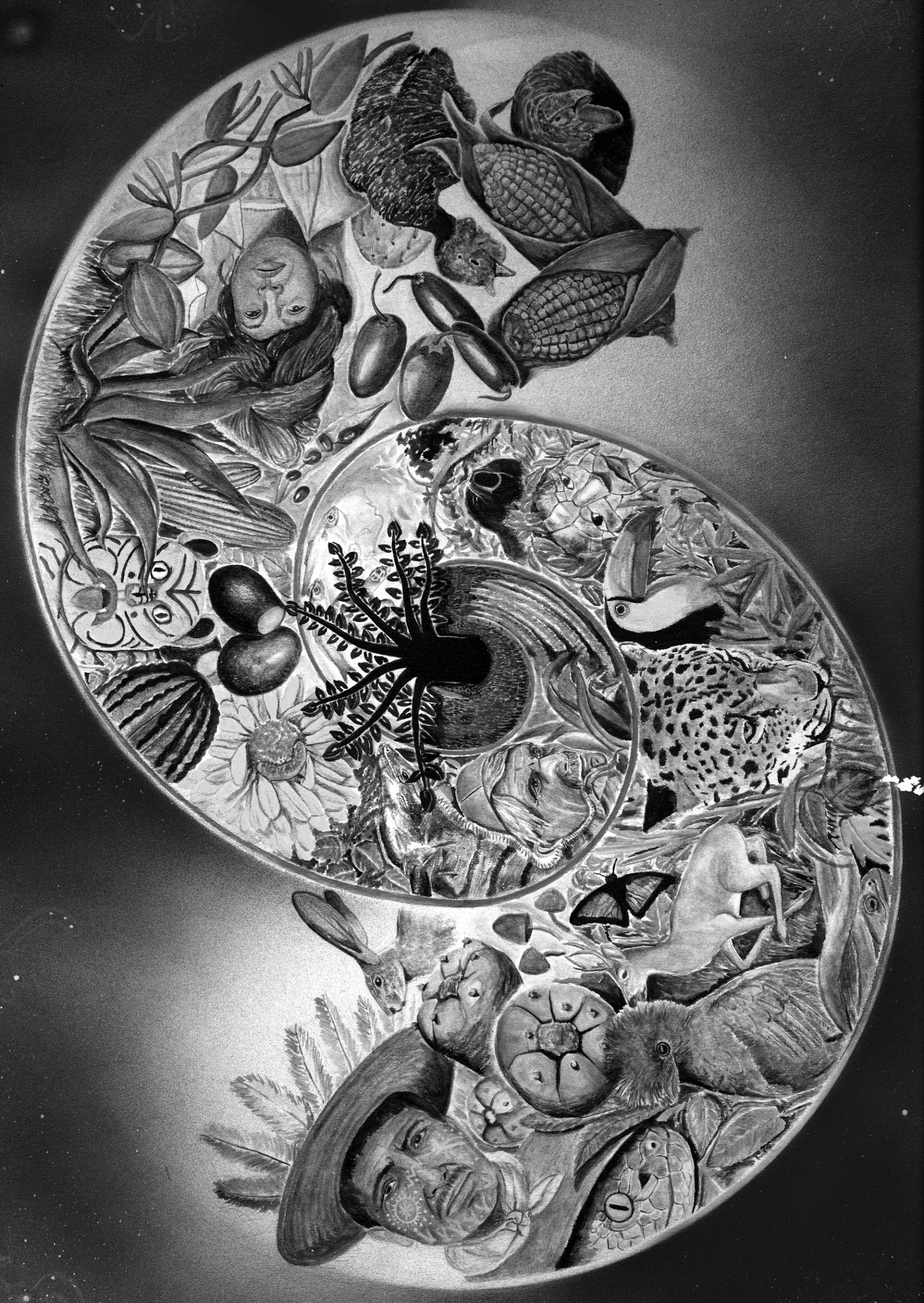
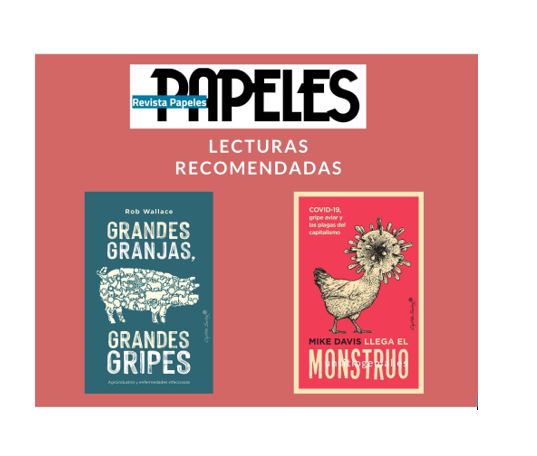

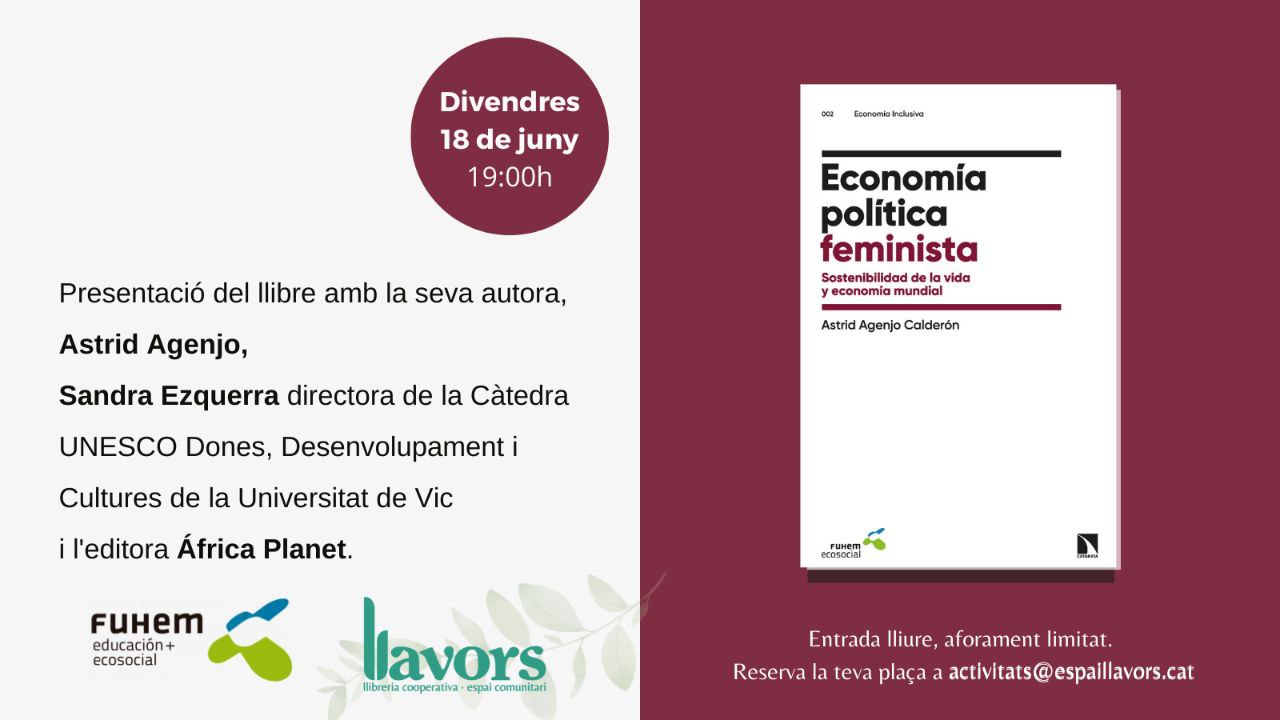

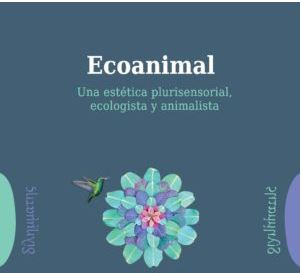
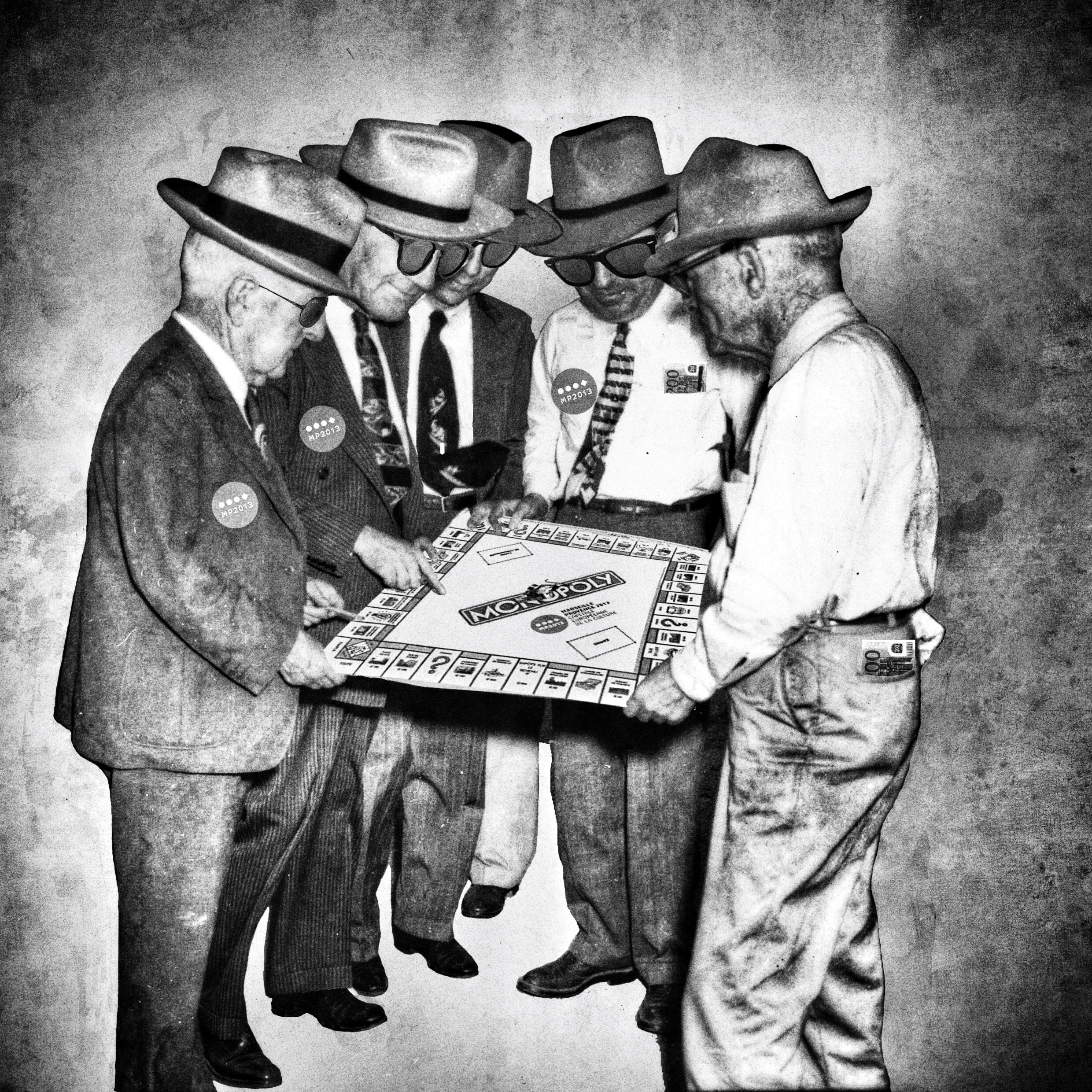
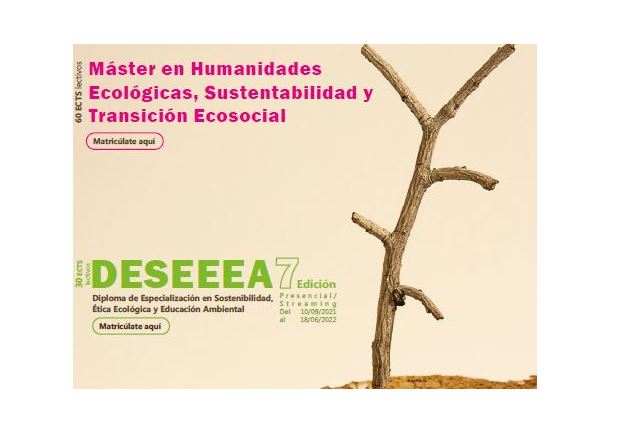
 PRECIO:
PRECIO: