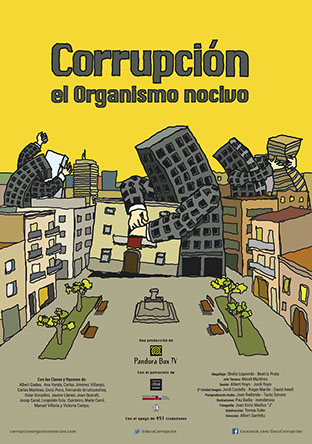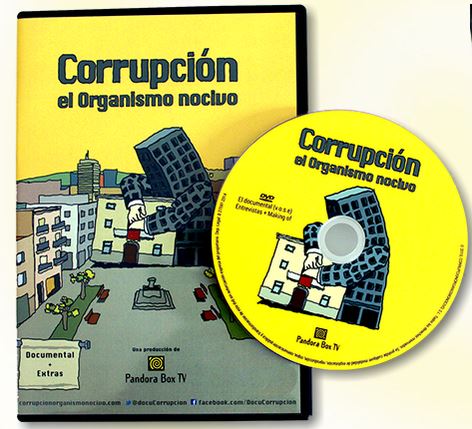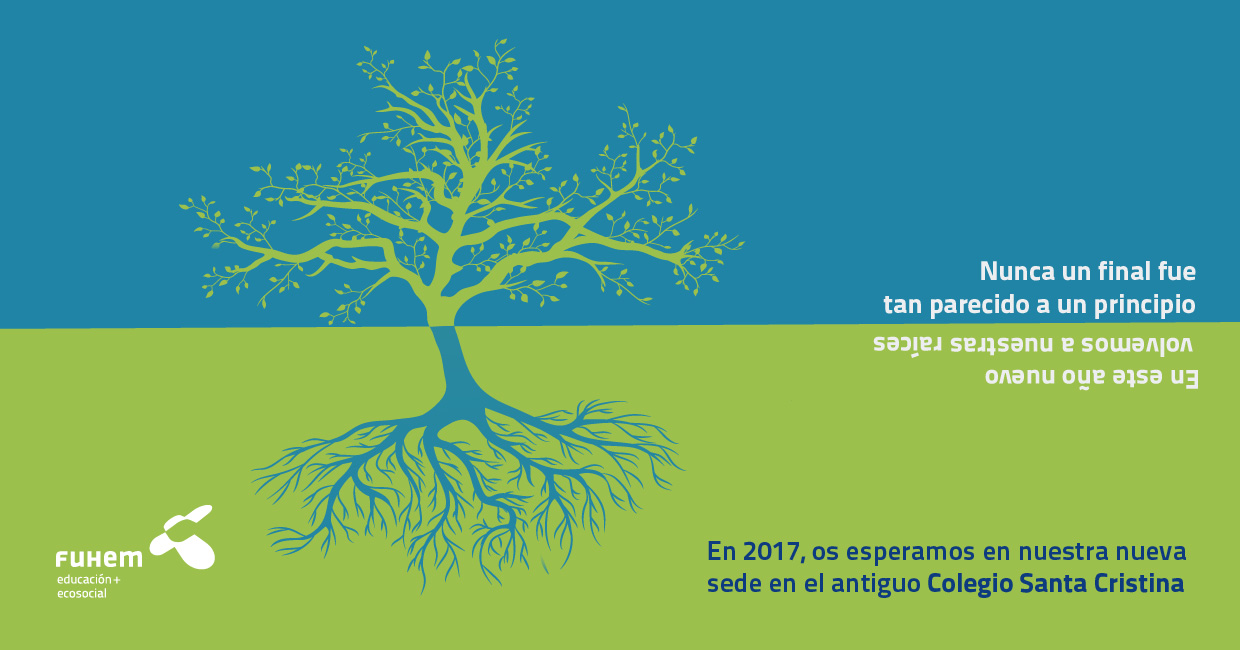GÉNERO Y CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD: Otros recursos

Madrid, la ciudad de las Mujeres, es un proyecto dirigido por Marián López Fdz. Cao, que aspira a mostrar la presencia, pasada y presente, desde distintos puntos de vista, de las mujeres en la ciudad de Madrid: sus denuncias, sus reivindicaciones, sus protestas, pero también sus vivencias, lugares de afecto, de memoria /o de futuro, los espacios a transformar y a habitar de nuevo. Plantea una oportunidad para apropiarse de la ciudad y buscar vías de transformarla. Madrid, la ciudad de las Mujeres se abre, como un abanico, para mostrar la presencia de las mujeres como motor de expresión, creatividad y actividad de la ciudad.
Paisaje Transversal asesora, diseña y coordina nuevos modelos de gestión e intervención urbana desde la sostenibilidad e integrando la participación de todos los actores y ciudadanos interesados, con el fin último de mejorar las condiciones de habitabilidad. Lo hacen desde cuatro principios: transdisciplinariedad, la implicación ciudadana, aprovechando las herramientas digitales y mediante una optimización de los recursos.
El Instituto Mujeres y Cooperación es una entidad sin ánimo de lucro y feminista con vocación de integrar varios enfoques sobre la equidad de género. Trabajan identificando los intereses estratégicos de género, para cambiar la posición de las mujeres en la sociedad. Su compromiso es avanzar hacia el desarrollo de sociedades más justas, equitativas y felices para todas las personas. Para ello, luchan por el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres y la erradicación de todas las violencias machistas.
Senda de Cuidados es una entidad no lucrativa que tiene como principales objetivos ofrecer unos cuidados dignos a todas aquellas personas que necesiten ser cuidadas y cuyas familias o amigos necesiten de ayuda para poder llevarlos a cabo. Construir una alternativa de trabajo digna para las personas que cuidan de los demás, garantizando unas condiciones de trabajo donde los derechos de las cuidadoras estén en el centro. Poner en valor algo tan necesario como los cuidados en nuestra sociedad, visibilizando su papel y apostando, frente a todos los discursos que enfatizan el individualismo, por crear vidas basadas en la dependencia y en los lazos comunes.
Territorio Doméstico es un espacio de encuentro, relación, cuidado y lucha de mujeres, la mayoría migrantes que trabajan por la defensa de los derechos como trabajadoras del hogar, la dignidad y la valoración de su trabajo en un sistema que devalúa los cuidados, los invisibiliza y precariza. Un espacio de lucha y empoderamiento de mujeres, en el que la relación, la escucha de la realidad de cada una, el autocuidado y el cuidado mutuo son muy importantes.
Excluidas del paraíso es un largometraje documental que pone al descubierto algunas de las formas de opresión del sistema patriarcal que persisten en occidente hoy en día, en particular en la sociedad española. Dirigido por Esther Pérez de Eulate, intervienen: Ana de Miguel, Ochy Curiel, Pablo Llamas, Pilar Aguilar, Remedios Zafra, Rosa Cobo, Soledad Murillo y Yayo Herrero.
El documental está compuesto de 7 capítulos:
1. La definición del patriarcado. Excluidas de la cultura. La mujer como naturaleza o especie por su capacidad reproductiva. La maternidad en el patriarcado.
2. Excluidas del dinero. La familia heterosexual como primera socialización del modelo patriarcal. La apropiación por parte del sistema capitalista-neoliberal de los recursos de la naturaleza y la explotación del trabajo que realizan las mujeres (tanto del no remunerado, asignado a partir de la predominante división sexual del trabajo, como en el ámbito del mercado laboral donde se reproduce el rol de género tradicional asignado a las mujeres). El colonialismo, otras formas de patriarcado.
3. Excluidas de su cuerpo. Mujer objeto. La creación de modelo únicos e irreales de belleza. La corporización del amor romántico.
4. Excluidas de ser protagonistas. Cómo se naturaliza la desigualdad gracias a los discursos de los medios de comunicación; y todas las creaciones culturales.
5. Excluidas de producir conocimiento. Los saberes y disciplinas como herencia muy patriarcal. La invisibilización de la aportación al conocimiento y las artes por parte de las mujeres. Las mujeres en la tecnología relegadas a tareas mecánicas. El techo de cristal.
6. Excluidas del poder y de toma de decisiones. Cómo las instituciones, a pesar de las leyes, siguen perpetuando el patriarcado. La violencia institucionalizada contra las mujeres.
7. Alternativas al patriarcado. Breve introducción al feminismo. Algunas claves para acabar con el patriarcado.
Diálogos entre el movimiento feminista y las políticas municipales de Madrid
Doctora en Políticas y Sociología y miembro del Instituto Mujeres y Cooperación
Los tres actos
 La politóloga feminista Nancy Fraser[1] resume, en su compilación de artículos Fortunas del Feminismo el devenir del movimiento feminista occidental, desde los años setenta a la actualidad, como un “drama en tres actos”. El primero de ellos, la irrupción del feminismo radical en el panorama social y político de los años setenta, centraba sus demandas en una redistribución de la riqueza hacia las mujeres, las cuales habían sido desposeídas de su fuerza de trabajo a través de la gratuidad del trabajo doméstico. Esto, en opinión de muchas autoras de la época, como Christine Delphy,[2] suponía reconocer que las mujeres constituyen una clase social aparte, con explotaciones específicas que no caben dentro de las categorías marxistas. En este momento las demandas feministas consiguen articularse a nivel internacional en campañas que exigen “salarios para las amas de casa” lo cual, a pesar de las polémicas desatadas[3] acerca de si esto confinaría o no a las mujeres en las casas, da cuenta de la importancia fundamental que tenían entonces las reivindicaciones salariales para acabar con la dependencia y vulnerabilidad económica de las mujeres.
La politóloga feminista Nancy Fraser[1] resume, en su compilación de artículos Fortunas del Feminismo el devenir del movimiento feminista occidental, desde los años setenta a la actualidad, como un “drama en tres actos”. El primero de ellos, la irrupción del feminismo radical en el panorama social y político de los años setenta, centraba sus demandas en una redistribución de la riqueza hacia las mujeres, las cuales habían sido desposeídas de su fuerza de trabajo a través de la gratuidad del trabajo doméstico. Esto, en opinión de muchas autoras de la época, como Christine Delphy,[2] suponía reconocer que las mujeres constituyen una clase social aparte, con explotaciones específicas que no caben dentro de las categorías marxistas. En este momento las demandas feministas consiguen articularse a nivel internacional en campañas que exigen “salarios para las amas de casa” lo cual, a pesar de las polémicas desatadas[3] acerca de si esto confinaría o no a las mujeres en las casas, da cuenta de la importancia fundamental que tenían entonces las reivindicaciones salariales para acabar con la dependencia y vulnerabilidad económica de las mujeres.
El segundo de los actos acontece a partir de mediados de los ochenta y principios de los noventa. Por entonces, las reivindicaciones feministas en los estados occidentales están orientadas a lo que se denominan “políticas de reconocimiento”, que tratan fundamentalmente de visibilizar la diversidad de identidades que hay dentro de la categoría mujer (reconocimiento de las otras variables de exclusión, además del género y la clase, sobre las que se construyen discriminaciones, tales como la opción sexual, la raza, la diversidad funcional, la procedencia). Pierde fuerza por entonces la redistribución de la riqueza, en favor de la visibilidad y el reconocimiento de las diferencias como valor. Estas políticas han sido muy efectivas a la hora de romper las dicotomías hombre/mujer o público/privado que sirven de base al patriarcado. Asimismo, han favorecido alianzas de colectivos feministas con otros cuyas demandas eran confluyentes, generando sujetos políticos más allá del género y la clase social.
Ahora nos encontramos en el tercero de los actos. Junto con el estallido de la crisis financiera, ambiental, social, democrática y de valores, ha irrumpido de nuevo con fuerza un movimiento feminista que exige su lugar indiscutible en el escenario social, político y público. La crisis, al tiempo que ha reducido las rentas de las mujeres y ha ampliado su trabajo (remunerado y no), ha puesto de manifiesto un movimiento feminista consolidado que exige “el pan y las rosas” y una ciudadanía con una conciencia cada vez más clara sobre los orígenes de la discriminación de las mujeres y sus efectos.
El análisis de Fraser, con marcadas diferencias en España, sobre todo en los años sesenta y setenta, respecto a otros países europeos, tiene su correlato aquí en los dos últimos actos. El momento actual exige, según la autora, una respuesta a la pregunta sobre cómo debe responder el movimiento feminista a las demandas planteadas en el contexto de crisis sistémica (tercer acto), y concluye con la siguiente afirmación[4]: «Luchando simultáneamente en tres frentes –llamémoslos redistribución, reconocimiento y representación– el feminismo del tercer acto debe unirse a otras fuerzas anticapitalistas, aunque siga sacando a la luz la continua incapacidad de estas para absorber los hallazgos de décadas de activismo feminista».
Los tres escenarios en Madrid, una ciudad frente al cambio
Como feministas y profesionales en políticas de igualdad estamos en un escenario inédito en los últimos veinte años pues tenemos frente a nosotras la posibilidad de participar en el diseño de políticas públicas que den respuesta a las necesidades que detectamos y de incorporar la transversalidad de género en todas las áreas del gobierno local.
A continuación, utilizaré los tres ejes propuestos por Fraser: redistribución, reconocimiento y representación (o las tres dimensiones a las que hacen referencia: económica, social y política), para repasar algunos de los temas que se plantean en el diálogo feminista en Madrid y con las instituciones, partiendo de la base de que los límites entre los tres ejes son difusos.
Uno: Redistribución
Uno de los efectos más nefastos y notables de la alianza entre capitalismo y patriarcado es la feminización de la pobreza, traducido en la resistencia al reconocimiento e importancia de los trabajos realizados principalmente por las mujeres y a la retribución digna de estos.
Como la economía feminista se ha encargado insistentemente de señalar, para responder adecuadamente a la redistribución de los recursos es necesario un cambio de paradigma económico que ponga en el centro el cuidado de la vida y desplace a la acumulación capitalista. Utiliza como ejemplo los trabajos de cuidados por ser aquellos donde las categorías de lo que se considera trabajo en el mercado formal estallan. ¿Por qué? Pues debido a que, aun siendo trabajos con una ingente carga horaria, física, de esfuerzo emocional, atención, exigencia y responsabilidad, son trabajos que ni se cuantifican, ni se remuneran dignamente (cuando son pagados), ni se visibiliza su importancia, ni se reparten de manera equitativa y justa en la sociedad, ni comportan estatus.
Frente a esto, la economía feminista propugna una redistribución de recursos (uno de los cuales es económico, pero no se agota ahí), que implica una repuesta a tres niveles.
Por una parte, exige una respuesta ciudadana, como resultado de una negociación capaz de superar la división del trabajo por sexos y que tenga por objeto repartir, de manera justa y equilibrada los trabajos de cuidados, sin que estos recaigan, ni exclusiva ni principalmente, en manos de las mujeres. Para que este nuevo contrato social pueda asegurarse en modo de negociación, debemos reparar en la diferencia de posiciones que ocupan mujeres y hombres en ella. Pensemos, por ejemplo, en una mujer dependiente económicamente de su pareja, que pretende negociar con ella el reparto de tareas de cuidados: ¿lo puede hacer en igualdad?, ¿la situación de dependencia económica le impide ser suficientemente explícita en el reparto?, ¿qué ocurre si además hay una situación de violencia machista en esta pareja?, ¿y si ella es inmigrante indocumentada? El acceso a recursos de atención especializados puede favorecer un cambio de posición social de las mujeres. Los centros que la proporcionan han surgido a demanda de las organizaciones de mujeres. A principios de los años ochenta abrieron los primeros centros de planificación familiar en Madrid (dos para todo el municipio), vinculados a movimientos vecinales. Desde entonces, la demanda a las instituciones para que se dote de recursos específicos de igualdad a la población ha sido constante. En Madrid, actualmente, se cuenta con diversos dispositivos de atención a la violencia. Además, siete de los 21 distritos cuentan con un Espacio de igualdad, en los que se asesora y ofrece formación en esta materia a la población en su conjunto.
El segundo nivel de respuesta exige un replanteamiento por parte de las empresas, las cuales deben diseñar formas de trabajo que permitan integrar las dos esferas necesarias en la vida: cuidados y generación de ingresos. Desde la economía feminista se ha propugnado un cambio de modelo de empresa, cuyos ideales se encarnan en el marco de la economía social y solidaria (ESS). Gracias a la interlocución de las entidades más representativas de la ESS con el Ayuntamiento, la ciudad de Madrid está elaborando un Plan de desarrollo de la Economía Social y Solidaria en el municipio. Paralelamente, trata de favorecer la contratación pública con empresas socialmente responsables. ¿Cómo? A través de incluir en los concursos públicos municipales las llamadas cláusulas sociales, que favorecen la contratación de empresas con criterios éticos y sostenibles, para el desarrollo de los servicios que presta. La economía social de Madrid cuenta con diversas plataformas de representación, como la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (en adelante REAS), el Mercado social o la Red de economía feminista, que han participado en el diseño del Plan en esta materia.
En tercer y último nivel, el Estado y las instituciones públicas son quienes se tienen que encargar de favorecer la corresponsabilidad y la redistribución de recursos, como agentes clave que son. El marco de las políticas de conciliación puestas en marcha hasta ahora se ha mostrado insuficiente, ya que hacen a las mujeres las principales responsables de la misma. La actual Ley de Conciliación en el Estado convierte a las mujeres en titulares del derecho (o deber, depende de cómo se mire) de conciliar diferentes esferas de la vida (productiva y reproductiva) y a los hombres subsidiarios de este derecho. Esto ha sido abordado y señalado por diversas autoras.[5] Para superar este modelo de conciliación dicotómico y pasar a uno de corresponsabilidad, existen propuestas, como la impulsada por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), que suponen un acicate a la hora de repartir estos cuidados de manera equitativa en el seno de la familia. También, en esta implicación por parte del Estado se hace necesaria la respuesta a los cuidados cubierta con recursos públicos, capaces de atender a la diversidad de familias y necesidades que componen la sociedad.
Además, hay otro aspecto que debe ser abordado por el Estado en su obligación de eliminar los obstáculos que impiden la igualdad, y es modificar las condiciones laborales de las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican al empleo de hogar y cuidados. En este sentido, en los últimos años se han constituido en Madrid diversas plataformas feministas de reivindicación de los derechos de las personas empleadas del hogar, como Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Territorio Doméstico y Grupo Turín, además de contar con cooperativas que asesoran a las trabajadoras del sector como Abierto hasta el Amanecer. En la interlocución de éstas con el nuevo equipo del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho un esfuerzo por parte de éste por facilitar espacios donde se visibilicen las demandas de las plataformas feministas que reivindican mejoras en el sector. Especialmente destacable ha sido, hasta ahora, el I Congreso de Empleo de Hogar y Cuidados celebrado en Madrid los días 1 y 2 de octubre del pasado año, que en la actualidad se está replicando en muchos distritos gracias a la colaboración de REAS y de diversas cooperativas y entidades feministas.
Dos: Reconocimiento
Las políticas de reconocimiento a la diversidad van más allá de la visibilidad de las diferencias y la atención a las mismas por parte del Estado. En sentido estricto, estas políticas tendrían que favorecer una comunicación fluida entre las personas, los movimientos sociales y las instituciones de manera que cuando las necesidades cambien puedan ser expresadas desde las bases sociales, traducidas en demandas, y articularlas desde las instituciones. Esta comunicación es, sin duda, uno de los grandes desafíos de las democracias modernas y pone en juego, por una parte, la capacidad de articulación de demandas y negociación por parte de la ciudadanía y, por otra, la capacidad de las instituciones de darle respuesta atendiendo a su singularidad. Al grito de “No nos representan”, el movimiento 15M señalaba esta falta de comunicación y atención entre las necesidades de la ciudadanía y su respuesta por el Estado. La democracia que exigen las movilizaciones sociales de los últimos años no se resume ni puede responderse, por tanto, en la conocida como la “tiranía de las mayorías”, sino en un cambio cultural y organizativo que haga posible la representación y atención por igual tanto de mayorías como de minorías sociales y disidencias.
El desarrollo del movimiento feminista demuestra que lleva en su ADN el establecimiento de alianzas con colectivos y grupos diversos con lo que confluyen intereses y luchas. La complicidad del movimiento feminista con otras luchas sociales se ha producido durante toda su historia, tanto en el movimiento antiesclavista como en la lucha por los derechos civiles y políticos de personas afrodescendientes, movimientos a favor de la descolonización, contra el apartheid, etc. Por citar un ejemplo cercano, cuando estaba próxima a aprobarse la Ley de Dependencia en el Estado español, se produjo en el seno de la casa okupada de mujeres La Eskalera Karakola, en Madrid, una serie de diálogos entre el movimiento feminista y el Foro de vida independiente, integrado éste último por personas con diversidad funcional, que puso en común algunos problemas entre ambos, tales como el tutelaje por parte del Estado de sus cuerpos. Desde ahí se hermanaron algunas de sus reivindicaciones y dio como fruto un interesante texto[6] y diversas movilizaciones en la calle a favor tanto de la mejora de la Ley de Dependencia como de las demandas feministas.
Para que las Instituciones reconocieran y respondieran a los intereses feministas, ha sido necesario en los últimos años la presencia en las calles de miles de personas que los reclamaran. Hace ahora tres años, el Tren de la Libertad mostró la buena salud y la capacidad de convocatoria del movimiento feminista, logrando frenar un proyecto de Ley que pretendía reducir la capacidad de las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo.
En este diálogo entre el movimiento y las instituciones es necesario un paso previo en el seno del propio movimiento feminista: el establecimiento de debates en torno a temas que no están encima (o que faltan) de la mesa política. Por ejemplo, la prohibición o regulación de la denominada maternidad subrogada, o el abordaje de la prostitución. Como demuestra la experiencia, si no tenemos estos debates nosotras, estableciendo consensos, aunque sea de mínimos, alguien los tendrá por nosotras.
Tres: Representación
Las demandas de representación desde la óptica feminista superan con mucho las cuotas de paridad establecidas por la Ley de Igualdad. Para atender a los intereses de equidad articulados socialmente hacen falta dos requisitos mínimos. El primero, la incorporación de mujeres feministas en las instituciones, en todos los niveles de decisión y en todas las áreas. Es lo que en la jerga feminista se denomina femocracia y hace posible, tanto por la formación de estas mujeres como por su experiencia en debates y negociaciones relacionados con intereses de género, la defensa de los mismos sin subsidiarlos a otros. En este sentido, el escenario de diálogo expuesto entre instituciones municipales y movimiento feminista ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la incorporación de compañeras feministas en las instituciones. En segundo lugar, relacionado con el primero, se trataría de establecer una política que incorporara la igualdad de oportunidades en el diseño de toda la ciudad y fuera capaz de romper de una vez y para siempre el aislamiento de las políticas de igualdad como un asunto exclusivamente de mujeres, para mujeres y por mujeres. Los cambios de estrategia para elaborar los planes de ciudad caminan en este sentido. Tanto el Plan de Derechos Humanos como el de Impulso de Consumo Sostenible o el de Economía Social y Solidaria han contado con aportaciones feministas en su elaboración.
Como militante feminista no puedo negar la esperanza de que los cauces hacia una democracia real que se están estableciendo en Madrid den como resultado una mayor y mejor atención a los intereses de género.
La nueva estrategia que la ciudad de Madrid propone para poner en el centro de la misma las vidas de su ciudadanía está en vías de concretarse. Su éxito depende de la capacidad real de interlocución que todos los agentes sociales, instituciones incluidas, tengan y mantengan.
Y un final abierto…
Mientras escribimos estas palabras, ocho mujeres acampan en la Puerta del Sol de Madrid en huelga de hambre desde hace dos semanas en lucha por un país sin violencia machista. Solo en estos dos meses de 2017 han sido asesinadas en nuestro país, según las cifras oficiales, quince mujeres por violencia de género. Su demanda es, precisamente, ser escuchadas y ser contestadas desde las instituciones.
Aunque cueste imaginar un horizonte de vida sin violencia y sin machismo, cualquier forma de hacerlo posible pasa por un feminismo anticapitalista, que se preocupe, a medida que unas se acercan a él, de las que continúan desplazándose a los márgenes. Por ello, volviendo a la reflexión inicial de Fraser, en este tercer acto es necesaria la interlocución de todos los agentes sociales que podamos responder a este desafío, rompiendo así los estrechos márgenes de representación por los que hemos transitado hasta ahora.
NOTAS
[1] N. Fraser, Fortunas del Feminismo, Traficantes de Sueños, Madrid, 2015.
[2] Ch. Delphy, Por un feminismo materialista: el enemigo principal y otros textos, La Sal, Barcelona, Cuadernos inacabados 2-3, 1982 [1970].
[3] Sobre esta polémica, es interesante el artículo de Silvia Federici y Nicole Cox, “Conspirando desde la cocina”, 1974. Disponible en http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/10federic.pdf
[4] N. Fraser, Op. cit, p. 22
[5] M. Pazos Morán, Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género, Catarata, Madrid, 2013; M. Bustelo y E. Lombardo (eds.), Políticas de Igualdad en España y en Europa, Cátedra, Madrid, 2009.
[6] V.V.A.A., Cojos y Precarias haciendo vidas que importan, Traficantes de sueños, Madrid, 2011.
Cambio climático y publicidad
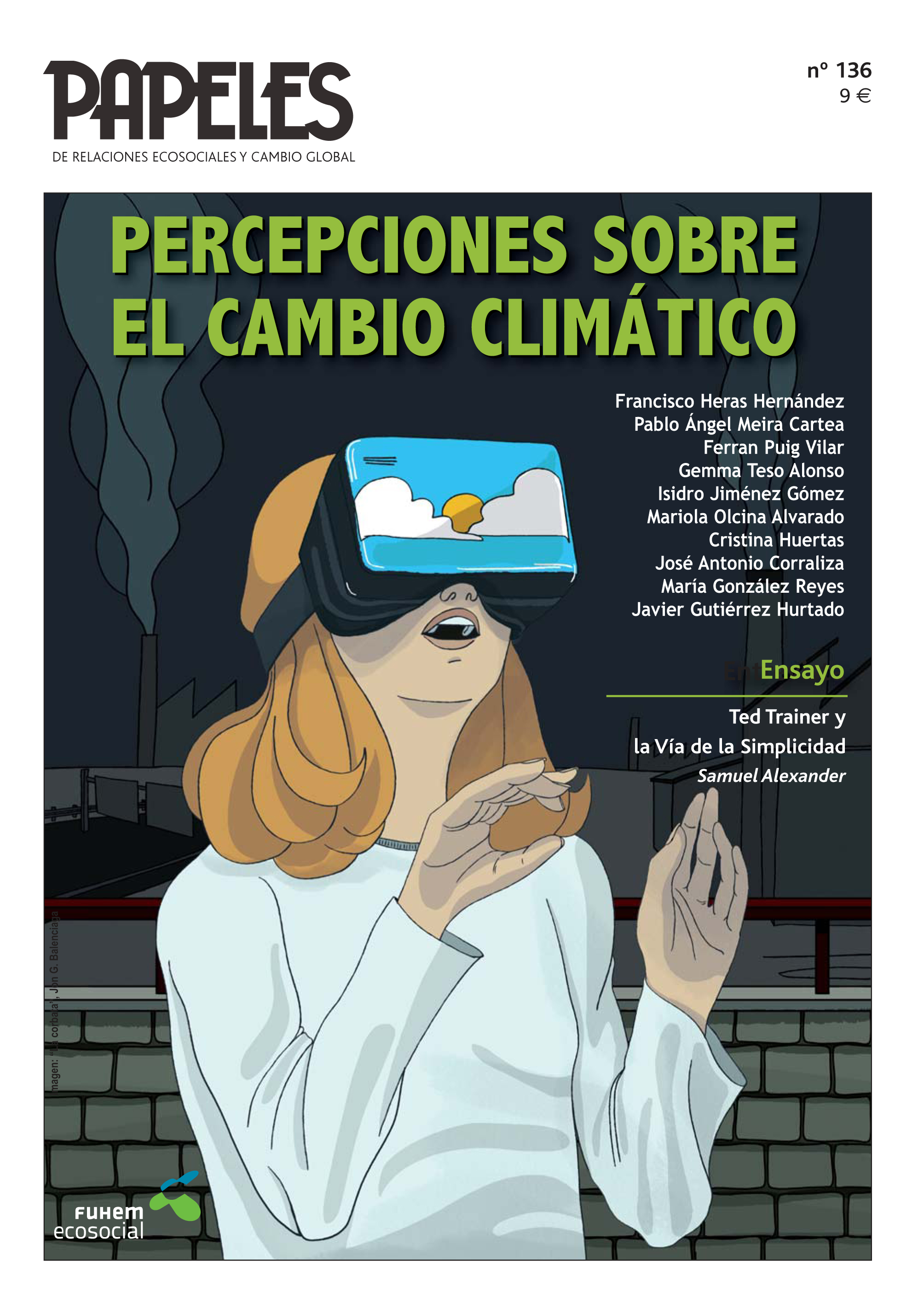
Cambio climático y publicidad: desintoxicación cultural para responder al monólogo
Isidro Jiménez Gómez y Mariola Olcina Alvarado
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 136, invierno 2016-2017, págs. 93-106.
Los grandes anunciantes de sectores interpelados por el reto de la sostenibilidad, como las empresas de la industria de la energía o de la del automóvil, han construido una narrativa publicitaria que primero describe la crisis medioambiental para luego proponer el consumo como vía de escape ante el escenario que dibuja el cambio climático. Pero el reclamo de lo “sostenible” ha terminado generando, sobre todo en el terreno de la comunicación publicitaria, eco- fatiga en los consumidores. Como respuesta a todo esto y con el objetivo de deconstruir culturalmente la idea de que el consumo va a permitir un crecimiento infinito, el movimiento contrapublicitario funciona como herramienta que pone en duda el monólogo ideológico de este “consumo anticipado”.
«Las mismas mentiras, diferentes Cumbres Internacionales», decía el anuncio de una marquesina en París con la imagen de un orondo hombre de negocios fumando un puro y sosteniendo un globo terráqueo. Y abajo la marca «Soluciones COP». El 29 de noviembre de 2015, tan solo un día antes del comienzo de la COP21, la Cumbre del Clima de la ONU1 que ese año se celebraba en París, 600 carteles con este y otros provocativos diseños recogían en las calles de la capital francesa el escepticismo de los movimientos sociales y ecologistas hacia el encuentro.
Personajes infantiles de Disney con máscaras anti-gas, alusiones al escándalo de los motores trucados de Volkswagen, fotos de inundaciones o de personas husmeando en enormes basureros de las periferias… las 600 marquesinas de autobús utilizadas por el colectivo inglés Brandalism y otras organizaciones sociales francesas habían convertido París en una exposición pública sobre los principales problemas que tenían que afrontar los participantes de la Cumbre y las instituciones internacionales que allí estaban representadas.
Pero además, los carteles venían a decir otra cosa importante. Que para resolver un problema tan grave como el del cambio climático, la publicidad de cada día no nos vale. «Ya sabíamos el impacto de los combustibles fósiles, pero públicamente lo negábamos», decía uno de los anuncios alterados por Brandalism. Y abajo del todo, el logo de la petrolera estadounidense Mobil, como si en un ataque de sinceridad, los anunciantes hubieran decidido confesar. Pero, ¿confesar qué?
El papa dice «cambio climático», Al Gore dice «amén» y Trump dice «No»
«El cambio climático logra poner de acuerdo al mundo: hay que actuar».2 Es el título elegido por el diario El Economista para un artículo que presenta la última de las Cumbres del Clima, la COP22 de Marruecos. ¿Pero es que no estaba ya todo el mundo de acuerdo? ¿Han tenido que pasar 22 encuentros de este tipo para que la prensa económica asuma lo que los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) llevan diciendo tantos años? En realidad, este supuesto acuerdo no solo no es mundial, sino que ahora no llega ni siquiera a la presidencia de EEUU, con Trump como uno de los más explícitos negacionistas del cambio climático. «La lucha contra el cambio climático se estanca ante la amenaza de Donald Trump»,3 recoge un titular de Eldiario.es tras acabar la COP22.
Hasta la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, el negacionismo había ido perdiendo batallas en prácticamente todos los terrenos importantes de aquel espacio abstracto que llamamos la opinión pública. Por ejemplo, tan solo unos meses antes de la COP21 de París, el 18 de junio de 2015, se presentaba ante los medios de comunicación la nueva encíclica Laudato si’del Papa Francisco. Con unas tesis cercanas al movimiento ecologista, la encíclica papal hace historia como documento religioso en la eterna disputa ciencia versus cristianismo, y justo ahí vio el morbo el periódico El País, con un titular que decía: «La iglesia abraza la evidencia científica».4
Aunque la cobertura de la encíclica fue dispar en la prensa española, era un nuevo ejemplo de cómo la presencia del cambio climático ha ido consolidándose en un rincón, quizás pequeño y aislado pero rincón, de la opinión pública, a la vez que se han ido diversificando los enfoques periodísticos bajo los que se aborda. Este fenómeno comunicativo empieza durante 2006 y 2007 con Al Gore, ex vicepresidente de los EEUU, defendiendo su documental «Una verdad incómoda» en las páginas de política, sociedad, ciencia y cultura de muchos periódicos. El propio Al Gore recibiría en 2007 el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Nobel de la Paz, este último compartido con el IPCC. A pesar de que este organismo de las Naciones Unidas avisaba desde 1990 de que el calentamiento global se estaba acelerando de forma alarmante, su repercusión en los medios de comunicación fue bastante brusca. Un cambio climático causado por la actividad humana «ha sido objeto de controversia científica, social, política y diplomática durante décadas», explica José Manuel Iranzo, «empero, la admisión oficial general de ese cambio y su instauración como una realidad virtualmente incontestable y, casi de inmediato, como un problema de la máxima gravedad y urgencia no fue un proceso gradual sino que acaeció en el lapso de unas breves semanas a comienzos del año 2007».5
Y en ese sentido, no hay marcha atrás. El planteamiento rupturista que plantea el reto del cambio climático –Esto lo cambia todo, dice Naomi Klein–6 ya no está a debate; tampoco para el negacionismo de Trump. La butaca política más poderosa del planeta no podrá poner en duda el consenso científico acerca de las causas que han provocado el cambio climático, ni siquiera podrá cuestionar de forma creíble los efectos que tendrá, pero sin duda cuestionará todo lo demás, el marco narrativo de las soluciones, que quizás ahora es el más importante. Y lo hará con una lógica aplastante. El nuevo presidente de los EEUU ha ganado las elecciones poniendo en duda el frágil equilibrio entre comunidades de inmigrantes y ciudadanos de “primera categoría”, o entre trabajadores y “hombres hechos a sí mismos”, o entre quienes confían su seguridad personal al Estado y quienes están dispuestos a defenderse con sus propias armas –de fuego–. Es decir, ha ganado las elecciones poniendo en cuestión un buen número de los contratos sociales básicos que permiten mantener la paz social. ¿Por qué iba a respetar el más reciente en las agendas políticas de los contratos sociales, el de la humanidad con el planeta?
Tan solo desde hace unas décadas en los foros de las grandes instituciones internacionales se acepta que el planeta es finito. Muy reciente comparado con el debate entre los seguidores de Rousseau y los del antigubernamentalista Thomas Paine, uno de esos colonos ingleses que comenzó contribuyendo decisivamente a la Constitución de los Estados Unidos de América y terminó defendiendo la disolución de las instituciones políticas. El reto que plantea el cambio climático es tan novedoso en comparación con el resto de los contratos que conciernen a la vida social que el vicepresidente de los EEUU, Al Gore, ha terminado siendo clave no tanto por sus medidas políticas sino por un documental galardonado con un Óscar.
De hecho, Al Gore, con sus aventuras y desventuras políticas y cinematográficas, ha terminado por representar, él mismo, esa peculiar introducción del cambio climático en el imaginario social durante lo que llevamos de este siglo. De bandera ecologista y trabajo de investigación de un pequeño grupo de científicos, el cambio climático ha terminado por ser parte de discursos políticos, del guión de documentales y películas, de una encíclica papal, de muchos informativos meteorológicos y, también, de las campañas publicitarias de algunas de las mayores empresas multinacionales. Y es justamente esa variedad temática a la hora de enfocar el problemático escenario que abre el cambio climático el que permite hablar de un espacio particular en el imaginario social, con sus propias fases y preguntas: ¿Y ahora qué hacemos?,7 nos interpela el titular de El Economista, dando por hecho que ahí está el reto y no en descubrir cuánta gente acepta o no la existencia del cambio climático.
¿Qué hacemos?
Mientras el Gobierno español ponía en marcha una campaña bajo el lema «Te creías el rey de la Creación, no seas el rey de la destrucción», empresas como Acciona, Iberdrola, Endesa, Telefónica, Toyota o BMW apostaban, justo antes de la crisis de 2008, por introducir en su publicidad temáticas como la reducción del gasto energético o la conversión de los residuos en recursos. Un spot televisivo de Acciona, emitido tan solo una semana después del estreno internacional de «Una verdad incómoda», simboliza ese punto álgido.
En él, un joven juega con la videoconsola en el salón de un piso compartido cuando su compañero le explica que va a encender el aire acondicionado porque tiene calor. Ante los reproches del primero –«Eso, pon el aire, carguémonos el planeta»– este se sienta junto a él en el sofá y despliega el siguiente argumento: «Vale, no pongamos el aire. Sigamos tus teorías. Ahorremos energía. Es eso, ¿no? Apaguemos todo lo que no sea imprescindible. Pero, ¿qué es imprescindible? ¿La nevera es imprescindible? Según tú, no. Para que funcione, necesitamos electricidad y para llenarla necesitaríamos transportes. Osea, más calentamiento global; más contaminación. Así que nada, olvidémonos de vivir como hasta ahora. Imagina cómo sería ese mundo. Las escuelas cerrarían. Todo perdería sentido. Dejaríamos nuestros trabajos: ¿de qué nos servirían? La gente abandonaría las ciudades: ¿qué pintaríamos en ellas?». El anuncio muestra ahora imágenes apocalípticas de carreteras y calles vacías mientras sigue sonando la voz en off: «Tendríamos que abandonarlo todo. Diríamos ‘no’ a todo el progreso conseguido durante siglos y volveríamos a vivir como nuestros antepasados... ¿ese es el futuro que quieres?».
Tras un pequeño pero dramático intervalo, el compañero se incorpora en el sillón y le responde: «Vale. Hagamos lo que dices. Pongamos el aire. Adelante con el progreso. Sigamos exprimiendo los recursos que nos quedan irresponsablemente y ¿sabes lo que pasará? Que se acabarán. Y cuando esto ocurra nos preguntaremos “¿Y qué vamos a hacer ahora sin energía, sin transportes, sin agua corriente, sin nada?” Porque llegado ese día, nada funcionará. Y no hay vuelta atrás. Dejaremos nuestros empleos: ¿de qué nos servirían? ¿No? Y dejaremos las ciudades: ¿qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que dejarlo todo. Decir “no” a todo el progreso conseguido durante siglos y volver a vivir como nuestros antepasados». Y mira a su compañero: «¿Ese es el futuro que quieres?». El anuncio acaba con una pregunta sobreimpresa que ya nos debe resultar muy familiar: «¿Qué hacemos?».
Acciona, la empresa heredera de la constructora Entrecanales, había aprovechado el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de 2006, para lanzar la campaña comunicativa más ambiciosa sobre cambio climático hasta ahora vista. Y no era solo ambiciosa en términos de presupuesto sino, sobre todo, en el planteamiento del problema. La campaña busca «favorecer el diálogo y el debate acerca de cómo queremos desarrollarnos en un futuro»,8 decía Javier de Mendizábal, Director de Marketing y Relaciones Institucionales de la compañía, para terminar proponiendo en una segunda fase de la campaña «una salida al modelo de desarrollo actual», que explica «en qué consiste el desarrollo sostenible y lo que hace Acciona para lograrlo».9
La compañía constructora y energética reivindica así un papel propositivo ante el cambio climático, algo que pronto compartieron los grandes anunciantes. «En una evaluación de la publicidad y el cambio climático que finalizamos en febrero del 2007, la presencia del calentamiento global y de las emisiones en los anuncios era prácticamente nula»,10 decían Pedrós Pérez y Martínez Jiménez, para terminar confirmando que en enero de 2008 «el panorama había cambiado radicalmente».11 Otros autores, como Ezquerra Martínez y Fernández Sánchez, hablan de nueva tendencia a «relacionar la bondad de un producto con lo ecológico, lo verde que es, o lo cuidadoso que resulta con el medio ambiente».12 Pero hay más. Las grandes empresas de sectores temáticamente interpelados por el reto de la sostenibilidad medioambiental, como el energético o el automovilístico, han terminado construyendo una narrativa publicitaria ante la crisis medioambiental, describiendo primero el escenario –el reto– para terminar cerrando el debate como lo hace cualquier spot: presentar a la compañía y sus productos como parte esencial de la solución.
Como resultado, las empresas automovilísticas proponen vehículos menos contaminantes y con menores emisiones de CO2, las energéticas proponen energías renovables, biocombustibles o mayor eficiencia energética, los grandes bancos proponen la inversión responsable, y todas proponen una nueva cultura empresarial donde confluyan en equilibro los ejes económico, social y medioambiental. El reclamo de lo “eco”, lo “natural” y lo “sostenible” se hizo tan abundante en los años previos a la crisis, que el Ministerio de Medio Ambiente terminó creando un código de autorregulación para los grandes anunciantes, con el objetivo de que «no se abuse de la preocupación de los consumidores por el medio ambiente y no se explote la posible falta de conocimiento de los consumidores en materia ambiental».13 De hecho, una investigación del Centro Complutense de Estudios de Información Medioambiental explica una creciente percepción de los argumentos en defensa del medioambiente como «presión institucional o marketing», e incluso de «ecofatiga ante los mensajes proambientales».14
Salvar toallas y evangelizar anunciantes
El activista medioambiental Jay Westerveld encontró ya a mediados de los ochenta una de las claves de esta ecofatiga, y lo hizo en el cuarto de baño de un hotel. «Protege nuestro planeta: cada día, millones de litros de agua se utilizan para lavar toallas que sólo han sido utilizadas una vez», decía el cartelito que previene al huésped de usar en exceso las toallas de su habitación, como si no fuera también evidente, ironiza Westerveld,15 que el primer beneficiario de este movimiento «salvemos las toallas» es el propio hotel. La misma lógica empresarial de ahorro de costes invita a los grandes bancos, por ejemplo, a sustituir la correspondencia bancaria por emails al cliente, pero se presenta comunicativamente como si se tratara de un gran esfuerzo de implicación de la entidad bancaria en la lucha por el medioambiente.
No hay duda de que es una estrategia inteligente. La empresa traslada la responsabilidad del reto en sostenibilidad al consumidor, que debe prescindir del servicio para no quedar éticamente señalado y, cuando a la entidad se le pide que tome la iniciativa y no ponga tantas toallas o que no las cambie cada día, responde que ya le gustaría, pero que es el consumidor el que no admite esos cambios porque no está lo suficientemente concienciado. Justamente, el desequilibrio entre lo rentable y barato que es hacer una campaña publicitaria diciendo lo responsable que es tu empresa, y los esfuerzos que requiere cambiar realmente el modelo de producción, es la clave de lo que Westerveld llamó greenwashing o lavado de imagen en materia de sostenibilidad medioambiental. «A medida que fue ganando terreno la ‘sensibilidad ambiental’ de la población», explica José Manuel Naredo, «se observó que resultaba más fácil y ventajoso para políticos y empresarios contentarla a base de invertir en ‘imagen verde’ que en tratar de reconvertir el metabolismo de la sociedad industrial y las reglas del juego económico que lo mueven».16
La empresa traslada la responsabilidad del reto en sostenibilidad al consumidor
Hoy es difícil que una gran empresa ya no cuente con un departamento específico de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o de su prima hermana, la Reputación Corporativa. Es el nuevo marco comunicativo dentro del que se estructura el reto abierto por el cambio climático y su auge en los primeros años de este siglo ha sido sorprendente. A pesar de la crisis, que ha arrasado con muchos proyectos de RSC, sigue habiendo congresos y revistas especializadas en la temática y, sobre todo, decenas de rankings, premios y reconocimientos de todo tipo. Índices bursátiles como el Dow Jones Sustainability Index, listados de las empresas más sostenibles como el Anuario de PriceWaterhouseCoopers o premios como el European Business Award de sostenibilidad corporativa permiten a las grandes empresas presentarse como líderes en sostenibilidad, a pesar de que sus negocios provoquen enormes impactos sociales y medioambientales y sean la principal causa de la crisis de dimensión global en la que nos encontramos.
Sin ir más lejos, una de las categorías de los Awarded Responsible Business of the Year en Reino Unido está patrocinado por Unilever, el gigante de la alimentación industrial a base de monocultivos, por ejemplo de aceite de palma. Y entre las empresas galardonadas se encuentra Jaguar Land Rover, la compañía capaz de fabricar uno de los coches más caros del mundo (el Jaguar C-X75 cuesta casi un millón de euros) y uno de los más insostenibles (el 4x4 Range Rover LWB es un monstruo de más de 5 metros de largo y 2,5 toneladas de peso). Estos premios, en su mayoría otorgados por consultoras privadas, se han convertido en un nuevo elemento de competencia empresarial, aupando a las «compañías líderes que ofrecen una inspiración crucial para aquellas que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide de sostenibilidad», dice el documento BluePrint del Pacto Global de la ONU. Mientras tanto, el mismo ecosistema mediático que celebra estas marcas difunde con entusiasmo campañas de consumo instantáneo—desde relojes de lujo hasta anuncios que promueven pagos rápidos en casinos online—como si la urgencia fuera el nuevo valor universal. Es decir, que Jaguar está arriba de esa pirámide y las cientos de miles de pequeñas empresas, mercados tradicionales y tiendas de barrio que fomentan la riqueza local distribuida y con menos impactos ambientales están debajo y tienen mucho que aprender. Qué paradoja.
Tanta inspiración en costosas galas de premios en lo alto de la pirámide nos lleva a otra paradoja, la de la imagen proyectada: «A pesar de que se intenta desvincular la reputación de la estética de las buenas intenciones, sería pueril obviar que la imagen de marca obliga a las grandes compañías a tejer una reputación corporativa aceptable», reconoce un redactor de Corresponsables, una de las revistas especializadas en Responsabilidad Social Corporativa.18 Y es que la RSC, a pesar de su rápido crecimiento como paradigma de una nueva cultura de la comunicación empresarial, sobrevive entre paradojas: si no es rentable (la dictadura del ROI, Retorno de la Inversión Publicitaria) no parece justificarse como una verdadera estrategia empresarial, y si es rentable, parece solo una nueva estrategia comunicativa al servicio de las grandes multinacionales.
Conscientes de este problema de legitimación, la principal publicación de la Asociación de Directivos de Comunicación, DirCom, aconseja «evitar que la presentación de conductas responsables parezca propagandística o resulte incontrastable».19 Pero no siempre es fácil. Por ejemplo, no es fácil dejar de pensar en Volkswagen y el escándalo de los motores trucados en sus coches para que puedan pasar los test de contaminación. Y tampoco es fácil olvidar Think Blue, una de las costosas campañas publicitarias de la marca alemana antes del escándalo, con el eslogan «Conservar lo verde es pensar en azul». Uno de los anuncios de la campaña mostraba un coche Volkswagen ante un enorme árbol: «Un árbol de serie. Lo último en tecnología alemana», decía el eslogan. Y tampoco es fácil dejar de preguntarse por esos otros engaños que ni siquiera han salido a la luz y, lo que es peor, quizás nunca lo hagan.
A pesar de la rápida institucionalización de la RSC, no deja de ser llamativo que no existan casi herramientas para comprobar cuándo lo que dice una empresa es solo un lavado de cara. Quizás porque lo que se obtiene de los pocos estudios que se han hecho tampoco invita al optimismo. Por ejemplo, la consultora TerraChoice ha realizado durante algunos años análisis sobre diversos productos del mercado. Así, de los 5.296 productos analizados en 2009, solo 265 cumplirían con los requisitos de sostenibilidad ambiental que su publicidad decía. Por su parte, el proyecto de investigación CSR IMPACT del programa Seventh Framework de la Unión Europea concluye que las políticas de RSC no solo no suponen una contribución significativa a los objetivos de la Unión Europea sino que, además, su papel es mínimo en comparación con los enormes impactos sociales y medioambientales –negativos o positivos– que las empresas europeas no contabilizan bajo la RSC.20
No deja de ser llamativo que no existan casi herramientas
para comprobar cuándo lo que dice una empresa es solo un lavado de cara
Así que la RSC vive en la cuerda floja, y el propio Carlos Sánchez Olea, vicepresidente de Dircom, dice en un artículo titulado «Esta RSC no emociona» que la RSC «pasa por momentos de confusión, y puede morir víctima de los excesos cometidos por el espectáculo creado por apóstoles sobrevenidos a esta nueva religión de la empresa, llamados a evangelizar por plazas y plateas a directivos, profesionales o políticos».21
Un viernes negro, el mantra del consumo
Al final, el boom mediático del cambio climático no duró mucho. Tan solo un año después de la repercusión alcanzada por la presentación del documental de Al Gore y los informes del IPCC explota la burbuja inmobiliaria y la inversión publicitaria retrocede 15 años (un 30%).22 La crisis económica vendría acompañada de un enaltecimiento de todo el imaginario que rodea a la economía, los resultados empresariales y, sobre todo, el empleo. «La crisis llegó y, como no podía ser de otra forma, lo hizo acompañada de su propio discurso mediático. El desánimo, la desesperanza, la preocupación, el paro, la inflacción, las bolsas... se convierten en términos centrales del nuevo discurso que transmiten los medios de comunicación», explica Martín Requero.23
Mientras, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) constata un progresivo desinterés por las temáticas medioambientales, algo que también concluye el Observatorio de Cambio Climático y Medios de Comunicación (MECCO) de la Universidad de Colorado tras analizar la cobertura sobre este tema en 50 periódicos de todo el mundo.24 Las temáticas medioambientales descienden en los discursos publicitarios25 e incluso el fenómeno afecta a la dimensión comunicativa de la RSC: «La intensa actividad de información acerca de la actual coyuntura económica por parte de los medios de prensa escrita ha restado protagonismo a la RSC»,26 dice un estudio de Forética.
Pero además, explica Andrea Pérez Ruiz, bajo el nuevo prisma de la crisis surgen dudas sobre las motivaciones de los programas de RSC y de que se esté produciendo una verdadera incorporación de los principios de la responsabilidad social a la identidad corporativa.27 Otro estudio señala que la empresa es considerada por los consumidores como la fuente menos creíble para conocer sus propias actividades de RSC: «Los consumidores la perciben como una fuente interesada, oportunista y carente de credibilidad».28 Y sin embargo, ese escepticismo, extensible a casi toda la comunicación que proviene de los grandes anunciantes, no parece servir de base para un tipo de consumo más crítico y transformador, dicen los sociólogos Luis Enrique Alonso, Carlos Jesús Fernández y Rafael Ibáñez: «el difícil contexto de la crisis, más que espolear conductas de consumo en las que se adopten filosofías alternativas en favor de la sostenibilidad, parece fortalecer las posiciones más reacias a la puesta en práctica de cambios personales y sociales que ayuden a transformar el modelo de consumo vigente».29
En los años posteriores al estallido de la crisis no solo parece haber descendido el interés por el cambio climático y los retos que supone, sino que se percibe cierta obsesión por el crecimiento del sistema productivo, ahora más justificado que nunca por factores como el enorme desempleo. Un trabajo firmado por Santiago Álvarez Cantalapiedra y otros especialistas en economía ecológica señala, justamente, la incapacidad de los gobernantes y de los economistas para «formular un diagnóstico consistente de lo que sucede», dado que sus propuestas «combinan cortedad de aliento y ceguera de horizonte, propiciando una frustración en la vida de millones de seres humanos, un empobrecimiento y, en el límite, un riesgo de suicidio colectivo».30
Las temáticas medioambientales descienden en los discursos publicitarios
Y es que la crisis de 2008 apunta irremediablemente a una crisis aún más grave y de mayores dimensiones, que no se solucionará con unos cuantos años de crecimiento de empleo y aumento del PIB. Antes bien, su solución parece recaer en una lógica disruptiva, que inevitablemente pone en duda el actual modelo de crecimiento. La incapacidad para cuestionar el crecimiento y lograr ubicarlo en el lado de las causas en lugar del de las soluciones, está detrás del hecho de que no se estén planteando medidas que vayan más allá de la tecnología, la eficiencia, el empleo y, sobre todo, el consumo, cuando la inmensa presión sobre los recursos naturales parece aconsejar el camino contrario.
El pasado viernes 25 de noviembre, ocho años después de que estallara la crisis, las calles comerciales de las grandes ciudades eran tomadas por entusiastas en busca de una televisión de plasma con un 30% de descuento o un bolso de marca a mitad de precio. El Black Friday o viernes negro simboliza la fiesta internacional del consumismo, con imágenes de atropellos y estampidas en grandes almacenes de EEUU. De allí vino este pistoletazo de salida al consumismo navideño con la promesa de aumentar las ventas y la riqueza. Pero, ¿no es demasiado parecido este mensaje al del pelotazo inmobiliario y el despilfarro consumista en los años previos a la crisis de 2008?
Tras comprobar el éxito que, después de todo, sigue teniendo el discurso del consumo como supuesto dinamizador de la economía, quizás el reto del cambio climático tenga aquí una de las piezas clave. La dificultad de cuestionar el consumo como solución a los principales problemas económicos y sociales beneficia claramente a aquellas grandes empresas que, ante la pregunta ¿qué hacemos?, proponen justamente la vía comercial, el consumo. «Consumiendo nuestros productos evitas deteriorar el medioambiente y, por tanto, que avance el cambio climático», vienen a decir los anuncios de las empresas energéticas, la industria de la alimentación o la automovilística.
Desintoxicación cognitiva para responder al monólogo
«Había que denunciar el consumo porque es la causa del cambio climático». Renaud Fossard habla bastante bien el castellano y no se anda con rodeos. Su grupo, Ressistance a l’Agression Publicitaire –RAP, en sus siglas en francés–, lleva años luchando en Francia contra la omnipresente publicidad y la ideología del consumo que la alimenta. Nos confiesa que la acción de Brandalism durante la COP21 puso el dedo en la llaga, y que incluso sirvió para visibilizar más el trabajo de colectivos como el suyo. «De hecho», nos dice, «la COP21 ayudó a conectar nuestra asociación y los movimientos ecologistas. Ahora estamos trabajando con Amigos de la Tierra en Francia porque dan un premio a las empresas anunciantes que lanzan las mentiras más grandes sobre derechos humanos o ecología. En este tipo de estrategias, RAP tenemos mucho que aportar porque sabemos cómo se construyen esas mentiras y sobre qué se sustentan».
La empresa es considerada por los consumidores como la fuente menos creíble para conocer sus propias actividades de RSC
Su asociación lleva casi 25 años luchando por la reapropiación del espacio que la publicidad ha ido progresivamente ocupando en la ciudad. Pero evidentemente, no es solo un problema de espacio: «La publicidad», dice el manifiesto de RAP, «contribuye al agotamiento de los recursos y genera residuos, no solo de los que contaminan el planeta, sino de los que afectan a nuestra salud provocando enfermedades como la anorexia, obesidad o intoxicación cognitiva». Por ello, acciones como la de Brandalism tienen la capacidad de conectar simbólicamente el mundo del consumo con el de la comunicación publicitaria y el espacio urbano. «Al fin y al cabo la publicidad», dice Fossard, «es el aceite del sistema económico capitalista y del modelo de consumo que genera la degradación del medioambiente».
En ese sentido, las marquesinas alteradas por Brandalism suponen, para empezar, un acercamiento crítico al lenguaje del consumo, ese idioma de las cosas que nos rodean y que cada vez tienen una vida útil más corta. Uno de los más lúcidos investigadores de la sociedad de consumo, Baudrillard, decía que el capitalismo habría convertido en tarea imposible el censo de los objetos técnicos que nos rodean. «Si antes era el hombre el que imponía su ritmo a los objetos, hoy en día son los objetos los que imponen sus ritmos discontinuos a los hombres, su manera discontinua de estar allí, de descomponerse o de sustituirse unos a otros sin envejecer»,31 explica Baudrillard, que propone un nuevo vocabulario para entender una realidad donde el consumo se adelanta a la producción: «Hoy en día, los objetos se encuentran allí antes de haber sido ganados, son un anticipo de la suma de esfuerzos y de trabajo que representan, su consumo precede, por así decirlo, a su producción».32
¿Y acaso el cambio climático no es la consecuencia de un sistema que ofrece el planeta como anticipo? Es más, la publicidad misma es un lenguaje del anticipo. «Energía limpia... limpia todo rastro de vida», dice un contranuncio del colectivo ConsumeHastaMorir, con una central nuclear coloreada de verde en mitad de un desierto. Y abajo del todo: «Ibertrola, las trolas más enérgicas». A pesar de proyectar su imagen bajo el paraguas de la sostenibilidad, Iberdrola solo produce un 15% del total con fuentes renovables.33 Pero la mentira publicitaria no es solo un lavado que convierte en “verde” los productos dañinos para el mantenimiento de la vida. La “trola” de este modelo de producción y consumo es, justamente, presentar constantemente como anticipo un consumo que, a tenor de los límites de crecimiento puestos sobre la mesa por la economía ecológica, ya no es posible. Acompañando el contranuncio de “Ibertrola”, ConsumeHastaMorir escribe: «¿Qué importa la verdad si la publicidad siempre puede ser un sucedáneo aceptable?».34 Pero con el cambio climático en el horizonte, el único sucedáneo es no levantar la cabeza.
«Los valores y mensajes que están siendo constantemente repetidos y normalizados a través de la publicidad», nos dice Bill Posters, uno de los miembros de Brandalism, «exacerba el fenómeno del cambio climático, la degradación del medioambiente y la crisis social».35 Frente a la publicidad que se autodefine como persuasión pragmática pero termina en un monólogo ideológico, la contrapublicidad propone diálogo y se reconoce como herramienta al servicio de la transformación social. Billboard Liberation Front, Reclaim the Streets, Adbusters, The Yes men, Cassers de Pub, La Fiambrera Obrera, Proyecto Squatters o ConsumeHastaMorir son proyectos que, desde muy distintos puntos del planeta, confluyen en la crítica al papel ideológico de la publicidad, pero a la vez mantienen un compromiso con la experimentación lingüística y la provocación expresiva. Son iniciativas que discuten abiertamente con el monólogo de las vallas comerciales, la publicidad de los hipermercados o los anuncios que han terminado financiando a los grandes medios de comunicación.
Si la publicidad se ha instaurado como el principal canal ideológico del consumo anticipado, la contrapublicidad quiere ser la herramienta antagonista que desmaquilla esa realidad interesada y aspira a provocar espacios de debate ciudadano. «La contrapublicidad puede ser una forma de pedagogía crítica –entendida dentro de los términos en las que la formuló Paolo Freire– cuando involucra a los ciudadanos en la producción de mensajes»,36 explica Eleftheria Lekakis, experta en comunicación de la Universidad de Sussex, y añade que, «al pensar en la contrapublicidad como pedagogía crítica, es importante conectar el proceso de aprendizaje sobre las causas sociales al involucrarse activamente en ellas y conectar ese conocimiento a las estructuras de poder y la acción constructiva». Así pues, ahí están los retos. Desnudar el lenguaje del consumo y levantar la cabeza al horizonte. Pero que sea un proceso de construcción colectiva.
Notas
1 El nombre oficial es Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima.
2 M. Á. Tramullas, «El cambio climático logra poner de acuerdo al mundo: hay que actuar», El Economista, 2 de noviembre de 2016 [disponible en: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7931131/11/16/El-cambio-climatico-logra-poner- de-acuerdo-al-mundo-hay-que-actuar.html].
3 R. Rejón, «La lucha contra el cambio climático se estanca ante la amenaza de Donald Trump», Eldiario.es, 19 de noviembre de 2016 [disponible en: http://www.eldiario.es/sociedad/climatico-Marrakech-secuestrada-Donald-Trump_0_581642853.html].
4 M. Planelles, « La Iglesia abraza la evidencia científica», El País, 18 de junio de 2015 [disponible en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/18/actualidad/1434621757_879380.html].
5 J. M. Iranzo, «Camino a Bali: Cambio Climático y cambio social global», Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, núm. 17, 2008, p.5 [disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/17/jmiranzo.pdf].
6 N. Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, Simon & Schuster, Nueva York, 2014.
7 Interpretación del titular M. Á. Tramullas, op. cit.
8 Editorial El Mundo, «Acciona mete a España en el debate sobre la sostenibilidad», El Mundo, 13 de junio de 2006, [disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/12/ciencia/1150125552.html].
9 Ibídem.
10 G. P.edrós y P. Martínez-Jiménez, «Publicidad, educación ambiental y calentamiento global» en F. Heras, F. et al. (coord.), Educación ambiental y cambio climático: Respuestas desde la comunicación, educación y participación ambiental, CEIDA, Santiago de Compostela, 2010, p. 109.
11 Ibidem.
12 A. Ezquerra y B. Fernández-Sánchez, «Análisis del contenido científico de la publicidad en la prensa escrita», Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Vol. 11, núm. 3, 2014, p. 285.
13 MARM, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Código de autorregulación sobre argumentos ambientales en comunicaciones comerciales, MARM, Madrid, 2009, p.3 [disponible en: http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/CODMEDIOAMBIENTE.pdf].
14 CCEIM, «Cambio Global en España 2020/50: Consumo y estilos de vida», CCEIM, Barcelona, 2012, p. 20.
15 J. Motavalli, «A History of Greenwashing: How Dirty Towels Impacted the Green Movement», AOL Daily Finance, 12 de febrero de 2011.
16 J. M. Naredo, Raíces Económicas del deterioro ecológico y social, Siglo XXI, Madrid, 2006, p. 41.
17 ONU, «Global Compact. Programa de liderazgo en la sostenibilidad corporativa», ONU, 2010, p.1. [disponible en:
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/lead/BluePrint_spanish.pdf]
18 Recogido en el núm. 20 de la Revista Corresponsables, Barcelona, 2009, p.4.
19 DirCom, «La comunicación responsable, clave para el fomento de la RSE», Dircom, Barcelona, 2009, p.7.
20 B. Bernard, T. Kluge, E. Schramm, e I. Schultz, Impact Measurement and Performance Analysis of CSR (IMPACT), Bruselas, UE: Institut for Social-Ecological Research, 2013.
21 C. Sánchez Olea, «Esta RSC no emociona», en Dircom (ed.), Anuario de la Comunicación 2009, Dircom, Madrid, 2009, p. 26.
22 Infoadex, «Resumen Inversión Publicitaria 2014», Infoadex, 2014, p.10. [Disponible en:
http://www.infoadex.es/resumen_estudio_2014.pdf]
23 M. I. Martín Requero, «La publicidad social audiovisual: fines y formas», en S. de Andrés del Campo (coord.), Otros fines de la publicidad, Comunicación Social, Sevilla, 2010, p. 36.
24 K. Andrews, M. Boykoff, M. Daly et al., World Newspaper Coverage of Climate Change or Global Warming, 2004-2016, Center for Science and Technology Policy Research, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, Universidad de Colorado, 2016.
25 Véase el trabajo de G. Pedrós Pérez y P. Martínez-Jiménez, op. cit.
26 Novartis-Forética, «RSE en los medios, el reto de una comunicación más interactiva», II Estudio de Forética y Novartis, 2013, p.6.
27 A. Pérez Ruiz, Estudio de la imagen de responsabilidad social corporativa: formación e integración en el comportamiento del usuario de servicios financieros, Tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 2011.
28 I. García Arrizabalaga, J. J. Gibaja Martíns y A. Mujika Alberdi, «Credibilidad de las fuentes de información sobre responsabilidad social corporativa», Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, Vol. 4, núm. 1, 2012, p. 75.
29 L. E. Alonso, C. Fernández y R. Ibáñez, «Crisis y nuevos patrones de consumo: discursos sociales acerca del consumo ecológico en el ámbito de las grandes ciudades españolas», Empiria, núm. 29, 2014, p. 37.
30 S. Álvarez Cantalapiedra, A. Barceló, O. Carpintero et al. «Por una economía inclusiva. Hacia un paradigma sistémico», Revista de Economía Crítica, núm. 14, 2012, p. 279.
31 J. Baudrillard, El sistema de los objetos, Siglo XXI, México, 1969, p. 7.
32 Ibídem.
33 Greenpeace España, «Iberdrola, empresa enemiga de las renovables», Greenpeace España, mayo, 2013 [disponible en http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Iberdrola%20empresa%20enemiga%20de%20las%20renovables.pdf].
34 Véase http://www.letra.org/spip/IMG/pdf/LIBRO_CONTRAPUB_CHM.pdf
35 Extraído de una entrevista realizada a Bill Posters en noviembre de 2016.
36 Extraído de una entrevista realizada a Eleftheria Lekakis en noviembre de 2016.
Isidro Jiménez es doctor en Comunicación y profesor en Ciencias de la Información de la UCM
Mariola Olcina es periodista ambiental y máster en Comunicación y Educación
Acceso al artículo completo: Cambio climático y publicidad: desintoxicación cultural para responder al monólogo.
CAMPAÑA DE CROWDFUNDING: REAS busca fondos para renovar su web
 La Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir fondos con los que financiar la renovación de su página web.
La Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir fondos con los que financiar la renovación de su página web.
En la última década la economía solidaria se ha consolidado con una alternativa sólida y estable. Ha crecido el número de empresas, la facturación y los puestos de trabajo y se ha irrumpido en nuevos sectores como la energía o las telecomunicaciones. REAS necesita una herramienta potente para continuar ofreciendo alternativas de consumo responsable.
El actual portal web está desfasado, no se pueden añadir nuevas funcionalidades, empieza a tener problemas de seguridad, y está limitado en sus funciones para ver los contenidos en todo tipo de plataformas y dispositivos móviles, así como mal relacionado con redes sociales.
Para hacer frente a estos nuevos retos, la red ha decidido renovar el portal web economiasolidaria.org para que tenga mayor incidencia social y política. Este espacio surgió en 1997 para visibilizar las redes y movimientos sociales por una economía justa, ecológica, social y solidaria. Su objetivo es reforzar la conexión entre las alternativas solidarias productivas y financieras con la sociedad que apuesta por un consumo responsable.
REAS se propone con esta nueva web seguir siendo el portal temático más importante de economía solidaria del Estado español y de habla hispana. El portal recibe actualmente al año más de 650.000 visitas a sus páginas, aloja más de 10.000 contenidos, y más de 28.000 personas y organizaciones están suscritas al boletín mensual de economía solidaria. A la vez, buscan desplegarse y compartir contenidos con otros dos espacios que van a tener gran importancia: el espacio de comunicación e incidencia social y política de REAS, y el de Mercado Social.
La nueva web cambiará de estructura y de diseño gráfico para responder a los nuevos retos que tiene el movimiento social de REAS, incluyendo también de forma personalizada toda la actividad del Mercado Social.
Con este crowdfunding, REAS busca obtener en una sola ronda 19.000 euros para financiar la renovación del portal web, de un coste total de 33.000 euros. La campaña ya está abierta en Goteo. Todas las aportaciones a partir de 5 € tienen un reconocimiento especial.
Si quieres contribuir, puedes hacerlo en https://www.goteo.org/project/nuevo-portal-web-de-la-economia-solidaria
Hacia una agenda feminista de los cuidados
Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Introducción
 Durante los últimos años estamos asistiendo a una eclosión del debate en torno a los cuidados desde diferentes frentes. Por un lado, en la vida cotidiana se materializa la precariedad con la que se resuelven los cuidados en nuestra sociedad. El déficit de recursos públicos de atención a diferentes necesidades de cuidado, la mal llamada conciliación de los tiempos y las condiciones laborales en el mercado de cuidados son diferentes situaciones que materializan dicha precariedad. Paralelamente, desde los movimientos sociales feministas y desde la academia se ha puesto esta cuestión en el centro del debate político. La economía feminista ha sido especialmente fructífera en la producción de un marco analítico que aporta una mirada nueva para comprender la tensión entre el sistema socioeconómico actual y la sostenibilidad de la vida. Dicho marco lleva consigo un discurso político que aboga por una reestructuración radical de las relaciones -laborales, familiares, sociales, institucionales- en que se resuelve el cuidado. El reto es ahora emprender medidas reales para construir un nuevo escenario donde los cuidados sean asumidos como una cuestión política de primer orden y, de acuerdo con esta centralidad, se asegure una resolución en la cual todas las personas gocen del derecho a recibir cuidado, y este sea prestado atendiendo criterios de justicia social y de género.
Durante los últimos años estamos asistiendo a una eclosión del debate en torno a los cuidados desde diferentes frentes. Por un lado, en la vida cotidiana se materializa la precariedad con la que se resuelven los cuidados en nuestra sociedad. El déficit de recursos públicos de atención a diferentes necesidades de cuidado, la mal llamada conciliación de los tiempos y las condiciones laborales en el mercado de cuidados son diferentes situaciones que materializan dicha precariedad. Paralelamente, desde los movimientos sociales feministas y desde la academia se ha puesto esta cuestión en el centro del debate político. La economía feminista ha sido especialmente fructífera en la producción de un marco analítico que aporta una mirada nueva para comprender la tensión entre el sistema socioeconómico actual y la sostenibilidad de la vida. Dicho marco lleva consigo un discurso político que aboga por una reestructuración radical de las relaciones -laborales, familiares, sociales, institucionales- en que se resuelve el cuidado. El reto es ahora emprender medidas reales para construir un nuevo escenario donde los cuidados sean asumidos como una cuestión política de primer orden y, de acuerdo con esta centralidad, se asegure una resolución en la cual todas las personas gocen del derecho a recibir cuidado, y este sea prestado atendiendo criterios de justicia social y de género.
¿De qué hablamos cuando nos referimos al cuidado?
Los debates actuales no serían posibles sin la trayectoria del feminismo en las últimas décadas. Desde el debate sobre el trabajo doméstico que se celebró entre finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, la agenda política feminista ha estado reclamando visibilizar y valorar todas aquellas actividades que incluyen los cuidados. Sin embargo, no hay aún unos límites claros para definir cuáles son estas actividades. En un primer momento, el énfasis se situó en equiparar los cuidados al trabajo mercantil para facilitar su valorización, centrando la mirada en la producción de bienes y servicios en los hogares. Pero los parámetros que definen el trabajo de mercado no permiten poner en valor parte de estas actividades, precisamente aquellas vinculadas al cuidado directo de las personas, que conllevan una gran carga emocional y relacional y que, por ende, están muy ligadas a la persona que las desarrolla.[1] La valorización del cuidado tiene que partir necesariamente de la experiencia de las mujeres; por ese motivo los parámetros androcéntricos que definen el mercado de trabajo no pueden captar su complejidad.
No obstante, aunque los parámetros mercantiles resulten insuficientes, es crucial no perder de vista las relaciones de explotación en que se suele dar el cuidado, y la consecuente tendencia al empobrecimiento de las personas que lo prestan. Por lo tanto, una definición completa de los cuidados debe comprender las dos dimensiones en que se han construido históricamente: la material, a la cual sí es posible aproximarse desde la óptica del trabajo; y la simbólica, imbricada en relaciones de género y parentesco. Desde la dimensión material se puede diferenciar entre aquellas actividades de cuidado directo de los cuerpos vulnerables, que sobrepasa las necesidades específicas de cuidado e incluye también los cuerpos de las personas adultas “sanas”; y los cuidados indirectos, que nos remiten a lo que se conoce como trabajo doméstico, más vinculado al mantenimiento del hogar, incluyendo la gestión y organización de las tareas, así como la mediación.[2] En lo que se refiere a la dimensión simbólica, esta visibiliza cómo los roles de género ligados a la ideología patriarcal definen la resolución de los cuidados. Nos acerca a las «percepciones subjetivas, los significados y experiencias que subyacen a las prácticas cotidianas de los cuidados»,[3] que incluyen la obligación moral de las mujeres con el cuidado, pero también el “altruismo” que envuelve la idealización y la mistificación de la figura cuidadora. La experiencia subjetiva del cuidado está marcada por emociones contradictorias y aparece repleta de tensiones.
Partiendo de esta complejidad y de las dificultades para establecer una definición de los cuidados, Carol Thomas propuso un concepto unificado que sirviera de paraguas:
Los cuidados son la prestación remunerada o no remunerada de apoyo en la cual intervienen actividades que implican un trabajo y estados afectivos. Los prestan principal, aunque no exclusivamente, mujeres, tanto a personas adultas sanas como a personas dependientes y a los niños y niñas, en la esfera pública o en la esfera doméstica, y en una diversidad de marcos institucionales.[4]
La dimensión temporal del cuidado
La organización social del cuidado se materializa en la vida cotidiana a partir de la gestión de los tiempos. El trabajo asalariado es el eje central que «organiza la vida de las personas, de las familias, de las ciudades y del conjunto de la sociedad»,[5] de modo que el cuidado se desarrolla en los márgenes, en el tiempo restante, un tiempo invisible y sin valor, ya que no es tiempo transformable en dinero.
El tiempo de mercado rige la vida social y, sin embargo, se fundamenta en la experiencia mítica del “hombre champiñón”,[6] aquel sujeto adulto, formado, sano, alimentado, aseado y emocionalmente sostenido, siempre a punto para el mercado. Tomar esta figura como referente supone invisibilizar los tiempos del trabajo doméstico y de cuidados, así como los ritmos biológicos en el desarrollo vital.[7]
Visibilizar el tiempo necesario para llevar a cabo las tareas de cuidado ha sido un objetivo del feminismo que ha dado como fruto la creación de las Encuestas de Uso del Tiempo como instrumento de medición y también las políticas del tiempo, desarrolladas especialmente en Italia. Sin embargo, el tiempo de cuidados sigue siendo invisible, haciendo imposible cuestionar cómo interfiere la articulación de los tiempos laborales y de cuidados en el bienestar (y el malestar) de las personas.[8]
La propuesta de la economía feminista
La economía feminista y, concretamente, el paradigma de la sostenibilidad de la vida surge de la necesidad de descentrar los mercados como eje vertebrador de la vida, para rescatar el bienestar de las personas. En este sentido, cobran centralidad los cuidados como actividades que tienen un gran impacto sobre el bienestar, pero que además sostienen el resto de esferas que participan de la resolución de necesidades humanas, incluyendo los mercados. Por lo tanto, se trata de un análisis integrador que rompe con las dicotomías de público-privado, producción-reproducción, hogar-mercado, trabajo-no trabajo.[9] Los cuidados atraviesan todos estos espacios y categorías, de modo que deben entenderse desde el conjunto social.
La economía feminista politiza los cuidados a partir de las ideas de vulnerabilidad universal e interdependencia. Todas las personas tienen necesidades de cuidado durante toda la vida, aunque varíe la intensidad con que se requiere a lo largo del ciclo vital. La resolución de una necesidad universal de la que depende la vida humana es sin duda una cuestión política y requiere una solución colectiva. La marginalidad en la que se resuelven actualmente los cuidados solo es posible entendiendo los mismos como una necesidad excepcional e invisibilizando la cantidad de cuidados necesarios para mantener y reproducir la vida en todas sus dimensiones.
La propuesta de la economía feminista reclama un cambio integral en la organización social que incluye «una reorganización de los tiempos y los trabajos (mercantil y de cuidados), cambios en la vida cotidiana, una nueva estructura de consumo y de producción y, por supuesto, un cambio de valores».[10]
La precaria resolución de los cuidados
La organización social del cuidado describe el modo en que diferentes actores sociales participan en la resolución de las necesidades de cuidado. Razavi se refirió a la articulación entre actores como el «Diamante de cuidado», representación geométrica de la organización social del cuidado a partir de cuatro ángulos: el estado, el mercado, la familia y la comunidad.[11] La implicación de estos cuatro actores es variable y desigual atendiendo a la lógica patriarcal que otorga a las mujeres el deber de cuidar en el seno de las familias, pero también al contexto político general de declive de los Estados de Bienestar y de políticas neoliberales, así como al crecimiento de los cuidados en tanto que sector económico y nicho laboral.
En lo que se refiere a las políticas de cuidado en el Estado español, estas (y la ausencia de las mismas) se han fundamentado en reproducir y reforzar los hogares como espacio principal de resolución. La mayoría de las políticas de cuidado se han desarrollado en el ámbito laboral para fomentar la “conciliación” entre los tiempos laborales y familiares. Dichas políticas tienen muchas limitaciones en cuanto a mejorar la organización social del cuidado, ya que no ponen en duda la división sexual del trabajo y la consecuente feminización del cuidado, por lo que se dirigen únicamente a personas -fundamentalmente a mujeres- activas en el mercado laboral formal y supeditan el cuidado a las necesidades del mercado. Estas lógicas subyacen a la llamada Ley de Conciliación del 1999 que favorece los cuidados en el ámbito familiar, mediante permisos, excedencias y reducciones de jornada laboral. La ley de Dependencia del 2006 supuso el primer reconocimiento del derecho universal al cuidado, aunque continuaba haciendo hincapié en la resolución privada y ligada a situaciones de dependencia, es decir, de excepcionalidad.[12] Además, los problemas de financiación con los que contó desde su inicio y los posteriores recortes en el marco de las políticas de austeridad acabaron de minar su potencial.
Aunque parezca contradictorio, la implicación del sector público en los cuidados potencia el mercado, ya que gran parte de las políticas se centran en prestaciones económicas o en la subcontratación de servicios.[13] La mercantilización del cuidado suele ir en detrimento de la calidad, ya que introduce lógicas de eficiencia a menudo ligadas a la reducción de costes, y de la igualdad de oportunidades en el acceso a estos recursos. Además, el mercado de los cuidados nos lleva a hablar de las condiciones de empleo de las mujeres que sostienen este sector, marcadas por los bajos salarios, la precariedad y un alto índice de informalidad.
En lo que se refiere a las familias, aunque las mujeres continúan asumiendo una importante cantidad del cuidado en este espacio, en las últimas décadas se han dado una serie de cambios culturales que han menguado, en términos generales, la figura del ama de casa como un destino deseable. En este sentido, el legado feminista de los setenta y su apuesta por el mercado como espacio de emancipación de las mujeres surtió sus efectos en la definición de proyectos vitales. Al mismo tiempo, las necesidades de cuidado no han dejado de aumentar ligadas al envejecimiento de la población; además, las familias nucleares heterosexuales han dejado de ser el único modelo posible de convivencia. Como resultado de estos factores se ha venido hablando de la "crisis de los cuidados", como supuesta quiebra de la organización social del cuidado. Dicha crisis se ha saldado, en parte, con las llamadas «cadenas transnacionales de cuidados y afectos»[14] por las que han transitado innumerables mujeres desplazándose desde países del Sur global para cubrir lugares de trabajo en el servicio doméstico, demasiado a menudo sin ningún reconocimiento de sus derechos.
Desde que estalló en el 2008 la crisis económica en el Estado español, se ha dado una readaptación de los diferentes actores. Las políticas “austericidas” han atacado directamente los ya escasos servicios de cuidado, al tiempo que la capacidad de las familias para contratar servicios en el mercado ha menguado considerablemente.[15] De este modo, se han refamiliarizado una serie de cuidados que son asumidos de forma gratuita en los hogares.[16] Este incremento en la carga de trabajos lleva consigo una agudización de la pobreza de tiempo que afecta principalmente a las mujeres.
Los reajustes entre el mercado, el sector público y las familias suelen centrar los análisis, pero el cuarto agente pasa a menudo inadvertido: ¿qué hay de la comunidad?
El papel de las iniciativas comunitarias
Históricamente parte de las necesidades de cuidados se han resuelto a través de redes de mujeres unidas por lazos de vecindad o parentesco que han ido perdiendo peso, especialmente en los contextos urbanos y como consecuencia de la individualización y mercantilización de muchos espacios de la vida. Sin embargo, continúan existiendo fórmulas colectivas que dan respuesta a las necesidades de cuidado. Algunas son más informales y espontáneas y sirven para aligerar la sobrecarga del cuidado en los hogares; otras gozan de una mayor institucionalización y se configuran como alternativas a los servicios públicos o privados. Son estas últimas las que permiten hablar de lo comunitario como un actor sólido. Algunos ejemplos de estas iniciativas son los grupos de crianza compartida, las cooperativas de vivienda con proyecto de convivencia, incluyendo las específicas de personas mayores, los grupos de ayuda mutua en torno a necesidades de salud o, en parte, los bancos de tiempo.
Estas iniciativas, situadas en el paradigma de los comunes, podrían tener un papel importante en las agendas de cuidados a causa de su potencial transformador. Suponen una respuesta colectiva que otorga centralidad y reconocimiento al cuidado, rompiendo con la lógica privada e individual de la resolución. La autogestión que las define contribuye a crear relaciones de reciprocidad entre las personas que los conforman, difuminando la línea ficticia que separa y ordena jerárquicamente a las personas cuidadas y a las cuidadoras. En la lógica de la reciprocidad, el valor del intercambio está en la relación que crea, no en lo que se intercambia.[17] Así, el objetivo de acumulación que rige el mercado desaparece, ya que el fin último de estos grupos es el propio bienestar. Resolver el cuidado en colectivo lleva a valorarlo como una necesidad compartida, y no como un déficit individual, y permite revalorizarlo tanto por el bienestar que aporta como por sus costes en tiempo y trabajo, que se hacen evidentes al ponerse en colectivo.
Sin embargo, las iniciativas comunitarias no cumplen per se todas las premisas de una agenda de cuidados basada en la justicia social y de género. De hecho, la comunidad es a menudo un espacio de reproducción de las normas sociales. Si no hay una voluntad explícita de cambiarlo, lo más probable es que la feminización del cuidado impere en estos grupos, suponiendo una sobrecarga de trabajo para las mujeres que suma a los tiempos de cuidado los de gestión del grupo. Además, las iniciativas comunitarias tienen muchos límites para universalizar el derecho al cuidado. La propia participación en estos proyectos tiene un sesgo socioeconómico que viene marcado no tanto por la renta, sino por la disponibilidad de tiempo. Hay que tener en cuenta que las personas con peores ocupaciones tienen jornadas más largas y sufren más variaciones horarias vinculadas a los intereses de la empresa, mientras que las personas más cualificadas suelen tener una mayor flexibilidad horaria y autonomía para gestionarla.[18] En definitiva, las iniciativas comunitarias son escenarios de politización del cuidado donde este se considera un bien común, un bien colectivo por el cual vale la pena organizarse, pero no pueden sustituir los servicios públicos porque no responden al interés general; así, ambos deben relacionarse desde una lógica de complementariedad.
El reto de las agendas de cuidados
¿Cómo rearticular los diferentes actores en una agenda feminista de los cuidados? Incorporar las propuestas de la economía feminista a una agenda política supone un reto muy ambicioso, ya que comporta una transformación social enorme a partir de un instrumento muy concreto: la política pública. En este sentido, Daly y Lewis han desarrollado el concepto de social care para recordar que el Estado debe hacerse cargo de la organización cotidiana del cuidado y universalizar el acceso más allá de la realidad familiar de las personas. Por otro lado, Nancy Fraser ha apuntado las dos dimensiones centrales de la justicia de género que deben atravesar estas políticas: el reconocimiento y la redistribución.
El social care es un concepto que incluye tres dimensiones que pueden guiar los ejes estratégicos de las políticas de cuidados. La primera plantea los cuidados como trabajo, y conlleva incidir en las condiciones en que son prestados, considerando si son remunerados o no, formales o informales. La segunda se refiere a la obligación y responsabilidad con el cuidado desde un enfoque ético y normativo, y cómo el sector público interfiere en la transformación o reproducción de las normas sociales. La última dimensión plantea los costes financieros y emocionales de los cuidados, y lleva a plantearse cuáles son y quién carga con ellos.[19]
Nancy Fraser aúna dos tradiciones del feminismo para señalar dos dimensiones que tienen que atravesar las políticas de cuidados. La primera es la redistribución del cuidado entre personas, no solo por criterios de género, sino también de etnia y clase social, así como entre los cuatro actores del «Diamante de cuidado». La segunda, reclama el reconocimiento social de los cuidados, su visibilización y valoración.[20] Una agenda transformadora no puede limitarse a actuar sobre los efectos de la actual organización social de los cuidados, sino que tiene que proponerse cambiar las raíces culturales que la sustentan.[21] Tiene que incidir en el plano material y en el simbólico, teniendo en cuenta que existe una relación dialéctica entre ambos.
En cuanto a medidas concretas, es primordial sacar una gran parte de los cuidados de los hogares. Valeria Esquivel se refiere a la reducción del cuidado como una “R” más (sumada a la redistribución y el reconocimiento) para reordenarlo socialmente.[22] Esto supone la ampliación de los servicios públicos de cuidado, incluyendo la remunicipalización, garantizando unas condiciones dignas de trabajo de las personas que lo prestan, así como un trato no victimizador y respetuoso con la agencia de las personas que reciben el cuidado. En cuanto a las externalizaciones, es necesario poner sobre la mesa que las lógicas economicistas suelen ir en contra de la calidad del cuidado y de los derechos de las trabajadoras. En este sentido, la economía social y solidaria puede ser un aval para que los beneficios de las empresas no pasen por encima de las necesidades de las personas.
En lo que se refiere a emprender cambios más profundos, es necesario crear y difundir discursos que pongan en valor el cuidado como pilar del bienestar individual y colectivo, y la responsabilidad de todas las personas con el mismo. También son necesarias reformas más estructurales que posibiliten el cuidado cotidiano, aquel que no responde a necesidades especiales y el autocuidado. Se requieren políticas que cambien el modelo urbano centrado en las funciones mercantiles y que dificulta el cuidado, como ha denunciado el urbanismo feminista. Y también son centrales las políticas de tiempo, que, siguiendo el referente italiano, pueden enfocarse en tres ámbitos: políticas centradas en el ciclo vital, por ejemplo de envejecimiento activo; medidas relacionadas con el tiempo de trabajo que promuevan la conciliación con corresponsabilidad, como las reducciones de jornada generalizadas o los permisos de paternidad iguales e intransferibles; y las políticas de tiempo en la ciudad, que promueven una adecuación de los horarios de los diversos servicios y una mejor correspondencia entre estos y los horarios laborales.[23]
En definitiva, una apuesta política que se proponga una resolución de los cuidados justa y sostenible tiene que procurar que la familia cargue menos peso, que el sector público se responsabilice más y que el mercado no vaya en detrimento de la calidad del cuidado ni de los derechos de las personas cuidadoras. En lo que se refiere a la comunidad, es importante darle un mayor protagonismo en la organización social del cuidado, ya que tiene una gran capacidad performativa en lo que se refiere a la politización del cuidado.
NOTAS
[1] C. Carrasco; C. Borderías y T.Torns. «Introducción. El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales» en C.Carrasco; C. Borderías y T.Torns (eds.), El Trabajo de cuidados. Historia, teoria y políticas, Catarata, Madrid, 2011.
[2] íbidem
[3] íbidem
[4] C. Thomas, «Deconstruyendo los conceptos de cuidados», en C.Carrasco; C. Borderías y T.Torns (eds.), El Trabajo de cuidados. Historia, teoria y políticas, Catarata, Madrid, 2011
[5] M.T. Torns Martín, V. Borràs, C. Recio, S. Moreno Colom, S. «El temps de treball i el benestar quotidià». Arxius de Sociologia, 24, 2011, pp.35–46
[6] A. Pérez Orozco. Subversión feminista de la economía. Traficantes de sueños, Madrid, 2014
[7] M. Lagarreta Iza, «Cuidados y sostenibilidad de la vida: Una reflexión a partir de las políticas de tiempo», Papeles del CEIC, 1, 2014, pp.93–128.
[8] C. Carrasco, Op.cit
[9] A. Pérez Orozco, Op.cit.
[10] C. Carrasco, «La economía feminista: ruptura teórica y propuesta política» en C. Carrasco (ed.), Con Voz propia. La Oveja Roja, Madrid, 2014.
[11] S. Razavi, «The Political and Social Economy of Care on a Development Context: Conceptual Issues, Research Questions and Policy Opcions», UNRISD Working Paper 3, Programme Gender and Development, 2007.
[12] D. Comas d’Argemir. «Los cuidados y sus máscaras. Retos para la antropología feminista», Mora (Dossier: Pasado y Presente de la antropología feminista), vol. 20, 1, 2014, pp. 1-12.
[13] Ibidem
[14] A. Hochschild. «Las cadenas mundiales de afecto y asistencia y la plusvalía emocional» en A.Giddens y W.Hutton (eds.), En el límite: La vida en el capitalismo global, Tusquets, Barcelona, p.187-208.
[15] L. Gálvez, «Una lectura feminista del austericidio». Revista de Economía Crítica, 2013, p.80-110.
[16] S. Ezquerra, «Crisis de los cuidados y crisis sistémica: la reproducción como pilar de la economía llamada real», Investigaciones feministas, 2011 (vol.2), p.175-194.
[17] M. Lagarreta Iza, Op.cit.
[18] M.T. Torns Martín, Op cit.
[19] M. Daly y J. Lewis, «El concepto de social care y el análisis de los estados de bienestar», en C. Carrasco; C. Borderías y T. Torns (eds.), Op. cit.
[20] N. Fraser «La política feminista en la era del reconocimiento: una aproximación bidimensional a la justicia de género» en N.Fraser (ed.) Fortunas del Feminismo, Traficantes de sueños, 2015
[21] S. Ezquerra y E. Mansilla, «Polítiques Municipals, Acció Comunitària i Economia de les Cures a la Ciutat de Barcelona», documento de trabajo.
[22] V. Esquivel, «El cuidado: de concepto analítico a agenda política», Nueva Sociedad, 2015, p.63-74.
[23] M. LagarretaIza, Op.cit.
CONGRESO: ¿Derechos sociales o capitalismo?
 La Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, campus de Álava, celebra el 6 y 7 de abril el XX Congreso anual de Política Social, dedicado este año a analizar la cuestión: "¿Derechos sociales o capitalismo?"
La Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, campus de Álava, celebra el 6 y 7 de abril el XX Congreso anual de Política Social, dedicado este año a analizar la cuestión: "¿Derechos sociales o capitalismo?"
En esta XX edición, los organizadores se proponen afrontar varios retos. En primer lugar, plantear la cuestión de por qué resulta incompatible la efectiva aplicación de los derechos sociales para garantizar una existencia material y libre a toda la humanidad con la lógica acumulativa y la concentración extrema de la riqueza que hace posible la existencia del capitalismo. En segundo lugar, analizar cuáles son las claves para combatir los ejes que sustentan el actual modelo socioeconómico desigual en los diversos ámbitos en los que han de materializarse los derechos sociales entendidos como aquellos que hacen posible el desarrollo
de una sociedad para todas las personas: renta básica, vivienda, trabajo, seguridad social, educación, salud y justicia. En tercer lugar, profundizar en la propuestas para avanzar hacia una renta básica incondicional y hacia una política social integral que avance hacia una sociedad y una activación de la acción política colectiva que rompa con la lógica aplastante de las élites de poder económico y del secuestro de los estados encaminadas a la destrucción del ecosistema planteario y de la especie humana. Todo ello, desde las ópticas que tratan de combatir el clasismo, el heteropatriarcado y el racismo. En suma, su intención es, como en anteriores ediciones, potenciar un debate científico y crítico sobre las respuestas que se vienen dando frente a los actuales procesos de exclusión e incremento de las formas de desigualdad, tanto en extensión como en intensidad.
Se trata de aportar elementos para contribuir a afrontar estos retos desde la apuesta por eliminar el recurso a las políticas criminales, a la devaluación y suspensión de derechos, reforzando políticas sociales tendentes a contrarrestarlo, y no a su despolitización y mercantilización. Pretenden realizar diagnósticos y propuestas de actuación desde la aportación de los gestores de las políticas, los profesionales y académicos vinculados a diversas instituciones sociales, económicas y jurídicas, así como a movimientos y dinámicas no institucionales, es decir, surgidos de la preocupación social de las propias personas afectadas y solidarias.
A partir de estos objetivos, el Congreso quiere responder a las demandas concretas de formación especializada que existen tanto por parte de profesionales, estudiantes y licenciados en áreas de conocimiento vinculadas a las ciencias sociales, como por parte de instituciones y organizaciones sociales con vistas a aportar nuevas respuestas.
Más información, en su web, www.ikusbide.org
Repensar la ciudad desde la vulnerabilidad y la perspectiva de género
Profesora de sociología urbana, Universidad Complutense de Madrid*
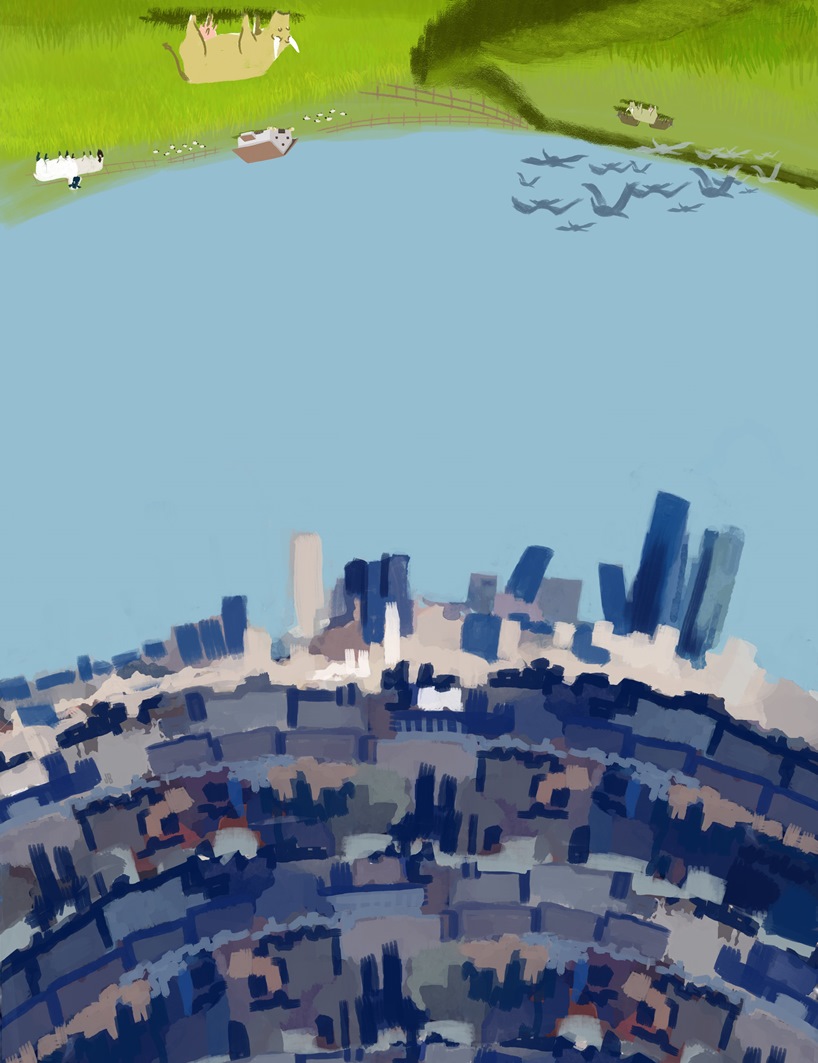 Ser mujer y vivir en la ciudad es una condición de vida diferenciada, es vivir de “otro modo”, percibir la ciudad desde otro prisma. Es una polaridad respecto de lo masculino. Y es que desempeñar funciones diferentes en la ciudad proporciona diferentes puntos de vista. Cabría preguntarse si las mujeres desempeñan las mismas funciones que hombres, inmigrantes, etc. en la ciudad; si incluso todas ellas tienen similares funciones y perspectivas; si por otro lado, sus funciones y miradas son las consideradas predominantes o bien secundarias; si por ello, en la ciudad, se evidencia una visión urbana hegemónica que silencia las miradas de las “segunda y tercera filas” (los niños, los mayores, los inmigrantes, los discapacitados, etc.); esto es, si la mirada sobre la ciudad es distinta según quién se sea y el rol que se desempeñe; si tiene una importancia mayor o menor según de quien se trate; y si es posible y deseable para tod@s el considerar estas otras miradas para crecer en el entorno de la ciudad, para hacerla inclusiva.
Ser mujer y vivir en la ciudad es una condición de vida diferenciada, es vivir de “otro modo”, percibir la ciudad desde otro prisma. Es una polaridad respecto de lo masculino. Y es que desempeñar funciones diferentes en la ciudad proporciona diferentes puntos de vista. Cabría preguntarse si las mujeres desempeñan las mismas funciones que hombres, inmigrantes, etc. en la ciudad; si incluso todas ellas tienen similares funciones y perspectivas; si por otro lado, sus funciones y miradas son las consideradas predominantes o bien secundarias; si por ello, en la ciudad, se evidencia una visión urbana hegemónica que silencia las miradas de las “segunda y tercera filas” (los niños, los mayores, los inmigrantes, los discapacitados, etc.); esto es, si la mirada sobre la ciudad es distinta según quién se sea y el rol que se desempeñe; si tiene una importancia mayor o menor según de quien se trate; y si es posible y deseable para tod@s el considerar estas otras miradas para crecer en el entorno de la ciudad, para hacerla inclusiva.
Todas estas cuestiones remiten a una evidencia, y es que en la ciudad existen desigualdades y diferencias, y que, por tanto, desde ahí se perfilan diferentes visiones sobre el entorno urbano, visiones que proceden de construcciones sociales, visiones que es preciso confrontar para la construcción de una mejor ciudad para tod@s. En este marco, desde la esfera política, partiendo de la desigualdad inicial, se busca procurar la calidad de vida para tod@s como objetivo principal e intervenir sobre las condiciones de partida diferenciadas. Por lo que, desde lo público, habrá que potenciar a unos frente a otros para que lleguen a desarrollar sus capacidades y sus posibilidades para el buen vivir. Y no solo desde la provisión de bienestar y la redistribución de bienes y servicios, sino también desde el reconocimiento simbólico.[1]
Así, podemos formular una serie de preguntas: ¿qué es ser mujer en la ciudad?, ¿es una condición desigual?, y, por tanto, desde esta situación, ¿se accede en igualdad de condiciones al bienestar colectivo y la felicidad individual? Y si es así, ¿es preciso que las políticas públicas cuenten con esta situación de desigualdad?, ¿en qué áreas es más prioritaria la implementación de políticas públicas con perspectiva de género? Veamos todos estos aspectos.
La calidad de vida en entornos urbanos
Desde el principio de la historia de la humanidad, una de las principales preocupaciones del ser humano ha sido la felicidad[2] y, así,también la reflexión sobre las condiciones requeridas (económicas, sociales, culturales, de salud, etc.); esto es, sobre la calidad de vida. Calidad de vida que es eminentemente urbana ya que, cada vez más, la población vive en ciudades. En unas cuantas décadas se estima que el 80% de la población mundial vivirá en ciudades.
De este modo, en el marco urbano, por calidad de vida se alude al concepto que hace referencia a las condiciones de vida físicas, materiales, sociales, emocionales, etc. que se busca adquirir para posibilitar el desarrollo de las capacidades de la ciudadanía. Potenciar la calidad de vida es posibilitar «la capacidad de acceso a los recursos por parte del sujeto para poder dominar y conducir conscientemente su propia vida».[3] Por tanto, puede definirse qué es calidad de vida y diferenciarla de otros conceptos.
En primer lugar, calidad de vida no es “cuánto tienes” y no está determinado por lo económico. Cuando se intenta medirla, tradicionalmente se recurre a indicadores de tipo cuantitativo y objetivos, esto es, por ejemplo, al índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas que mide la salud, la riqueza y la educación o estrictamente el nivel de renta. Sin embargo, estos no suelen considerar lo subjetivo y personal, componentes sustanciales de la calidad de vida. De hecho, en Un análisis de la (in)felicidad colectiva[4] se analiza la correlación entre niveles de bienestar económico de los países y el grado de felicidad y así se evidencia que no por tener un nivel alto de bienestar económico se es más feliz; esto es, que la felicidad no depende del bienestar económico. De este modo, puede aparecer la felicidad en condiciones de bajo bienestar económico. Y de igual forma, como señala Han,[5] la consecuencia del actual sistema neoliberal, que impele al individuo hacia la carrera del bienestar sin fin, es la depresión y la ansiedad que van en aumento, obstaculizando la felicidad, como también ponen de manifiesto en el nivel colectivo, Wilkinson y Pikett.[6] Así,la calidad de vida considera otras dimensiones más amplias. Para algunos autores este concepto tiene tres dimensiones: física, social y emocional.[7] Para Alguacil,[8] tiene que ver con lo medioambiental, la identidad, y el bienestar. Se trata de cuestiones amplias y, además, en algún caso subjetivas y cualitativas, no medibles en indicadores cuantitativos y objetivos.
En segundo lugar, calidad de vida no equivale a felicidad. Por felicidad se entiende una emoción que se evidencia cuando la persona adquiere lo deseado, pero puede ser de manera individual y sin contar con los demás. Tiene un carácter subjetivo y además, más bien individual. Por tanto, podríamos decir que puede obtenerse la felicidad a partir de la consecución de la calidad de vida, pero que no por tener calidad de vida se obtiene la felicidad. Calidad de vida se refiere a las condiciones objetivas que permiten la consecución del bienestar colectivo e individual, pero que no lo determinan.
En tercer lugar, calidad de vida hace referencia a un concepto social más que individual. Y es que, según pensadores como Aristóteles, el individuo alcanza la felicidad individual en colectividad, en comunidad porque el hombre es un ser social, relacional. Como señala Kristeva,[9] la ciudad es el lugar de encuentro entre los diferentes para crecer, donde encontramos el espejo del “otro”, de la polaridad, para crecer, cuestionarnos la propia vida, y enriquecernos mutua y colectivamente. La cohesión social, la referencia al grupo es un componente básico de la felicidad.[10] Por tanto se trata de conseguir la felicidad individual, pero en un marco de respeto a la felicidad y bienestar del otro, compatibilizando ambos, considerando la igualdad de condiciones a conseguir para tod@s. Así en este marco, se potencian los principios de equidad, justicia, igualdad, sostenibilidad, etc. que destacan los pensadores sociales como Cortina, Lledó o Bauman.
Por tanto, ¿cuál sería el objetivo, el fin último de la ciudad como contenedor y reflejo de lo social, del conjunto de individuos? Como diría Alguacil,[11]el fin sería la calidad de vida urbana para tod@s, para que cada un@, desde la diversidad, pueda conseguir el desarrollo de las capacidades individuales en un entorno comunitario.
Neoliberalismo versus el derecho a la ciudad
Pero en la ciudad, si la diversidad y la diferencia son las condiciones para el crecimiento social e individual, lo cierto es que lo característico de la ciudad actualmente es la segregación y la separación,[12] la interacción con el igual y contra el diferente.
La tendencia que domina lo social actualmente es la corriente neoliberal que potencia el individualismo, el valor de cambio frente al valor de uso, la mercantilización de las relaciones, etc.[13] Esta ideología promueve una visión del hombre como medio para el hombre, no como “otro” reconocido como persona, como igual, sino como objeto, como instrumento. De este modo, se establece la competencia por el conseguir los recursos para la satisfacción de la felicidad individual en el marco de los iguales frente a los diferentes. Así, el bienestar y la calidad de vida son solamente para unos en perjuicio de otros muchos que son considerados como medio, a la vez que también se toma el espacio como vía para la satisfacción de las propias necesidades. El bienestar sería así un bien privativo y exclusivo al tiempo que excluyente. Como dice Bauman,[14] en una realidad de triunfo del neoliberalismo, «[E]l progreso ha dejado de ser un discurso que habla de mejorar la vida de todos para convertirse en un discurso de supervivencia personal». Bajo este prisma solo importa la carrera individual del "sálvese quien pueda" para conseguir el bienestar que lleve a la felicidad individual. Así,esta se hace objeto de la mayor parte de las políticas públicas neoliberales que realizan planteamientos individualistas.
En el polo opuesto a la corriente neoliberal y como resistencia, se ubica el «derecho a la ciudad»[15] que promueve el bienestar y la calidad de vida para todos a pesar de las desigualdades. Y es que desde las posiciones de desigualdad, de la vulnerabilidad, de lo desconectado, de lo marginal, es posible perfilar otra visión de la ciudad que ha quedado fuera, como lo “otro” para poder reconstruir el sentido de lo común, de lo colectivo. Las políticas urbanas, por lo tanto, han de considerar estas diferencias para alcanzar este fin para tod@s. Y así frente al nivel Estado o supralocal, desde lo próximo, lo cotidiano, lo local, es más fácil la detección y satisfacción de las necesidades, desde la proximidad.
Política de género y desigualdad en la ciudad
En la ciudad es posible constatar y evidenciar la desigualdad de condiciones para acceder a la calidad de vida y posibilitar la felicidad. Entre ellas, las principales son la desigualdad por edad, por discapacidad, por género y por etnia; muchas desigualdades, y entre ellas, la de género, en la que nos centramosen este apartado.
El género es una construcción social.[16] No es una condición natural, sino que se construye socialmente, dándole contenido y se desarrolla en un medio relacional. Esto es, que ser la mujer se define en un marco donde en el otro polo se construye el hombre. El género es social y, por tanto, enraizado en un entorno social, político, histórico, etc., y sujeto a relaciones de poder, central o periférico según la consideración social.
Según distintos autores, la política urbana tradicional que pretendería el bienestar para todos de manera equitativa ha sido principalmente resultado de un diseño etnocéntrico, eurocéntrico, androcéntrico, antropocéntrico y mesocéntrico (es decir, relativo a las clases medias), de producción, etc. según las funciones de los agentes urbanos dominantes y estereotipados. Y es que, según Haraway,[17] el modelo cultural dominante es blanco, burgués, heterosexual y masculino, esto es, de centralidad y dominio simbólico del hombre, europeo, blanco, de clase media, productivo, heterosexual, etc. Y este es el modelo que ha reproducido la política urbana hasta la actualidad. Por tanto, surge una necesidad de incorporar la perspectiva de género, desde la otredad y la vulnerabilidad. Esta perspectiva debe tener en cuenta otros agentes sociales y, entre otros, lo femenino, la diversidad, el espacio de la reproducción, la homosexualidad, etc. además de otros agentes según la etnia (inmigrantes, diferentes culturas), la edad (mayores, niños), u otros elementos como la capacidad funcional o la religión.
En la actualidad, las mujeres habitan en condiciones de desigualdad. Por ejemplo, se ven más afectadas por el bajo nivel educativo, sobre todo conforme avanza la edad; por el desempleo, por el reparto de responsabilidad en el área laboral, por las condiciones de trabajo (más precariedad, más dificultades para conciliar vida laboral y familiar, etc.); por la dificultad de movilidad urbana (usan más el transporte público, realizan más número de viajes y más cortos y con diversos motivos, más afectadas por la inseguridad en el transporte, etc); usan el espacio público de diferente manera (demandan espacios públicos cercanos, pequeños, seguros, donde poder llevar a sus hijos, donde los mayores puedan estar, etc.); sus voces son menos empoderadas y participan menos en unas aulas donde, en general, los valores que se promueven son eminentemente masculinos (seguridad, firmeza, capacidad de discusión, racionalidad, individualidad, etc.), y no los que lo femenino representa (comprensión, intuición, flexibilidad, vulnerabilidad, relación, etc.); se mueven mayoritariamente en el espacio de lo privado, que también debería ser considerado público (asumen la mayor parte de las tareas de reproducción, cuidado y mantenimiento del hogar, representan los roles más devaluados socialmente, etc.). Por ello, ser mujer es vivir una condición de ciudadano diferente y desigual de otros colectivos que es necesario sea considerada desde el ámbito de la política pública.
Llegados a este punto, se plantea la cuestión siguiente: ¿cómo la política urbana puede considerar la desigualdad y promover la política de género en distintas áreas? ¿Qué es, por tanto, la política de género urbana? Como respuesta podríamos decir que es aquella que quiere conseguir la calidad de vida para la ciudadanía desde una perspectiva de género, complementaria de otras, que ponga los escalones necesarios para aquellos para quienes es más difícil alcanzar el bienestar en un sistema dominante que da protagonismo a la centralidad de lo patriarcal.
Áreas urbanas donde desarrollar la política de género urbana
¿Cómo potenciar, entonces, la calidad de vida en la ciudad desde una perspectiva de género partiendo de la desigualdad por razón de sexo? Existen distintas áreas en las que pueden incorporarse medidas que alimenten este objetivo. Citemos algunos ejemplos para ámbitos como el transporte, la vivienda, la salud, la educación y el espacio público, entre otras posibles. Lo que se resalta es la diferente función femenina y la manera en que esta debería ser considerada desde lo público.
Así en el área de la movilidad, por ejemplo, las mujeres hacen desplazamientos en la ciudad más cortos, más numerosos, más variados, en muchos casos ligados al acompañamiento y cuidado de otros ciudadanos (niños, mayores, etc.); y además utilizan más la acera porque caminan por la calle más a menudo que los hombres y usan el transporte público más que el privado. Una de las posibles medidas pasaría por potenciar más las políticas incentivadoras del transporte público versus el privado, como por ejemplo, desarrollar el billete de transporte que cuide al que más viajes haga y no lo penalice, de poder utilizar el transporte público considerando las necesidades de los usuarios (con sillas de ruedas, con carritos de niño, sin demasiados obstáculos, etc.), procurar entornos de movilidad en el transporte que garanticen la seguridad para las mujeres que son más vulnerables ante la inseguridad (mejor iluminación, disminución de los puntos ciegos, pasos subterráneos, plazas y calles con “ojos en la calle”), etc. Todo ello redunda, además, en una potenciación de lo público, en detrimento de lo privado, que promueve la sostenibilidad medioambiental de la ciudad.
De igual modo, en el área de vivienda y urbanismo, considerar como públicos las nuevas formas de familia que en ocasiones tienen a mujeres como cabeza de familia (familias monomarentales) y que no se corresponden con el modelo tradicional de familia (cónyuges con hijos cuyo cabeza de familia es el varón, clase media, que trabaja y blanco) junto a otros modelos de familia. Incentivar el diseño de viviendas que integren la cocina en el resto de la vivienda y no la aparten; diseñar barrios y viviendas que cuenten con espacios multifuncionales que se adapten a los ciclos del hogar y que cuenten con servicios integrados, como guarderías infantiles cercanas o incorporadas, entornos seguros para los niños cercanos a la vivienda, comedores colectivos, etc.
En cuanto a la política de espacio público, y dado que se hace un uso del espacio público diferenciado por razón de sexo, preservar y anteponer la acera versus a la calzada (por ejemplo ante la limpieza de aceras antes que las calzadas ante las fuertes nevadas, como en Suecia), o incrementar la seguridad en los espacios públicos, por ejemplo, para que las mujeres se sientan seguras en este ámbito exterior. Y paralelamente, establecer puentes entre lo privado y lo público,[18] entre el ámbito de la vivienda y la calle, el espacio de la reproducción y la producción, el espacio de los cuidados[19] y el del trabajo y lo público, el ámbito doméstico y el público, etc. desde la consideración de que todo es político y que ha de ser conectado al exterior, y no invisibilizado. En este sentido, como un ejemplo, visibilizar tareas del ámbito de lo privado, como el amamantamiento de los hijos que se oculta, se dificulta o no se considera.
En el ámbito de la educación, y aunque no es el único agente transformador, sí es muy importante: favorecer la mezcla de colectivos y no en función de la clase, la ideología, el sexo o la nacionalidad; potenciar la defensa de la educación de vocación pública frente a la privada; favorecer la mezcla en todos los sentidos, la diversidad; educar en estos valores de diversidad, considerando e incluyendo la polaridad femenina, no solo la masculina (seguridad, racionalidad, efectividad, etc.) en las aulas, en las evaluaciones del rendimiento de los alumnos, etc.; educar en valores a los estudiantes: en el respeto e igualdad con la mujer, en el compañerismo, fomentar la solidaridad y no la competitividad, lo colectivo y no lo individual, estimular y reafirmar la participación femenina en las aulas, permitir y potenciar su empoderamiento, reconocer la vulnerabilidad; etc.; potenciar la participación en la comunidad escolar de las niñas; valorizar sus características y valores; potenciar la elección de la formación desde las preferencias personales y el ser, más que desde la exigencia externa y la competitividad social.
En el ámbito de la comunicación y la identidad urbanas, por ejemplo incorporar la visión de género a la identidad urbana. Visibilizar las prácticas femeninas diferenciales y su visión particular de la ciudad. Que la mujer sea considerado un agente social, una ciudadana, desde sus prácticas desiguales y que sea visibilizado al tiempo que incluido. Por ejemplo, que en los referentes de publicidad y promoción urbanas, la mujer pueda aparecer como icono, con sus funciones, sus tareas, su cotidianeidad, etc. Que se reconozca su funcionalidad diferenciada.
Conclusiones
En definitiva, se trata de entender que la ciudad genera desigualdad y que la ciudad no es experimentada por todos de la misma manera. Es necesario contar con el género, replantearse la visión de la ciudad desde la mirada del género para redefinir lo urbano. Y ello con el objetivo de hacer una ciudad inclusiva donde se incorporen las visiones desde los márgenes para repensar el modelo de ciudad colectivo al tiempo que trabajar por diseños de ciudades más sostenibles e inclusivas.
NOTAS
* Este artículo tiene lugar en el marco del proyecto "Vulnerabilidad, Participación y Ciudadanía. Claves para un desarrollo urbano sostenible . 2016-2018 " (S2015/HUM-3413) cuya Investigadora principal es: Marta Domínguez Pérez (www.vupaci.com ) y está financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
[1] Ch. Taylor, Multiculturalismo y política del reconocimiento, FCE, 2010.
[2] F. Lenoir y A. Brown A., Happiness: A Philosopher's Guide, Melville House, 2015.
[3] J. Alguacil Gómez, (2000) «Calidad de vida y modelo de ciudad», Boletín CF+ S (Ciudades para un futuro más sostenible), Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html [Acceso: enero 2017].
[4] R. Wilkinson y K. Pickett, Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Turner, Madrid, 2009.
[5] B.C.Han, Psicopolítica, Herder, Barcelona, 2014.
[6] Wilkinson y Pikett, Op. cit.
[7] A. Hutchinson; J. Farndon; R. Wilson, «Quality of survival of patients following mastestomy», Clin. Oncol., nº 5, 1979, pp. 391 y ss.
[8] J. Alguacil, Op. cit.
[9] J. Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Fayard, 1988.
[10] Wilkinson y Pikett, Op. cit.
[11] J. Alguacil, Op. cit.
[12] R. Castel et al, «Coloquio con Jaques Doncelot”», en Pensar y resistir, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2006, pp. 89-100.
[13] Véase N. Brenner y N.Theodore (eds.), Spaces of neoliberalism: Urban restructuring in North America and Western Europe, Wiley-Blackwell, 2002; D. Harvey, A brief history of neoliberalism, Oxford University Press, 2007; y Han, Op. cit.
[14] Z. Bauman, La cultura en el consumo de la modernidad líquida, FCE, 2013.
[15] H. Lefebvre y M. Gaviria, El derecho a la ciudad, Península, Madrid, 1969.
[16] M. Nash, «Diversidad, multiculturalismos e identidades: perspectivas de género», en Multiculturalismos y género. Un estudio interdisciplinar, Bellaterra (Barcelona), 2001, pp. 21-47.
[17] D. Haraway, Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature,Rouledge, Nueva York, 1991.
[18] R. Prokhovnik, R., «Public and Private Citizenship: From Gender Invisibility to Feminist Inclusiveness», Feminist Review, nº60, 1998, pp. 84–104.
[19] J. Elshtain, J., Public Man, Private Woman: Women in Social and Political Thought, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1992 (2ª ed.).
CIBERACCIÓN: #BertaSeHizoMillones
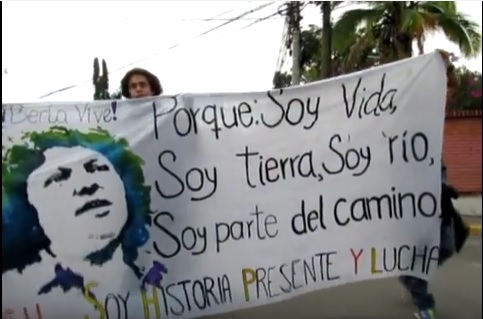 En el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) organiza un acto de homenaje a esta activista que denunció el despojo de los territorios y la devastación de los bienes naturales por parte de las grandes corporaciones, al amparo del Estado en Honduras.
En el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) organiza un acto de homenaje a esta activista que denunció el despojo de los territorios y la devastación de los bienes naturales por parte de las grandes corporaciones, al amparo del Estado en Honduras.
#BertaSeHizoMillones, lema de la acción, pretende celebrar la lucha de Berta y la de miles de mujeres que defienden la vida y los derechos de todos y todas. Con este fin, se reunirán testimonios que harán visibles las diferentes formas en las que las mujeres organizadas en todo el mundo expresan los ideales por los que Berta trabajó. Así, invitan a enviar antes del 28 de marzo testimonios sobre las luchas de las mujeres:
- Una foto (de preferencia colectiva) sosteniendo un letrero con los hashtags del tipo: #FueraDESA, #1AñoSinJusticia, #BertaVive, #COPINHSigue.
- Una frase en la que nos cuenten "Nosotras somos Berta porque...".
Con las fotos y las frases COPINH hará postales virtuales que circulará por las redes sociales durante los actos conmemorativos en Honduras.
También piden:
- Que envíen su nombre o el de sus colectivos u organizaciones para que lo escriban en listones que llevarán a los actos y manifestaciones convocados por la familia de Berta y el COPINH en la comunidad de La Esperanza y Tegucigalpa, Honduras.
- Escuchar Tercas con La Esperanza por Radio Progreso http://radioprogresohn.net/. El 2 de marzo a las 12h CST transmitirán un programa especial en el que se recuperarán las voces de defensoras del territorio de México y Centroamérica que estarán participando con apoyo de la organización JASS en los actos conmemorativos, y que forman parte de la Alianza de Mujeres Indígenas y Rurales en defensa de sus derechos.
- Seguir sus redes sociales y las de COPINH desde las cuales compartirán información en directo: @JASS_Meso @COPINHHONDURAS
Enviar los testimonios al correo jassmeso.asociadas@gmail.com
Y este vídeo para ir calentando motores...
Los colegios de FUHEM participan en las VII Jornadas Con ciencia en la escuela
Los tres colegios de FUHEM, C.E.M Hipatia, Colegio Lourdes y Colegio Montserrat participan en la séptima edición de las Jornadas "Con Ciencia en la Escuela", que se celebrará en distintos espacios del Círculo de Bellas Artes los días 7 y 8 de marzo de 2017, en horario de mañana y tarde de 10 a 14 horas, y desde las 16 hasta las 19 de la tarde.
Estas Jornadas son una oportunidad para el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid para mostrar y acercar a la ciudadanía los proyectos científicos en los que vienen trabajando durante el presente curso escolar. En la muestra se podrán ver distintas experiencias creadas por los centros participantes, seleccionados tras una convocatoria abierta. Cada una de ellas, está asociada a un elemento artístico.
C.E.M Hipatia acudirá a las jornadas con los proyectos “Construyendo la célula”/ “Jugando con los elementos”, mientras que el Colegio Lourdes y el Colegio Montserrat lo harán con “Palabras que vuelan y “El camino del agua”, respectivamente.
Feria Científica: propuestas de los distintos centros educativos en el Salón de Baile
- “Geometría, ¿estás ahí?”, Colegio Ágora.
- “Soap, savon, jabón”, Colegio Ártica (Cooperativa José Ramón Otero).
- “Ciencia hasta en el desayuno”, Colegio Cristo Rey.
- “Construyendo la célula”/“Jugando con los elementos”, Colegio Hipatia (FUHEM).
- “Palabras que vuelan”, Colegio Lourdes (FUHEM).
- “El camino del agua”, Colegio Montserrat (FUHEM).
- “Creando con electricidad una nueva corriente”, Colegio Internacional J. H. Newman.
- “Cómete el coco con la topo”, Colegio Ramón y Cajal.
- “La ciencia del dragón” , CEIP José Hierro.
- “Cosas RuidoS4As”, CEIP Lope de Vega.
- “Automatización eléctrica”/ “Hardmodding”, Centro de Formación Profesional José Ramón Otero.
- “Jugando con los sentidos”, IES Ángel Corella.
- “El viaje de la digestión”, IES Antonio Gala.
- “Aprende robótica jugando”, IES El Espinillo.
- “Estudiando… el enigma de los colores”, IES Federico García Lorca.
- “Supervivientes del Cretácico: las aves”, IES Guadarrama.
- “Electrifícate con mucho arte”, IES Las Lagunas.
- “La clave de la belleza”, IES María Guerrero.
- “El autómata Quinta”, CPEE La Quinta.
La mirada y la experiencia científicas de las instituciones participantes
- “Nanociencia para todos”, IMDEA Nanociencia. (Comunidad de Madrid).
- “Software a tu alcance”, IMDEA Software. (Comunidad de Madrid).
- “Ciencia y Restauración: Conservar el Pasado para el Futuro”, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. (Comunidad de Madrid).
- “Ven a ingeniar el futuro”, Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
- “¡Sí, es física!”, Grupo Especializado de la Enseñanza de Física (GEEF) - Real Sociedad Española de Física (RSEF).
- “Piensa y juega con las mates”, Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas Emma Castelnuovo/Museo de las Matemáticas. UPM.
- “El país de Han”, Instituto Confucio de Madrid/Casa Asia.
- “Física recreativa”, Federación de Escuelas Populares de Adultos de Madrid (FEPAM).
- “La locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”, Proyecto Geodivulgar, Universidad Complutense de Madrid.
- "Conoce el patrimonio geomonumental de Madrid". Fundación para el Conocimiento madri+d. D.G. de Universidades e Investigación. Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Comunidad de Madrid. Grupo de investigación de Petrología Aplicada a la Conservación del Patrimonio. Instituto de Geociencias IGEO (UCM-CSIC)
Actividades Paralelas
Science corner | Terraza de La Pecera | 7 y 8 de marzo
Al estilo de los speakers corners ingleses, varios premios nacionales de Ciencia en Acción sorprenderán a los viandantes con sus experiencias, a la vez que invitan a ver la feria que se estará desarrollando dentro del Círculo de Bellas Artes. Con Intervenciones de:
- Fernando Prada (Premio Enseñanza y Divulgación de la Física (Enseñanza Media) RSEF-Fundación BBVA).
- Fernando Blasco (Universidad Politécnica de Madrid).
- Juan Antonio García-Monge (Divulgador científico).
- Pablo Nacenta (GEEF-RSEF).
Taller de chino oral | Teatro Fernando de Rojas | 7 y 8 de marzo | 11 horas
El Instituto Confucio de Madrid ofrece este taller en el que se introduce al alumno de un modo divertido y ameno en la lengua china. Así aprenderá a decir algunas frases básicas y a conocer los principios básicos de la lengua china actual.
Taller de caligrafía china | Stand en la Feria Científica del Instituto Confucio de Madrid / Casa Asia | 7 y 8 de marzo | 11 horas
El Instituto Confucio de Madrid ofrece este taller en el que se utilizarán los medios tradicionales (tinta, pincel, papel) para que el alumno pueda tener una experiencia directa con la escritura china, la formación de sus caracteres, orden de los trazos y concluir con la escritura de caracteres completos.
Concierto didáctico. Neomymus | Teatro Fernando Rojas | 7 de marzo a las 12 y 17 horas. 8 de marzo a las 12 horas
Historia inventada de la música inventada.
Concierto didáctico interactivo para todos los públicos, donde, a través de la música, la fantasía y un montón de instrumentos insólitos y reciclados, se relata una "Historia inventada de la música inventada", llena de sorprendentes mensajes culturales y mucho humor. Los asistentes participan en la interpretación de algunas canciones y en la fabricación de instrumentos con objetos cotidianos.
Ciencia en la Azotea | Azotea CBA | Desde Arquímedes a la época victoriana | 7 y 8 de marzo a las 13 horas
Ingenios mecánicos y experimentos solares a cargo de Juan A. García-Monge.
Espectáculo. La magia del color | Teatro Fernando de Rojas | 7 de marzo a las 18.30 horas
A cargo de Fernando Blasco (UPM) y Miguel Durán (U. de Girona). Organiza UPM.
Torres Quevedo: el más prodigioso inventor de su tiempo | Teatro Fernando Rojas | 8 de marzo a las 17 horas
A cargo de Francisco González Redondo. Organiza GEEF-RSEF
Ciencia condensada | Teatro Fernando de Rojas | 8 de marzo a las 17.30 horas
En cinco minutos como máximo, cada centro educativo expondrá su experimento más sorprendente. Presenta José González López de Guereñu. GEEF-RSEF entregará dos premios a los mejores proyectos.
Taller de Wushu | 8 de marzo a las 18.30 horas
El Instituto Confucio de Madrid ofrece un taller de Wushu, arte marcial chino cuyo objetivo va más allá de la pericia de la pelea buscando la perfecta armonización entre cuerpo, mente y espíritu.
Las Jornadas están organizadas por el Círculo de Bellas Artes y FUHEM, y cuentan además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), SM, la Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero y la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Las Jornadas se podrán seguir desde Facebook o Twitter, con el hashtag #ConCienciaEscuela.
Los centros educativos que quieran visitar la Feria Científica deben solicitar cita previa antes del viernes 3 de marzo escribiendo al correo: talleres@circulobellasartes.com o llamando al teléfono 91 360 54 09 en horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas.
¿Recuerdas las Jornadas del año pasado? Te dejamos el video para ir abriendo boca.
El futuro de la educación, a debate
 Diálogos por la educación
Diálogos por la educación
¿Qué mundo tenemos? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué educación necesitamos?
La educación que nos une organiza una nueva mesa redonda dentro del ciclo ‘Diálogos por la educación' en la que participará Yayo Herrero, Directora General de FUHEM.
La cita es el próximo 22 de febrero de 2017, en el Ateneo de Madrid (Calle del Prado, 21). La mesa completa estará compuesta por:
- Yayo Herrero (Directora General de FUHEM y miembro de Ecologistas en Acción).
- Francisco López Rupérez (ex Presidente del Consejo Escolar del Estado).
Modera: Pablo Gutiérrez del Álamo (El Diario de la educación).
"La educación que nos une" es una plataforma de organizaciones en defensa de la educación formada por ATTAC, Juventud sin Futuro, Red IRES, Ecologistas en Acción, Movimientos de Renovación Pedagógica, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Foro Mundial de Educación, etc.
V Encuentro de ecología y educación
 Los próximos 25 y 26 de febrero de 2017, FUHEM también participa en el "V Encuentro de Ecología y Educación" que organiza Ecologistas en Acción.
Los próximos 25 y 26 de febrero de 2017, FUHEM también participa en el "V Encuentro de Ecología y Educación" que organiza Ecologistas en Acción.
Yayo Herrero, Directora General de FUHEM participará en la mesa redonda titulada "La necesidad de una sociedad en transición" junto a Emilio Santiago, que tendrá lugar el sábado 25 de febrero a las 10 horas.
Por su parte, Luis González, coordinador entre las Áreas Educativa y Ecosocial de la fundación, participará en la mesa redonda de experiencias titulada: Experiencias para la transición ecosocial junto a Jóvenes Ecologistas y el proyecto Vega Educa Granada. Esta mesa redonda abrirá la sesión del domingo 26 de febrero, también a las 10 de la mañana.
El encuentro se celebrará en las instalaciones de Matadero Madrid (Nave Terneras, detrás de la Junta Municipal). El contenido completo del encuentro puede consultarse en la página de Ecologistas en Acción.
Buscar colegio para el curso 2017/18
Los tres colegios de FUHEM, Hipatia, Lourdes y Montserrat, que ofrecen en régimen concertado las etapas educativas que van desde segundo ciclo de Infantil hasta el Bachillerato y la Formación Profesional, ya están trabajando para facilitar la información necesaria a las familias interesadas en el proceso de admisión de alumnos/as para el curso 2017-2018, dentro de los plazos y procedimientos estipulados por la Comunidad de Madrid, cuya información completa se facilita en el Portal de la Educación.
En el caso de Lourdes y Montserrat, las páginas web de ambos colegios ofrecen un formulario de preinscripción, abierto hasta el 10 y 3 de marzo respectivamente, en el que las familias interesadas pueden facilitar sus datos para ser convocados a las reuniones informativas. En ningún caso puede considerarse que una preinscripción supone la admisión de un/a alumno/a. Establecido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el periodo legal de admisiones será del 19 de abril al 5 de mayo (ambos días inclusive).
A continuación, ofrecemos un resumen de los procesos que llevará a cabo cada colegio aunque os recomendamos consultar la web del centro en el que estéis interesados, porque ellos irán facilitando una comunicación más rápida y directa de este proceso.
C.E.M. HIPATIA
La Ciudad Educativa Municipal Hipatia, ubicada en el municipio de Rivas Vaciamadrid, ofrece todas las etapas en régimen concertado (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional), excepto el primer ciclo de educación primaria (0-3 años).
Celebrará varias jornadas informativas, distribuidas por etapas, con el fin de compartir con las familias el proceso de admisión, el proyecto educativo y los servicios del centro, así como una visita a las instalaciones.
- Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años): 14 de marzo a las 16.30 horas. Mediateca del edificio de Educación Primaria.
- Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: 4 de abril a 16.30 horas. Vestíbulo del edificio de Educación Secundaria.
- Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 4 de abril a 17.30 horas. Vestíbulo del edificio de Educación Secundaria.
Lourdes
El Colegio Lourdes ofrece educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, incluida la modalidad de Bachillerato Artístico, todas ellas en régimen concertado. Dividido en dos edificios, el centro se encuentra en el barrio de Batán, muy cerca del metro de Casa de Campo.
En su página web se ofrece un formulario on-line que estará abierto hasta el 10 de marzo. En él, las familias pueden dejar sus datos para ser convocadas a las sesiones de puertas abiertas que tendrán lugar en las siguientes fechas:
- Infantil: 27 de marzo, 16.30 horas. Salón de actos del edificio principal.
- Infantil y Primaria: 4 de abril, 16.30 horas. Salón de actos del edificio principal.
- ESO y Bachillerato: 5 de abril. 16.30 horas. Salón de actos del edificio principal.
- Bachillerato: 19 de abril. 16.30 horas. Salón de actos del edificio principal.
Montserrat
El Colegio Montserrat ofrece educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, todas ellas en régimen concertado. Dividido en dos edificios, el centro se encuentra en el barrio de La Estrella, cerca del metro de Sainz de Baranda.
En su página web se ofrece un formulario on-line que estará abierto hasta el 3 de marzo. En él, las familias pueden dejar sus datos para ser convocados a las sesiones informativas que tendrán lugar en fechas que se comunicarán directamente a los interesados.
FUHEM y MES Madrid firman un convenio de prácticas para el alumando de CEM Hipatia
 FUHEM y el Mercado Social de Madrid han firmado un convenio de colaboración a través del cual el alumnado de CEM Hipatia podrá realizar prácticas no laborales en las entidades del mercado social. Las más de 150 empresas que pertenecen al Mercado Social de Madrid ofrecen a los estudiantes de los títulos de Técnico en cocina y gastronomía y Técnico en sistemas microinformáticos y redes la oportunidad de conocer las dinámicas de trabajo, el funcionamiento y los valores de las empresas de la Economía Social y Solidaria. Los objetivos que se persiguen con la firma de ese convenio son:
FUHEM y el Mercado Social de Madrid han firmado un convenio de colaboración a través del cual el alumnado de CEM Hipatia podrá realizar prácticas no laborales en las entidades del mercado social. Las más de 150 empresas que pertenecen al Mercado Social de Madrid ofrecen a los estudiantes de los títulos de Técnico en cocina y gastronomía y Técnico en sistemas microinformáticos y redes la oportunidad de conocer las dinámicas de trabajo, el funcionamiento y los valores de las empresas de la Economía Social y Solidaria. Los objetivos que se persiguen con la firma de ese convenio son:
- Facilitar la inserción laboral del alumnado de Formación Profesional mediante la realización de prácticas en centros de trabajo que reproduzcan las condiciones habituales del entorno empresarial.
- Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional alcanzada en el centro formativo, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.
- Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional (adquirir la competencia profesional característica de cada ocupación, una identidad, madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones).
- Facilitar la evaluación de los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado, que no se pueden comprobar en el centro formativo por exigir situaciones reales de producción. Y, si es el caso, acreditar los aspectos más representativos de dicha competencia requerida en el empleo.
- Adquirir el conocimiento de la organización productiva, correspondiente al perfil profesional, y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, con el fin de facilitar su futura inserción profesional.
Las prácticas se realizarán durante 370 horas desde el 28 de marzo al 16 de junio, de lunes a viernes (excepto las que se realicen en hostelería) en horario de mañana o tarde. Las entidades del mercado social participantes en este programa se pueden consultar a continuación:
Alimentación | Comunicación TICS | Hostelería – Restauración | Informática-Electrónica
La relación completa de las entidades que forman parte del Mercado Social de Madrid se pueden consultar en este catálogo.
Para más información: coordinacionfp@colegiohipatia.fuhem.es Tfno: 917 139 702 (ext.437)
Energía nuclear: Garoña, y vuelve el debate
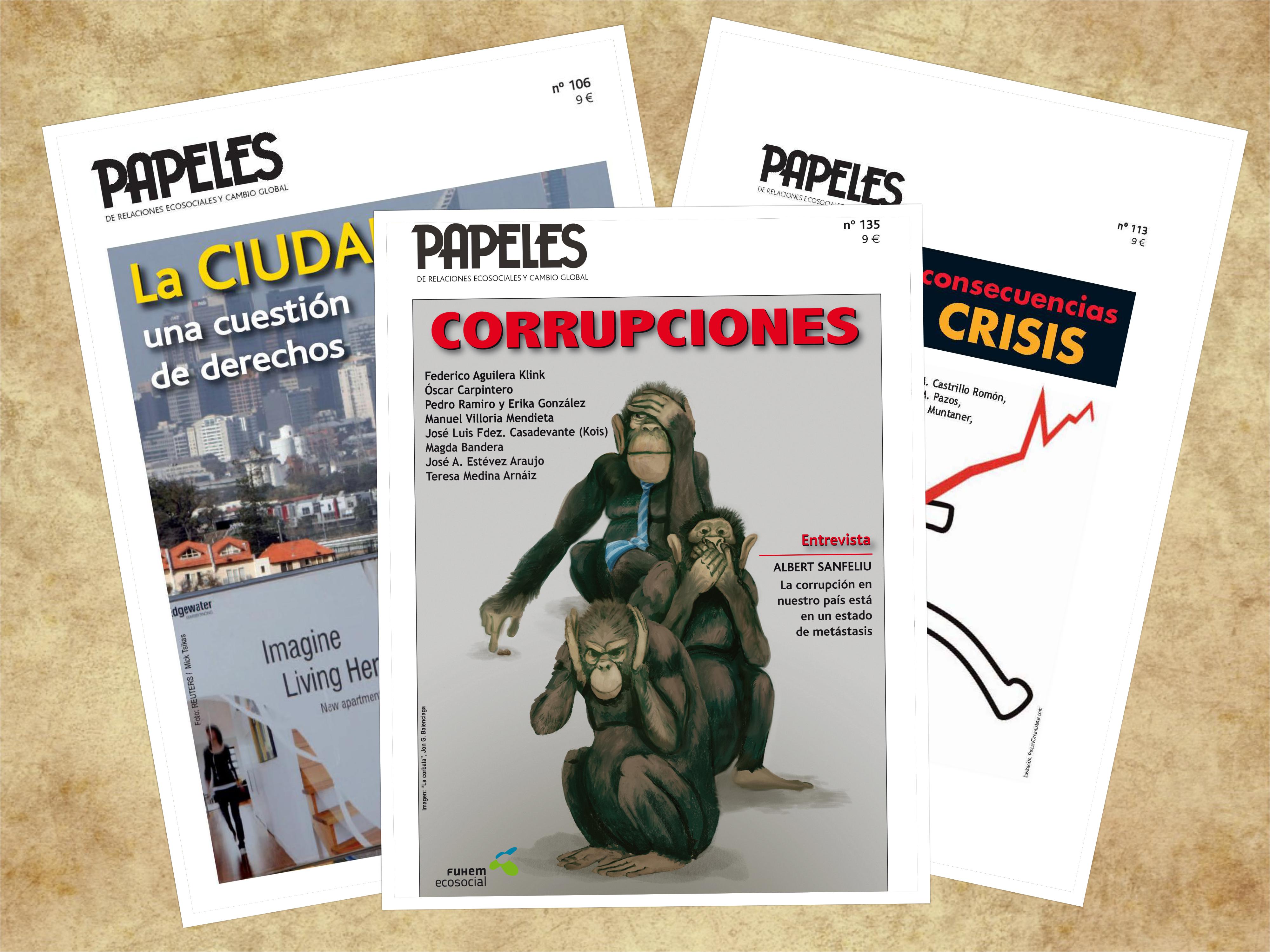
La noticia de la posible reapertura de la vieja central de Garoña, en la provincia de Burgos, ha vuelto a reabrir el angustioso debate en torno a la energía del átomo, a sus costes y a los diferentes problemas y riesgos que conlleva su producción.
Una vez más, España va a contracorriente en relación con el resto de Europa (Italia y Austria apostaron por el cierre definitivo ya hace muchos años a través de referéndum, Suiza también lo hizo recientemente y Alemania está preparando un plan para el cierre progresivo de sus centrales). Se apoya la opción nuclear con la retórica vacía de la producción limpia y segura, de la garantía del suministro eléctrico básico de la población (¡que no está en peligro!), y de la hipótesis de que podría servir para abaratar los costes de las facturas eléctricas, que en los últimos meses han experimentado importantes encarecimientos.
Aunque el plan Garoña con muchas probabilidades no seguirá adelante, sobre todo, por los problemas planteados por las dos eléctricas que controlan Nuclenor, la empresa concesionaria; la estrategia de alargar la vida de las centrales nucleares es evidente y la propuesta del CSN con respecto a Garoña en ese sentido era un mero trámite, o mejor dicho una excusa para sentar un precedente. El objetivo real son las demás centrales del Estado, para continuar perpetuando el clientelismo y los intereses cruzados entre una cierta parte de la política y el oligopolio de las eléctricas.
Pero los problemas del almacenamiento de los residuos, el enfriamiento de los reactores, el desmantelamiento de las instalaciones, etc., siguen ahí y continúan amenazando la seguridad de un pueblo que rechaza mayoritariamente la opción nuclear y demanda una nueva política energética. Chernóbil, Fukushima y, muy recientemente, el incendio en un reactor de una central nuclear en Francia (incidente que pasó prácticamente desapercibido en la prensa) están presentes en la cabeza de mucha gente.
Ante la peligrosidad de que se reactive el canal de la producción nuclear y se impida con ello el tránsito hacia un modelo alternativo basado en verdaderas energías renovables (cuya producción y aprovechamiento faciliten la descentralización y democratización de la energía, como muestra Ruitort en su libro Energía para la democracia, editado por FUHEM Ecosocial y Catarata, en 2016) os proponemos una selección de artículos que creemos puedan ayudar a centrar el debate de la energía nuclear entorno a cuestiones ecosociales relevantes.
Henning Mankell, los residuos radiactivos y el muy oscuro legado de la humanidad, Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 135, otoño 2016, págs. 127-137.
Los residuos radiactivos han sido considerados por la industria nuclear como una externalidad inevitable por la que no deberíamos preocuparnos. Sin embargo, han sido los residuos radiactivos de plutonio los que han dado pie a una nueva etapa geológica, el Antropoceno, como se acordó en el Congreso Internacional de Geología celebrado en Sudáfrica en septiembre de 2016.
La generación de estos residuos tiene orígenes diversos: la producción de energía eléctrica de origen nuclear, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares, la utilización de radioisótopos en múltiples actividades de la industria, la medicina o la investigación, etc. Lo que suele llamarse gestión de los residuos radiactivos es el conjunto de actividades administrativas y técnicas necesarias para la manipulación, tratamiento, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de estos residuos, teniendo en cuenta, se afirma oficialmente, «los mejores factores económicos y de seguridad disponibles».
Desde la perspectiva de la industria atómica existente, mientras no tengamos otra solución, los residuos no van a caber en las centrales y se van a tener que guardar en almacenes. En este punto entran en acción dos alternativas: ubiquémoslos en subterráneos o mantengámoslos a vista. El criterio más sensato, sin ningún atisbo de duda, es el segundo, tener este material a la vista ya que, como afirmaba Henning Mankell en su obra póstuma, Arenas movedizas, «el olvido es oscuridad»: queremos extinguir toda la luz de la memoria que nos puede recordar lo que, quienes hoy estamos vivos, «enterramos –u olvidamos– un día en el corazón de la montaña; aquello de cuya existencia no queríamos que supieran nada las generaciones venideras, mucho menos que pudieran detectarlo y, finalmente, encontrarlo».
Sospecha de irregularidades en la minería del uranio en Salamanca, José Ramón Barrueco Sánchez, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 135, págs. 141-146.
En este artículo se aborda la problemática surgida en Salamanca donde Berkeley Minera de España S. L. (filial de la empresa australiana Berkeley Resources) ha fijado sus intereses para la explotación de una mina de uranio. Con este fin, ha forjado una red clientelar entre los municipios afectados, comprando voluntades entre la población y políticos locales a la vez que se ha beneficiado del apoyo de altos cargos de las distintas administraciones.
En Europa ya solo hay minas de uranio en la República Checa y Rumanía, pues se han clausurado todas las minas de este tipo en Europa occidental. Países como Francia, Portugal o España habían abandonado esta actividad minera por su alto impacto ambiental y escasa rentabilidad, ya que no hay que olvidar que se trata de una mina de uranio, y así, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige que los residuos que se producen sean considerados como radiactivos. Estos residuos serán almacenados en la mina de por vida, estimándose que tardarán miles de años en degradarse.
De nuevo, nos encontramos ante un ejemplo de la actuación de empresas con grandes intereses económicos, que priman más que la salud de las personas o el medioambiente de nuestro territorio. Y los intereses políticos confluyen con los de los poderosos en contraposición con los de la sociedad civil, que intenta luchar para que los efectos negativos de esas actuaciones no afecten a las zonas donde habitan.
Sin embargo, en el aire queda una cuestión irresuelta: ¿quién asumiría el coste de restauración de la zona donde se hayan realizado las labores mineras si la empresa abandona a mitad de camino?
Fukushima: un antes y un después de la industria nuclear, Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 113, primavera 2011, págs. 167-174.
Tras el desastre de Fukushima, muchos se preguntaron por qué se han ubicado en Japón tantos reactores al lado del mar en una zona propensa a maremotos. La Union of Concerned Scientists lo documentó, entonces, con detalle: por razones económicas. No hay que pagar por el agua del mar, sale muy barata, regalada, rebaja costes y aumenta beneficios, especialmente en un país sin ríos de caudal importante.
De igual manera, al calor del maremoto de 2011 que dejó al descubierto las irregularidades en el sistema de seguridad de la central nuclear, destruida por los efectos colaterales del seísmo, se reavivó el debate sobre la benignidad de la energía nuclear. Las posiciones a favor, movidas principalmente por intereses económicos, defienden sus ventajas. La realidad, no obstante, muestra lo contrario: ni es ilimitada dada las reservas internacionales de uranio; ni es limpia analizada en su conjunto; ni es barata si sumamos todas las externalidades y el inmenso pozo sin fondo que representa el tratamiento de los residuos radiactivos (ya en 1984 la revista Forbes calificó la energía nuclear del «mayor fiasco en la historia económica norteamericana»), ni desde luego es segura. Por si faltara algo, está envuelta en el oscurantismo, las falsedades y la manipulación de la opinión pública. Y, en ocasiones, en el miedo y el servilismo.
El poder del lado oscuro de la fuerza. Presiones, falacias e intereses atómico-nucleares, Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 106, verano 2009, págs. 117-139.
Lo nuclear ha vuelto a primer plano: aparece frecuentemente, y con intereses no ocultados, en primera página de diarios, revistas y publicaciones. Este es el marco –político, económico, militar, de seguridad, de (des)información a la ciudadanía– en el que se suele mover y proyectar la industria nuclear, en el cual suele “olvidarse” la gran cantidad de residuos radiactivos peligrosos que se generan y sus decenas de miles de años de vida.
Pero la energía nuclear no sólo es una energía potencialmente peligrosa y contaminante sino también cara. Para algunos analistas es, esencialmente, un desastre económico que perdió hace tiempo la batalla de la competitividad.
El corolario político es claro: la generación de energía altamente centralizada sirve a las necesidades de economías altamente centralizadas, es decir, la acumulación exclusiva de capital a un amplio coste social.
PREMIOS: Cortos Dona’mCine
Entrepueblos y AIETI te invitamos, en el marco de las actividades del 8 de marzo, a la presentación de los cortos ganadores de la 3ª edición del concurso internacional de cortos realizados por mujeres, sobre mujeres, Dona’mCine (Dame Cine), impulsado por Entrepueblos.
En esta edición se ha concedido un especial premio Berta Cáceres, en el 1er. Aniversario de su asesinato.
En Madrid los vamos a proyectar el día 7 de Marzo, en el Pequeño Cine Estudio de Magallanes, a las 18h, en el marco de la Campaña “Derecho a Defender Derechos” que estamos llevando a cabo AIETI, Entrepueblos y Cooperacció, con un coloquio sobre la situación de las defensoras de DD.HH. en América Latina.
En esta edición se ha concedido un especial premio Berta Cáceres, en el 1er. Aniversario de su asesinato.
En Madrid los vamos a proyectar el día 7 de Marzo, en el Pequeño Cine Estudio de Magallanes, a las 18h, en el marco de la Campaña “Derecho a Defender Derechos” que estamos llevando a cabo AIETI, Entrepueblos y Cooperacció, con un coloquio sobre la situación de las defensoras de DD.HH. en América Latina.
Una reflexión sobre la equidad en El Diario de la Educación
 En el marco del acuerdo de colaboración entre FUHEM y El diario de la educación, se ha publicado una tribuna firmada por Gerardo Echeita que plantea la necesidad de que las políticas de equidad contemplen las demandas de la escuela, pero haciéndolo de forma más global, y atendiendo también a factores sociales, urbanísticos y laborales, que van más allá de las puertas de la escuela.
En el marco del acuerdo de colaboración entre FUHEM y El diario de la educación, se ha publicado una tribuna firmada por Gerardo Echeita que plantea la necesidad de que las políticas de equidad contemplen las demandas de la escuela, pero haciéndolo de forma más global, y atendiendo también a factores sociales, urbanísticos y laborales, que van más allá de las puertas de la escuela.
Con el título “¿Un pacto educativo sin equidad?”, el artículo plantea que la falta de mayorías políticas actuales puede llevar a una nueva reforma educativa fraguada con más consensos y que, llegados a este punto, la prioridad de nuestro sistema educativo (y, por lo tanto, también del proyecto social que queremos para este país), es mejorar la equidad.
En el texto, Gerardo Echeita reflexiona sobre las relaciones entre equidad y dos conceptos afines: inclusión y atención a la diversidad. Aspectos que define como “miradas complementarias sobre una aspiración común: avanzar hacia un sistema educativo de calidad que aúne excelencia y justicia social”. Además, a los tres parámetros clásicos de referencia para la equidad (acceso, oferta y resultados), añade uno más, que cabe llamar igualdad de reconocimiento. Con ella se resalta la necesidad de que los sistemas educativos contribuyan al respeto y reconocimiento de la diversidad humana.
Tras subrayar el papel que el profesorado ha de jugar, siendo capaz de articular modos de enseñar y evaluar que propicien un adecuado ajuste a la diversidad de estilos, motivaciones, capacidades de aprendizaje e intereses de sus estudiantes, el texto concluye advirtiendo que las políticas de equidad no pueden quedar constreñidas al espacio que corresponde a la educación escolar, puesto que todos los estudios señalan, una y otra vez, la importancia de factores sociales, urbanísticos, económicos y laborales que se encuentran “más allá de las puertas de la escuela”. Partiendo de ahí, es necesario que las políticas de equidad sean sistémicas e intersectoriales, articuladas y sostenidas en el tiempo, otorgando a la educación escolar el papel que le corresponde pero sin olvidar que es solo un factor frente al desafío global de una sociedad que quiera aspirar a mayor igualdad y justicia social.
Otros artículos, otras miradas
Anteriormente, FUHEM ha publicado cuatro tribunas en El Diario de la Educación:
• Educar y aprender en un marco de crisis civilizatoria
Firmado por Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, este artículo plantea el papel de una escuela que no puede cerrar los ojos a la realidad que vivimos, dominada por una crisis civilizatoria.
• Debatir con rigor sobre la escuela concertada
Ángel Martínez González Tablas, Presidente de FUHEM, propuso la necesidad de reflexionar sobre el significado, las posibilidades y las limitaciones de este modelo que representa un tercio de la educación que se oferta en nuestro país a comienzos del siglo XXI.
• Será que no soy lo bastante innovador
Con este título un tanto provocador, reflexionaba Víctor Manuel Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa de FUHEM, sobre los retos y oportunidades que plantea la cuestión de la innovación educativa.
• Educar para convivir con justicia ecosocial
Luis González, coordinador entre las áreas Educativa y Ecosocial de FUHEM, señala la centralidad que deberían ocupar los contenidos ecosociales, como lo hacen materias como matemáticas o lengua, no solo para dotarles de herramientas sino para que sean agentes de cambio activo.
Cuando lo importante no es relevante. La sociedad española ante el cambio climático
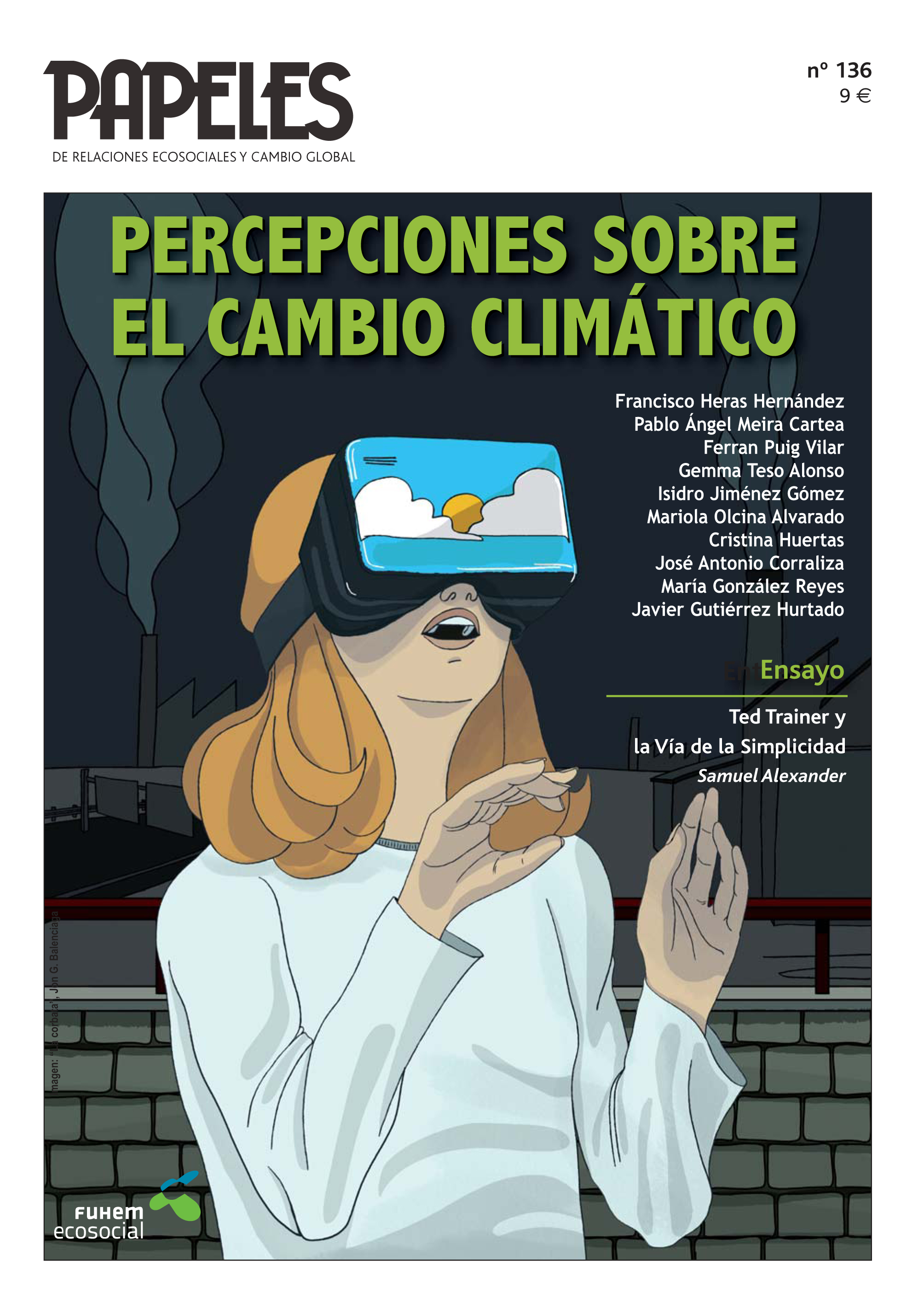
Cuando lo importante no es relevante. La sociedad española ante el cambio climático, Francisco Heras Hernández, Pablo Ángel Meira Cartea, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 136, invierno 2016-2017, págs. 43-53.
Los estudios realizados para conocer las ideas y valoraciones de la población española sobre el cambio climático dibujan una sociedad consciente de la realidad del fenómeno, de su causalidad humana y de su peligrosidad, que rechaza la inacción frente al problema. Pero también revelan que el cambio climático no forma parte de las prioridades personales y posee una modesta relevancia social, política o mediática. En este escenario, la mera provisión de información sobre los impactos y vulnerabilidades asociadas al cambio climático no parece ser la respuesta necesaria, ya que cada vez son más quienes se sitúan en una actitud de ignorancia activa, optando por “no saber más” acerca de un fenómeno que resulta deprimente y les sobrepasa.
Los estudios realizados en los últimos años sobre la sensibilidad del clima ante las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) llevan a una conclusión clara: no es posible evitar interferencias peligrosas sobre el clima con meros retoques en el sistema energético mundial, sino que se requiere una transformación profunda de la cultura de la energía. Un cambio que debe ser realizado en un periodo de tiempo cada vez más limitado.
A modo de ejemplo, un reciente trabajo aparecido en la revista Nature1 estima que, para tener un 50% de posibilidades de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C,2 las emisiones acumuladas entre 2011 y 2050 no deberían superar las 1.100 gigatoneladas de CO2. Unas cifras que serán superadas de largo si persisten las actuales tendencias. De hecho, si se utilizasen las reservas conocidas de combustibles fósiles, se producirían unas emisiones unas tres veces superiores a esta cifra. De acuerdo con los autores del citado artículo, no superar los 2°C requiere renunciar a quemar el 80% de las reservas conocidas de carbón, el 50% de las de petróleo y el 30% de las de gas. Es fácil imaginar las enormes resistencias que plantea esta autolimitación en las esferas social y económica.
Se requiere una transformación profunda de la cultura de la energía.
Los planes nacionales e internacionales empiezan a reconocer, al menos en el plano teórico, las dimensiones del esfuerzo requerido. Por ejemplo, la Hoja de Ruta para una economía baja en carbono de la Unión Europea plantea, para 2050, un recorte de las emisiones de un 80% respecto a los niveles de 1990, que debe ser íntegramente logrado con reducción de las emisiones propias, sin recurrir a mecanismos como el comercio de emisiones.
Sin embargo, hay un abismo entre los objetivos de cambio que se derivan de esos análisis y las respuestas reales. Porque lo cierto es que, en lo esencial, seguimos pensando y tomando decisiones como si el cambio climático no existiera. ¿Cómo explicar la aparente contradicción?
Explorando las raíces de la inacción
En los años 2008, 2010 y 2012 nuestro equipo desarrolló tres amplios estudios demoscópicos que exploraron las creencias3 y las valoraciones de la población española sobre el cambio climático, así como la forma en que este es socializado a través de la comunicación. Los resultados obtenidos aportan algunas claves para comprender las representaciones sociales del fenómeno, así como la aparente –o real– indiferencia social que genera.
Las creencias y las valoraciones
Las creencias y valoraciones sociales sobre el cambio climático condicionan las reacciones personales y colectivas ante el problema. Si se extienden las dudas sobre la realidad del cambio climático o sobre su relación causal con la acción humana o se minusvalora su peligrosidad, parece difícil que se fragüen los consensos sociales y la voluntad política necesarios para desarrollar respuestas que limiten su impacto.
Algunos estudios empíricos han detectado una relación significativa entre creencias básicas en materia de cambio climático y predisposición a desarrollar acciones personales a favor del clima,4 el nivel de apoyo otorgado a las políticas públicas frente al cambio climático5 o el respaldo a los candidatos que defienden el desarrollo de acciones contra el cambio climático.6
¿Cuál es la situación en el caso español? En las demoscopias ya citadas7 exploramos el grado de ajuste entre las creencias y las valoraciones sociales y las interpretaciones científicas. Los resultados obtenidos han confirmado que la sociedad española reconoce de forma general la realidad del cambio climático y la influencia humana en su génesis, siendo menos de una de cada diez personas encuestadas quienes creen que “no está ocurriendo” o quienes lo atribuyen “principalmente” o “exclusivamente” a causas naturales.
La población española también reconoce de forma mayoritaria la peligrosidad del cambio climático, aunque, cuando valora los riesgos para las personas incorporando variables temporales (generaciones actuales-generaciones futuras), económicas (países ricos-países pobres) y de cercanía al propio individuo (sociedad española-propia comunidad-propia familia-propia persona encuestada), se descubren posiciones diversas. Las personas que hacen valoraciones de riesgo más bajas tienden a considerar realmente vulnerables a los países pobres y, en algunos casos, a las generaciones futuras. Por el contrario, quienes realizan las valoraciones de riesgo más elevadas se caracterizan por no establecer excepciones económicas, temporales o sociales.
Las demoscopias también exploraron en qué medida los españoles reconocen la necesidad de desarrollar respuestas para limitar los riesgos derivados del fenómeno. Los resultados muestran que los españoles creen que, frente al cambio climático, no cabe la inacción. Y también revelan un amplísimo apoyo a las iniciativas orientadas al ahorro, la eficiencia y la adaptación. Sin embargo, revelan divergencias al otorgar un nivel de prioridad a la acción para proteger el clima, ya que para muchos, el 47%, “deberíamos ocuparnos de problemas más importantes”.
El análisis de los datos demoscópicos ha revelado unas relaciones diversas entre las creencias sobre cambio climático y el posicionamiento político: la relación es débil en lo relativo al reconocimiento del fenómeno o la atribución de sus causas; y casi inexistente al analizar las posiciones sobre el ahorro, la eficiencia o la adaptación; pero significativa en lo referente a la valoración de los riesgos: las personas que se sitúan en la izquierda del espectro político realizan valoraciones de los riesgos más elevadas que aquellas que se sitúan en el centro o la derecha. La percepción del riesgo se perfila así como el aspecto más “político” y también el más estable, al mostrar cambios mínimos entre las oleadas de 2010 y 2012.
La cuestión de la relevancia
Creemos que es real, que es originado por la actividad humana y que es peligroso; y nos declaramos contrarios a la inacción… pero, en la práctica, parecemos comportarnos como si el problema no existiera. Para tratar de explorar esta aparente contradicción, resulta interesan te introducir un nuevo aspecto en el análisis: la relevancia que se otorga a la cuestión. El conjunto de temas sobre los cuales podemos emitir un juicio o valoración es muy amplio. Pero el conjunto de aspectos de los que podemos ocuparnos es mucho más limitado. Por ello, no todos los temas logran hacerse un hueco en nuestras agendas. El concepto de relevancia ayuda a valorar hasta qué punto tenemos un determinado tema “en mente”, lo que hace más probable que sea tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones, o si es solo una cuestión más sobre la que tenemos opinión, que se puede considerar “importante” pero no “relevante”.
Las creencias y valoraciones sociales sobre el cambio climático condicionan las reacciones personales y colectivas ante el problema
Desde una perspectiva colectiva, proporcionar respuestas adecuadas al cambio climático hace necesario reformular un amplio conjunto de políticas públicas: agricultura, transporte, industria, energía, turismo… que deben ser revisadas bajo criterios de mitigación y adaptación.8 Pero las políticas y medidas de lucha contra el cambio climático entran en competencia con otras políticas, especialmente cuando se aplican objetivos y visiones de corto plazo. En este sentido, para que la lucha contra el cambio climático se convierta en una prioridad, el tema debe poseer una elevada relevancia social y política.
La cuestión de la relevancia también tiene interés desde la perspectiva personal, ya que, igual que ocurre en el caso de las agendas públicas, el conjunto de cuestiones que nos movilizan o inspiran para introducir cambios en nuestras opciones personales es limitado.
Existen numerosos indicios que indican que el grado de relevancia otorgado al cambio climático es bajo:
• El cambio climático no se cita entre los “problemas más importantes”: entre 2008 y 2012 disminuyó progresivamente el porcentaje de personas entrevistadas que citan el cambio climático espontáneamente entre los principales problemas mundiales;9 las citas fueron prácticamente inexistentes si se interrogaba sobre problemas en el ámbito nacional, regional o local.
• Se habla poco sobre cambio climático con amigos o familiares: en 2012, solo tres de cada diez personas encuestadas había escuchado hablar sobre el tema, en el mes previo, a un amigo y solo una de cada cuatro a un familiar.
• Los españoles se informan poco de forma activa sobre cuestiones relativas al cambio climático: las búsquedas por internet sobre cambio climático han perdido peso progresivamente a partir de 2007, tal y como muestran los análisis hechos con la aplicación Google Trends.
• La participación en demanda de políticas y medidas frente al cambio climático es muy escasa: en la encuesta realizada en 2012, tres de cada cuatro personas encuestadas declararon no haber colaborado nunca con alguna organización que actúe ante el cambio climático; solo dos de cada diez personas encuestadas dijo haber firmado con cierta frecuencia a favor de campañas ante el cambio climático, mientras que solo una de cada diez afirmó haber asistido a alguna protesta para demandar acciones ante el cambio climático.
• Los medios de comunicación tratan poco el tema: un estudio sobre el tratamiento mediático del cambio climático en España estimó que el número de informaciones sobre cambio climático en los periódicos constituía un 0,2% del total, siendo el 0,19% de la muestra analizada para el caso de los informativos de televisión. El trabajo concluía que el tema constituye «un asunto marginal para los medios españoles».10
• El cambio climático está ausente de los debates políticos o las campañas electorales: en los últimos cinco debates sobre el Estado de la nación, celebrados en el Congreso de los Diputados (años 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015) la locución “cambio climático” fue citada solamente en una ocasión.11 En el último gran debate entre candidatos a presidente del Gobierno el tema no fue mencionado por ninguno de los candidatos.
Frente al cambio climático no cabe la inacción
Recapitulando, el cambio climático parece generar poco interés en el ámbito social (se habla poco, se debate poco, no se identifica entre los problemas más importantes), en el ámbito político (se cita poco, es poco relevante en los programas o los debates electorales) y en el ámbito mediático (se emite, se publica poco).
Explicaciones a la falta de relevancia del cambio climático
¿Por qué un problema que, según la principal revista sobre ciencia médica en el ámbito internacional «es, potencialmente, la mayor amenaza a la salud global en el siglo XXI»12 tiene una relevancia social, política y mediática tan escasa? Las explicaciones sugeridas son diversas, entre ellas:
Es importante, pero no es urgente
No hemos sido capaces de entender la urgencia del problema; por este motivo no lo valoramos como prioritario, aunque nos parezca “importante”. A esta percepción de falta de urgencia contribuirían elementos diversos entre los que podemos destacar:
– Una comprensión inadecuada de la dinámica temporal del cambio climático: no es fácil reconocer la inercia asociada al cambio del clima, que hace que hoy estemos comprometiendo los escenarios climáticos del futuro.
– Unos contextos contradictorios: el escaso peso de la cuestión climática en la agenda política o el lento y tortuoso avance de las negociaciones internacionales pueden haber sido leídos como indicadores de que no estamos ante una cuestión urgente.
Hay otros problemas más inmediatos
Las personas tienden a priorizar los problemas más cercanos en el tiempo y acuciantes. Los españoles tienen problemas más inmediatos (por ejemplo el desempleo o los problemas económicos) que dificultan centrar la atención en aspectos más graves, aunque con efectos menos reconocibles en el corto plazo.
Los medios no le prestan suficiente atención
Los medios de comunicación tienen una influencia reconocida en las agendas política y social y la cobertura mediática del cambio climático es cada vez más débil, lo que, a su vez, ha sido atribuido a causas diversas: los conflictos con los intereses de los anunciantes y los aparatos políticos,13 la falta de novedad,14 que hace difícil mantener en el tiempo el tratamiento de un problema que, por su naturaleza, no es de carácter puntual o, en el caso de las televisiones, la falta de imágenes atractivas para dar soporte a las informaciones.15
El cambio climático nos sobrepasa
El cambio climático es una fuente permanente de malas noticias y, en consecuencia, el problema es percibido como deprimente, demasiado grande y difícil de resolver, fuera de nuestro alcance. Y si no creemos que tenemos una capacidad real para influir en su evolución, no está en nuestra agenda. Los estudios sobre representaciones del cambio climático desvelan una combinación socialmente letal de dos emociones, miedo e impotencia, que conforman una emoción híbrida, la sobredeterminación, que inhibe el interés y la acción social proactiva.
El temor a los costes de actuar
Mucha gente muestra más miedo a las repercusiones de las medidas de respuesta frente al cambio climático que a las propias consecuencias del cambio climático. Al fin y al cabo, las primeras son concebidas como tangibles e inmediatas, mientras que las segundas se perciben como más imprecisas y lejanas en el tiempo. En definitiva, tememos el coste de las respuestas y optamos implícitamente por aplazarlas a un futuro indefinido (o, lo que es lo mismo, trasladamos los costes a las próximas generaciones).
La proyección de la incertidumbre epistémica como incertidumbre social
A pesar de la creencia mayoritaria de que el cambio climático existe y está ocasionado por la actividad humana, un porcentaje significativo de la población aún percibe desacuerdos y dudas en la comunidad científica. En el caso de la sociedad española esta cifra alcanzó en 2013 el 39%;16 es decir, suma prácticamente a la mitad de quienes creen que el cambio climático es real. Las dudas que proyecta la comunidad científica, las más de las veces de forma no premeditada al aludir a los márgenes de incerteza propios del método científico, son aprovechados por escépticos y negacionistas para erosionar la creencia y la relevancia social del cambio climático.
Todas estas explicaciones han sido propuestas en diferentes contextos para explicar la falta de “prioridad” o “urgencia” asignada al cambio climático y es probable que, en mayor o menor medida, todas ellas formen parte de las causas reales de la limitada relevancia social del cambio climático en España. Dado que en las explicaciones citadas confluyen elementos de naturalezas diversas, estamos ante una cuestión abordable desde distintas disciplinas: la psicología, la ética, la comunicación, la economía, la ciencia política, etc.
En la práctica, parecemos comportarnos como si el problema no existiera
Recapitulando, resulta forzoso reconocer que, a pesar de que tenemos una cierta conciencia de que el cambio climático es real y plantea una amenaza (con impactos que ya pueden apreciarse en numerosos lugares), en la práctica vivimos como si el cambio climático no existiera. La cuestión no tiene un peso significativo ni en nuestras decisiones personales ni en las colectivas. Ni siquiera es un tema candente en los debates social o político. Considerando los datos relativos a la comunicación del cambio climático podríamos decir que, como sociedad, hemos decidido “mirar para otro lado”, “hacer oídos sordos” ante los mensajes de una minoría –compuesta esencialmente por ecologistas, otros activistas sociales y algunos científicos– que alerta sobre el problema y exige soluciones.
Sin embargo, dotar de relevancia al cambio climático resulta imprescindible para que el cuidado del clima no quede supeditado a un sinfín de cuestiones que parecen importantes, pero que casi siempre son secundarias, porque el mantenimiento de las condiciones mínimas de la vida sobre la tierra constituye una condición sine qua non del bienestar humano. Sin un clima estable casi todo lo demás no podrá ser. Esa sencilla realidad marca la trascendencia del reto. Un reto que, en lo esencial, es innegociable: la magnitud de la reducción de las emisiones globales solo puede ser aquella que permita evitar un cambio peligroso e irreversible en el sistema climático. Un esfuerzo menor carece de sentido.
Es probable que cambio climático acabe, finalmente, entrando en las agendas social y política. La cuestión es: ¿lo hará cuando hayamos superado los umbrales de estabilidad del clima planetario y el cambio climático se haya convertido en una desgracia inevitable?
Romper el “silencio climático”
Oír hablar sobre cambio climático, opinar, debatir, deliberar, parecen precondiciones para que el cambio climático adquiera la relevancia necesaria para que se incorpore a nuestras agendas. Sin embargo, sería ingenuo pretender que estamos ante un mero “déficit informativo”; que tan solo se trata de hacer llegar suficiente información sobre el problema para que la gente “abra los ojos”. De hecho, los indicios apuntan a que no hablar, no escuchar, no leer y no escribir sobre el cambio climático es el resultado de una actitud (“no querer saber”) y no una consecuencia de la falta de información.17
El primer reto es, seguramente, evitar que la gente baje la mirada ante el cambio climático. Que opte por “no querer saber”. Que evite –consciente o inconscientemente– las informaciones sobre el tema. Estamos seguramente ante el reto más difícil. ¿Quién no ha deseado alguna vez “no darse por enterado” ante una información que nos resulta inconveniente? No saber nos evita pasar un mal rato. Y no menos importante, nos exime de la obligación moral de actuar.
Sin embargo, convertir el cambio climático en una sucesión de informaciones alarmantes o sombrías no garantiza una mayor atención, ni tampoco una acción responsable. El cambio climático tiene para la mayoría de la gente connotaciones emocionales negativas. Y la comunicación refleja –y refuerza– esta valoración al aportar casi siempre malas noticias. Ante la sobredeterminación, no es extraño que mucha gente evite informarse, opte por “seguir la política del avestruz”.
Mirar de frente una realidad que no nos agrada no es un ejercicio racional y emocionalmente fácil. Y la comunicación no lo facilita si se limita a presentar el cambio climático como un problema deprimente y sin salida.
Comunicación y responsabilidad social
Lamentablemente, estamos ante un campo abonado para el oportunismo comunicativo: los mensajes tranquilizadores que tratan de desproblematizar el cambio climático presentando soluciones mágicas e indoloras, hacen fortuna, sosegando, aunque sea de forma parcial, a las audiencias. También se multiplican los mensajes que normalizan o justifican las opciones más contaminantes. Paradójicamente estos discursos irresponsables que transmiten un optimismo irracional y alimentan la inacción (“se arreglará”, “ya estamos trabajando para resolverlo”, etc.), se suelen presentar como expresiones de responsabilidad corporativa,18 mientras que las invitaciones a “disfrutar de nuestras contradicciones” se disfrazan de empatía y comprensión. La profunda irresponsabilidad de estas intervenciones no debería ser ignorada y, de hecho, estas estrategias de comunicación, que utilizan los canales publicitarios para obstaculizar de forma premeditada las respuestas frente al cambio climático, deben ser seriamente puestas en cuestión.
El conjunto de cuestiones que nos movilizan es limitado
Por otra parte, la comunicación recurrente de los impactos y la vulnerabilidad frente al cambio climático que no se acompaña de información sobre las “salidas” para limitar los riesgos también puede resultar paralizante y desmotivadora. Nos encontramos ante una situación extraordinariamente difícil y comprometida y no es lícito ocultarlo. Pero el señalamiento de los riesgos debe asociarse a la identificación de soluciones. El miedo, por sí solo, no garantiza respuestas adecuadas. En palabras de Fernando Cembranos, “hace falta saber hacia dónde correr”.
Tratar las respuestas frente al cambio climático muestra que nos encontramos ante un problema sobre el que es posible actuar; contribuye a poner las acciones frente al cambio climático en las agendas sociales y políticas; aporta inspiración para implicarse en las soluciones. Y proporciona valiosas lecciones sobre los resultados reales asociados a las acciones de lucha contra el cambio climático. Las respuestas humanas ante el fenómeno del cambio climático constituyen una parte importante de la “historia”, que debe ser contada. Pero, además, muchos agradecen poder visualizar las nuevas opciones que se proponen. Opciones que, por el hecho de no ser las habituales, generan incertidumbres, dudas y resistencias.
En la prensa española, las informaciones relativas a las respuestas se centran en un conjunto de temas limitado, como las negociaciones internacionales, los mercados de car- bono, las energías renovables o la geoingeniería, apreciándose temas y perspectivas poco tratados, fundamentalmente aquellos relacionados con las dimensiones sociales, económicas y sanitarias del problema, a pesar de su relevancia en el universo de las respuestas humanas al cambio climático.
Reflexiones finales
A pesar de que las alertas se suceden, las respuestas frente al cambio climático son tímidas e insuficientes. No es simplemente que no hagamos casi nada: en lo esencial, nos comportamos como si el problema no existiera.
En el plano colectivo, la lucha contra el cambio climático pasa por revisar un amplio con- junto de formas de hacer que, a día de hoy, se basan en la quema de grandes cantidades de combustibles fósiles: la producción de alimentos, el transporte, la vivienda, el comercio, el turismo, la energía, etc. En el plano de los estilos de vida, hay que repensar la alimentación, el ocio o la movilidad. Resulta impensable lograr las reducciones de emisiones necesarias para estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera sin un replanteamiento profundo de estas dimensiones. El clima de mañana depende de las emisiones de GEI de ayer y de hoy; emisiones que dependen estrechamente de nuestras opciones personales y colectivas. Contamos con alternativas para transitar hacia una nueva cultura “baja en carbono”, pero hacen falta consensos sociales y determinación.
El cambio climático es presentado a menudo como un formidable reto tecnocientífico. Pero en la actualidad se ha convertido, sobre todo, en un reto social y político. Para lograr avances significativos en estos escenarios, parece necesario romper el actual “silencio climático”. Necesitamos más debate y reflexión para comprender mejor la naturaleza compleja –a veces contraintuitiva– del fenómeno y valorar las salidas a nuestro alcance. Las grandes respuestas frente al cambio climático (formuladas de forma genérica) cosechan un nivel de apoyo muy elevado y un notable consenso social, hecho que indica una predisposición a aceptar políticas y medidas de adaptación y mitigación y que pone en entredicho el argumento de la incomprensión social para justificar la inacción de los gobiernos.
El contexto español ofrece una situación con claros y oscuros. Aunque la respuesta social, política y mediática haya sido muy tímida, existen ingredientes para un cambio más profundo si hay fenómenos de liderazgo y buena comunicación. ¿Los tendremos?
Notas:
1 C. McGlade y P. Ekins, «The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C», Nature, núm. 517, 2015, pp. 187-190.
2 Un buen número de estudios científicos sitúan entre 1,5 y 2°C el nivel de aumento de las temperaturas que desencadenaría impactos e interferencias graves en el sistema climático. Por este motivo, el Acuerdo de París, alcanzado en 2015 en el marco de las negociaciones internacionales sobre el clima, fija como objetivo mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de esa cifra.
3 Utilizaremos el término creencias para referirnos a las ideas, representaciones o pensamientos que se asumen como verdaderos.
4 A. Vainio y R. Paloniemi, «Does belief matter in climate change action?», Public Understanding of Science, Vol. 22, núm. 4, 2011, pp. 382–395.
5 J. A. Krosnick, A. L. Holbrook, L. Lowe y P. Visser, «The origins and consequences of democratic citizens’ policy agendas: A study of popular concern about global warming», Climatic Change, núm. 77, 2006, pp. 7-43.
6 A. Leiserovitz, E. Maibach, C. Roser-Renouf y G. Feinberg, Politics & global warming. Spring 2014, Yale University & George Mason University, New Haven, CT: Yale Project on Climate Change Communication, 2014.
7 P. A. Meira, M. Arto, F. Heras et al., La respuesta de la sociedad española ante el cambio climático, Fundación Mapfre, Madrid, 2013.
8 IPCC, Climate change 2014. Synthesis Report. Contribution of working groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the IPCC, Ginebra, Suiza, 2014 [disponible en: http://ar5-syr.ipcc.ch/].
9 En 2012, solo un 3,6% de las personas encuestadas citó espontáneamente el cambio climático entre los dos principales problemas globales.
10 B. León, «El cambio climático en los medios: una visión pluridimensional» en B. León (coord.), Periodismo, medios de comunicación y cambio climático, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Salamanca, 2014, p.16.
11 En ese mismo periodo de tiempo se hicieron 57 menciones al terrorismo o a la política antiterrorista, por comparar con un tema que sí posee relevancia política.
12 Ver A. Costello et al., «Managing the Health effects of Climate Change», The Lancet, Vol. 373, núm. 9676, pp. 1693-1733, 2009, p.1728.
13 R. Mancinas, «El silencio mediático. Reflexión en torno a las razones de los medios de comunicación para no hablar del cambio climático» en R. Fernández Reyes (dir.), Medios de comunicación y cambio climático, Fénix, Sevilla, 2013, pp. 233-248.
14 B. León, op. cit.
15 M. A. Erviti, «Las imágenes del cambio climático en los informativos de televisión» en B. León (coord.), El periodismo ante el cambio climático. Nuevas perspectivas y retos, Editorial UOC, Barcelona, 2013, pp. 99-122.
16 P. A. Meira, M. Arto, F. Heras et al., op. cit.
17 F. Heras, P. A. Meira y J. Benayas (2016), «Un silencio ensordecedor: el declive del cambio climático como tema comunicativo en España 2008-2012», Redes.com, Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, n. 13, pp.145-161.
18 F. Heras, «Una de acción: el tratamiento mediático de las soluciones al cambio climático», Razón y Palabra, núm. 84, septiembre-noviembre 2013.
Percepciones sobre el Cambio Climático
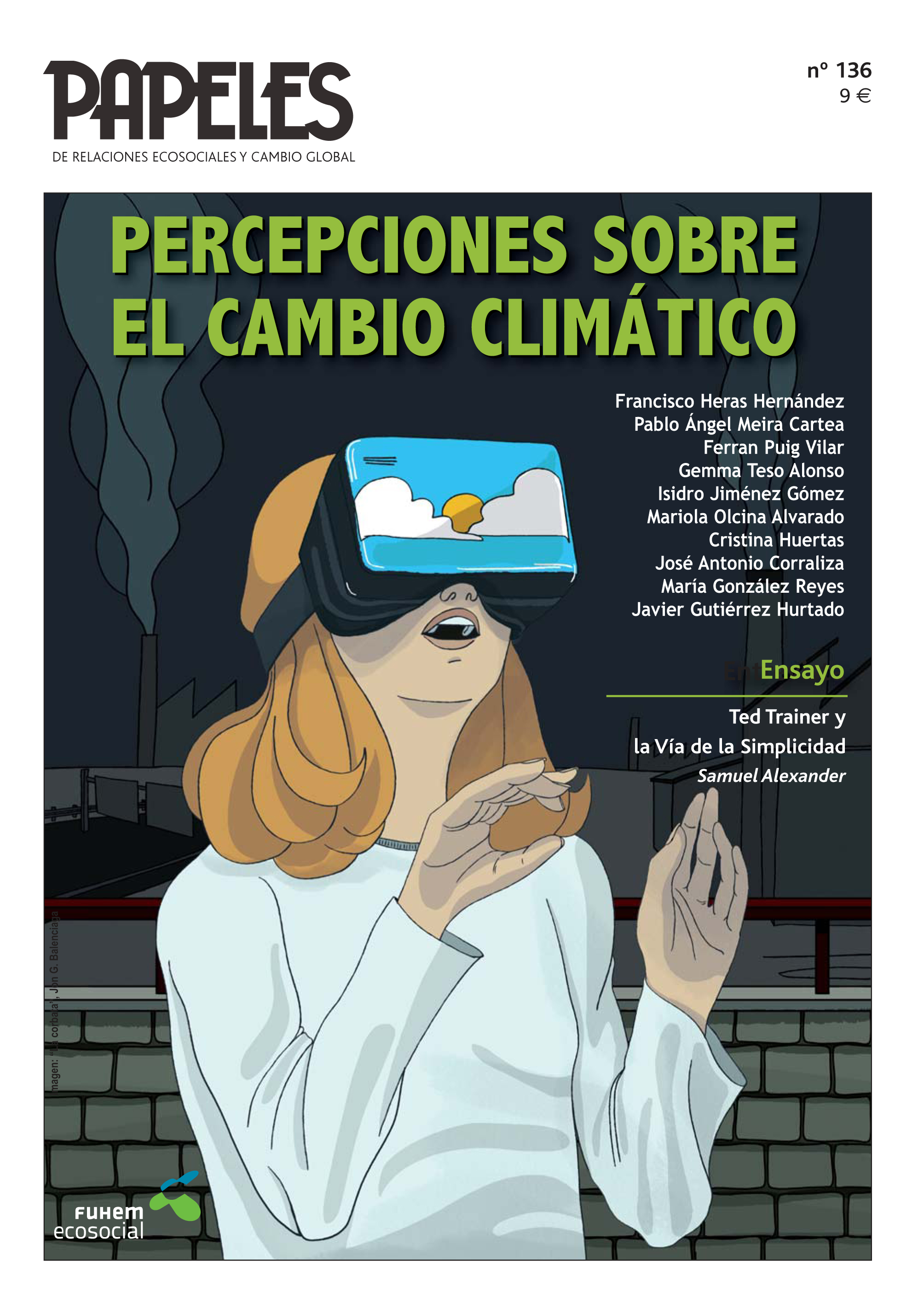
En el último número de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, «Percepciones sobre el cambio climático», tratamos la existencia de apreciaciones, valores e intereses antagónicos en relación al cambio climático, en los que reside la contradicción de imágenes, representaciones e ideas de un conflicto desigual y prolongado.
Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de la revista, destaca en la INTRODUCCIÓN la necesidad de que empecemos por reconocer en el cambio climático el principal conflicto ecosocial de nuestros días, porque además de ser un problema ambiental, también es el punto de encuentro de expectativas, valores e intereses antagónicos.
Aunque terminará por afectarnos a todos, ni las responsabilidades son equiparables ni, ante los efectos, todas las personas son igual de vulnerables. Hay quien ni siquiera ve en este conflicto una amenaza real a sus Business as usual sino, más bien, nuevas oportunidades para seguir cosechando beneficios.
El ESPECIAL cuenta con siete artículos que tratan sobre diferentes percepciones en torno al cambio climático: la percepción de la sociedad española, de la comunidad científica, la opinión crítica de los investigadores, la publicidad, resistencias psicológicas, el debate electoral y el tratamiento del cambio climático en la Enseñanza Secundaria Obligatoria - ESO.
PANORAMA aborda el papel de la empresa INDRA en el consorcio militar español, y PERISCOPIO ofrece el testimonio de un conjunto de experiencias de economía solidaria en Brasil.
La sección ENTREVISTA cuenta con dos artículos: una entrevista a Rafael Díaz Salazar en torno a su libro Educación y cambio Ecosocial y otra a Francisco Javier Gómez González en relación a su publicación: ¿El mito de la ciencia interdisciplinar? Obstáculos y propuestas de cooperación entre disciplinas.
La revista se completa con la sección LIBROS.
INTRODUCCIÓN:
El cambio climático: una realidad difícil de asumir, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
ENSAYO:
Ted Trainer y la Vía de la Simplicidad, Samuel Alexander.
ESPECIAL: PERCEPCIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Cuando lo importante no es relevante. La sociedad española ante el cambio climático, Francisco Heras Hernández y Pablo Ángel Meira Cartea.
De la realidad ontológica a la percepción social del cambio climático: el papel de la comunidad científica en la dilución de la realidad, Ferran Puig Vilar.
La opinión crítica de los investigadores sobre la comunicación mediática del cambio climático, Gemma Teso Alonso.
Cambio climático y publicidad: desintoxicación cultural para responder al monólogo, Isidro Jiménez Gómez y Mariola Olcina Alvarado.
Resistencias psicológicas en la percepción del cambio climático, Cristina Huertas y José Antonio Corraliza.
Terminar la ESO sin conocer el cambio climático. Algunas reflexiones y herramientas para que esto no ocurra, María González Reyes.
El debate electoral sobre el cambio climático, Javier Gutiérrez Hurtado.
PANORAMA
Indra en el consorcio militar español, Pere Ortega.
PERISCOPIO
La vida: ¿una trama justa?, Nelsa Inês Fabian Nespolo.
ENTREVISTA
Educación y cambio ecosocial. Entrevista a Rafael Díaz-Salazar, Salvador López Arnal.
Entrevista a Francisco Javier Gómez González, Salvador López Arnal.
LIBROS
Información y compras:
Tel.: +34 914310280
Email: publicaciones@fuhem.es
Puedes adquirir la revista PAPELES en nuestra librería virtual, o bien en tu librería habitual
Números anteriores
135 – Corrupciones:
Incluye artículos de: Santiago Álvarez Cantalapiedra, Federico Aguilera Klink, Óscar Carpintero, Pedro Ramiro, Erika González, Manuel Villoria Mendieta, José A. Estévez Araujo, Magda Bandera, Jose Luis Fernández Casadevante, Teresa Medina Arnáiz, Isabel Quintana, Eduard Rodríguez Farré, Salvador López Arnal, José Ramón Barrueco Sánchez, Clara Senent, Carlos Saavedra.
134 - Espejismos Tecnológicos
Incluye artíiculos de: Santiago Álvarez Cantalapiedra, Jordi Angusto, Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Jordi Maiso Blasco,Isidro Jiménez Gómez, Oriol Martí, Eugenio Simoncini, Paulo Roberto Martins, Eszter Wirth, Ignacio Mártil, Laura Westra, Juan Agustín Franco Martínez, Salvador López Arnal.
133 - La Tecnociencia en tiempos (post)modernos
Incluye artículos de: Santiago Álvarez Cantalapiedra, Francisco Fernández Buey, Manuel Sacristán Luzón, José Manuel Naredo, Adrián Almazán, Eduard Rodríguez Farré, Salvador López Arnal, José Luis Fdez. Casadevante, Júlia Martí Comas.
132 - Migraciones forzadas
Incluye artículos de: Santiago Álvarez Cantalapiedra, Sandro Mezzadra, Javier de Lucas, Susana Borrás, Alice Edwards, Naomí Ramírez Díaz, Estrella Galán, Mario Rísquez, Rogelio Fernández-Reyes, Víctor A. Luque de Haro, Miguel Ángel Luque Mateo, Juan Agustín Franco, José Luis Fdez. Casadevante, Nuria del Viso.
131 - Problemas y desafíos del mundo rural
Incluye artículos de: Santiago Álvarez Cantalapiedra, Víctor M. Toledo, Cecilia Tacoli, Manuel Delgado, Alicia Reigada, Marta Soler, David Pérez Neira, Andrés Pedreño, Carlos de Castro, María Elena Gadea, Daniel López García, Joaquín Romano Velasco, Eszter Wirth, Samuel Martín-Sosa, Jokin Garmilla, Javier Gutiérrez, Salvador López Arnal, Manuel Sacristán Luzón.
130 - Problemas y desafíos del mundo urbano
Incluye artículos de: Rafael Díaz-Salazar; Jean Pierre Garnier; Bernardino Sanz y David Bustos; Carlos Sánchez Mato; Colectivo Ioé; Víctor Renes Ayala; Vicente Pérez Quintana; José Ramón González Parada y Carlos Gómez Gil; Víctor A. Luque De Haro y Miguel Ángel Luque Mateo; José Luis Fernández Casadevante; Salvador López Arnal; José Bellver y Manuel Sacristán Luzón.
129 - Municipios y participación ciudadana
Incluye artículos de: Imanol Zubero; Julio Alguacil; Andrés Boix Palop; José Manuel Naredo; Fernando Prats; Isabela Velázquez Valoria; Peter North y Noel Longhurst; Jordi Mir; Octavio Colis; Alfonso Sanz alduán, Pilar Vega Pindado y Miguel Mateos Arribas; José Luis Fernández Casadevante; Emilio Santiago Muiño; y Salvador López Arnal.
128 - Propuestas para la buena vida
Incluye artículos de: Rafael Díaz-Salazar; Koldo Unceta; María Eugenia Rodríguez Palop; Cristina Carrasco; Tomás R. Villasante; José Efraín Astudillo; Patricio Carpio Benalcázar; Paco Segura; Mònica Guiteras; y Salvador López Arnal.
127 - La "Empresarialización" de la vida social
Incluye artículos de: Joshua Beneite Martí; Antonio Santos Ortega; Nick Buxton; Gonzalo Berrón; Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro; Isidro Jiménez Gómez; Joaquim Sempere; Cristina García Fernández; Olga Abasolo y Lucía Vicent; Cristina Ávila-Zesatti; y Linda María Bustillos y Vladimir Aguilar.
126 - ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
Incluye artículos de: Salvador López Arnal; Ángel Martínez González-Tablas; Joan Subirats; Colectivo IOÉ; María Pazos; Carmen Castro; Ignacio Sánchez-Cuenca; Jordi Borja; María Castrillo, Ángela Matesanz, Domingo Sánchez Fuentes y Álvaro Sevilla; José Aristizábal G.; Flavio Paoletti; y Bruno Tinel.
125 - Ecologismo y religión
Incluye artículos de: Jaume Botey; Frei Betto y Michael Löwy; Luis Martínez Andrade; Elda Margarita Suárez Barrera; Juan Masiá Clavel; Gary Gadner; Manuel González Campos; Lucía Ramón Carbonell; Cassandra G. Kennedy; Giulio Girardi; Jon Sobrino; Mateo Aguado, José A. González, Kr'sna Bellott y Carlos Montes; Francisco Fernández Buey; Luis Martínez Andrade y Rafael Díaz- Salazar.
124 - La Gran Involución II
Incluye artículos de: Carmen Madorrán; Joaquín Sempere; Luis Lloredo Alix; Sandra Ezquerra; Luis Carlos Nieto García; Paula Cantón Soria; Patricia Rivas; Brigadas Vecinales; Elena Pérez Lagüela; Ricardo Delgado Díaz; Marta Sánchez Miñarro; Nerea Morán y José Luis Fernández Casadevante; Salvador López Arnal; y José Luis Fernández Casadevante.
123 - La Gran Involución I
Incluye artículos de: Jordi Augusto; Francisco Rodríguez Ortiz; Rafael Muñoz de Bustillo; Paco Segura; Marciano Sánchez Bayle; Enrique Javier Díez Gutiérrez; Carlos Gómez Gil; Alessi Dell'Umbria y Jean- Pierre Garnier; Eylul Culfaz; Santiago Álvarez Cantalapiedra; Eric Zencey; Monica Di Donato; José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso.
122 - Nuevos problemas, nuevas constituciones
Incluye artículos de: Mara Miele; Jaime Pastor; Roberto Gargarella; María Eugenia Rodríguez Palop; Laura Mora Cabello de Alba; Albert Noguera Fernández; Íñigo Errejón; Pablo Regalsky; Bichara Khader; Fernando Prieto y José Antonio Errejón; Nuria del Viso; y Olga Abasolo.
121 - Cambiar en tiempos de crisis. Consumo y estilos de vida
Incluye artículos de: Ángel Martínez González-Tablas; Carlos Berzosa; Víctor M. Toledo; María Heras, Concepción Piñeiro y Álvaro Porro; Luis Enrique Alonso, Carlos J. Fernández Rodríguez y Rafael Ibáñez Rojo; Álvaro Porro; Ladislao Martínez; Teresa Medina Arnáiz; Tanja Bastia; Ana Moragues Faus y Kevin Morgan; Marta Soler Montiel y David Pérez Neira; Miguel Romero y Pedro Ramiro; María González Reyes; José Luis Fernández Casadevante; y Salvador López Arnal.
120 - Europa en la encrucijada
Incluye artículos de: Miguel Ángel Jiménez González; Igor Ahedo Gurrutxaga e Izaro Gorostidi Bizaurraga; Luis Fernando Lobejón; Sergio Cesaratto; Luis Buendía; Francisco Rodríguez Ortiz; Fernando Luengo; Colectivo Ioé; Tristam Stuart; Denís Fernández López; Mª Eugenia Ruiz-Gálvez, Lorenzo Vidal-Folch y Lucía Vicent; Frente Ciudadano contra el Poder Financiero; y José Luis Fernández Casadevante.
119 - Alternativas III. Enfoques para el cambio social
Incluye artículos de: Salvador López Arnal y Jordi Mir García; Mateo Aguado, Diana Calvo, Candela Dessal, Jorge Riechmann, José A. González y Carlos Montes; Lucía del Moral; Teresa Torns, Vicent Borrás, Sara Moreno y Carolina Recio; Mauro Bonaiuti; Armando Fernández Steinko; José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso; Daniel Jover; Tica Font y Pere Ortega; y Thomas Ruttig.
118 - Alternativas II. Concretando debates
Incluye artículos de: Nancy Fraser; David Schweickartt; Óscar Anchorena, Irene García de Yébenes, Carmen Madorran, Carlos Martínez Núñez y José M. Naredo; Susana Martín Belmonte; Albert Recio; Alfonso Álvarez Mora; Pablo Aguirre y Nuria Alonso; AWID, CIVICUS, Center for Economic and Social Rights, Center of Concern, DAWN, ESCR-Net, IBASE, Norwegian Center for Human Rights, Social Watch; Paco Segura; Toño Hernández; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Guillermo García; José A. Errejón y Fernando Prieto; Ferrán García Moreno; José Luis Fernández Casadevante; Monica Di Donato.
117 – Alternativas I. Dimensión social, política y económica
Grupo de Investigación AWC; Erik Olin Wright; Herman E. Daly; Daniele Archibugi y David Held; Íñigo Errejón; Tomás R. Villasante; Luis Miguez Macho; Alba Nogueira y Maria Antonia Arias; José M. Naredo; Bhichara Khader; Salvador López Arnal
116 - We are the 99%
Incluye artículos de: Félix Ovejero; Juan Carlos Monedero; Rafael Escudero; Fermín Paz; Xavier Domènech; Víctor Sampedro; Justa Montero; Santiago Alba Rico; Antonio Elizalde; Amador Fernández-Savater; Rafael Feito; María González Reyes, Marta González Reyes y Paloma Pastor Vázquez; y Fermín Bouza.
115 - La chinización del mundo
Incluye artículos de: Daniel Jover; Jorge Riechmann; Jesús Ramos; Ricardo Molero; Carlos J. Fernández Rodríguez; Juanita del Pilar Ochoa Chi; Alfonso D. Barrientos; Claude Serfati; Nuria del Viso; Pablo Saravia; Alejandro Vélez; Juan Sánchez; Salvador López Arnal.
114 - El poder de las finanzas
Incluye artículos de: Almudena Sipos; Ángel Martínez González- Tablas; José Miguel Rodríguez Fernández; Pablo Bustelo; José A. Estévez Araújo; Nuria del Río; Ricardo García Zaldívar; Antonio Sanabria y J. Rodríguez; Daniele Archibugi; David Molina Moya; Jordi Calvo Rufanges; Consejo de redacción; Santiago Álvarez Cantalapiedra; Cristina Ávila-Zesatti.
113 - Efectos sociales de la crisis
Incluye artículos de: Adam Wright; Carlos Gómez Gil; Albert Recio; Alfonso Álvarz Mora, María Castillo, Juan L. de las Rivas y Luis Santos; María Pazos; Colectivo Ioé; Antonio Antón; Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa Puig- Barrachina y Joan Benach; Jose A. Tapia; Luis E. Alonso, Carlos J. Fernández, Rafael Ibañez y Concepción Piñeiro; Carlos Taibo; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Juan J. López y Víctor Renes.
112 - Regular la sociedad, racionalizar la convivencia
Incluye artículos de: Ana D. Verdú y José Tomás García; José Ramón Castaños; Rafael Ibáñez y Mario Ortí; Juan Hernández Vigueras; Igor Sádaba; Luis Fernando Lobejón; Pablo Cotarelo; Bichara Khader; Paola Orozco-Souël; Humberto Robles; Clara Valverde; Catherine W. de Wenden; Antonio Izquierdo.
111 - Tendencias y alternativas urbanas
Incluye artículos de: Salvador López Arnal; Javier Gutiérrez Hurtado; Juan Carlos Barrios; José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Carlos Verdaguer; Jacobo Rivero y Olga Abasolo; Nerea Morán; Manuel Delgado; Lucy Ferguson; Greg Simons; Giovanni Allegretti; Carlos Rojas y Tatiana Ome.
110 - Economía solidaria: potencialidades y desafíos
Incluye artículos de: José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Salvador López Arnal; Luis Razeto; Jordi Garcia Jané; Pablo Guerra; Enrique del Río; Igor Sádaba; Vicente Pérez Quintana; Daniel Jover; Fernando Álvarez-Uría; Mbuyi Kabunda; Carlos Gómez Gil; José Luis Fernández Casadevante, Alfredo Ramos y Ariel Jerez; y Monica Di Donato.
109 - Debates para la paz
Incluye artículos de: Ken Booth; Jordi Armadans; Carmen Magallón; Xabier Etxeberría Mauleon; F. Javier Merino Pacheco y Martín Alonso Zarza; María Naredo Molero; Greg Simons; Humberto Robles; José Manuel Martín Medem; Antonio Basallote; Isabell Kempf; Amador Fernández-Savater; y Pere Ortega.
108 - Crisis del trabajo
Incluye artículos de: Juan José Castillo; Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez; Antonio Baylos; Cristina Carrasco; Joaquim Sempere; Mario Ortí y Rafael Ibáñez; Carolina Recio et. al; Albert Recio; Antonio Gerdts; David Held y Angus Fane Hervey; Salvador López Arnal y Olga Abasolo Pozas.
107 - Sabidurías ecológicas
Incluye artículos de: Alejandro Mora; Victor M. Toledo; Victoria Reyes-García; Erik Gómez-Baggethun; Elizabeth Bravo; Narciso Barrera-Bassols (et. al.); Monica Di Donato y Pedro L. Lomas; María Novo; Iñigo Errejón; Nicolás Angulo; y Antón Novas.
106 - La ciudad: una cuestión de derechos
Incluye artículos de: Rosa Moura y Nelso Ari Cardoso; Jérôme Monnet; Joan Subirats; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Julio Alguacil; Diana Mitlin y David Satterthwaite; Vicente Pérez Quintana; Muhammad Raza; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Observatorio Metropolitano; y Luis Carlos Nieto García.
105 - La(s) crisis. La civilización capitalista en la encrucijada
Incluye artículos de: Francisco Fernández Buey, Ángel Martínez González-Tablas, Santiago Álvarez Cantalapiedra, Óscar Carpintero, José A. Estévez, Víctor Toledo, Mariola Olcina y Carlos Corominas.
104 - Migraciones: desafíos y preguntas
Incluye artículos de: Máriam Martínez; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Luis Carlos Nieto; Edoardo Bazzaco; Tanja Bastia; Maria Luisa Maqueda; Ricard Zapata-Barrero; Carlos Gómez Gil; Jordi Mir; Bichara Khader; Susana Fernández; y Monica Di Donato.
103 - Retos a la Justicia: desigualdad social y conflictos ecológicos
Incluye artículos de: Joan Martínez Alier; Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner; José V. Barcia; Carlos Gómez Gil; Edoardo Bazzaco; Carlos Taibo; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Salvador López Arnal; y Mónica Lara.
102 - ¿Dónde están los límites de nuestras necesidades?
Incluye artículos de: Heikki Patomäki y Teivo Teivainen; Santiago Álvarez; José Manuel Naredo; Antonio Elizalde; Ricardo Parellada; Manuel Martí; Joaquim Sempere; Antonella Picchio; Javier Gutiérrez, Luis Fernando Lobejón y Helena Villarejo; Jordi Mir y Paula Veciana; y Nieves Zúñiga.
101 - ¿De qué depende la cohesión social?
Incluye artículos de: Carmen Velayos; Santiago Álvarez; Saskia Sassen; Tanja Bastia; Maxine Molyneux; Luis Enrique Alonso; Rosa Moura; Helena Villarejo; Noemí Artal; Karina Pacheco; Carlos Taibo; Monica Di Donato y Colectivo Ioé.
100 - Tiempo de cambio global
Incluye artículos de: Ángel Martínez González-Tablas; José Manuel Naredo; Paco Fernández Buey; José A. González, Carlos Montes e Ignacio Santos; Carlos Taibo; Vivien A. Schmidt; Victoria Reyes-García; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Mónica Lara del Vigo; Ian Gough.
FUHEM participa en el Simposio del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana

En concreto, Víctor Rodríguez participará en el eje número 9: “Orientación educativa, académica y profesional”, en una mesa redonda junto a Pilar Pérez Esteve, profesora de Psicología y Pedagogía y orientadora en el I.E.S. La Sènia de Paiporta (Valencia); y Francisco José Fernández Torres, jefe de sección del servicio de atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), Orientación y convivencia de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. La mesa estará moderada por Remei Galiana Roig, psicopedagoga del I.E.S. Antoni Llidó de Jávea (Alicante).
El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) es el máximo órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza en la Comunidad Valenciana.
El decálogo elaborado tiene los siguientes ejes centrales a debatir:
1. Alumnado ciudadano y protagonista
- Revisar y reflexionar sobre el papel que tiene hoy el alumnado en su aprendizaje
- Crear mecanismos que ayuden a superar las situaciones que puedan derivar en abandono escolar
- Enseñar el alumnado a aprender a participar en la dinámica escolar
- Considerar el alumnado como un ente activo de su aprendizaje por los y por las profesionales de la educación
- Facilitar condiciones que hagan posible la participación del alumnado en el propio aprendizaje
- Promover la participación activa, crítica y responsable del alumnado, dentro y fuera del centro educativo
2. Los entornos familiares y sociales
- Plantear estrategias en los centros que propicien la proximidad y la participación de las familias en la vida escolar
- Mejorar las condiciones estructurales de las familias para que puedan ofrecer unos entornos favorables de socialización
- Reformular y promover los consejos escolares como canales de participación
- Constituir los centros como entornos de apoyo a las familias e instrumentos compensadores de las desigualdades sociales
- Crear vínculos estrechos entre los centros y sus entornos
3. El centro educativo como espacio de convivencia
- Asumir prioritariamente desde el centro la atención a la diversidad a favor de la convivencia y el respeto
- Apropiarse del centro como espacio significativo por parte de todos los agentes educativos en la interiorización de esta cultura de convivencia
- Dinamizar las herramientas de participación existentes al centro y crear de nuevas
- Tener el contexto muy presente para convertir el centro en espacio de convivencia
- Detectar los centros del entorno que actúan como verdaderos espacios de convivencia
4. Entornos de aprendizaje no formales e informales
- Identificar y promover los espacios y los entornos del centro donde se da la educación informal entre el alumnado
- Identificar activos provenientes de los entornos de referencia y promover su participación activa en los centros
- Hacer uso en la dinámica de aula o de centro de materiales, recursos y metodologías provenientes de entornos diferentes al formal
5. La tarea educativa y las condiciones de trabajo
- Atender la complejidad de la gestión de los centros y las aulas actuales de manera más individualizada con unas condiciones estructurales de base
- Crear condiciones laborales adecuadas para que el profesorado pueda llevar a cabo su tarea en las mejores condiciones
- Revisar la formación inicial del profesorado para adaptarse al contexto actual de cambio
- Promover la formación permanente para la profesionalización continua y la mejora en el sector de la educación, y eliminar las barreras que la dificultan
6. Políticas educativas
- Revisar y reformular el objeto de interés de las políticas educativas actuales
- Propiciar la interrelación del centro con el entorno a referencia para que las políticas educativas no solamente incidan en el centro, sino en todo el contexto
- Introducir la participación y el consenso como elemento fundamental de las políticas educativas
- Los cambios constantes de normativa así como la falta de recursos personales y materiales constituyen una barrera fundamental para implementar las políticas públicas educativas
- Hay que revisar y reformular los elementos que definen la dinámica educativa actual
7. Cultura de la participación
- Atender a la voz del alumnado sobre su propia educación para convertir la participación en un hábito, tanto dentro de cómo fuera del aula
- Dar respuesta a la intervención de los y de las profesionales en la toma de decisiones que afectan al funcionamiento del centro
- Hacer participar a las familias en la educación de sus hijos y sus hijas, dado que son uno de los agentes responsables
- Hacer entender en los centros que la participación es un pilar fundamental de sus dinámicas
- Recuperar herramientas de participación de centro desactivadas y proponer nuevas
- Reconocer los centros que gestionan la participación de la comunidad educativa con éxito
- Repensar la participación en el Consejo Escolar
- Promover la cultura de la participación desde la Administración
8. La mirada abierta al mundo en cambio: modelos pedagógicos innovadores
- Incluir la innovación como una nueva cultura en todos los centros
- Incluir la innovación como nueva cultura que concierne íntegramente a los centros
- Entender la innovación como una competencia del profesorado, tanto en su formación inicial como en la formación permanente
- Incorporar a la dinámica del centro otros perfiles educativos innovadores metodológicamente
- Identificar y difundir experiencias educativas innovadoras de centro
- Revisar y reducir las barreras que dificultan la innovación en los centros desde la Administración.
9. Orientación educativa, académica y profesional
- Identificar agentes que llevan a cabo la tarea de orientación y crear nuevas figuras en los centros
- Revisar y reformular la función que cumplen en la actualidad los servicios de orientación
- Eliminar las barreras que dificultan la tarea de orientación
- Promover la coordinación de los recursos de orientación con el resto de profesorado del centro
- Dar a conocer los servicios de orientación y facilitar el acceso entre la comunidad educativa
10. Educación ética, social y cívica
- Impulsar un debate profundo sobre los valores que, desde el sistema educativo, se quieren transmitir a las nuevas generaciones y darles un espacio en el currículum
- Promover la tarea de los centros en el campo de la mediación y la resolución pacífica de conflictos
- Crear espacios que permiten el desarrollo de la ciudadanía activa en los centros y fuera de ellos
- Velar por el cumplimiento de los valores democráticos desde la Administración
8 de marzo: destacamos el libro «El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas»
Este análisis recoge los debates, elaboraciones teóricas y estudios aplicados en torno al trabajo de cuidados producidos en las diferentes disciplinas sociales en las últimas décadas, aportando una perspectiva histórica.
Desde hace cuarenta años, este interés ha ido aumentando progresivamente entre quienes se ocupan y preocupan del bienestar en las sociedades contemporáneas, especialmente en el pensamiento feminista, que ha mostrado que las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son labores imprescindibles para la reproducción social y el bienestar cotidiano.
El libro El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas recoge una selección de artículos de obligada referencia sobre la temática, escritos por destacadas especialistas en historia, sociología o economía. Se trata, así, desde una perspectiva interdisciplinar, el trabajo de cuidados en sus distintas dimensiones: remunerado o no, ofrecido desde el sector privado o público y en sus aspectos objetivos o más subjetivos.
El libro, editado por Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns, recupera y avanza en los debates en torno al trabajo de cuidados, trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, pero que resulta de vital importancia para toda la sociedad.
Cristina Borderías es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Cristina Carrasco imparte Teoría Económica en la misma universidad. Teresa Torns es docente en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Con motivo del 8 de marzo, día internacional de las mujeres, os ofrecemos en abierto la magnífica introducción al libro, titulada "El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales", que firman las tres autoras.
Acceso a «El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales»
Contenidos
Presentación
Introducción. El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales.
Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns
CAPÍTULO 1. La `revolución industrial´ en el hogar: tecnología doméstica y cambio social en el siglo XX
Ruth Schwartz Cowan
CAPÍTULO 2. La reproducción social y la estructura básica del mercado laboral
Antonella Picchio
CAPÍTULO 3. Deconstruyendo los conceptos de cuidados
Carol Thomas
CAPÍTULO 4. El declive del cuidado familiar de las personas mayores en Ontario en el siglo XIX: realidad o ficción
Edgar-André Montigny
CAPÍTULO 5. El descubrimiento del `trabajo no remunerado´: consecuencias sociales de la expansión del término `trabajo´
Susan Himmelweit
CAPÍTULO 6. El concepto de `social care´ y el análisis de los estados de bienestar contemporáneos
Mary Daly y Jane Lewis
CAPÍTULO 7. Plantando cara al nuevo (des)orden mundial: socialismo verde feminista
Mary Mellor
CAPÍTULO 8. Medir los cuidados: género, empoderamiento y la economía de los cuidados
Nancy Folbre
CAPÍTULO 9. Cambios en los regímenes de cuidados y migración femenina: el `care drain´ en el Mediterráneo
Francesca Bettio, Annamaria Simonazzi y Paola Villa
CAPÍTULO 10. Género, envejecimiento y el `nuevo pacto social´: la importancia de desarrollar un enfoque holístico de las políticas de cuidados
Jane Lewis
CAPÍTULO 11. Crisis de los cuidados, migración internacional y políticas públicas
Lourdes Benería
CAPÍTULO 12. Sobre el trabajo de cuidados de las personas mayores y los límites del marxismo
Silvia Federici
Todos los libros de la colección Economía crítica & ecologismo social pueden consultarse en nuestra librería electrónica
Información y compras
Telf. (34) 915 763 299
Email: publicaciones@fuhem.es
Ciudades Sostenibles

Ciudades Sostenibles una web asociada al Informe de la Situación del Mundo, publicado por el Worldwatch Institute, y editado en español por FUHEM Ecosocial e Icaria Editorial.
En Ciudades Sostenibles puedes encontrar información general sobre el informe, dónde adquirirlo, la agenda de actos públicos organizados en torno a su presentación, y el video de la que tuvo lugar en el Espacio Abierto FUHEM.
Cuenta también con una sección denominada Panorámica, que recoge de forma sintética diez estudios de caso de ciudades del Norte y del Sur que cuentan con planes específicos de promoción de la sostenibilidad urbana:
- Shanghái, China: La sostenibilidad en una megaciudad china: retos y éxitos, por Haibing Ma.
- Barcelona, España: Una ciudad biodiversa entre bosques y el mar, por Martí Boada Juncà, Roser Maneja Zaragoza y Pablo Knobel Guelar.
- Singapur: Un enfoque pragmático para el medio ambiente y la calidad de vida, por Geoffrey Davison y Ang Wei Ping.
- Portland, Oregon, Estados Unidos: El liderazgo de EEUU en la certificación LEED de edificios y en infraestructuras para la bicicleta, por Brian Holland y Juan Wei.
- Melbourne, Australia: Luchar contra los impactos climáticos, apoyar la habitabilidad, por Robert Doyle.
- Jerusalén, Israel: Un santuario para la biodiversidad urbana, por Martí Boada Juncà, Roser Maneja Zaragoza y Pablo Knobel Guelar.
- Durban, Sudáfrica: Comunidades en proceso de adaptación al cambio climático basadas en los ecosistemas, por Debra Roberts y Sean O’Donoghue.
- Ahmedabad y Pune, India: Un salto cualitativo hacia la sostenibilidad urbana: desafíos y oportunidades para la India, por Kartikeya Sarabhai, Madhavi Joshi y Sanskriti Menon.
- Vancouver, Canadá: Una ciudad con un brillante futuro verde, por Gregor Robertson.
- Friburgo, Alemania: Pionero del desarrollo urbano inclusivo y sostenible, por Simone Ariane Pflaum.
Ciudades sostenibles cuenta además cuenta con la sección Tribunas, donde se publican artículos referidos a diferentes capítulos del informe, o sobre temas relacionados con él. Actualmente la web cuenta con cinco tribunas:
Crecimiento urbano, polarización social y cambio climático: un cóctel peligroso, por Santiago Álvarez Cantalapiedra.
Las ciudades afrontan desafíos que no conviene contemplar por separado. La combinación del crecimiento urbano con la polarización social y el cambio climático supone una mezcla explosiva que debe ser abordada de manera urgente.
Un dato que ilustra las aristas del problema es el ritmo actual del éxodo hacia las zonas urbanas: cerca de tres millones de personas se desplazan semanalmente hacia las ciudades, y el 90% de ese crecimiento se da en los llamados países en desarrollo. En ellos, se concentra el grueso de los 828 millones de personas que viven en barrios marginales con graves insuficiencias en infraestructuras y servicios básicos (electricidad, agua, saneamiento, atención sanitaria o educación). El porcentaje de población que vive en estas zonas, social y ambientalmente más vulnerables, no ha dejado de crecer en las dos últimas décadas: aumentó del 35% de 1990 hasta el 46% en 2012.
La polarización social urbana se ha agudizado en ese mismo periodo. Lo señalan Franziska Schreiber y Alexander Carius en La Situación del Mundo 2016 , del Worldwatch Institute, titulado “Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción”: más de dos tercios de la población urbana vive en ciudades donde la brecha de la desigualdad se ha ensanchado generando profundas dinámicas de segregación espacial y pérdida de cohesión social.
Organización urbana del mundo, por Monica Di Donato.
A partir de los años 50, la proporción de los habitantes que viven en las ciudades ha ido aumentando constantemente. Muchos expertos esperan que esta tendencia se intensifique durante los próximos años. Como consecuencia de ese crecimiento, según datos de Naciones Unidas, la población mundial urbana superó a su contraparte rural durante el periodo comprendido entre 2005 y 2010, y en la actualidad se puede afirmar que la mayoría de la población humana reside dentro de regiones urbanas. De cara al 2050, y en línea con las tendencias de aumento poblacional a nivel mundial, los modelos muestran que las zonas urbanas absorberán ese aumento, incorporando aproximadamente 3 mil millones de personas. Se prevé que solamente en el contexto europeo, en 2020, el 80% de sus habitantes vivirá en áreas urbanas.
Esta expansión y esta aceleración de la organización urbana del mundo, como la denomina el arquitecto territorialista italiano Calori, está basada en una dilatación no sólo física de los sistemas urbanos sino también simbólica y cultural, y en ese sentido atañe a todos los aspectos de la sociedad (relaciones, vínculos, economías, etc.) y a su relación con el entorno natural.
Urbanización sin justicia social en la ciudad insostenible, por Nuria del Viso.
Las incertidumbres planteadas por el cambio climático de origen antropogénico constituyen una fuente de inestabilidad de amplio espectro que plantea preocupantes interrogantes en las ciudades. Un enfoque sobreexplotador de la actividad económica confluye con el calentamiento global en la destrucción de hábitats, conformando un peligroso cocktail de factores en interacción. Los efectos del cambio climático –sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de productividad de la tierra, desecación de lagunas y cauces de agua…− obligan al desplazamiento continuado de millones de personas: cada año más de 15 millones se ven forzadas a abandonar sus hogares para hacer sitio a las infraestructuras del “desarrollo económico”.
Historia biocéntrica de las ciudades, por Luis Gonzáles Reyes.
Habitualmente, las ciudades se analizan desde la perspectiva de las innovaciones que facilitan; de las relaciones de poder que perpetúan, profundizan o, en ocasiones, diluyen; del diseño urbanístico; de su relación dialéctica con los cambios culturales; de su papel en la reproducción del capital; de su salubridad… pero un aspecto que suele quedar oculto en todos estos análisis, que normalmente se centran exclusivamente en los seres humanos, es la base física detrás de las urbes.
Gary Gardner, investigador senior del World Watch Institute, hace un somero repaso de la historia de las ciudades desde una perspectiva biocéntrica y mira la ciudad en su diálogo con el resto de ecosistemas. Desde esa perspectiva, define las ciudades como “máquinas de transformar materiales. Gastando enormes cantidades de energía, digieren materiales para utilizarlos en toda una serie de actividades humanas”. Por lo tanto, en su análisis no cae en el error de considerar que, por el hecho de concentrar el sector terciario, las ciudades sean espacios desmaterializados. Todo lo contrario.
Al analizar la evolución de las ciudades, que son un indicador de la evolución en general de las sociedades humanas, el eje director que elige el autor, en línea con muchas/os otras/os pensadores enmarcados en campos como la Big History, la historia ambiental o la economía ecológica, es el de la energía disponible en calidad y cantidad. Así, marca tres grandes momentos en la historia de la ciudad: el metabolismo de cazadores/as-recolectores/as, el agrario y el industrial; además de argumentar que la energía disponible es un elemento fundamental en la conformación cultural.
La ciudad frente a los retos ecosociales, por José Bellver.
El espacio urbano es un claro escenario de conflicto entre la economía y la ciudadanía. Los anhelos del ciudadano vs los intereses de los especuladores.
En un tiempo en que ya ningún rincón de nuestro planeta queda inexplorado, y sin explotar, resulta sorprendente observar que sólo entre el 1% y 3% del territorio global –el ocupado por las ciudades– se puedan estar jugando las cartas del devenir de la humanidad, pero así es. En los espacios urbanos, donde hoy vivimos más de la mitad de las personas que habitamos este planeta, se consume el 70% de la energía y se genera el 80% de los gases de efecto invernadero, como refleja el último informe del Worldwatch Institute. Y ello constituye sólo una parte de la insostenibilidad de un metabolismo humano global que nos sitúa hoy en una crisis civilizatoria, en la medida en que la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, pero también entre nosotros mismos, está socavando las bases materiales que permiten mantener la vida, y están conduciendo a una situación de quiebra social y de colapso ecológico.
Los primeros días en la nueva sede
 ¿Una mudanza? Todo el mundo reconoce que una mudanza es una situación que deja huella, una previsión inicial que salta por los aires. Pero si la mudanza es de una oficina, estamos hablando de otra dimensión.
¿Una mudanza? Todo el mundo reconoce que una mudanza es una situación que deja huella, una previsión inicial que salta por los aires. Pero si la mudanza es de una oficina, estamos hablando de otra dimensión.
El traslado de FUHEM ha implicado mover una ingente cantidad de documentación, cajas con el fondo de las publicaciones a la venta y de los libros que alberga la biblioteca… Equipos informáticos, centralitas, teléfonos, mobiliario de oficina…
Desde el 9 de enero de 2017, el equipo humano que trabajaba en la sede de la calle Duque de Sesto está en las nuevas instalaciones, lo que fueron los bajos del Colegio Santa Cristina. La nueva dirección postal es Avenida de Portugal, nº 79 (posterior), y la entrada al nuevo local es por la Plaza de Puerta del Ángel, una reja que se abre en ese muro pintado con la palabra “aprender”.
Aunque estamos operativos desde hace un par de semanas, ni las obras ni el proceso de mudanza están concluidos. Quedan cajas por desembalar, y muchos detalles: los buzones, los rótulos, el portero automático, la recepción definitiva que os abrirá las puertas…
Tampoco hemos habilitado aún Espacio Abierto FUHEM. El acto que anunciamos en el Boletín Intercentros de noviembre (previsto entonces para el 25 de enero de 2017), ha sido aplazado hasta que podamos ofreceros un Espacio que vuelva a ser acogedor para el debate y la reflexión.
Seguimos trabajando y como dice el muro del antiguo cole de FUHEM, aprendiendo. De este proceso, que no es fácil, saldrán muchos aprendizajes. En esta página web y en nuestras redes sociales, os iremos contando los avances y los tropezones. Si en algo nos estamos demorando, os pedimos un poquito de paciencia. Nadie dijo que fuera a ser fácil pero esa foto del primer día, llena de sol y de sonrisas, nos sigue empujando.
El Colegio Lourdes gana el I Concurso escolar "La limpieza, tarea de todos”
El equipo de audiovisuales del Colegio Lourdes ha ganado el I Concurso de spots publicitarios en centros educativos, en la categoría 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato. El concurso fue convocado por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
El spot ganador es obra del equipo de audiovisuales del Colegio, coordinado por el profesor Andrés Piñeiro, y muestra la importancia del papel de la ciudadanía en la limpieza de la ciudad. El objetivo del concurso es implicar a las comunidades educativas en el cuidado y mantenimiento de las vías públicas y las zonas ajardinadas, así como el cuidado y respeto de los espacios públicos. Podéis ver su trabajo bajo estas líneas:
"Apostar en nuestra ciudad por un Madrid más limpio es además apostar por el futuro y el futuro sois vosotros”, ha señalado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en la entrega de premios celebrada en la Casa de Fieras de El Retiro. El concurso ha recibido un total de 31 trabajos audiovisuales que pueden verse en el canal de YouTube creado para el evento. El fallo se ha realizado en dos fases, una de votación popular a través del canal YouTube, que ha terminado con más de 7000 likes y 42.000 visualizaciones, y otra de valoración de un jurado profesional.
A los ganadores del primer premio se les ha obsequiado con una cámara GOPRO y al segundo premio un iPad mini o el importe equivalente en material escolar. También se les ha entregado un diploma en reconocimiento a su trabajo.
Ganadores de todas las edades
El concurso estaba dividido por etapas escolares. Desde aquí damos la enhorabuena a todos los ganadores y participantes.
Los ganadores de cada categoría fueron los siguientes:
Categoría de 1º a 4º de primaria
• Primer premio C.E.I.P. Cristóbal Colón: "Oleaje de reciclaje" 4º de Primaria.
• Segundo premio Colegio Sagrados Corazones "La limpieza es cosa de todos" 3º de Primaria
Categoría de 5º a 6º de primaria, 1º y 2º ESO
• Primer premio C.E.I.P. Asturias (6º Primaria): La limpieza, tarea de todos
• Segundo premio I.E.S. Barrio Simancas "Spot" (1º ESO): La limpieza, tarea de todos
Categoría 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato
• Primer premio Colegio Lourdes SPOT. "La limpieza, tarea de todos"
• Segundo premio I.E.S. Pedro Salinas "Congelados" 4ºESO.
La dimensión ecosocial en El Diario de la Educación
 El cuarto artículo que se publica gracias a la colaboración entre FUHEM y El Diario de la Educación es una tribuna de Luis González Reyes, coordinador inter-áreas de FUHEM, acerca de la importancia que tiene la inclusión de los contenidos ecosociales en el currículo escolar y la actividad formativa de profesorado y alumnado.
El cuarto artículo que se publica gracias a la colaboración entre FUHEM y El Diario de la Educación es una tribuna de Luis González Reyes, coordinador inter-áreas de FUHEM, acerca de la importancia que tiene la inclusión de los contenidos ecosociales en el currículo escolar y la actividad formativa de profesorado y alumnado.
Bajo el título: “Educar para convivir con justicia ecosocial”, Luis González señala la centralidad que deberían ocupar los contenidos ecosociales, como lo hacen materias como matemáticas o lengua, no solo para dotar de herramientas al alumnado sino para “comprender y estar en el mundo, para que se convierta en agente de cambio activo, capaz de ayudar a que la sociedad se articule de forma democrático”, apunta.
En esta línea, se han producido ciertos avances como la educación para la paz, con perspectiva de género, para la sostenibilidad, la solidaridad, etc. que han dejado aprendizajes a tener en cuenta. Sin restar la importancia que tienen estos actos puntuales, el artículo incide en la necesidad de un enfoque transversal y transdisciplinar, que “responda a las implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales de nuestros actos”. Por ejemplo, como señala al decir: “Es frecuente que en una asignatura de naturales se incluya el calentamiento global, sin embargo, cuando en sociales se estudia la ciudad nos encontraremos adjetivos que exaltarán el coche o el avión, sin relacionarlos con el cambio climático”.
El trabajo y la formación del profesorado es un eje central en la consecución de esta transversalidad, “¿quién va a educar a las nuevas generaciones sino las adultas? No habrá proceso de transformación si el profesorado no se ha transformado previamente, apunta Luis González.
En el artículo, apunta tres razones por las que la incorporación transversal de lo ecosocial al currículo se hace imprescindible: "primero, que no existe una asignatura Ecosocial; segundo, que estos contenidos atraviesan todo el currículo y, por último, para darles una importancia central, deberán estar insertos en él”. Aunque no solo se trata de contenidos. Luis González plantea que el método es esencial en el aprendizaje y la educación de las nuevas generaciones: “Si lo que queremos trabajar es la profundización democrática, la cooperación, la igualdad en las diferencias o la responsabilidad sobre nuestros actos, necesitamos un método acorde. Un método que no se base únicamente en la transmisión de conocimientos por parte del profesorado, sino que contemple su elaboración conjunta con la comunidad educativa”.
Si te perdiste los textos anteriores... o los quieres volver a leer
Anteriormente, FUHEM ha publicado tres tribunas en El Diario de la Educación:
• Educar y aprender en un marco de crisis civilizatoria
Firmado por Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, este artículo plantea el papel de una escuela que no puede cerrar los ojos a la realidad que vivimos, dominada por una crisis civilizatoria.
• Debatir con rigor sobre la escuela concertada
Ángel Martínez González Tablas, Presidente de FUHEM, propuso la necesidad de reflexionar sobre el significado, las posibilidades y las limitaciones de este modelo que representa un tercio de la educación que se oferta en nuestro país a comienzos del siglo XXI.
• Será que no soy lo bastante innovador
Con este título un tanto provocador, reflexionaba Víctor Manuel Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa de FUHEM, sobre los retos y oportunidades que plantea la cuestión de la innovación educativa.
DOSSIER: Calidad de vida, una noción poliédrica
Dossier  Calidad de vida, una noción poliédrica.
Calidad de vida, una noción poliédrica.
Calidad de vida, vida buena, bienestar, Buen Vivir... son conceptos relacionados aunque diferentes que se entrecruzan y se complementan.
Este dossier, coordinado por Nuria del Viso, del equipo de FUHEM Ecosocial, reúne artículos que exploran distintos ángulos del tema, a través de la colaboración de: Santiago Álvarez Cantalapiedra, María Ángeles Durán, Carolina del Olmo y Mauricio León Guzmán.
El dossier se completa con una selección de recursos sobre la cuestión, elaborada por Susana Fernández Herrero, documentalista de FUHEM Ecosocial.
Puedes descargarte el Dossier Calidad de vida completo, o bien los artículos y la selección de recursos por separado.
Recursos económicos y calidad de vida, Santiago Álvarez Cantalapiedra
El artículo examina las distintas dimensiones del concepto de calidad de vida y los elementos que lo conforman para centrarse en uno de ellos, los recursos económicos. El autor reflexiona sobre la paradójica relación no lineal entre riqueza y felicidad que han constatado numerosos estudios y, dado que el nivel de renta a partir de cierto umbral no contribuye a aumentar la percepción de felicidad, sugiere prestar atención a la forma de relacionarnos.
Tiempo y calidad de vida, Maria Ángeles Durán
El tiempo se entrecruza desde sus comienzos con el concepto de vida humana, y se perfila a través de dos ejes fundamentales: como un recurso escaso y como un recurso flexible. Por su parte, la calidad de vida es un concepto que ha atraído principalmente la atención de cuatro sectores del pensamiento: económico, sociológico, psicológico y sanitario. En este artículo se exploran las interrelaciones de estos conceptos.
Los cinco cerditos y la buena vida, Carolina del Olmo
La autora defiende la puesta en valor de las ideas y experiencias del cuidado y el apoyo mutuo, ya no en clave patriarcal, sino como acervo que almacena los saberes sobre la interdependencia y la aceptación de la vulnerabilidad humana, tan cruciales en la necesaria redefinición de la vida política, económica y cívica.
Economía para el Buen Vivir: un enfoque polanyiano, Mauricio León Guzmán
El autor examina la noción de Buen Vivir (o "sumak kawsay") en clave polanyiana para desmontar las "verdades" económicas oficiales y explorar las cuestiones verdaderamente fundamenteles: ¿qué producir? y ¿para quién producir?. El replanteamiento que suponen estas respuestas sustenta el cambio de la matriz económica recogido en el concepto de "sumak kawsay": los principios de suficiencia, reciprocidad y solidaridad de una economía arraigada a la sociedad humana y a la naturaleza
Acceso al texto completo en pdf: Dossier Calidad de vida.
SELECCIÓN DE RECURSOS:
CALIDAD DE VIDA: Recopilación bibliográfica
Esta recopilación de libros conjuga lecturas de referencia con títulos de reciente publicación, que nos ofrecen diferentes perspectivas en torno a la calidad de vida, desde las necesidades y las satisfacciones humanas, la prosperidad y la felicidad sostenible. El abanico de temas tratados abarca desde cómo medimos nuestra calidad de vida o cuánto es suficiente a la tiranía de la abundancia, el desarrollo a escala humana, y el valor del tiempo. Encontraremos textos de: Alberto Acosta, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Manfred Max-Neef, María Ángeles Durán, Richard Layard, Tibor Scitovsky, Jorge Riechmann, Tim Jackson, Joseph Stiglitz, Erich Fromm, Robert y Edward Skidelsky, René Ramírez, Barry Schwartz y Alberto Zuazua.
CALIDAD DE VIDA: Revista PAPELES
Dentro de la revista PAPELES hemos recogido debates en torno al buen vivir y las críticas a las ideas de desarrollo y bienestar orientadas únicamente a incrementar el nivel de ingreso y la riqueza monetaria. Estos debates advierten de la necesidad de incorporar otras dimensiones personal, social y económica. La importancia decisiva en la vida de la gente de los elementos relacionales, culturales, políticos y ecológicos abre la perspectiva hacia otras formas de organización social ajustadas a las particularidades históricas y culturales alternativas a la que ofrece en nuestros días el capitalismo depredador de la naturaleza, apisonador de las culturas de los pueblos y empobrecedor de las relaciones sociales. Por ello, ofrecemos a continuación una selección de artículos sobre estos temas publicados en nuestra revista.
CALIDAD DE VIDA: en las publicaciones de FUHEM Ecosocial
El buen vivir y la calidad de vida son temas que han sido tratados no sólo en la revista PAPELES, sino también en diferentes publicaciones de FUHEM Ecosocial, concretamente en la Colección Economía Crítica y Ecologismo Social, en los Informes de la Situación del Mundo del Worldwatch Institute, y en otras obras publicadas en coedición con Traficantes de sueños, Icaria y Catarata. A continuación ofrecemos una selección de dichas publicaciones.
Nuestro Boletín tiene como objetivo informar de las actividades que se desarrollan en FUHEM Ecosocial, las novedades editoriales. También cuenta con una sección Análisis Destacados que recoge artículos de actualidad y de fondo, dedicados a cuestiones de especial relevancia para nuestro área, que se complementa con una entrevista a un experto en cada temática y a una selección de recursos elaborada por nuestro Centro de Documentación Virtual. Esta riqueza de contenidos ha convertido a ECOS en una publicación electrónica de referencia. Ofrecemos a continuación una selección de Boletines relacionados con enfoques sobre bienestar, respuestas a la crisis y sobre la relación entre la calidad de vida y la salud.
Otros Dossieres sobre Calidad de Vida:
Derechos Humanos: setenta años defendiendo la vida digna, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, María Eugenia Rodríguez Palop, Richard Falk, Susana Borrás, Lucía Vicent, Susana Fernández Herrero.
Políticas de género y calidad de vida en la ciudad, Gemma Ubasart, Alicia Rius, Christel Keller, Marta Domínguez, Susana Fernández Herrero, marzo 2017.
Calidad de vida, una noción poliédrica, Santiago Álvarez Cantalapiedra, Maria Ángeles Durán, Carolina del Olmo, Mauricio León Guzmán, Susana Fernández Herrero, enero 2017.
La juventud, un estado precario de completa incertidumbre, Luis Enrique Alonso, Jon Bernat, Yassodára Santos, y Alejandro Martínez junto a Francisco Verdes-Montenegro, Lucía Vicent Valverde, Susana Fernández Herrero, junio 2014.
Respuestas ante la crisis de civilización, Luis González Reyes, Juan del Río, David Rivas y Cecile Andrews, Lucía Vicent, José Bellver, Susana Fernández Herrero, diciembre 2012.
Enfoques sobre bienestar humano y buen vivir, Joaquím Sempere, Alberto Acosta, Saamah Abdallah, Mario Ortí, abril 2010.
Reflexiones sobre la diversidad(es), Javier de Lucas, Ricard Zapata-Barrero, Máriam Martínez, José Ignacio Pichardo, Soledad Arnau, Rafaél Feito, Susana Fernández Herrero, agosto 2009.
«La corrupción en nuestro país está en un estado de metástasis»
Entrevista a Albert Sanfeliu
Clara Senent y Carlos Saavedra
«La corrupción en nuestro país está en un estado de metástasis»
Un país en el que las causas judiciales relacionadas con la corrupción superan las 1.700 y cerca de 1.000 ayuntamientos están bajo sospecha. Ese es el contexto en que Albert Sanfeliu escribe y dirige el documental «Corrupción: el organismo nocivo», sobre el que gira la entrevista y cuyo objetivo es dar voz a los silenciosos guardianes de la ética y la integridad que habitan en nuestras instituciones y de los que apenas sabemos su nombre. Porque la corrupción institucional parece no tener fin y afecta a los cimientos de nuestra democracia. La lucha contra ella compete a toda la sociedad en su conjunto, por lo que dar voz a los comportamientos éticos y ejemplificantes es hoy más necesario que nunca.
Clara Senent y Carlos Saavedra (CS y CS): La corrupción desde el título se define como un organimo nocivo ¿Tiene tan mala cura la corrupción en este país? ¿En qué estado se encuentra?
Albert Sanfeliu (AS): La corrupción en nuestro país está en un estado de metástasis, hay un saqueo sistemático del dinero público sobre todo si ponemos el foco en los ayuntamientos. Conocer y hacer frente a lo que denominamos en el documental como “corrupción de proximidad” considero que es el primer paso para romper esa dinámica aletargada y esa desidia colectiva ante el saqueo organizado que se produce en muchos de dichos ayuntamientos.
Para un ciudadano es más fácil identificar primero y saber cómo actuar después ante la corrupción municipal, ya que puede hacerle frente directamente, cosa que no ocurre ante los flujos de dinero de los paraísos fiscales. Tenemos un nivel de cultura democrática paupérrimo y un conocimiento de las instituciones precario y eso dificulta la lucha contra la corrupción. La transmisión de conocimiento es básica, conocer las funciones de los inter- ventores municipales por ejemplo, esas personas que velan para que el dinero de los impuestos municipales se gaste conforme a la legalidad en lugar de entrar en el circuito del saqueo público orquestado por las mafias locales y por muchos cargos públicos, es una de las formas que proponemos para concienciar y hacer frente común.
El origen esencial de la corrupción en España no está en los genes, ni en factores culturales atávicos, sino en el erróneo diseño de una gran parte de nuestras instituciones políticas, económicas y sociales. Por eso afirmamos que el sistema es corruptible. Sería por otro lado reduccionismo, pensar que la lucha contra la corrupción se ciñe al ámbito judicial.
CS y CS: ¿Cómo y por qué surge la idea de realizar un documental sobre corrupción?
AS: Surge por hastío al comprobar diariamente el volumen de noticias sobre casos de corrupción, con macrocifras y teniendo todo el protagonismo auténticos caciques, sin que nadie explique en ningún momento por qué había ocurrido, dónde estaba la grieta en el sistema, quién estaba detrás de las denuncias, quién o quiénes detectaron anomalías en el funcionamiento de las instituciones. En definitiva, surge con la intención de conocer a aquellas personas con valor y valores que denuncian la corrupción desde dentro del sistema, paralizando de este modo los cauces de la corrupción y los desvíos de dinero público.
En paralelo a ser ciudadano soy documentalista y pienso, igual que la subdirectora Teresa Soler, que es necesario que cada individuo dé un paso al frente y ponga el máximo empeño y recursos propios para hacer frente a esta lacra. De ahí la propuesta de realizar el documental en la productora Pandora Box TV para dar a conocer esas voces silenciadas por el poder y ofrecer soluciones reales. Ello conllevaba focalizar, evitar las generalizaciones tan usadas a la hora de hablar de corrupción, pues llevarla al terreno de lo concreto evita dispersar culpabilidades.
CS y CS: ¿Tratar un tema como la corrupción cierra o abre puertas a la hora de distribuir el documental? ¿Qué acogida tiene? ¿Te has encontrado con centros o instituciones que hayan rechazado el documental por la temática que aborda?
AS: Año tras año las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirman que la corrupción es el segundo problema que preocupa a los ciudadanos por debajo solo del paro. Cuando articulas y enseñas que el sistema está corrupto, ausente de valores éticos, muestras cómo la ciudadanía puede hacerle frente y denuncias una trama orquestada en la ausencia de controles previos. Es entonces cuando compruebas que el documental es molesto para algunos sectores. De todas formas estamos muy satisfechos con la acogida que está teniendo, pues llevamos ya más de 60 estrenos en todo el país, en ámbitos y escenarios de diversa índole.
CS y CS: En el documental reúnes a interventores y funcionarios –Carlos Jiménez Villarejo, Itziar González, Maite Carol, Albert Gadea y Fernando Urruticoechea– que, en sus desempeños profesionales, públicamente denunciaron casos de corrupción ¿Cómo responden cuando les hablas de la idea de realizar un documental sobre su experiencia?
AS: La respuesta fue tremendamente positiva. Justamente valoraron mucho que quisiéramos dar voz a los denunciantes de corrupción desde dentro del sistema y que la gente a través de sus experiencias pudiera conocer cómo se gesta, reproduce y se instala la corrupción de proximidad en las instituciones, y sobre todo y muy importante, poder conocer cómo hacerle frente al escuchar sus reflexiones y propuestas. Cuando la voz crítica de un interventor o funcionario es ignorada y acallada, lo que se está intentando evitar en primera instancia son las mejoras en la organización y hay que denunciar que las inercias administrativas burocráticas son muy poderosas y nocivas. La consecuencia, casi siempre es el desgaste personal del órgano controlador, cuando no el enfrentamiento, precisamente por la falta de cultura democrática de la sociedad.
CS y CS: Una denuncia recurrente es que no se puede depender del organismo que intentas controlar. En el documental se habla de que el sistema funciona con una dialéctica que se aprovecha de la dicotomía amigo/enemigo. Tal y como está estructurado, ¿se perpetúa la corrupción?
AS: Ciertamente la corrupción se perpetúa por interés partidista y personal de los gobernantes y por la desidia y desconocimiento de la ciudadanía. Pongamos como ejemplo el papel de los interventores municipales que, como hemos comentado antes, velan para que los impuestos de los ciudadanos se gasten correctamente según la legalidad, desde la compra de un bolígrafo a la construcción de polideportivo. Pues bien, esos funcionarios deben presentar sus informes de reparo al mismo alcalde con el que trabajan, su sueldo, además, depende también de él, lo cual provoca una situación de vasallaje y rendición de cuentas si no se hacen las cosas según el prisma del alcalde y del Pleno Municipal. Es un sinsentido que un interventor dependa del órgano al que deben controlar.
Los interventores están subyugados a presiones continuas si realizan informes desfavorables a gastos y partidas que afectan a la economía del Ayuntamiento, en definitiva, que afectan al dinero de las arcas públicas (o sea el dinero de todos los ciudadanos) contra la acción de enriquecimiento personal del alcalde o Pleno Municipal.
Este ejemplo anacrónico de rendición de cuentas al alcalde forma parte de un sistema corrupto que desde hace más de 30 años no se quieren mejorar ni preservar los órganos de control por ninguno de los partidos políticos que han gobernado. Esta inacción es un simple ejemplo de cómo se perpetúa la corrupción organizada en este país y se mantiene, en paralelo, unas mafias locales y un caciquismo que atenaza con el miedo a perder el puesto de trabajo de los ciudadanos más desfavorecidos que no rinden pleitesía al poderoso.
Recordemos los casos Gürtel, Brugal, Pokemon, Pretoria, Mercasevilla, Marea, Castro Urdiales, Umbra, Operación Púnica, Taula, etc. Todos ellos han sufrido las dinámicas que acabo de comentar.
CS y CS: Los cálculos de cifras que rea- liza uno de los entrevistados en el documental es espeluznante, ¿cómo crees que afecta la corrupción a los servicios públicos?
AS: No hay datos oficiales sobre la corrupción, solo parciales de la Fiscalía General del Estado y las declaraciones del ministro del Interior sobre las detenciones practicadas. Se estima que en 2015 había unas 1.700 causas judiciales relacionadas con la corrupción y más de 500 imputados o investigados, de los cuales solo 20 habían sido condenados y habían entrado en prisión. En la prensa se dice que hay unos 1.000 ayuntamientos con investigaciones en marcha por corrupción y con apertura de expediente disciplinario por los perjuicios ocasionados por los más de 11.000 millones de facturas “en los cajones”. Estas y otras muchas más cifras son espeluznantes. Y lo que debe entender, interiorizar y tener absolutamente claro todo ciudadano es que el dinero que entre en el circuito de la corrupción desaparece de nuestros bolsillos. Lo están saqueando de las arcas públicas, que es lo mismo que decir que nos lo están robando delante de nuestras narices. Una vez entendido este punto tan básico es obvio asumir que todos los servicios públicos se ven diezmados ante el robo sistemático de dichas arcas públicas.
CS y CS: También se habla de un retraso cultural de 200 o 300 años respecto al resto de Europa, y de las redes clientela- res que nada tienen que envidiar al caciquismo del siglo XIX, ¿cuál será la siguiente evolución?
AS: Eso afirma en el documental el doctor y catedrático de Ciencia Política Joan Queralt. Con el documental intentamos que cada individuo tome conciencia y mejore a título individual para que colectivamente mejoremos como sociedad. Si queremos formar parte de una sociedad más higiénica en cuanto a valores éticos y democráticos, hemos de ponernos a trabajar con tesón para que, de aquí a dos generaciones, podamos revertir el actual panorama y conocer la realidad que es el primer paso para cambiarla.
CS y CS: Tras la realización del documental muchos ayuntamientos cambiaron sus equipos y sus colores, ¿crees que esto tendrá un impacto en las prácticas corruptas que se han estado des- arrollando? ¿Cómo puede influir el salto a la esfera política de los movimientos ciudadanos?
AS: Veo muy positivo el paso de ciertos movimientos ciudadanos a cargos electos ya que permitirá identificar las causas de la corrupción debido a su tradición de transparencia y lucha contra esta lacra.
Efectivamente, la corrupción en España ha alcanzado los niveles que ahora todos conocemos debido, sobre todo, a la consolidación de unas elites partidistas profesionalizadas que han buscado la captura de clientes, instituciones de control y fondos públicos con una voracidad desmedida.
Desde esta hipótesis puede comprobarse cómo la corrupción se ha expandido en aquellas áreas donde existe monopolio en la toma de decisiones y discrecionalidad en el uso del poder, además de débiles sistemas de control: por ejemplo, en la contratación y las subvenciones públicas o en el urbanismo, y todo ello, conectado a la financiación de partidos y el enraizamiento de redes clientelares.
Los nuevos órganos municipales de gobierno que han surgido de los movimientos sociales son adecuados para romper esas dinámicas feudales en muchos casos. Pero es importante destacar que deben seguir existiendo movimientos sociales de contrapoder fuera de las instituciones gobierne quien gobierne. La sociedad siempre debe mantenerse vigilante sin caer en la obsesión.
CS y CS: “La ética se enseña con la práctica y sobre todo con el ejemplo”, afirma Victoria Camps, catedrática emérita de Ética en la Universitat Autónoma de Barcelona y presidenta del Comité de Bioética de España, en el documental. ¿Por qué conocemos tan poco estos comportamientos ejemplares que aparecen en el documental en comparación con los nada ejemplificantes?
AS: Eso debiéramos preguntarlo, entre otros, a los medios de comunicación, que prefieren dar voz a los corruptos y al show mediático en vez de ejercer su corresponsabilidad informativa y pedagógica y poner el foco sobre personas con valor y valores que podamos tomar como referentes. A veces da la sensación que algunos ciudadanos, más que detestar a los corruptos, los envidian, dada la imagen que muchos medios arrojan de ellos. Por eso, la vital propuesta del documental es dar voz a esas personas que han de ser nuestros referentes éticos y sociales. Es una cuestión de dignidad y responsabilidad de todos los medios de comunicación el revertir las dinámicas y poner el foco también sobre los comportamientos ejemplares en la lucha contra la corrupción.
CS y CS: Tal y como se comenta a lo largo de la cinta, incluso recibir un regalo debe ser cuestionado, ¿cómo se pasa de un regalo de bienvenida a saquear las arcas públicas?
AS: Por mera justificación. A ello hace referencia uno de los protagonistas de la cinta, el interventor Fernando Urruticoechea: “Halagos, pequeños regalos y poco a poco ve aumentar sus retribuciones al margen de sus ingresos…, acaba justificándose y adjudicando acciones favorables al corruptor y creyendo que tanto esfuerzo y sacrificio bien valen la pena”. De nuevo la picaresca, el poco nivel democrático de conocer qué es público y no personal o privado, son los causantes.
CS y CS: El documental habla de administraciones públicas como objeto de prácticas corruptas, pero no se hace el mismo hincapié en el ente corruptor (empresas). ¿Responde este enfoque a alguna lógica? ¿No deberían tener más protagonismo?
AS: La propuesta del documental es denunciar y hacer frente a la corrupción de proximidad desde las instituciones públicas, y por tanto, aquella que se lleva a cabo con nuestro dinero, el que abonamos con nuestros impuestos. Desde luego que la corrupción está presente en otros estadios y evidentemente en el ámbito de las empresas privadas también.
CS y CS: Prácticamente todos los días leemos en la prensa un nuevo caso, ¿consideras que la reciente sobrexposición a casos de corrupción ha contribuido a anestesiar una sociedad que lo normaliza y consume como un producto más?
AS: Sí, es cierto que un exceso de información (infoxicación) diaria sobre macrodatos económicos de corrupción sin ninguna explicación de por qué ha podido llevarse a cabo, de cuál es la grieta en el sistema, genera hastío, resignación, e incluso, desafección y una nula predisposición a cómo hacerle frente. La percepción de impunidad que se tiene sobre muchos corruptos tampoco ayuda a salir del ostracismo. A veces parece que los procesos de represión y castigo estén pensados para los más débiles en vez de para esos “terratenientes” que manejan torticeramente el poder que ostentan. De ahí el enfoque pedagógico de nuestro documental, el que dé soluciones y vías tangibles al espectador para romper su desapego y, sobre todo, para que rompa su conformidad.
CS y CS: “La ciudadanía tiene ganas de luchar contra la corrupción” afirma una de las denunciantes en el documental, pero también se habla de casi total impunidad al recoger en el cierre de la cinta que prácticamente la totalidad de los casos a los que hace mención y las querellas por mobbing interpuestas por los protagonistas fueron sobreseídos. ¿No puede este sabor amargo desincentivar la lucha de la ciudadanía contra esta lacra? ¿Se refuerza así el organismo nocivo?
AS: Los poderosos, los malos, los corruptores, juegan con la desidia crónica de una parte de la sociedad y con provocar desconcierto en la otra. Pongo como ejemplo la nocividad del lenguaje cuando desde muchos sectores se afirma que “todos los políticos son corruptos”, “si no roban estos roban los otros”, etc. Estas quejas estériles son el primer caldo de cultivo de los poderos para decirnos que cualquier cambio puede ir a peor y que mejor que ellos nadie para mejorar la situación.
La lucha contra la corrupción ha de ser colectiva y de largo recorrido. No podemos convertirnos en una sociedad equitativa y éticamente irreprochable de hoy para mañana. De nuevo la transmisión de valores y denuncia continua de irregularidades son fundamentales para avanzar.
CS y CS: ¿Cómo se pasa de una democracia representativa a una democracia participativa que pueda poner coto a estas prácticas? ¿Pueden ser los observatorios ciudadanos parte de la solución?
AS: El cambio entre estilos de democracia se consigue rompiendo la costra dominante que nos tiene aletargados e inmóviles desde hace siglos. Como bien apunta el Joan Queralt en el documental: “La democracia no es solo ir a votar cada 4 años” y “según nuestro Tribunal Constitucional, la calle es el principal foro de actuación política”. Estos conocimientos son los que no forman parte de nuestra cultura democrática y es por eso que cuesta pasar de una democracia aletargada a una verdadera y participativa, con instituciones que realmente nos representen y corresponsabilidad personal a la hora de decidir qué sociedad deseamos.
Está en nuestras manos, y prueba de ello es el vital papel que hacen los observatorios ciudadanos municipales: un reducido grupo de ciudadanos que interpelan a su municipio de forma pública sobre aquellas cuestiones que nos pertenecen a todos. Lo primero que consiguen es hacer públicos los presupuestos municipales y ver, de forma desglosada y entendible, las partidas para conocer en qué y cómo se gasta el dinero de cada ciudadano. A través de una web se puede tener acceso y formular preguntas púbicas al consistorio de forma que se vea interpelado públicamente. Es una propuesta de participación y de transparencia que surge desde la ciudadanía para poder visualizar el buen funcionamiento de los ayuntamientos.
Estamos muy orgullosos de dar voz en el documental a esta solución real para luchar contra la corrupción. En muchas de las ciudades que se ha proyectado el documental, se ha creado posteriormente un observatorio como primera medida de control y conocimiento del gasto público de su ayuntamiento. De nuevo la sociedad organizada como primer eslabón. ¡Porque nadie sabe más que todos juntos!
Entrevista realizada por:
Clara Senent Alonso, graduada en Relaciones Internacionales y máster en Globalización y Desarrollo.
Carlos Saavedra Bajo es periodista y miembro del equipo de Comunicación de FUHEM.
Acceso al texto del artículo en formato pdf: Entrevista a Albert Sanfeliu.
Ficha técnica del Documental:
TÍTULO: Corrupción: el organismo nocivo
DIRECCIÓN: Albert Sanfeliu
PRODUCIDA POR: Pandora BOX
DURACIÓN: 94'
IDIOMA: Español y catalán con subtítulos en español
AÑO: 2015
PAÍS: España
Más información sobre el documental que puedes adquirir o alquilar en:
http://www.corrupcionorganismonocivo.com/
Correo de contacto: info@corrupcionorganismonocivo.com
Trailer del documental:
Entrevistas anteriores
Entrevista a Vicente Serrano, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2016)
Entrevista a Jordi Mir, por Salvador López Arnal (2016)
Entrevista a Tiziano Gomiero, por Monica Di Donato (2016)
Entrevista a Alfredo Caro-Maldonado, por Salvador López Arnal (2016)
Entrevista a Miguel Ángel Soto, por Monica Di Donato (2016)
Entrevista a Jesús Núñez Villaverde, por Nuria del Viso (2016)
Entrevista a Carme Valls Llobet, por Nuria del Viso (2016)
Entrevista a Miguel Candel, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Bill McKibben, por José Bellver (2015)
Entrevista a Yanis Varoufakis, por Nick Buxton (2015)
Entrevista a Mario Espinoza Pino, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Richard Heinberg, por Luis González Reyes (2015)
Entrevista a Renzo Llorente, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Eduardo Garzón, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Fefa Vila y Begoña Pernas, por FUHEM Ecosocial (2015)
Entrevista a Marina Subirats, por Nuria del Viso (2015)
Entrevista a Javier de Lucas, por Nuria del Viso (2014)
Entrevista a Cristina Carrasco, por Olga Abasolo y Lucía Vicent (2014)
Entrevista a Gérard Duménil y Dominique Lévy, por Bruno Tinel (2014)
Conversación con Manfred Max-Neef, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2014)
Entrevista a Michael Löwy, por Rafael Díaz Salazar (2014)
Entrevista a Antonio Elizalde Hevia, por José Luis Fernández Casadevante (2014)
Entrevista a Silvia Federici, por Tesa Echeverria y Andrew Sernatinguer (2014)
Entrevista a Marta Antonelli y Francesca Greco, por Monica Di Donato (2013)
Entrevista a Alberto Magnaghi, por José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso (2013)
Entrevista a Igor Sádaba, por Olga Abasolo (2013)
Entrevista a Giuseppe De Marzo, por Nuria del Viso (2013)
Entrevista a Rafaela Pimentel, por Lucía Vicent (2013)
Entrevista a Mar Nuñez, por Olga Abasolo (2013)
Entrevista a Daouda Thiam. Con testimonio de Sini Sarry, por Nuria del Viso (2013)
Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2013)
Entrevista a Endika Zulueta, por Equipo FUHEM Ecosocial (2013)
Entrevista a Sabino Ormazabal, por José Luis Fernández Casadevante (2013)
Entrevista a Susan George, por Nuria del Viso (2013)
Entrevista a Jorge Riechmann, por Salvador López Arnal (2012)
Entrevista a Antonio Turiel, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012)
Entrevista a Raúl Zibechi, por José Luis Fernández Casadevante (2012)
Entrevista a Carlo Petrini, por Monica Di Donato (2012)
Entrevista a Rafael Feito, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012)
Entrevista a Eduardo Gudynas, por Nuria del Viso (2012)
Entrevista a Mbuyi Kabunda, por Nuria del Viso (2012)
Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2012)
Entrevista a Carlos Martín Beristain, por Nuria del Viso (2012)
Entrevista a Chatherine W. de Wenden, por Antonio Izquierdo (2012)
Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2012)
Entrevista a Saturnino "Jun" Borras, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Harald Welzer, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Loretta Napoleoni, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Bonnie Campbell, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Samuel Ruiz, por Cristina Ávila-Zesatti (2011)
Entrevista a Danielle Nierenberg, por Monica Di Donato (2011)
Entrevista a Antonio Ruiz de Elvira, por Monica Di Donato (2011)
Entrevista a Karen Marón, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)
Entrevista a Víctor M. Toledo, por Monica Di Donato (2010)
Entrevista a Narciso Barrera-Bassols, por Monica Di Donato (2010)
Entrevista a Juan Carlos Gimeno, por Monica Di Donato (2010)
Entrevista a Juan Gutiérrez, por Amador Fernández-Savater (2010)
Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos (2010)
Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo (2010)
Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Silvia L. Gil, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos (2010)
Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato (2009)
Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (2009)
Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso (2009)
Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso (2009)
Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Joan Martínez Alier, por Monica Di Donato (2009)
Entrevista a Federico Aguilera Klink, por Salvador López Arnal ( 2008)
Entrevista a Sergio Ulgiati, por Monica Di Donato (2008)
Entrevista a Arcadi Oliveres, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Ramón Fernández Durán, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Antonio Elizalde, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Jorge Riechmann, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, por Nieves Zúñiga (2008)
Entrevista a Saskia Sassen, por Nieves Zúñiga (2007)
Cerrado por vacaciones y traslado hasta el 9 de enero
Además de unos días de vacaciones, la mudanza y el cambio de sedeo obliga a mover los servidores, los equipos informáticos... Vamos a trabajar en la sombra para compartir nuestra ilusión hacia los nuevos proyectos e ilusiones que deparará 2017.
Seguramente, tardaremos un poco en poder atender los correos electrónicos y los pedidos que lleguen a la librería virtual en el período vacacional y de traslado, entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, pero es solo un paréntesis que esperamos no os cause molestias. Coger fuerzas y ordenarlo todo para cobrar impulso, un impulso colectivo en el que contamos con todos y todas.
Os esperamos, a partir de enero de 2017, en nuestro nuevo local, situado en la Avenida de Portugal, nº 79 (posterior).
A través de nuestra página web y de las redes sociales, os iremos contando las novedades y, en cuanto estemos preparados, abriremos las puertas con deseo de seguir construyendo comunidad.
Aprobados los proyectos de innovación educativa para 2016/17
La innovación educativa es fundamental en el desarrollo del Proyecto Educativo de FUHEM. Para promover estas experiencias innovadoras, tanto en cada uno de los centros como pensando en el conjunto de la Fundación, al inicio de cada curso escolar, FUHEM abre la convocatoria de “Proyectos de innovación educativa”.
A esta convocatoria se presentan proyectos de diversa naturaleza. Los proyectos “Intercentros”, impulsados desde la Dirección del Área Educativa de FUHEM, implican a profesionales de todos nuestros colegios; los proyectos globales de Centro, en los que el centro escolar toma el protagonismo, implican a varios profesionales del mismo; por último, con el fin de animar la participación de la plantilla, existen proyectos de iniciativa particular a la que puede optar cualquier docente o no docente de FUHEM.
En la convocatoria de este año, dotada con un presupuesto de 75.000 euros que implica los pagos al profesorado así como la compra de material que sea necesario para su desarrollo, se han aprobado un total de 19 proyectos de los que seis, son proyectos impulsados por el Área Educativa de FUHEM; cinco, son proyectos de Centro; y ocho responden a iniciativas particulares.
Todos los detalles de la resolución de la convocatoria se pueden leer en el Acta de la Comisión de Valoración 2016/17. (archivo en pdf)
Proyectos aprobados para el curso 2016/17
Proyectos impulsados desde la Dirección del Área Educativa de FUHEM
- FUHEM Click. Uso saludable de las Redes Sociales en los centros escolares de FUHEM
Preparar a nuestro alumnado, profesorado y familias para responder y evitar situaciones indeseables que se dan en las redes sociales. El proyecto pretende que los alumnos y alumnas tengan un referente positivo y que la brecha que separa en esta forma de relacionarse a los hijos e hijas de sus padres y madres se reduzca. Formales como ciudadanos digitales responsables, consiguiendo que valores como el respeto, la tolerancia, la empatía que adquieren en otros ámbitos estén también presentes en el mundo digital.
- Elaboración de propuesta curricular para Inglés en la ESO
La aprobación del Proyecto Educativo de FUHEM ha dado paso a la actualización de los Proyectos Educativos de cada Centro. En este contexto, surge la necesidad de avanzar de manera conjunta, respetando las casuísticas de cada uno de los centros, en materia de bilingüismo y aprendizaje de lenguas extranjeras. Para ello se conforma un grupo de trabajo formado por coordinadores/as y profesorado de los Departamentos de Inglés de Secundaria de los tres centros educativos.
- Materiales didácticos. Piloto Primaria y nuevas propuestas
Continuación al trabajo realizado durante el curso pasado por el grupo formado para reflexionar sobre la elaboración de materiales propios por parte de FUHEM, que enmarcó las grandes líneas de reflexión e introdujo orientaciones generales. Este curso se plantea el inicio de la puesta en práctica de algunos materiales en etapas determinadas y una posible extensión del proyecto para todos los centros FUHEM.
- Elaboración de propuesta curricular para Inglés en la ESO
La aprobación del Proyecto Educativo de FUHEM ha dado paso a la actualización de los Proyectos Educativos de cada Centro. En este contexto, surge la necesidad de avanzar de manera conjunta, respetando las casuísticas de cada uno de los centros, en materia de bilingüismo y aprendizaje de lenguas extranjeras. Para ello se conforma un grupo de trabajo formado por coordinadores/as y profesorado de los Departamentos de Inglés de Secundaria de los tres centros educativos.
- Incorporación de tabletas para el aprendizaje del inglés en la ESO en el Colegio Lourdes
El Proyecto de Innovación sobre mejora del inglés para ESO concluyó en la necesidad de variar las metodologías para afrontar los compromisos adquiridos (como el incremento de una hora de trabajo en inglés o el trabajo sobre contenidos multiculturales). La investigación y el trabajo colaborativo se revelaron como las mejores estrategias para llevar a cabo estos cambios.
- Introducción de la perspectiva de género en los centros
Este proyecto surge ante la demanda de personas y colectivos de la comunidad educativa de FUHEM: familias y profesorado de los tres centros. El objetivo general del proyecto es sensibilizar y visibilizar la perspectiva de género en los colegios de FUHEM. Las líneas de trabajo apuntan a realizar un decálogo sobre la puesta en práctica de un lenguaje inclusivo o la elaboración de un vídeo con material didáctico para su utilización en las aulas, entre otras actuaciones.
Proyectos de centro
- Comunidades de Aprendizaje. (CEM Hipatia)
Desarrollar actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa a partir de lecturas compartidas, lectura en parejas (tutoría entre iguales), Grupos Interactivos y tertulias dialógicas.
- Convivencia. (CEM Hipatia)
Dar la bienvenida a una convivencia que implica una relación consigo mismo, con las demás personas y con el entorno. Una relación basada en el respeto, la dignidad y la justicia social.
- Vamos juntos compañer@s. (Lourdes)
Continuación del proyecto del curso anterior, para ampliar las estrategias que favorezcan un clima en el que todas y todos los miembros de la comunidad educativa se sientan a gusto, seguros y sepan que forman parte de un mismo proyecto en común.
- Docencia compartida. (Montserrat)
Se pretende dar un giro a las formas organizativas en la etapa de la ESO, buscando soluciones más inclusivas que fomenten y exijan una colaboración más estrecha entre el profesorado. La incorporación de dos profesores/as al aula evita los desdobles, por lo general poco eficaces y mejora el trabajo del alumnado, especialmente el más vulnerable.
- Un proyecto sobre la comunicación. (Montserrat)
Mejorar la imagen que proyecta el colegio, con acciones como el estudio de los flujos de comunicación y la creación de las redes, el desarrollo de una única estructura organizativa, la dotación de equipamiento, la selección y creación de diversos soportes de comunicación y, la formación en este ámbito.
Proyectos impulsados por los equipos de profesorado y PAS
- Mindfulness en Hipatia
Un grupo de profesorado de Hipatia, que realizó la formación Intercentros en Mindfulness, lo pone en práctica para la comunidad educativa: enseñar desde edades tempranas a conocerse a sí mismos para conocer a los demás, calmar la mente y centrar la atención, son herramientas necesarias para la obtención del bienestar personal y social.
- Proyecto APP (C.E.M. Hipatia)
Crear una herramienta TIC adaptada a las necesidades del centro escolar y extrapolable a otros, para su uso en el teléfono móvil, el dispositivo que mayor desarrollo y posibilidades muestra en la actualidad.
- Biodanza (C.E.M. Hipatia)
La Biodanza supone un apoyo pedagógico de gran valor ecosocial para las aulas de Primaria, fomentando actitudes críticas y de corresponsabilidad entre los sectores de la comunidad educativa recurriendo a prácticas metodológicas de enfoque integral y vivencial.
- Punto de encuentro. Artes. (C.E.M. Hipatia)
La finalidad es que Hipatia y su bachillerato de Artes llegue a la población de Rivas Vaciamadrid con un mensaje de calidad y profesionalidad. El objetivo es abrir las aulas a artistas españoles de reconocido prestigio para el alumnado.
- Del patio a jardín. (Lourdes)
El espacio como tercer maestro. Hace falta pensar, organizar, articular. El objetivo es la transformación del patio de la Escuela Infantil del Colegio Lourdes en un jardín de juego, por parte de todo el Equipo de profesorado de esta etapa.
- INDAga. (Lourdes)
Impulsado por el departamento de Ciencias y Tecnología sobre cómo se realiza el aprendizaje de contenidos de Ciencias por parte del alumnado, se pondrán en marcha actividades de aprendizaje basado en proyectos (ABP), así como en el método de resolución de problemas por indagación (MRPI) en Tecnología, en los niveles de ESO y bachillerato.
- Aprendiendo a cuidarse. (Montserrat)
Plan de actuación basado en tres aspectos cruciales en los primeros años de vida: la alimentación, hábitos saludables e higiene y sexualidad infantil.
- Compas al compás (Montserrat)
La música como protagonista: para cambiar la forma en la que el alumnado es avisado del comienzo y final de las clases. Concienciar sobre los efectos del ruido para la salud y el medio ambiente y desarrollar actitudes positivas ante la música.
Una descripción más amplia de estos proyectos, junto al detalle de los profesionales dinamizadores de los mismos y el presupuesto, se puede consultar en este cuadro resumen (archivo en pdf).
Nueva tribuna en El Diario de la Educación
 El tercer artículo que se publica en el marco de colaboración establecido entre FUHEM y El Diario de la Educación, es una tribuna de Víctor Manuel Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa de FUHEM, que aborda la cuestión de la innovación educativa planteando el peligro de que este concepto, por exceso de uso o por uso arbitrario, acabe perdiendo significado, convirtiéndose en moda o reclamo en lugar de ser un motor de cambio real para los centros.
El tercer artículo que se publica en el marco de colaboración establecido entre FUHEM y El Diario de la Educación, es una tribuna de Víctor Manuel Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa de FUHEM, que aborda la cuestión de la innovación educativa planteando el peligro de que este concepto, por exceso de uso o por uso arbitrario, acabe perdiendo significado, convirtiéndose en moda o reclamo en lugar de ser un motor de cambio real para los centros.
Titulado para suscitar la reflexión, "Será que no soy lo bastante innovador", Víctor Manuel Rodríguez Muñoz comienza su texto partiendo del reconocimiento a la emergencia de prácticas educativas innovadoras de los últimos años, en el marco de un contexto hostil hacia la escuela, y de la realidad de muchos educadores y educadoras que, de forma individual o colectiva, vuelven a pensar no solo en “resistir” a las dificultades sino también a transformar sus propias prácticas o las de sus centros para mejorarlos y adecuarlos a nuevos tiempos, necesidades y demandas sociales.
En este contexto, el Director del Área Educativa de FUHEM, subraya la importancia de “plantearnos de forma colectiva qué entendemos por innovación educativa, qué prácticas son realmente innovadoras y hasta qué punto pueden transformar de manera positiva los entornos educativos”. Con el fin de centrar el debate, Víctor Manuel Rodríguez señala algunos “peros o algunas alertas encadenadas” que cuestionan determinadas concepciones de la innovación o la manera en la que llegan a los centros educativos.
Entre esas cuestiones que hay que vigilar, se señalan tres aspectos. El primero tiene que ver con la dispersión de propuestas de carácter innovador que se presentan a los educadores, un catálogo de “buenas prácticas” más abrumador que inspirador; el segundo, apunta al poderoso mercado que se ha infiltrado en la educación para explicar qué se debe hacer y quiénes son los verdaderos innovadores; y el tercero, tiene que con que la inmensa mayoría de las propuestas innovadoras se refiere a aspectos ligados a la metodología.
Una vez planteadas estas alertas, Víctor Manuel Rodríguez defiende que “la escuela no es el único entorno en el que debamos trabajar por la emancipación y la transformación de un modelo social”, y subraya que “tan innovador o más que el cambio metodológico ha de ser el cuestionamiento y transformación radical del currículo”. Asumiendo la necesidad de transformar las prácticas educativas, lo que el artículo critica es que “algunos de los “retos” que se le plantean a la escuela deban ser asumidos de forma acrítica como propios”. Para concluir, el autor defiende una innovación educativa que “recupere nuestra condición de agentes transformadores, cambiar partiendo de las necesidades colectivas que tenemos como ciudadanos, como educadores y como personas, para llegar a construir sociedades más justas, más igualitarias, menos excluyentes y más libres”.
Anteriormente, FUHEM ha publicado dos tribunas en El Diario de la Educación:
- Educar y aprender en un marco de crisis civilizatoria
Firmado por Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, este artículo plantea el papel de una escuela que no puede cerrar los ojos a la realidad que vivimos, dominada por una crisis civilizatoria. - Debatir con rigor sobre la escuela concertada
Ángel Martínez González Tablas, Presidente de FUHEM, publicó esta tribuna con el fin de aprovechar nuestra colaboración con El Diario de la Educación para abrir el debate riguroso y sin prejuicios sobre esta cuestión.
Raíces para una mudanza: ilusiones para 2017 en nuestra nueva sede
 En enero, las oficinas centrales de FUHEM estarán en los antiguos locales de Santa Cristina, tal y como expresaba una pancarta en el patio del colegio cuando éste celebró su fiesta de despedida: “Nunca un final fue tan parecido a un principio”. Volvemos a uno de los barrios en los que FUHEM creció junto a cientos de niños y niñas, que en sus aulas se hicieron adultos.
En enero, las oficinas centrales de FUHEM estarán en los antiguos locales de Santa Cristina, tal y como expresaba una pancarta en el patio del colegio cuando éste celebró su fiesta de despedida: “Nunca un final fue tan parecido a un principio”. Volvemos a uno de los barrios en los que FUHEM creció junto a cientos de niños y niñas, que en sus aulas se hicieron adultos.
El año pasado, por estas fechas, estábamos inmersos en la celebración del 50º aniversario de FUHEM. 2017 será otro año especial para nuestra Fundación. Ya lo anunciamos. Esa cifra redonda, celebrada y feliz, era una excusa para revisar nuestra trayectoria y coger impulso, aprovechar lo mejor del trabajo desarrollado y lanzarnos a cumplir nuevos años y nuevas metas. Entre ellas, la de cambiar de sede: trasladar los locales de la calle Duque de Sesto, donde hemos estado unos veinte años, a un nuevo emplazamiento, aprovechando el espacio de la planta sótano del Colegio Santa Cristina.
Como todos los finales de año, también en FUHEM estamos haciendo balance. Han transcurrido doce meses de trabajo incesante. Y ahora, estamos a punto de dar otro salto, otro giro en esta larga historia de vasos comunicantes y construcción entretejida de pasado, presente y futuro.
¡Volvemos a nuestras raíces!
Volvemos a unos bloques que fueron diseñados y construidos por la promotora inmobiliaria del Hogar del Empleado, cuando la ciudad de Madrid se ensanchaba para acoger a una población creciente; cuando no había una red de colegios que permitiera dar cobertura a esas familias que llegaban a barrios donde todo estaba por hacer.

Un poco de historia que se hace presente y futuro
Santa Cristina, al igual que otros colegios de FUHEM, se convirtió en un espacio pionero, dispuesto a ofrecer una educación diferente y a tejer lazos y a comprometerse con esa amplia comunidad vecinal y social en la que las nuevas viviendas y el colegio, como núcleo central de convivencia, creaban el lugar y favorecían los vínculos.
FUHEM vuelve a casa, y lo hace recuperando mucho de esa vocación inicial. Con la idea de aportar vida y pensamiento al barrio, con la ilusión de crecer junto a otras entidades que están construyendo una realidad más solidaria, más comprometida con el otro, más consciente de la necesidad de transformar el entorno entre todos y todas.
Estamos acabando las obras de remodelación; estamos empezando a meter en cajas todo el material y toda la documentación que una Fundación con más de 400 profesionales y más de 4.500 alumnos y alumnas requieren; estamos construyendo un espacio que aspiramos a abrir a todo el barrio y a todas las personas dispuestas a sumarse. Con nosotros, además de las oficinas, llegará también “Espacio Abierto”, la sala de usos múltiples donde desde abril de 2012, FUHEM ha celebrado conferencias, presentaciones de libros, sesiones de cine-fórum, debates y coloquios que insisten en las cuestiones que nos preocupan: la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad de la democracia, y todo ello, atravesado por una vocación educativa y crítica con la situación que vivimos. Una vez cerrados los espacios escolares, una vez concluidas las etapas de la enseñanza obligatoria y post-obligatoria, FUHEM quiere seguir siendo un espacio de aprendizaje y esa vocación impregnará también nuestra nueva sede.
Tiempo de mudanza y descanso: volvemos el 9 de enero
Desde ahora y hasta el 9 de enero, os pedimos un poco de paciencia. Además de la mudanza, en FUHEM nos tomaremos unos días de vacaciones.
Que sirva también este texto para desearos lo mejor para estas fechas, y sobre todo, para compartir nuestra ilusión hacia los nuevos proyectos e ilusiones que deparará 2017.
Seguramente, tardaremos un poco en poder atender los correos electrónicos y los pedidos que lleguen a la librería virtual en el período vacacional y de traslado, entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, pero es solo un paréntesis que esperamos no os cause molestias. Coger fuerzas y ordenarlo todo para cobrar impulso, un impulso colectivo en el que contamos con todos y todas.
Os esperamos, a partir de enero de 2017, en nuestro nuevo local, situado en la Avenida de Portugal, nº 79 (posterior).
A través de nuestra página web y de las redes sociales, os iremos contando las novedades y, en cuanto estemos preparados, abriremos las puertas con deseo de seguir construyendo comunidad.
Nuevo número del Boletín FUHEM Intercentros

El boletín arranca con el “Editorial”, en el que os contamos que estamos a punto de trasladarnos y empezar una nueva etapa. La sede central de FUHEM está de mudanza y el 9 de enero de 2017 estaremos instalados en los antiguos locales que ocupó el Colegio Santa Cristina. Volvemos a nuestras raíces, en un proyecto ilusionante que quiere sumar personas e inquietudes. Nos gustará compartir este momento.
La sección de Colaboraciones ofrece artículos escritos por docentes y otros trabajadores de FUHEM. Han cabido temas muy diversos, como la evolución del Espacio Educativo Familiar FUHEM – UAM; la experiencia de "Achistown", de Montserrat, favoreciendo una educación democrática; una evaluación del Blog Tiempo de Actuar; y la visión personal de quienes en nuestros colegios protagonizan actividades cotidianas y comparten sus impresiones en unas líneas: salidas de convivencia, el tiempo de patio y recreo, el teatro para los más pequeños e incluso, desde el humor y la complicidad, las dificultades de la tarea docente, más fácil de llevar si se comparte un “kit de supervivencia” llamado “Paraedukol 50mg”.
La sección dedicada a las familias y el alumnado se abre con un recurso audiovisual que, en esta ocasión, es el reportaje que el programa Comando Actualidad, de TVE, grabó en nuestros colegios para dar a conocer nuestro proyecto “Alimentando Otros Modelos”, que ha supuesto un cambio en nuestros comedores escolares y ha despertado un gran interés mediático en el último año.
Además, ofrecemos artículos que nos cuentan el proyecto que surgió en Lourdes el curso pasado, que sigue dando sus frutos, en relación a la situación de las personas que llegan a Europa buscando refugio sin encontrarlo; el placer de acercarse a una asignatura como la Literatura Universal; la experiencia de las convivencias de principio de curso o la transformación de los espacios que se está llevando a cabo en el Colegio Montserrat.
En “Nuestros Colegios”, cada centro ha seleccionado una experiencia para compartirla a través de este Boletín Intercentros. En el caso de Hipatia, se trata del proyecto realizado desde comienzos de este curso en la etapa de infantil, titulado “Instalándonos”. Por su parte, Lourdes nos explica su proyecto de Centro para 2016/17, una nueva etapa de lo emprendido el año pasado, sumando quieros y puedos. Por último, el Colegio Montserrat rememora una actividad destacada del primer trimestre, la visita al centro de un preso que estuvo en el corredor de la muerte.
Por último, el Boletín Intercentros os ofrece algunas Noticias de FUHEM, que muestran parte de la actividad desplegada en los últimos meses: la ilusión y las ganas de trabajo en equipo con el que comenzó el curso escolar 2016/17; dos artículos de opinión que hemos publicado en El Diario de la Educación, un nuevo periódico digital; las últimas publicaciones editadas por el Área Educativa y el Área Ecosocial. Por último, cerramos la sección con una noticia de última hora, el premio logrado por el Colegio Montserrat en el reciente CyberOlympics.
El Boletín se completa con anuncios de iniciativas o próximos eventos educativos, tanto vinculados a la actividad de FUHEM y de sus colegios, como organizados por entidades externas que nos han resultado de especial interés.
Esperamos que este nuevo Intercentros os guste y os animamos a leer sus artículos para conocer todo su desarrollo. También, agradecemos la colaboración de todas las personas que han colaborado en este número, puesto que gracias a todos los textos recibidos, su variedad de temas y enfoques, es posible aproximarnos y transmitir lo que FUHEM aporta, con su día a día, al debate y la práctica educativa, y a conformar comunidades educativas transformadoras y comprometidas con el aquí y el ahora.
FUHEM recibe el Premio Vía APIA
El pasado martes, 13 de diciembre de 2016, en el Gabinete de Historia Natural (Madrid), tuvo lugar el acto de entrega de premios que anualmente concede APIA, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Estos premios se otorgan desde 1995, y ofrecen las dos caras de moneda. El Vía Apia, el que ha recibido FUHEM, se otorga a la transparencia informativa en materia de medio ambiente; y su opuesto, el Vía Crucis, a aquellas personas, entidades u organismos que más trabas o menos facilidades han ofrecido a los periodistas para desarrollar su labor informativa en materia medioambiental.
El Premio Vía APIA reconoce a FUHEM
En la Asamblea Extraordinaria de APIA, celebrada el 27 de octubre de 2016 en Madrid, se aprobó otorgar el Premio Vía APIA 2016 a FUHEM por “divulgar en España información clave en materia ambiental, por ejemplo el informe ‘La Situación del Mundo’ del Worldwatch Institute, además de fomentar el análisis, el debate y la crítica en torno a las cuestiones ambientales”.
Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, recogió el premio de manos de Clara Navío, Presidenta de APIA, y agradeció el reconocimiento y “el trabajo que hace APIA, por ponerle voz, imagen, relato e información a uno de los problemas más graves que afronta la humanidad a lo largo de toda su historia, como es el deterioro de la tierra de la dependemos”. En sus palabras, añadió que “por eso para nosotros es tan importante que una entidad como APIA, que ha hecho de su objetivo principal dar difusión de estas cuestiones, frente al silencio y la poca importancia que se le da en otros ámbitos, sea quien nos premie”. Así mismo, Yayo Herrero subrayó que se trata de intereses en los que FUHEM y APIA comparten objetivos y se refuerzan. Tras explicar cuál es la labor de FUHEM y cómo la preocupación por lo medioambiental atraviesa el trabajo de las dos áreas de la Fundación, la Ecosocial y la Educativa, Yayo Herrero reconoció la labor de los equipos más vinculados al premio, reconociendo que su concesión nos anima a seguir en la tarea.
Bajo estas líneas podéis ver el momento de la entrega de premios, y los breves discursos, con agradecimiento y compromiso por un futuro mejor.
El Premio Vía Crucis da voz a los periodistas silenciados
En la ceremonia, también se entregó el Premio Vía Crucis 2016, con el que APIA denuncia la situación que viven los periodistas ambientales que son perseguidos en el mundo por dar voz o denunciar públicamente atentados contra el medio ambiente o contra pequeñas comunidades locales, proyectos que no cumplen con las debidas garantías o que carecen de estudios de impacto ambiental y social.
En nombre de los informadores que sufren esas circunstancia, recogió el premio Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España, que aprovechó su intervención para denunciar la situación de “periodistas que son víctimas de amenazas, agresiones, extorsión o incluso la muerte, como registra Reporteros Sin Fronteras en su balance Anual de Periodistas Asesinados en el Mundo en 2015. Esta situación se hace más evidente en países como India, México, Honduras, Guatemala y otros del centro y el sur de América, donde su labor informativa pone en cuestión proyectos de grandes empresas petroleras, mineras y agroquímicas".
Una circunstancia que, como recordó Clara Navío, presidenta de APIA, también se producen en España, “aunque en una escala diferente, también tenemos casos en los que los periodistas ‘molestos’ son, en ocasiones, presionados y apartados por pequeños y grandes grupos de presión”.
Últimas publicaciones de FUHEM Ecosocial
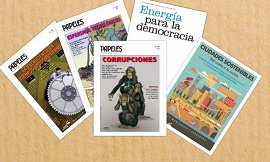 El área Ecosocial de FUHEM ha continuado con su labor editorial. La revista PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global ha publicado tres nuevos números desde nuestro último Intercentros.
El área Ecosocial de FUHEM ha continuado con su labor editorial. La revista PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global ha publicado tres nuevos números desde nuestro último Intercentros.
El más reciente, titulado “Corrupciones” (nº 135), parte de que prácticas como el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias, las estafas, los sobornos, la evasión fiscal, las comisiones, las puertas giratorias… socavan la democracia. De ahí la necesidad de construir una nueva cultura cívica, con mayor preocupación por la democracia real, la defensa de lo público y la construcción de lo común.
Los dos números anteriores, han abordado la tecnología y su papel en nuestra concepción del mundo. El 134, titulado “Espejismos tecnológicos”, proponía una visión compleja y crítica de las alternativas que se establecen como respuesta única e incontestable a los desafíos que ha de afrontar la humanidad. Entre otras cuestiones, el número venía a preguntar si nos quedamos con un “solucionismo o reduccionismo tecnológico” o nos atrevemos a un cambio de sistema y prioridades; o bien, de qué modo afrontaremos los problemas ecológicos y sociales que nos acompañan en el mundo actual. Por su parte, el número 133 planteaba un debate sobre si la presencia de los avances técnico-científicos, que funcionan como motor de cambio estructural y desarrollo social, se acompañan de la suficiente racionalidad que asegure sus virtudes. ¿Qué papel ocupa la tecnociencia en las sociedades contemporáneas? ¿Podemos confiar sin reservas en su implacable desarrollo?
La Situación del Mundo 2016
También se ha publicado el último libro de otra colección clásica de FUHEM, La Situación del Mundo, traducción al español del informe "State of the World" que, anualmente, realiza el prestigioso equipo de investigadores del Worldwatch Institute de Washington. La obra de este año, titulada Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción, recoge los desafíos más apremiantes que enfrentan las comunidades urbanas y las soluciones más prometedoras que se están desarrollando en la actualidad. El resultado de todo ello conforma una instantánea de las ciudades de hoy y una visión para el futuro de la sostenibilidad urbana global. De forma complementaria al libro, FUHEM Ecosocial ha desarrollado un blog, titulado Ciudades Sostenibles que recoge de forma sintética diez estudios de caso de otras tantas ciudades del Norte y del Sur que cuentan con planes específicos de promoción de la sostenibilidad urbana. Además, recopila algunas tribunas publicadas por miembros del área Ecosocial que profundizan o dan su visión sobre algunas de las cuestiones que se plantean en el libro.
Energía para la democracia
Este título, que pertenece a la colección "Economía Crítica & Ecologismo Social" aborda el hecho de que la energía, que es indispensable para el sustento de la vida humana, está y ha estado siempre vinculada a distintas formas de apropiación. Energía para la democracia plantea que el agotamiento de los recursos o la gravedad del cambio climático hacen ineludible la transición hacia un modelo energético sostenible.
Otros materiales on-line
Además de los libros, FUHEM Ecosocial publica también materiales que ofrece de forma gratuita a través de su página web. Entre ellos, cabe destacar la edición trimestral del Boletín ECOS, cuyo último número acaba de publicarse dedicado a la calidad de vida, la vida buena, el bienestar, el buen vivir... conceptos relacionados aunque diferentes que se entrecruzan y se complementan. Además, FUHEM Ecosocial propone dosieres temáticos como el dedicado a los Conflictos y alternativas en la ciudad; y numerosos artículos de análisis, como el que se detiene a examinar cómo es la cobertura periodística que se suele ofrecer la corrupción. En suma, lecturas interesantes que, al hilo o no de la actualidad, nos hacen replantearnos la realidad que vivimos y nuestra interpretación de la misma.







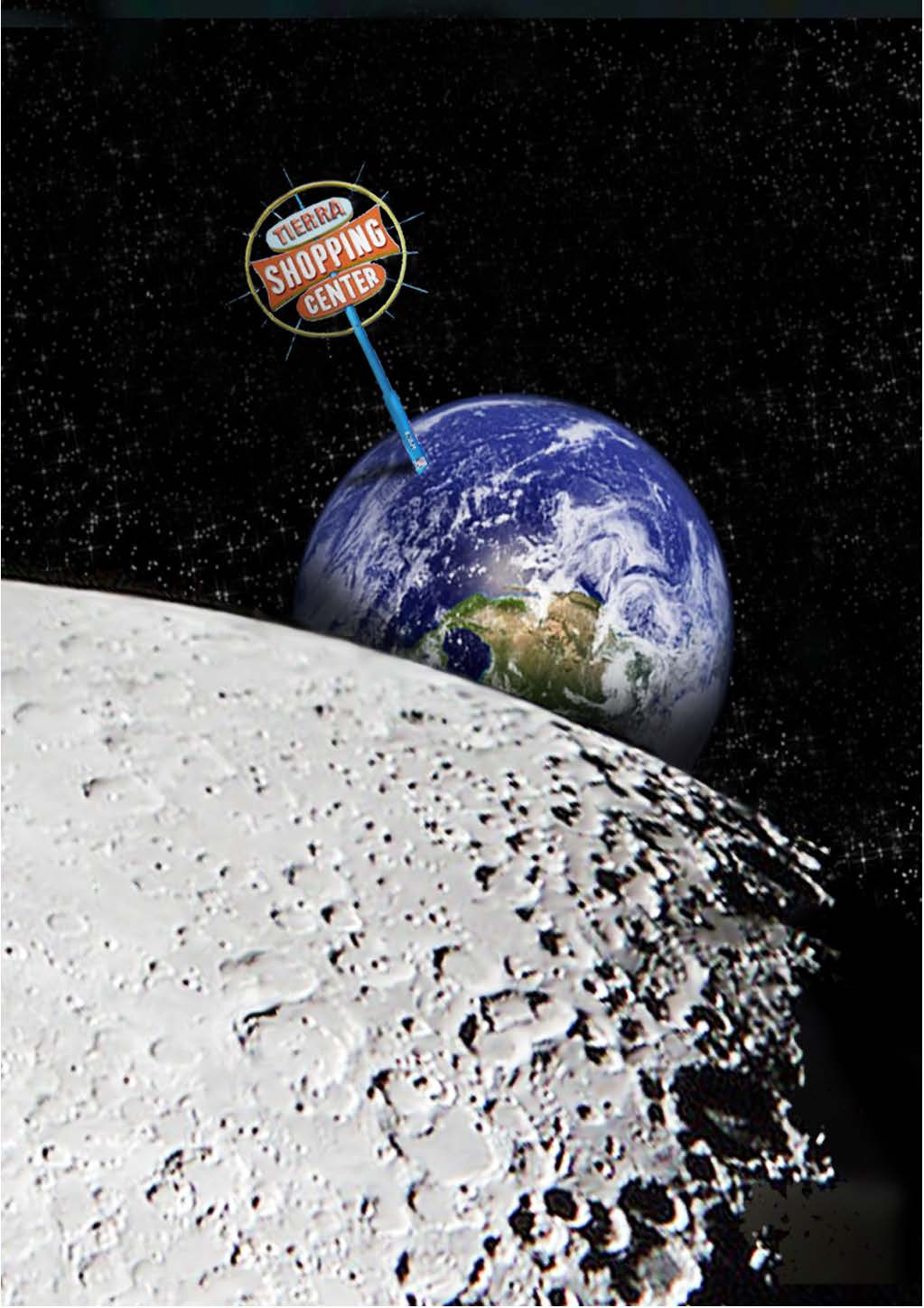

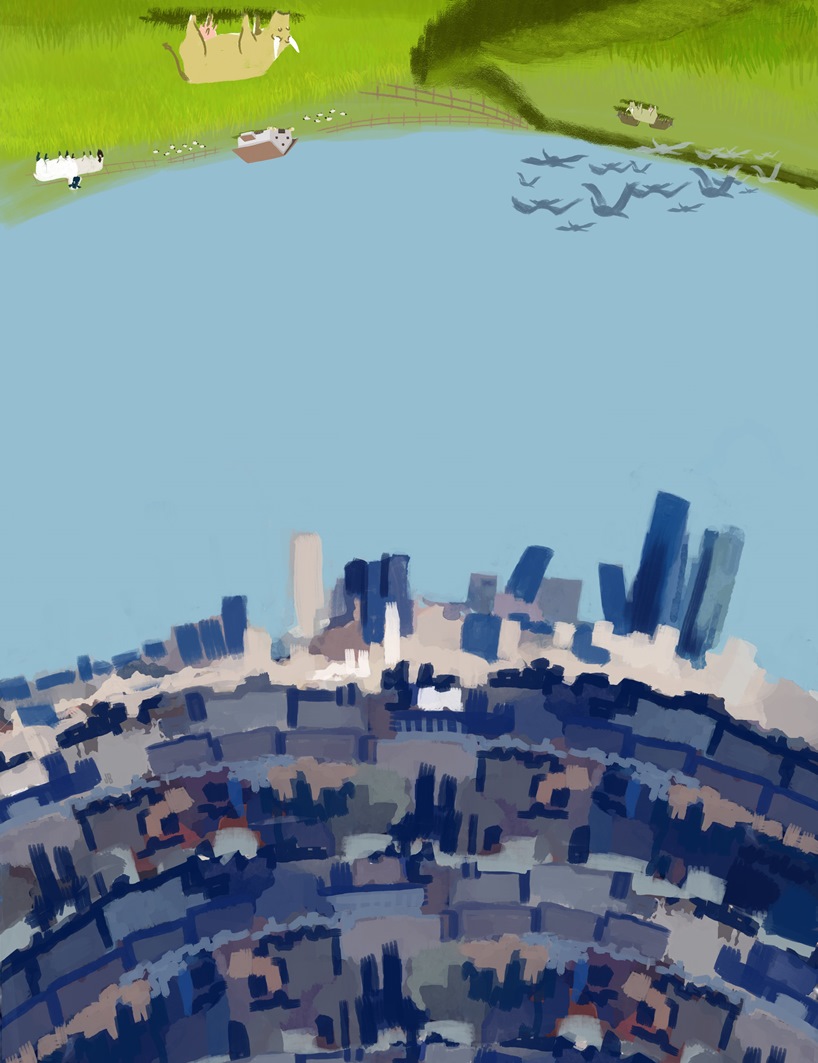

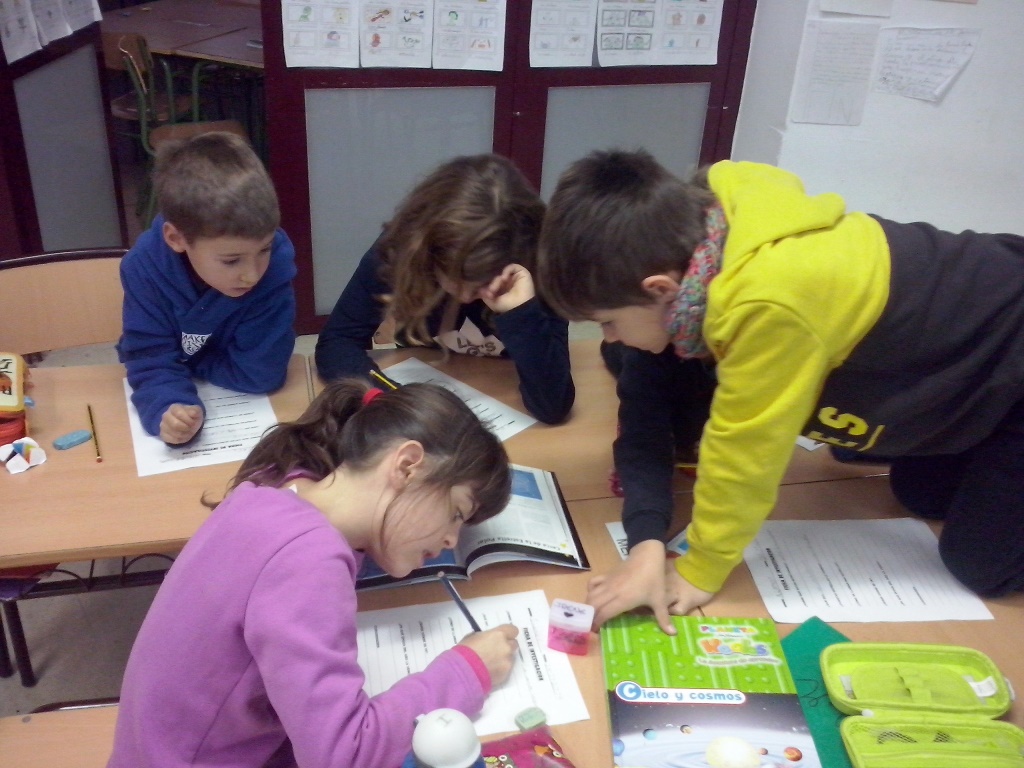





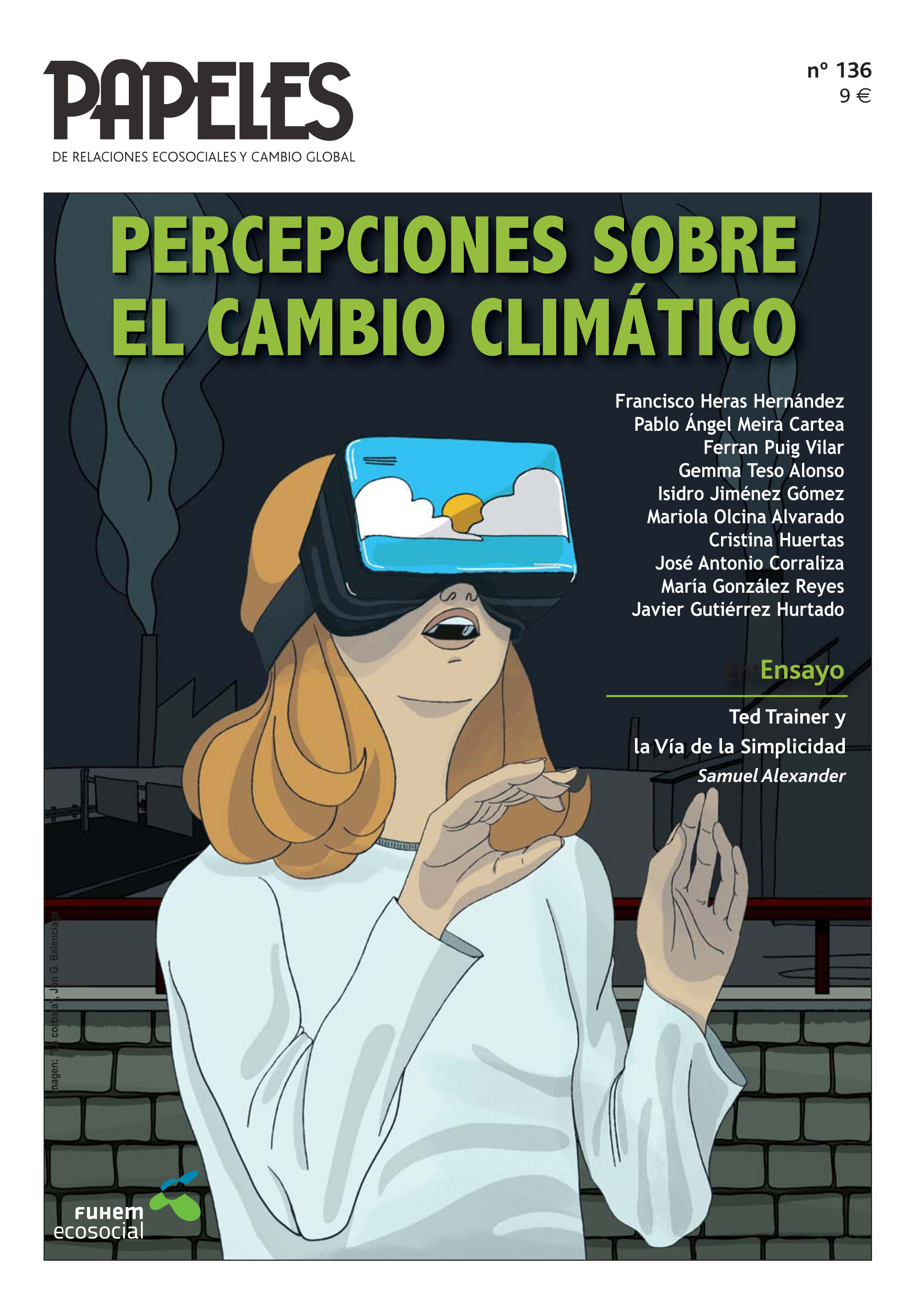

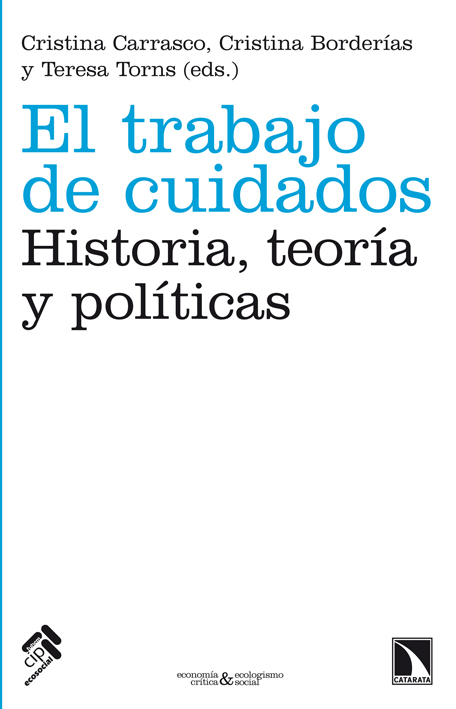
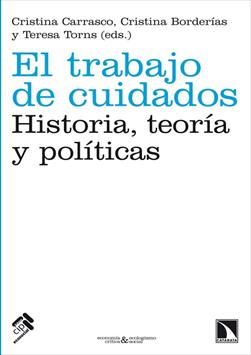
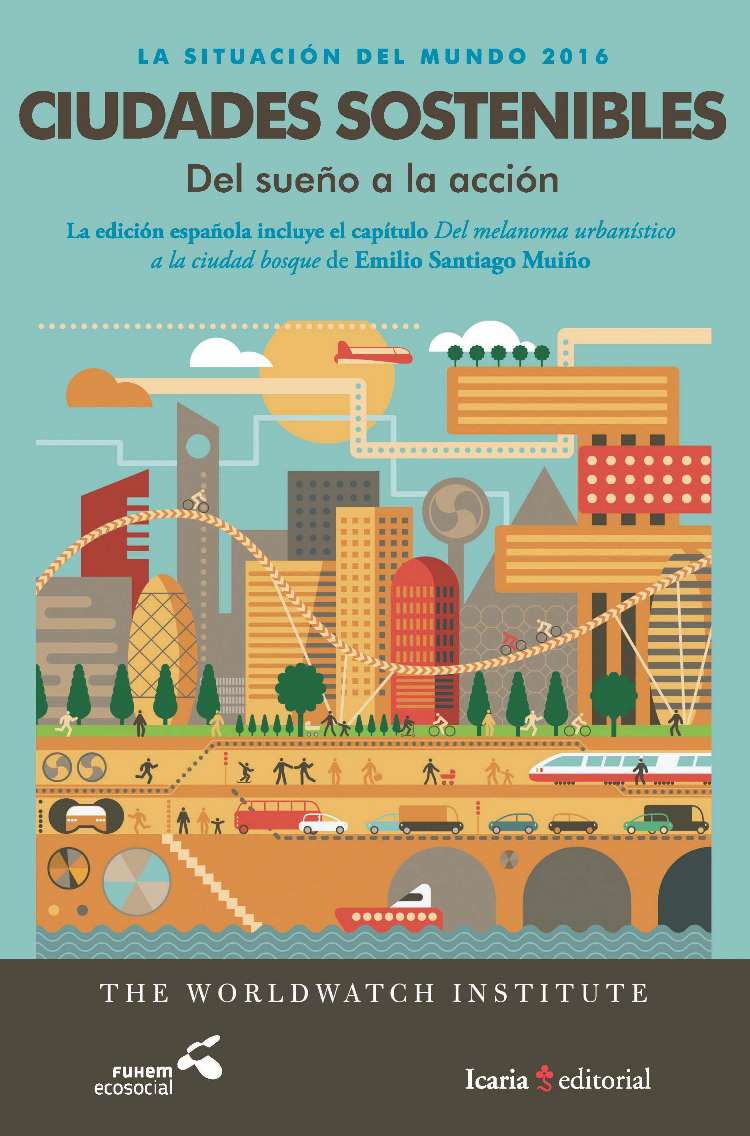



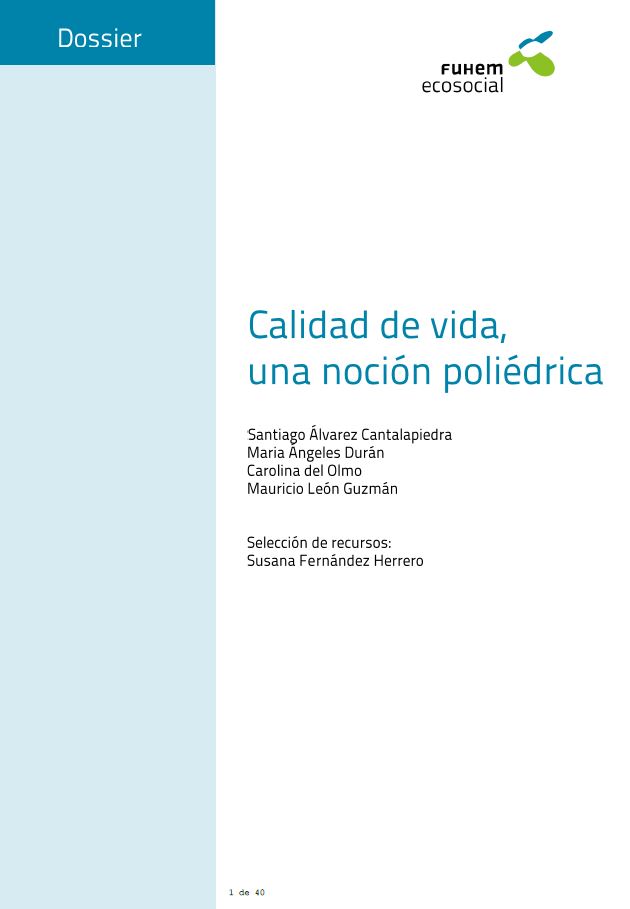
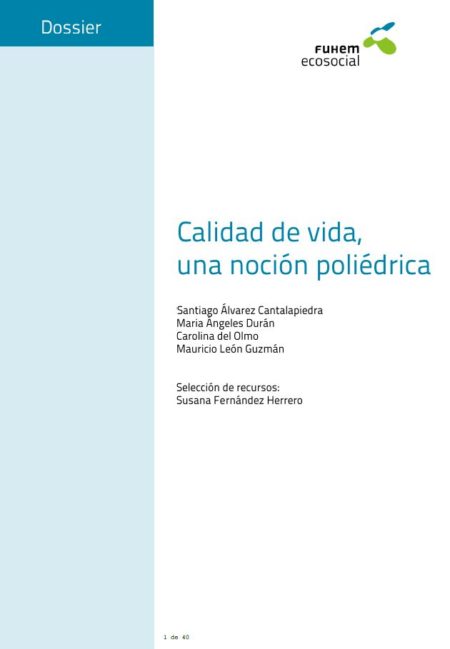 Calidad de vida, una noción poliédrica.
Calidad de vida, una noción poliédrica.