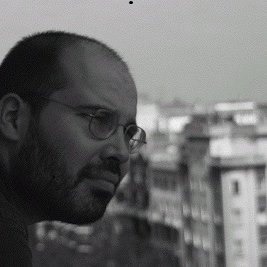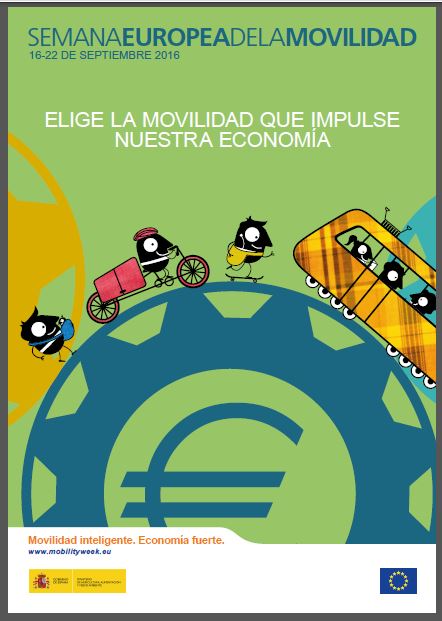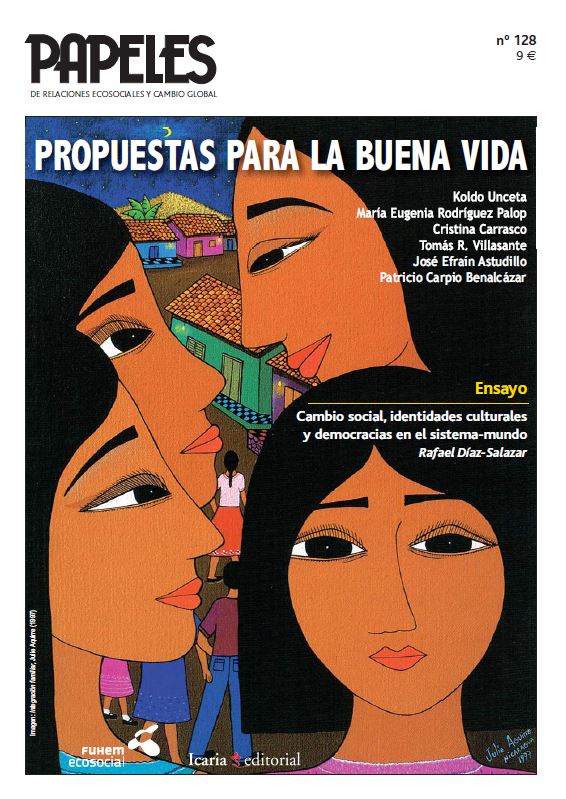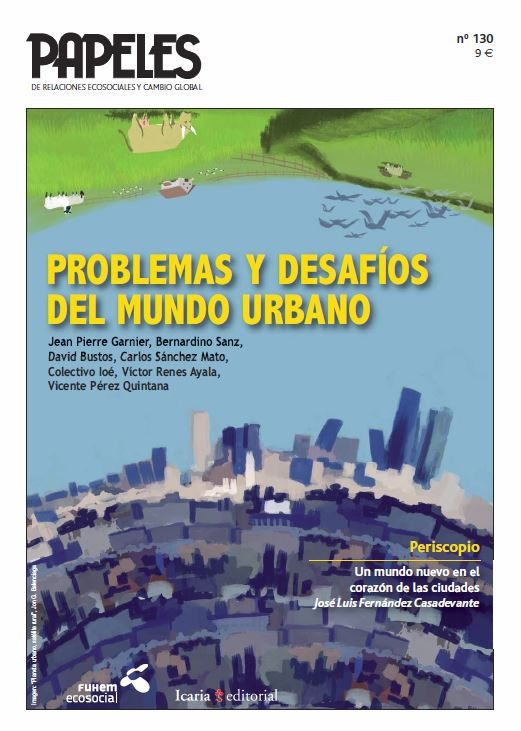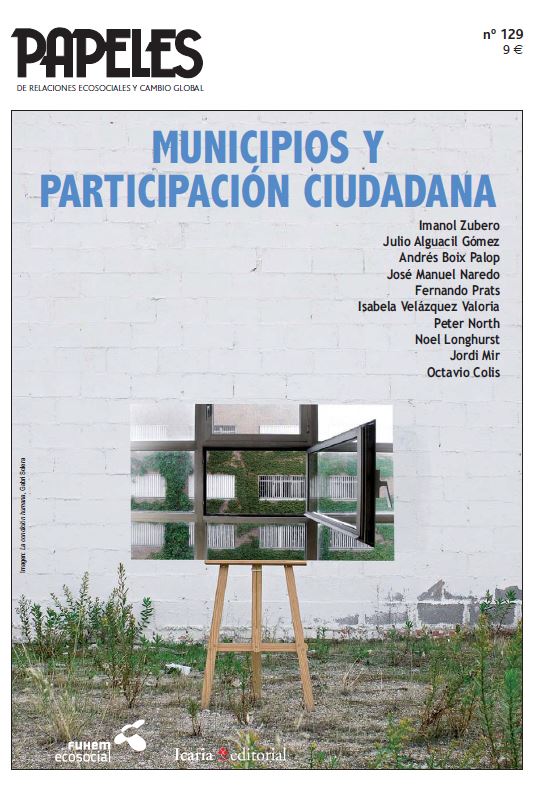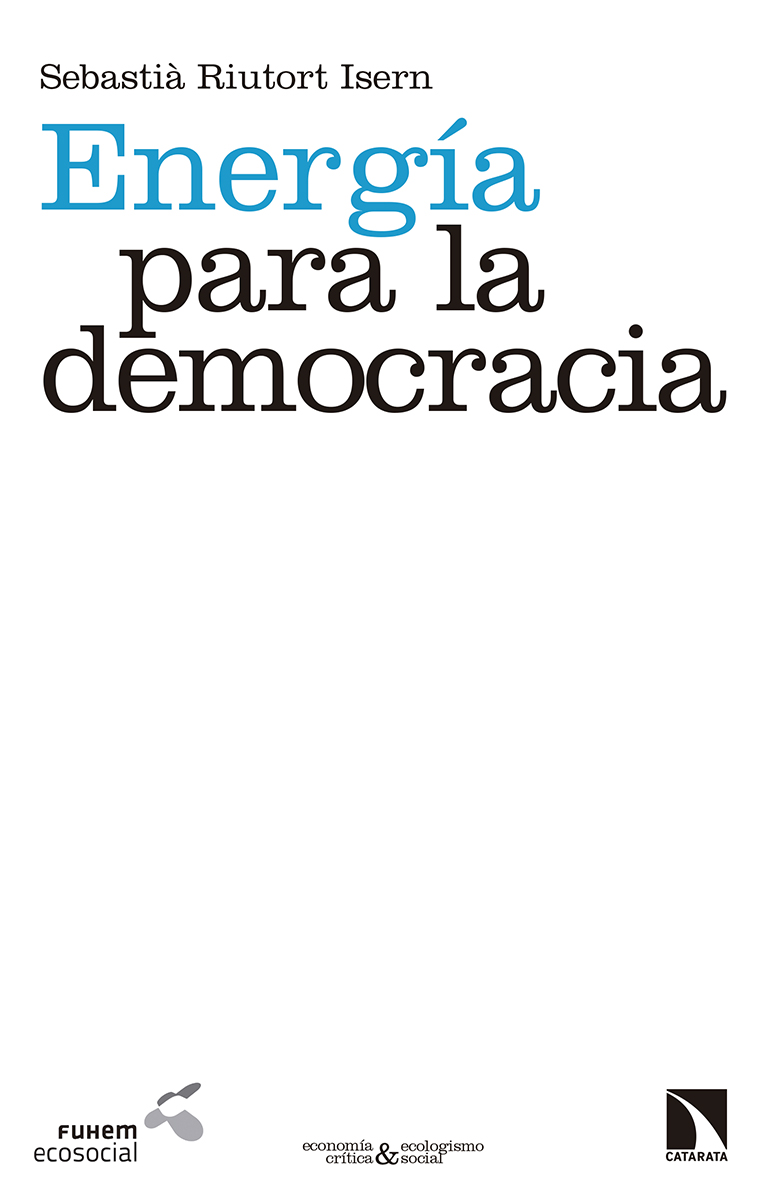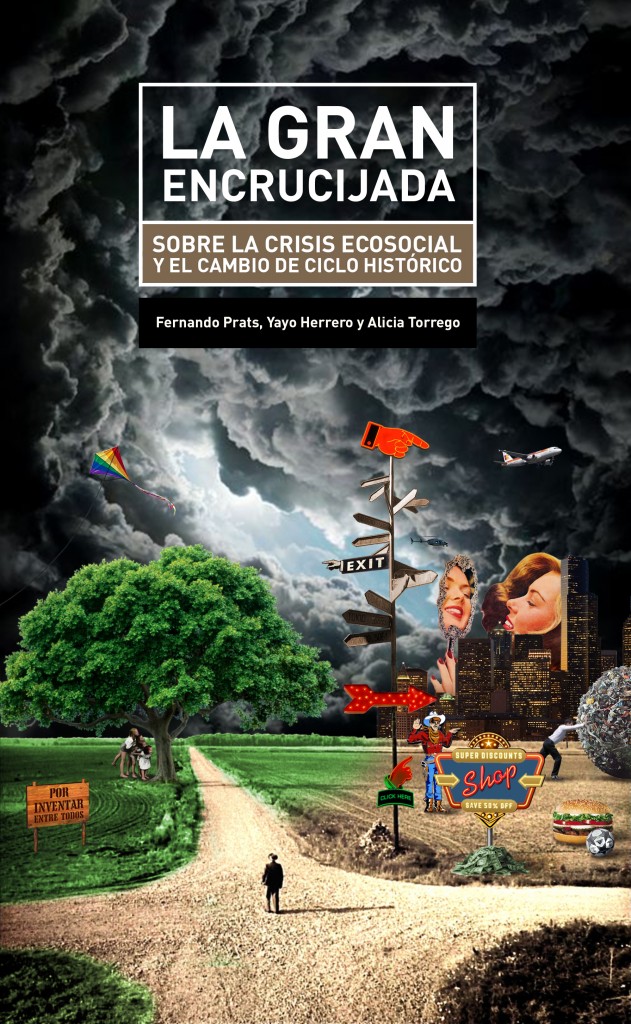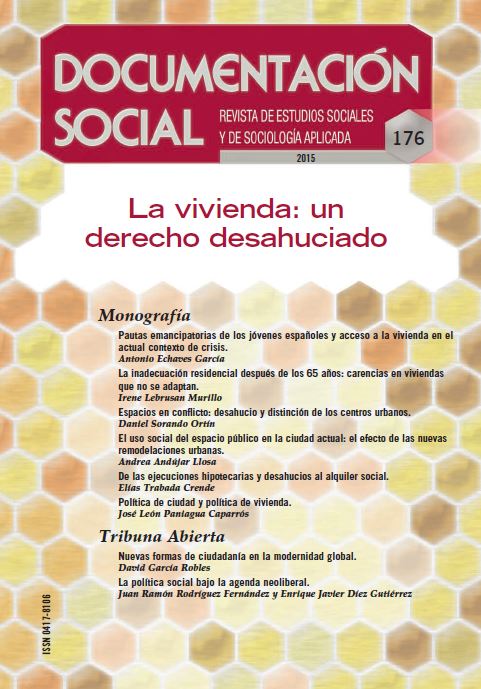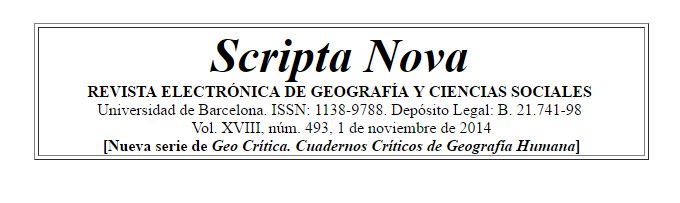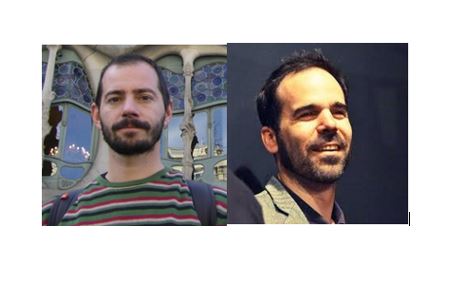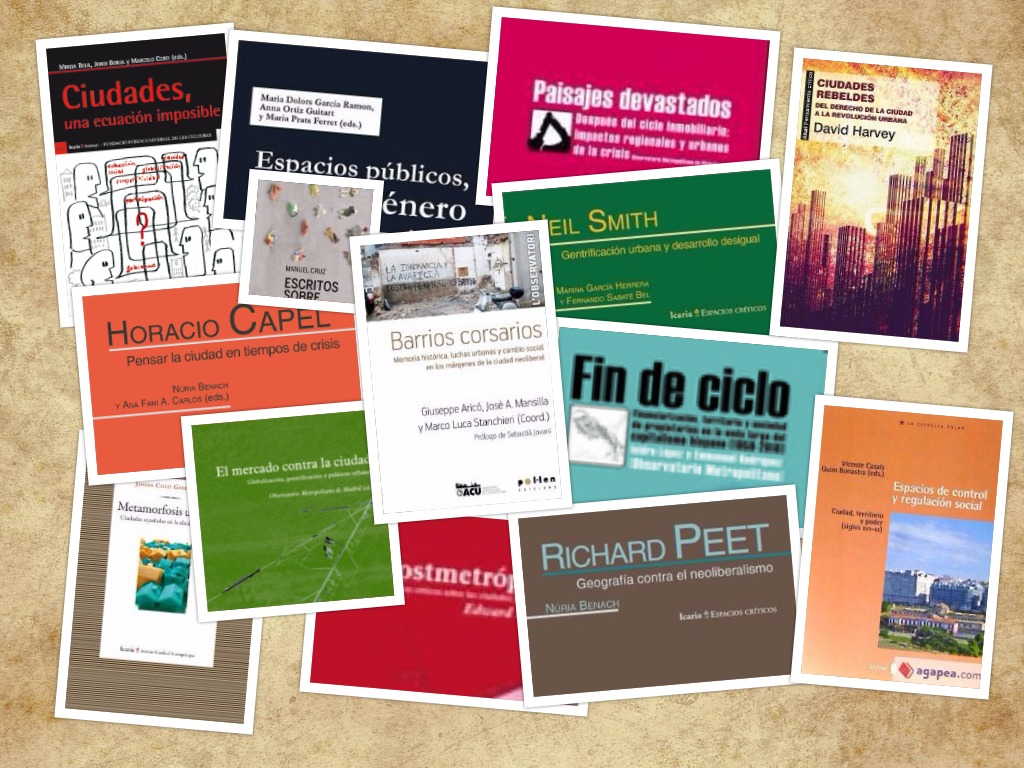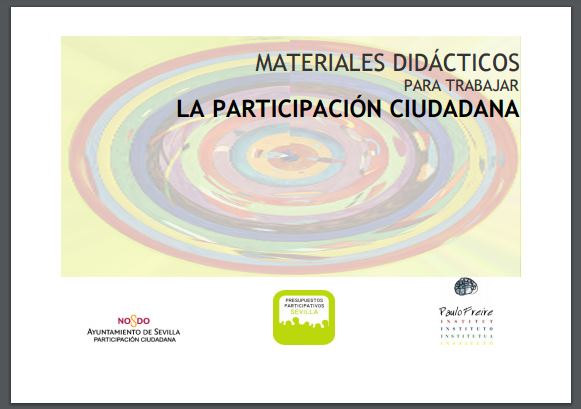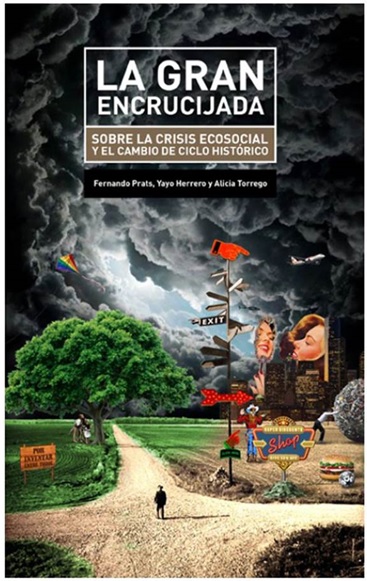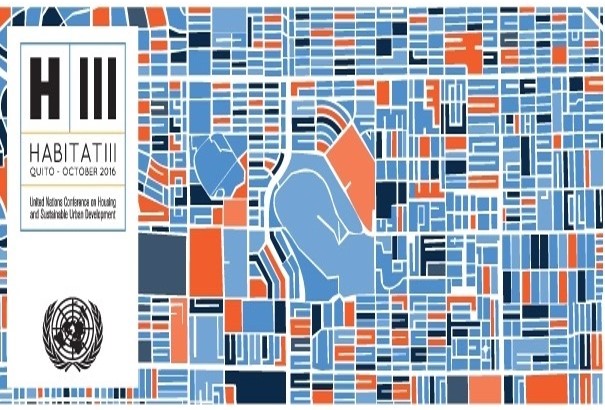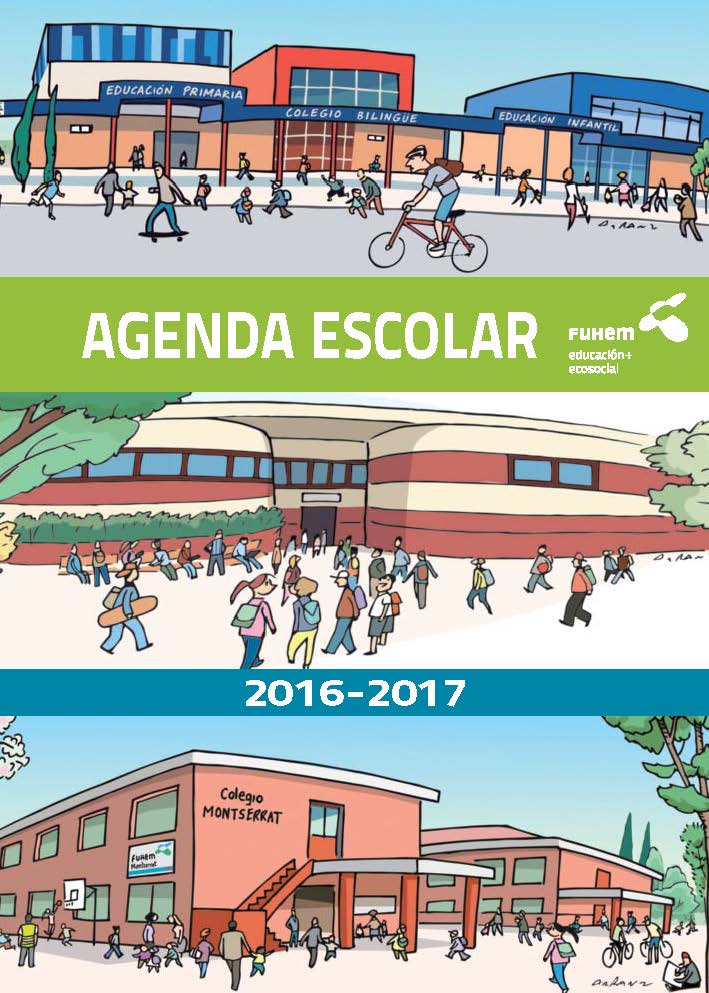AGENDA: “Energía para la democracia”
FUHEM Ecosocial, Ecooo y Los Libros de la Catarata le invitan a la presentación de:
Energía para la democracia: la cooperativa Som Energia como laboratorio social, de Sebastià Riutort Isern
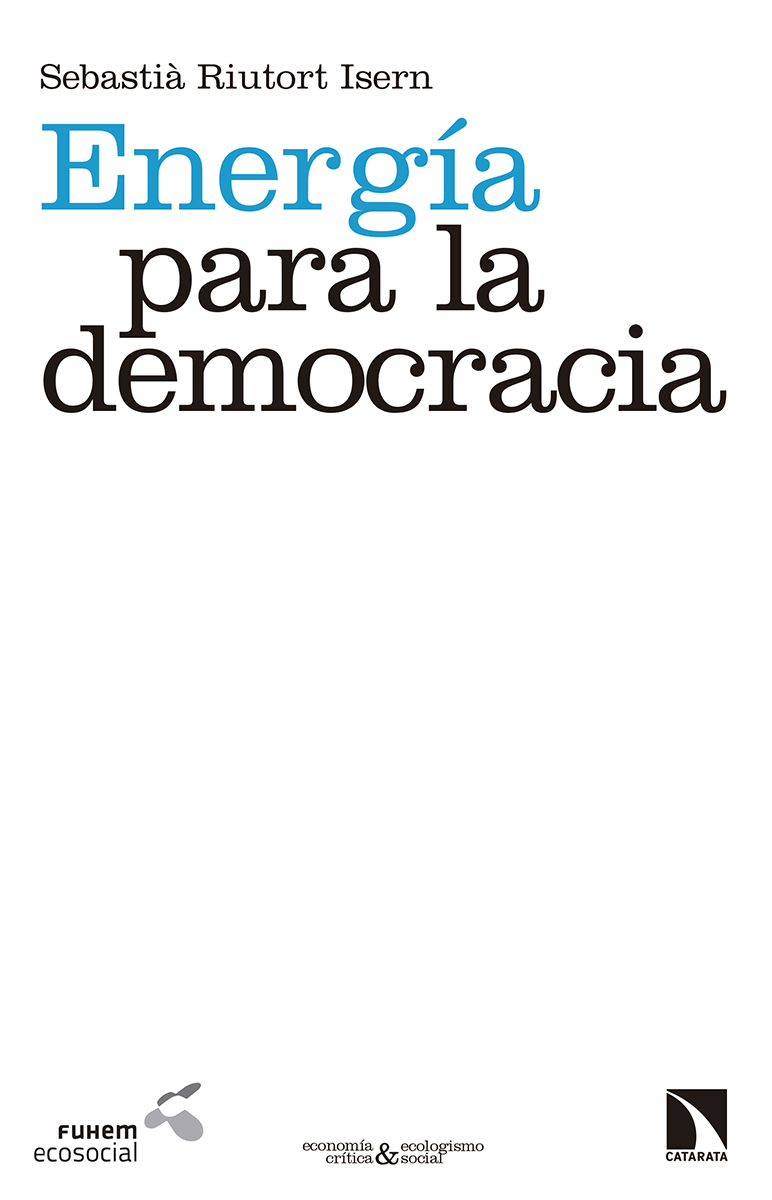
El acto tendrá lugar hoy 17 de octubre, a las 19:00 horas en el Espacio Ecooo, C/ Escuadra, 11. 28012 Madrid.
Abordaremos aspectos relacionados con la energía, que aunque es indispensable para el sustento de la vida humana, está y ha estado siempre vinculada a distintas formas de apropiación, y hablaremos también sobre la necesidad de una ineludible transición hacia un modelo energético sostenible, debido al agotamiento de los recursos y a la gravedad del cambio climático.
Para ello, contaremos con la presencia de:
Mario Sánchez-Herrero Clemente, codirector de Ecooo.
Antonio Quijada García, miembro del consejo rector y secretario de Som Energia.
Yayo Herrero López, directora de FUHEM.
Sebastià Riutort Isern, autor del libro.
Acceso a la invitación.
Te esperamos, también en las redes:
En Twitter, a través del hashtag: #EnergíaParaLaDemocracia
En Facebook, en nuestro evento.
Más información sobre el libro, en la página web de FUHEM Ecosocial, o en la Librería virtual
Nueva edición del Proyecto Educativo de FUHEM
Conscientes de que la educación no es un proceso abstracto, el Proyecto Educativo de FUHEM ha sido reformulado en 2015 tras un amplio proceso de debate, desarrollado a lo largo de casi tres años, en el que ha participado toda nuestra comunidad escolar y también hemos contado con aportaciones externas. El nuevo documento se enmarca en el nuevo Proyecto Institucional de la Fundación, que integra nuestras señas de identidad y nuestra visión del contexto histórico, económico, sociopolítico, ecológico y educativo, así como la redefinición de nuestras prioridades y líneas estratégicas de acción.
El Proyecto Educativo de FUHEM, que recoge la tradición educativa de nuestros centros, plantea los nuevos retos y desafíos que deberán ser concretados en cada uno de los colegios de FUHEM: Hipatia, Lourdes y Montserrat. Mediante la puesta al día y la revisión de la labor educativa de la Fundación, el texto pretende afirmar nuestro compromiso con la búsqueda de respuestas y salidas diferentes, comprometidas y creativas que estén al servicio de una sociedad más justa y solidaria. Trata de articular una propuesta ilusionante, rigurosa y comprometida, que permita que quienes se educan con nosotros se desarrollen integralmente como personas, como parte activa de la sociedad en que viven y como ciudadanos de un planeta a conservar.
Tras unas breves palabras de presentación, el Proyecto Educativo de FUHEM está estructurado en siete apartados:
• Introducción. Con una mirada al contexto actual, tanto a nivel social como educativo, un momento de crisis y cambio que implica desafíos y también la oportunidad de transformación.
• Principios inspiradores. FUHEM entiende la educación como un servicio público, de calidad, inclusivo, con valores y en intensa interacción con el entorno. Un modelo que comparte los rasgos de una escuela pública: accesible, laica, con gestión y funcionamiento transparentes y participativos, y sin ánimo de lucro.
• Competencias y contenidos. Competencias para el crecimiento personal, la construcción del conocimiento, la preparación profesional, la capacidad para establecer relaciones sociales, la creatividad y el interés por la exploración, y la competencia comunicativa en lenguas extranjeras. Y el papel de los contenidos al servicio del desarrollo de las competencias.
• Opciones metodológicas. Los criterios metodológicos apuntan a metodologías activas, que incorporen la cooperación, los aprendizajes significativos, motivadores y gratificantes; con perspectiva global e interdisciplinar; coherentes con la evaluación; que contribuyan a la autonomía del alumnado y se ajusten a sus necesidades y posibilidades individuales.
• Profesorado y personal de administración y servicios. Un equipo humano competente y comprometido que acompañe el proceso de aprendizaje del alumnado y colabore con toda la comunidad escolar para hacer realidad este Proyecto y renovarlo de acuerdo a las exigencias de los tiempos.
• Organización y gestión. El desarrollo del Proyecto Educativo debe cimentarse en estructuras y procesos de organización basados en la participación. Este apartado se refiere al papel de equipos directivos y figuras de coordinación, los consejos escolares y otras estructuras y procesos de coordinación docente y no docente, incluyendo sus criterios de actuación y objetivos.
• Evaluación. Centrada fundamentalmente en los aprendizajes y los logros del alumnado, pero también en los procesos y prácticas educativas, ha de ser coherente, relevante y funcional. A través de un modelo propio y continuo queremos que la evaluación cumpla su función educativa y proporcione elementos para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Dossier: Conflictos y alternativas en la ciudad
 Dossier conflictos y alternativas en la ciudad.
Dossier conflictos y alternativas en la ciudad.
La priorización de las dimensiones económicas en la ciudad a costa de las necesidades sociales, que ha imperado en las últimas décadas con el beneplácito de los decisores de las políticas urbanas, ha agudizado las brechas en la ciudad y profundizado su fragmentación geográfica y social. Esta situación ha generado conflictos espaciales y socioecológicos de amplio espectro, contestados desde los movimientos urbanos.
La resistencia ha culminado en la victoria en muchos ayuntamientos españoles de plataformas ciudadanas. Estos conflictos, sus alternativas y las nuevas formas de hacer política municipal surgidas con el nuevo municipalismo se exploran en este Dossier, coordinado por Nuria del Viso, del equipo de FUHEM Ecosocial, y que cuenta con la colaboración de los siguientes autores: Luis del Romero, Jacobo Abellán, Alberto Magnaghi y José Bellver. El Dossier se completa con una selección de recursos sobre la cuestión.
Puedes descargar el dossier completo en formato pdf: Dossier Conflictos y alternativas en la ciudad., o bien los artículos y la selección de recursos por separado.
Cartografías del conflicto urbano y territorial: el dónde importa
Luis del Romero
El autor realiza una breve reflexión sobre la dimensión urbana y/o territorial en los conflictos en la ciudad, reivindicando la importancia que tiene el territorio -la cartografía del conflicto- para entender la complejidad de un fenómeno que en demasiadas ocasiones se trata de manera simplista. Con este fin, el texto avanza una definición y propone cuatro planos de análisis.
Jacobo Abellán.
La ciudad de Madrid viene siendo escenario de diferentes conflictos urbanos. Algunos de ellos son heredados de gobiernos anteriores. Otros tantos, sin embargo, son conflictos nuevos, surgidos durante estos últimos dos años. El presente artículo reflexiona desde un punto de vista crítico sobre cómo el Ayuntamiento de Madrid, con un gobierno compuesto, en gran parte, con antiguas activistas de los movimientos sociales, está abordando los conflictos urbanos que se desarrollan en la ciudad. El artículo repasa cinco conflictos urbanos.
El proyecto de la bioregión como alternativa a la crisis urbana
Alberto Magnaghi.
Más allá del concepto de ciudad y de la crisis urbana, el autor propone la noción de bioregión, que integra los espacios abiertos, redes de ciudades, espacio agrícola y sistemas productivos territoriales, y aboga por una nueva conciencia del lugar.
Recuperar la ciudad: de la mercancía al espacio común
José Bellver.
Las ciudades son un escenario clave en la confrontación de la crisis multidimensional en la que hoy nos hallamos. Dichas crisis se gestan en el ámbito urbano, pero al mismo tiempo, es en las ciudades donde encontramos muchas de las iniciativas que hoy se rebelan con más fuerza ante los mandatos de un capitalismo destructivo en tantos planos. Frente a la ciudad neoliberal, convertida en mercancía en manos de constructoras y especuladores inmobiliarios, una gran variedad de iniciativas ciudadanas luchan, hoy, entre la resistencia y la creación e innovación social, por recuperar la ciudad.
SELECCIÓN DE RECURSOS:
Susana Fernández Herrero.
La Ciudad en las publicaciones de FUHEM Ecosocial
Nuestra revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, ha dedicado en varios números su sección ESPECIAL para abordar temas relacionados con: los problemas y desafíos del mundo urbano, la ciudad global, las iniciativas comunitarias y movimientos vecinales, las nuevas formas de habitar lo urbano, la ciudad como espacio común, la calidad de vida y la perspectiva de género en la ciudad, los procesos de gentrificación, la agroecología y los huertos urbanos, las ciudades sostenibles, la resiliencia, es decir la ciudad por la que merece la pena luchar.
Ciudades: espacios de conflicto y convivencia. Selección de Revistas
Os ofrecemos una recopilación de revistas que recogen una sección, a modo de monográfico, de artículos referentes a la ciudad como espacio de pugna y resistencias. Abordan una amplia variedad de temáticas: el uso social del espacio público, la renovación de los barrios, los procesos de urbanización planetaria, la gentrificación, los nuevos contextos urbanos y las ciudades en transformación, la construcción de nuevas propuestas, las vulnerabilidades y potencialidades de la ciudad, la quiebra de la ciudad global y las formas de control de los espacios urbanos, entre otros temas.
Ciudades: espacios de conflicto y convivencia. Selección de Libros
Esta recopilación de libros se acerca a la ciudad desde diferentes perspectivas: las luchas urbanas, los cambio sociales, los conflictos, la ciudad postmoderna, la cohesión social, la sostenibilidad, la participación ciudadana, la regulación social, la gentrificación, las políticas urbanas, el control del espacio, el empeoramiento de los servicios urbanos, el endurecimiento de las condiciones de vida, nuevos procesos de urbanización, los costes sociales de la gestión de la crisis, las consecuencias de las burbujas inmobiliario-financieras y los costes ambientales del modelo territorial son algunas de las cuestiones tratadas.
Otros recursos sobre la Ciudad
Esta recopilación incluye recursos de diferentes formatos: un informe sobre las ciudades globales ante el cambio global; un atlas que recorre la historia de la humanidad, desde los primeros núcleos urbanos hasta las megalópolis contemporáneas; un material didáctico para abordar la participación ciudadana en el entorno más cercano; dos redes nacionales e internacionales de acción, investigación e intercambio en torno a la ciudad; y, por último, recuperamos una entrada del blog de FUHEM Ecosocial, Tiempo de Actuar, sobre el concepto de "ciudades en transición".
Otros Dossieres sobre Conflictos:
Derechos Humanos: setenta años defendiendo la vida digna, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, María Eugenia Rodríguez Palop, Richard Falk, Susana Borrás, Lucía Vicent, Susana Fernández Herrero.
Crisis Ecosocial, Conflictos y Construcción de Paz. Santiago Álvarez Cantalapiedra, Nuria del Viso, Jesús Núñez, Carmen Magallón, Susana Fernández Herrero, diciembre 2018.
Fracking: hacia las nuevas fronteras del extractivismo fósil, Pedro Prieto, Elisa Moreu, Samuel Martín-Sosa y Elvira Cámara, Susana Fernández Herrero, septiembre 2016.
Estados de excepción y control social, Santiago Alba Rico, Alex Segura, Jean-Pierre Garnier, Tica Font, Lucía Vicent Valverde, Susana Fernández Herrero, enero 2015.
Desobediencia civil, la estrategia necesaria, Alejandro Martínez Rodríguez, Sabino Ormazabal Elola, Mar Rodríguez Gimena y Jaime Sánchez Barajas, Montserrat Cervera Rodon, Lucía Vicent Valverde, Susana Fernández Herrero, junio 2013.
Postextractivismo: alternativas a un modelo agotado, IPPM, Luis Vittor, Hoinathy Remadji, Alberto Acosta, Ernest García, Jesús García-Luengo, Susana Fernández Herrero, julio 2012.
Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, Ben White; Jennifer C. Franco; Javier Sánchez; Nidhi Tandon, Susana Fernández Herrero, enero 2012.
La conflictividad que viene, Josep Lobera; Pedro Arrojo; Marta Rivera; Ernest García, junio 2011.
Movimientos sociales hoy: de lo local a lo global, Jaime Pastor, Juan López de Uralde, Jordi Mir, Jaume Botey, Jose Luis Fernández, Afredo Ramos, Susana Fernández Herrero, junio 2009.
Conflictos socioecológicos, Joan Martínez Alier, Mariana Walter, Marica Di Pierri, Guillaume Fontaine, Susana Fernández Herrero, marzo 2009.
Nuevas incorporaciones al Patronato de FUHEM
El Patronato de FUHEM ha aprobado la incorporación de Maite del Moral y Óscar Carpintero al máximo órgano de representación de la entidad. Personas de dilatada trayectoria profesional en los ámbitos educativo y ecosocial, respectivamente, ambos han estado ligados a FUHEM en distintos momentos y con responsabilidades diversas, que ahora dan paso a su participación en el máximo órgano de gobierno político de la Fundación. El Patronato tiene una función inspiradora y, como tal, marca las líneas estratégicas; no tiene una función ejecutiva pero ejerce el control y exige el rendimiento de cuentas de la actividad social y de la gestión económica y patrimonial. Las personas que forman parte del Patronato no reciben contraprestación económica alguna por parte de la Fundación.
Las siguientes líneas os permitirán conocer algo más sobre la trayectoria profesional y personal de ambos, así como un resumen de su vinculación a FUHEM.
 - Óscar Carpintero es Doctor en Economía, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Postgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá. Ha escrito medio centenar de trabajos sobre economía ecológica, sostenibilidad ambiental de la economía española, comercio y medio ambiente y la burbuja inmobiliaria y financiera, en revistas tanto nacionales como internacionales. Entre sus publicaciones destacan también los siguientes libros: Entre la economía y la naturaleza, (Madrid, Los Libros de la Catarata, 1999); El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000) (Lanzarote, Fundación César Manrique, 2005), y La bioeconomía de Georgescu-Roegen (Barcelona, Montesinos, 2006).
- Óscar Carpintero es Doctor en Economía, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Postgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá. Ha escrito medio centenar de trabajos sobre economía ecológica, sostenibilidad ambiental de la economía española, comercio y medio ambiente y la burbuja inmobiliaria y financiera, en revistas tanto nacionales como internacionales. Entre sus publicaciones destacan también los siguientes libros: Entre la economía y la naturaleza, (Madrid, Los Libros de la Catarata, 1999); El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000) (Lanzarote, Fundación César Manrique, 2005), y La bioeconomía de Georgescu-Roegen (Barcelona, Montesinos, 2006).
Vinculado a FUHEM Ecosocial desde hace una década, cuenta con una larga trayectoria de colaboración que se ha plasmado en su pertenencia al Consejo de Redacción de la revista PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, al Consejo Asesor de FUHEM Ecosocial y al Consejo Asesor de la Colección de Economía Crítica & Ecologismo Social, publicada por FUHEM. De igual modo, ha dirigido el proyecto de investigación titulado El metabolismo económico regional español, que ha sido promovido por FUHEM Ecosocial, y cuya publicación se encuentra disponible en la página web del Área.

Su vinculación a FUHEM se ha mantenido desde espacios de asesoramiento y también como familia de alumnos. A partir de 1979, colabora con la Asociación de Padres del Colegio Montserrat donde estudiaron sus dos hijos. En 1983, entra a formar parte del Patronato de FUHEM y, durante varios años, ejerce como Consejera Delegada de la Sección de Enseñanza. En 2006, con la restitución del Patronato, entra a formar parte del Consejo Asesor del Área Educativa, del que ha sido Presidenta los últimos años. En la actualidad, tiene dos nietos que son alumnos de Hipatia.
Con estas incorporaciones, el Patronato de FUHEM queda integrado por diez personas: Ángel Martínez González-Tablas, (Presidente); Javier Gutiérrez Hurtado, (Vicepresidente); Mª Luisa Rodríguez García-Robés, (Secretaria); y los vocales: Óscar Carpintero, José García del Pozo, Maite del Moral, Fernando Prats Palazuelo, Fco. Javier Rico, Mª Eugenia Rodríguez Palop y Alicia Torrego Giralda.
Municipalismo e innovación social
La ciudad como eje de conflictos acompaña a los procesos urbanos desde, al menos, el surgimiento de la ciudad industrial. Dos activistas de los movimientos sociales y referentes de la innovación social, Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante, Kois, que actúan en Barcelona y Madrid, respectivamente, reflexionan en este coloquio sobre las causas y manifestaciones de la conflictividad urbana y valoran cómo enfrentan los nuevos ayuntamientos del cambio el conflicto en la ciudad.

 Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).
Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).
Nuria del Viso
FUHEM Ecosocial
Nuria del Viso (NV): La ciudad se ve aquejada por la segmentación del espacio y la fragmentación social, entre otros problemas, tendencias que se han agudizado en las últimas tres décadas de políticas neoliberales. ¿Cuáles son actualmente las principales cuestiones y los principales ejes de conflicto en la ciudad? ¿Os atrevéis a diferenciarlos según su distinta naturaleza?
José Luis Fernández Casadevante, Kois (JLFC): Lefebvre solía afirmar que la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo, una metáfora que me gusta porque evidencia que sus edificios, calles, plazas y parques materializan deseos y estilos de vida, conflictos de intereses y equilibrios de fuerzas en disputa. Al mirar la ciudad obtenemos únicamente un fotograma de lo que con el paso del tiempo se nos revela como una película. La agudización de las conflictividades urbanas se daría de forma simultánea en tres ejes interconectados. El aumento de la desigualdad social y los desequilibrios territoriales, barrios donde se concentran los procesos de empobrecimiento y precariedad (paro, desahucios, pobreza energética, etc.), agravadas por los recortes en los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales). Un autoritarismo de mercado, que debilita la ciudad como espacio de derechos y confiere al sector privado un mayor protagonismo a la hora de definir las estrategias de transformación de la ciudad (privatizaciones, áreas de inversión, mercantilización de las zonas verdes o del espacio público). Y, por último, esbozos de lo que sería una incipiente contienda ecológica, aunque no se nombre en estos términos. Las luchas por la remunicipalización del agua, los incipientes debates sobre los modelos urbanos de movilidad y alimentación, las demandas de justicia ambiental (en el caso de Madrid todas las infraestructuras contaminantes y tóxicas se concentran en barrios del sur y este de la ciudad). Estas líneas de conflicto han sido profundizadas durante los últimos años por lo que se podríamos denominar como “urbanismo de la austeridad”.
Rubén Martínez Moreno (RMM): En una investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) en la que he participado titulada “Barris i Crisi” (Barrios y Crisis) hemos intentado analizar los impactos de la crisis en Cataluña. En ese trabajo, hacemos una cartografía de prácticas sociales que intentan responder a los efectos de la crisis y un análisis de las dinámicas de segregación urbana durante los últimos 10 años. En esta investigación, queda claro que la renta urbana actúa como factor de segregación social, dotando de mayor libertad de elección en el uso del espacio a ciertos grupos sociales pudientes a la vez que actúa como dispositivo de control sobre la movilidad residencial y la agencia de las comunidades más desfavorecidas. Esto ha producido una distribución territorial desigual de los impactos sociales de la crisis. O, dicho de otra manera, la crisis no solo afecta más a unas personas que a otras, sino que se ha incrementado la distancia entre los barrios donde viven grupos sociales con más recursos y los barrios más desfavorecidos. El capitalismo urbano necesita ese tipo de desigualdad territorial para crear campos rentables de producción y absorción de excedentes de capital. La producción de espacio urbano a partir de la mercantilización y la especulación sobre el suelo es una de las principales formas para asegurar ese tipo de territorio fracturado. En ciudades como Barcelona o Madrid, la urbanización se ha usado continuamente para eludir procesos de desvalorización (crisis) y ampliar el circuito de acumulación sobre el territorio. Esa lógica de máquina de crecimiento urbana –que se camufla bajo el chantaje de “sin crecimiento económico no puede haber políticas sociales”– ha producido grandes coaliciones entre élites locales y globales. En definitiva, tenemos ciudades que integran la desigualdad y la producción de periferias en el proyecto urbano, crean espacios no democráticos de decisión directa a manos de holdings financieros y supeditan las políticas sociales al crecimiento y a compensar los impactos que ese mismo modelo urbano produce. Esto supone un ataque directo sobre las condiciones de vida urbana, sobre quién y cómo puede o no subsistir en la ciudad. Eliminar este círculo vicioso formado por elites, especulación sobre el territorio y políticas sociales compensatorias es lo que creo está abriendo y va abrir los principales ejes de conflicto en la ciudad.
NV: ¿En qué medida la ciudad se ha convertido en el nuevo eje de pugna y contestación, ya sea como escenario de las reivindicaciones o como fuente de nuevos conflictos, sustituyendo el lugar que ocupaba la fábrica?
JLFC: Yo comparto que andamos en un tránsito desde la conciencia de clase hacia la conciencia de lugar, que diría Magnaghi, no porque las fábricas hayan desaparecido, sino porque las dinámicas de explotación se han diversificado, dispersado por el territorio y logrado fragmentar a ese idealizado sujeto obrero. Las luchas locales y concretas emprendidas por una pluralidad de sujetos ocurren en los espacios donde se da y reproduce la vida. Las movilizaciones por satisfacer necesidades básicas (PAH, despensas comunitarias, pobreza energética, etc.) y por poner en valor el territorio (luchas vecinales, patrimonio, agroecología, entre otras), sin olvidar o excluir el papel de las luchas obreras, permiten el reencuentro, la reconstrucción de identidades colectivas, nuevas formas de organización y la recreación de lazos comunitarios. No hay que olvidar que la intensidad del conflicto que se puede sostener es proporcional a los consensos sociales construidos en torno a ellos.
Reivindicar la centralidad de lo local no puede suponer caer en localismos románticos, pues conviene articular estas islas en un archipiélago interconectado. El paraguas para hacerlo nos lo ofrece la noción de derecho a la ciudad que no sería tanto una demanda legal individual, traducible al lenguaje jurídico, como un marco bajo el cual pueden agruparse y tejer complicidades las distintas luchas urbanas. Esto constituye una forma de establecer complicidades cognitivas entre movimientos sociales y lograr que las distintas demandas puedan coordinarse y vayan siendo coherentes unas con otras.
RMM: Es interesante revisar los textos de operaistas italianos como Mario Tronti y su actualización a manos de post-operaistas como Paolo Virno. El cambio en el análisis entre unos y otros se encuentra en la respuesta a la pregunta ¿dónde se produce riqueza? Ahora haré una caricatura, pero podríamos decir que los primeros respondían “en la fábrica” y los segundos responden “en el conjunto de la ciudad”. No son posiciones contrapuestas pero tampoco alineadas, aunque sí hay una cosa en la que están de acuerdo unos y otros: allí donde el capital discipline la cooperación y el trabajo para extraer plusvalías será donde emerja el escenario de lucha. De lo que se trata en cada momento es de entender cómo organiza el capital la producción de riqueza y con qué mecanismos extrae rentas de esa producción social. En la ciudad, el principal mecanismo es la financiarización. No solo por la atracción de flujos financieros para los grandes proyectos urbanísticos o por la lógica del ciclo financiero-inmobiliario, sino porque el conjunto de la ciudad se ordena como espacio en el que crear vidas productivas –incluso fuera del espacio laboral– a través de la financiarización de la vida. Vidas de consumo, crediticias, hipotecadas y precarias. Esto no significa que desaparezcan las fábricas y que no haya personas que se vean obligadas a vender su fuerza de trabajo en cadenas de producción para poder sobrevivir. Más bien quiere decir que el capital ha conseguido ampliar sus circuitos de acumulación en el territorio y que ha incrementado su capacidad para extraer plusvalías en el total de la vida urbana. ¿Significa esto que el sindicalismo obrero ahora tiene que ser sindicalismo urbano? No creo. De hecho, la organización barrial, la organización ya no en la fábrica, sino en el territorio y por la defensa del territorio no es algo nuevo. Acompañó y formó parte de los ciclos de movimientos obreros y autónomos de ciclos anteriores. Más bien, creo que hacen falta alianzas entre espacios de sindicación, sean laborales o urbanos. No veo una sustitución de un escenario de conflicto fabril por un escenario de conflicto urbano, pero sí una ampliación y una división territorial de la formas en las que el capital se despliega.
Virno decía que lo que está en juego no es la distribución de la riqueza, sino la redefinición de lo que realmente es la riqueza, una redefinición que en última instancia no es económica y que es posible justamente teniendo en cuenta cómo se ha transformado hoy la economía posfordista. Una práctica de sindicalismo social como la PAH nace cuando se detecta que el sujeto propietario endeudado forma parte de esa producción de riqueza que el capitalismo urbano absorbe. Y allí donde se organiza el capital, hace falta organización social para desmercantilizar el trabajo y la vida en su conjunto. Lo cierto es que la capacidad para organizarse de la clase capitalista está demostrando ser más sofisticada y sólida que la capacidad de las clases sociales desposeídas. Y esta realidad pesa como una losa.
NV: Desde hace un año el municipalismo se ha instalado en los nuevos ayuntamientos del cambio. ¿En qué grado están abordando los conflictos urbanos desde nuevos enfoques?
JLFC: El punto de partida diferencial es que muchas de las personas que han llegado a las instituciones de la mano de estas candidaturas municipalistas vienen de esos conflictos, son personas reconocidas por su compromiso activista y su conocimiento directo de estas situaciones. Su capital político en las instituciones es su experiencia fuera de ellas, que ahora deben combinar con explorar el margen de acción que ofrecen las herramientas institucionales, haciendo frente a todas las inercias y obstruccionismos burocráticos que en estas se dan ante los cambios.
Una vez dicho esto, conviene recordar que si entre los animales se trata de comer o ser comido en política muchas veces se trata de definir o ser definido. Y bajo mi óptica, el principal avance logrado es redefinir algunas problemáticas urbanas, aunque no con la contundencia que los movimientos sociales demandan. Ahora se reconoce que existen conflictos que antes se negaban (hambre y programas de emergencia alimentaria, pobreza energética…) o se descubre la conflictividad latente ante medidas que antes aparentaban consenso (freno a la especulación en la Operación Chamartín…). Este nuevo enfoque pondría el énfasis en recuperar la administración local como institución garante de los derechos de las mayorías sociales y su deber de cuidar a sus habitantes, como dice el slogan de Madrid ciudad de los cuidados.
RMM: La verdad es que veo muy complicado producir políticas que incidan en la estructura de una ciudad fragmentada. En Barcelona se están desarrollando políticas a escala de ciudad que, sin duda, son muy interesantes. En el área de Urbanismo, por ejemplo, se están desarrollando planes públicos como el Pla de Barris o les Superilles que son muy interesantes. El Pla de Barris (plan de barrios) se inicia con una inversión de 150 millones de euros para 15 de los barrios con los índices de vulnerabilidad más altos de la ciudad. El objetivo es poder intervenir positivamente en déficits de equipamientos y urbanísticos, falta de actividad económica, falta de viviendas sociales, etc. El proyecto Superilles es una intervención en algunas zonas de la ciudad para redefinir el espacio público y facilitar espacios comunitarios, espacios lúdicos y de actividad social y cultural, espacios verdes, etc. Entre otros objetivos, lo que se quiere es liberar de tráfico a espacios densificados de la ciudad. Ambos proyectos tienen como objetivo poder ir diseñando un modelo urbano diferente, no centrado en los usos mercantiles del espacio, sino en sus usos sociales. Pero hay un problema. A poco que se mejore la calidad de vida de cualquier entorno urbano, eso puede producir un incremento del valor del suelo. Los procesos de gentrificación, es decir, de sustitución de residentes por segmentos sociales más pudientes debido al encarecimiento de suelo, son una amenaza continua. La falta de control democrático sobre la capa física de la ciudad hace que el suelo se revalorice. Y con las políticas públicas que se están desarrollando puedes compensar esos procesos, pero eso a su vez puede mejorar la mercancía y hacer que tenga mejores opciones de compra o alquiler en el mercado.
Este tipo de contradicciones aparecen continuamente. No es que no tenga solución, pero en parte pasa por políticas metropolitanas (que necesitan coordinación con otros gobiernos locales) y por políticas anticapitalistas. Es decir, intervenciones públicas que, más que compensar los efectos de la mercantilización, busquen desmercantilizar la ciudad. Medidas como la cesión de suelo al municipio en cada operación urbanística, fortalecer la captura de plusvalías inmobiliarias, precios máximos de venta y alquiler por intervención pública, aplicar porcentajes de vivienda pública en proyectos privados, etc. No sé si es un enfoque nuevo, pero desmercantilizar la ciudad debería ser el estribillo que una y otra vez se canta en el himno del municipalismo.
NV: ¿Se puede apreciar una nueva forma de “hacer ciudad” desde estos ayuntamientos, o aún es demasiado pronto? ¿Cuáles serían los principales avances?
JLFC: Hay un giro de volante, no un volantazo, pero toda gran institución tarda mucho tiempo en evidenciar que se está dando un cambio de rumbo. Además conviene recordar que la aritmética exige del apoyo de otros partidos que condicionan la acción de gobierno, y ese es otro factor limitante. En el caso de Madrid hay claros avances en materia de emergencia social como la paralización de desahucios, el acceso a la alimentación, acceso a la sanidad; en cuestiones relacionadas con la transparencia y el aprovechamiento del conocimiento e iniciativa de los técnicos municipales o la descentralización y la puesta en marcha de procesos participativos. Hay una interesante y conflictiva apuesta por redefinir la idea de seguridad, pasando del castigo y la prevención de delitos (que obviamente debe existir) al cuidado, bienestar y corresponsabilidad de la ciudadanía; así como por introducir en la esfera pública cuestiones ambientales con posicionamientos contundentes ante las alertas por contaminación, ayudas a la rehabilitación de viviendas, la apuesta por la recogida selectiva de la fracción orgánica o el apoyo a proyectos pilotos de agrocompostaje, ferias agroecológicas, etc. Otros aspectos destacables serían la reorientación de social de los presupuestos, la recuperación de fiestas populares y de barrio, el apoyo a la economía solidaria o la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.
Más allá de las comprensivas lentitudes y errores, el municipalismo en este tiempo ha logrado un experimentalismo institucional muy restringido; ha sido poco audaz en la implementación de políticas más innovadoras ligadas a los movimientos sociales. Esta grieta está generando cierta “distorsión activista” en las valoraciones de la acción de gobierno, pues a mayor implicación directa en una temática concreta, mayor tendencia a fijarse únicamente en las ausencias y en lo negativo. Y esto a mí me preocupa.
RMM: Es muy pronto. Es comprensible la ansiedad de vivir cambios contundentes pero creo que hacer diagnósticos cerrados sobre lo que se ha conseguido o no en este ciclo institucional es muy precipitado. Pero, a la vez, me obsesiona un poco cómo el propio diseño institucional y la capacidad de las administraciones públicas para generar rutinas circulares puede limitar cualquier cambio. Existen tantas trabas para echar adelante cualquier proyecto nuevo que temo que la decepción diaria carcoma a quienes han entrado en las instituciones. Sin conocer la actividad diaria a fondo, pero a poco que te asomes ves cosas que funcionan como máquinas de desgaste: la necesidad de alcanzar consensos imposibles en plenos teatralizados, la centralización de las decisiones en figuras únicas y divinizadas, la parálisis que producen los servicios jurídicos con trayectorias conservadoras, la acumulación de regulaciones inútiles pero que dificultan todo trámite. Esa inercia institucional lleva adjunta una invitación al “gestionalismo” que amenaza con absorber el trabajo cotidiano del gobierno local. Montones de tareas ocupacionales llenan las agendas de los nuevos cargos políticos intentando moldear las conductas de quienes acaban de entrar en las instituciones. El cambio institucional es realmente complicado, pero es una misión imposible sin alianzas fuertes con espacios y movimientos sociales ya organizados en el territorio; espacios que no deben operar como redes clientelares, sino como prácticas autónomas con capacidad para producir cambios disruptivos sobre esas inercias.
Hay otro tema que me preocupa relacionado con cómo “hacer ciudad” de otra manera sin que la relación con la institución suponga una traba. Se trata de incluir nuevos modos de hacer a la vez que se produce un espacio institucional óptimo para que crezcan. Pongo un ejemplo. A principios del 2014, durante el gobierno de Xavier Trias en Barcelona, el entonces Gerente de Vivienda aseguraba que la forma de garantizar el derecho a la vivienda estaba en manos de la autoorganización ciudadana. Se lamentaba que, frente a la falta de competencias municipales, no existiesen más cooperativas de vivienda. Por otro lado, un técnico municipal que coordinaba un plan de cesión de espacios para la gestión ciudadana reconocía que no existían figuras jurídicas que arroparan esas prácticas. Eso ha llevado a esas prácticas comunitarias a ser reconocidas administrativamente como una privatización del espacio público. Traducido a la vida real esto significa que los propios colectivos han tenido que pagar licencias para realizar algunas actividades en estos espacios “cedidos a la ciudadanía”. Hay algo muy contradictorio aquí, incluso perverso. Por un lado, se atribuye la responsabilidad de garantizar un derecho social a movimientos cooperativistas. Por otro lado, se interpretan como prácticas privadas a movimientos urbanos que gestionan espacios para dotarlos de acceso público. En el fondo, esa actitud “buenista” del gobierno de Xavier Trias usaba las prácticas ciudadanas para eludir la garantía pública de los derechos y, en ese mismo ejercicio, poder tener controladas a esas prácticas de urbanismo alternativo.
Esto no nos dice que las cooperativas de vivienda sean una amenaza para el derecho a la vivienda o que la gestión comunitaria de espacios sea una forma precaria e irresponsable de gestionar lo público. Más bien, estos casos nos dicen que para “hacer ciudad” de otra manera tienes que contar con prácticas cooperativa y comunitarias, pero que también debes usar toda la potencia jurídica y legislativa de la administración pública para adaptarte a esa realidad, y no esperar que esa realidad social viva se adapte a la institución. Sé que es fácil decirlo y un ejercicio épico conseguirlo, pero sin nueva norma que actúe sobre los cimientos del capitalismo urbano, no hay nueva ciudad.
NV: El objetivo de la participación está hoy enraizado en el discurso político, pero parece que plasmar esa participación tropieza con algunos obstáculos. ¿Qué problemas y retos apreciáis en torno a la participación?
JLFC: La participación forma parte del ADN de estas candidaturas y es una de las líneas de trabajo que en el caso de Madrid se ha ido desarrollando desde el inicio, con dos concejalías implicadas, una más centrada en la participación digital y otra que se relaciona con las asociaciones. El cumplimiento de este compromiso con la proliferación de procesos participativos (Foros Locales, asambleas, Planes Estratégicos de las Áreas, Presupuestos Participativos…) no está exento de algunas tensiones: la inflación de espacios y el síndrome de “reunionitis”, la apertura a la participación individual, que es un acierto, y su compleja articulación con el protagonismo de los tejidos asociativos, la dificultad de integrar la participación en lo estratégico más allá de la definición de propuestas inmediatas.
Otro reto sería la dificultad para encontrar encajes normativos seductores a las iniciativas ciudadanas de corte más activista, que son innovadoras, celosas de su autonomía y que exigen un compromiso político más incómodo ante los medios de comunicación. Y por último, otro riesgo incipiente sería que el natural desarrollo de las estructuras organizativas de estos nuevos municipalismos termine acaparando, compitiendo o trate de suplantar el campo de acción de las organizaciones sociales. Es un tiempo de cambio, de necesarios reacomodos y de buscar fórmulas para sostener una conflictividad creativa, no basada en la confrontación, que ayude a avanzar a los nuevos municipalismos frente a los bloqueos con los que se encuentran.
RMM: En el espacio cooperativo al que pertenezco, La Hidra Cooperativa, estamos colaborando con el Ayuntamiento para pensar, evaluar y poner en marcha formas de participación diferentes. Y lo que hemos visto es que en Barcelona ha habido una trayectoria muy larga de políticas participativas y con fases muy diferentes. En los últimos 30 años, se han ido construyendo más de 600 mecanismos participativos. Algunos más estables, como los Consejos de Barrio o Sectoriales, y otro más puntuales, como las Audiencias Públicas. No todos esos espacios son iguales. Su utilidad depende de factores como la trayectoria organizativa de cada barrio o el nivel de riesgo que asumen los cargos de distrito. Se han hecho muchas investigaciones y evaluaciones de esta arquitectura participativa. Algunas de esas investigaciones muestran que ciertas políticas participativas han acabado incrementando las asimetrías de poder ya existentes. Otras señalan los mecanismos participativos como espacios útiles para recibir información, pero inútiles para incidir en la toma de decisiones o para ejecutar y evaluar políticas. En general, siempre se señala una tendencia al exceso de burocracia y a la inflación de órganos, haciendo que sean espacios lentos y muy limitados para tratar lo que más preocupa a quienes acuden. Se suman otras anomalías como el desgaste que suponen para las prácticas de base y la exclusión de voces críticas o de grupos sociales que no tienen recursos para participar en espacios formales. En Barcelona, esa forma de gobierno supuestamente “horizontal” ha jugado en paralelo a la centralidad de empresas público-privadas, que también ha formado parte del proceso de cambio en la governance de la ciudad.
En el nuevo gobierno, para ilustrar el cambio que se quiere hacer en la participación se habla de “coproducción de políticas” o de “corresponsabilidad con la ciudadanía”. Hay muchas formas de hacer eso. En países como Brasil ha habido procesos de corresponsabilidad que son referencia a la hora de gestionar presupuestos. En Porto Alegre, los presupuestos participativos se consideraron un instrumento privilegiado para movilizar a los más desfavorecidos e invertir las prioridades de gasto a favor de colectivos discriminados por su posición de clase, su condición de género o por su origen étnico. Esto es interesante, ya que creo que si la participación debe servir para algo es para redistribuir el poder. No para consultar a la gente sobre decisiones ya casi tomadas, sino para dar capacidad de acción a quien no tiene, capacidad de gobierno directo a quien ya esté organizado para ejercerla y para producir autonomía social. Esto generará tensiones y puede no contar con consensos amplios, pero las nuevas políticas participativas han de asumir el disenso, lejos de la utopía liberal donde todo el mundo tiene la misma voz y se llega a un acuerdo entre partes. Las promotoras inmobiliarias y la PAH no pueden acudir a un espacio participativo en "igualdad de condiciones" porque no existe tal cosa. Como apuntaba hace casi una década una editorial de la revista La veu del Carrer, «quienes están en los Consejos de Administración ya tienen sus propias formas de participación, tienen ligados sus nombres a la propiedad de los espacios de la ciudad». El caso Caixabank y su control de los servicios básicos de Barcelona habla por sí solo y refleja hasta qué punto están sobrerrepresentados los intereses de las élites y los poderes fácticos. Ahí hay una acumulación de poder brutal. O se ponen en marcha leyes, proceso, canales y mecanismos para dar poder a las voces invisibilizadas o la participación en Barcelona seguirá estando más vacía que una canción de Chayanne.
NV: Público, privado, procomún… ¿Lo común viene a zanjar las tensiones entre lo público y lo privado? ¿Qué papel les corresponde a los comunes urbanos en el diseño de un gobierno de lo local realmente emancipador?
JLFC: Más que una respuesta los comunes urbanos son una pregunta, vienen a problematizar el binomio Estado-Mercado, evidenciando que más allá de dicha dicotomía existe un tercer espacio que se estaría ensanchando. Los comunes serían la expresión de un urbanismo cooperativo intensivo en protagonismo ciudadano y en formas más democráticas de entender lo público (promoviendo la corresponsabilidad y la participación de las comunidades locales, fomentando el manejo de una pluralidad de saberes técnicos y profanos, asumiendo la diversidad de actores y la necesidad de gestionar los conflictos de intereses, entre otras cuestiones), otras formas de satisfacer necesidades (expresivas, culturales, identitarias, de participación, pero también económicas) y de gestionar espacios y recursos (huertos comunitarios, centros sociales, despensas comunitarias, viviendas, grupos de crianza, mercados sociales y otras iniciativas). Parafraseando un dicho zapatista, los comunes urbanos serían la llave para una puerta que todavía no existe. Fragmentos de ciudad desmercantilizados, que funcionan bajo lógicas de gestión colectiva y experimentan nuevas formas de institucionalidad. Iniciativas locales, fragmentarias, parciales pero que pueden resultar inspiradoras para los gobiernos municipales. El reto es apoyarlos, potenciarlos y posibilitar saltos de escala, abrirse a ensayarlos en la coproducción de políticas públicas y arriesgarse a abrir espacio al experimentalismo institucional. ¿Podemos pensar formas alternativas de gestión de empresas públicas? ¿Qué nivel de gestión ciudadana puede lograrse de equipamientos colectivos sin que dejen de ser operativos y funcionales? ¿Qué fórmulas de reconocer institucionalmente esferas públicas no estatales pueden pensarse?
RMM: Hay muchas manera de pensar “lo común”, que es un concepto diferente al de los “bienes comunes”. Si por bienes comunes entendemos los sistemas comunales de gobernanza de un recurso (sea natural, rural, urbano, cognitivo), el común sería la esencia de ese tipo de prácticas, pero también de otras que buscan producir un mundo más justo, como la conquista de derechos sociales. En un ciclo de brutal desposesión social, el común actúa como proceso de reapropiación. En su libro Común, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva durante La Guerra del Agua en Bolivia que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época”. Esta declaración no solo resume la tendencia a pensar lo común como un proceso de reapropiación de aquello que constituía la sustancia misma de la sociedad (la tierra, el trabajo, los saberes), sino como espacio de embate frente a las prácticas que reproducen la subordinación del Sur frente al Norte.
Respecto a los comunes urbanos y los actuales gobiernos locales, creo que de lo que se trata en primer término es de garantizar públicamente que las prácticas de gestión comunitaria que ya están en marcha en la ciudad puedan seguir existiendo y sostenerse dignamente. Dicho rápido: pasar del hecho al derecho. Hay que trabajar en asegurar que los derechos de uso comunitario sobre infraestructuras, equipamientos o el espacio público cuentan con regulaciones locales óptimas. En Nápoles ya lo han puesto en práctica, y diferentes espacios que ya estaban siendo gestionados comunitariamente en la ciudad han sido decretados públicamente como comunes urbanos. Eso quiere decir que esa comunidad no solo está legitimada socialmente, sino que pasa a ser reconocida públicamente como una forma más de hacer ciudad. No me parece un cambio menor. Que un gobierno local diga alto y claro que en la ciudad no solo existe propiedad pública y privada, sino que hay otras formas de hacer lo público que pasan por comunidades activas en los territorios, es un cambio importante. Lo que tiene que ocurrir en Barcelona es que, por ejemplo, el bloque 11 de Can Batlló que actualmente está gestionado por los vecinos y vecinas del Barrio de La Bordeta en Sants, sea reconocido públicamente como un común urbano. Es decir, que Can Batlló sea reconocida bajo una legislación pública adaptada a esa realidad como una infraestructura público-comunitaria que cumple la función que los vecinos y vecinas deciden a través de mecanismos democráticos. Esto, además, sería una forma de descentralizar el poder y dar capacidad de decisión al territorio, y de eso iba el municipalismo.
NV: Ante el empequeñecimiento del Estado en la esfera pública, muchos servicios están siendo asumidos por prácticas comunitarias. ¿Se trata de un tránsito tranquilo, o plantea dilemas? ¿Hasta qué punto los servicios ofrecidos desde la comunidad pueden acabar siendo instrumentalizados para cubrir los huecos que deja un Estado menguante?
JLFC: Lo común no viene a impugnar la totalidad de nuestros marcos institucionales, sino a arrastrarlos hacia lo social, liberándolos del secuestro del mercado y de las inercias burocráticas. No podemos cuestionar el avance civilizatorio que supone haber construido una esfera pública donde se garantice el acceso universal a derechos (educación, sanidad, servicios sociales, suministros básicos…), aunque sea de forma limitada. Lo común no debe cuestionar lo público sino apostar por reinventarlo mediante su democratización, inspirándose en prácticas autónomas que puedan resultar sugerentes. Existe un riesgo de idealizar lo comunitario, ofrecer relatos simplistas de la transformación social y terminar construyendo una pista de aterrizaje a los imaginarios neoliberales, una oda a lo no-institucionalizado donde el principio de mercado se mueve como pez en el agua, que termina siendo un sálvese quien pueda en versión comunitaria.
RMM: Este es un tema fundamental en el que hay que evitar ambigüedades. En un contexto de recortes sociales y disminución de la capacidad inversora sumado a la necesidad de dar respuesta pública a nuevas demandas sociales, las administraciones locales y, en general, “aquello público” se tienen que reinventar para componer un nuevo e incierto escenario. Es frente a esta nueva realidad que la carencia de recursos público-estatales (ya sean recursos materiales, organizacionales, creativos) conduce a encontrar otras vías a través de prácticas de “corresponsabilidad” con la ciudadanía. Pero no hay que olvidar que, paralelamente a la defensa de un sistema de bienestar de nuevo cuño (commonfare), también vuelve la demanda de un estado mínimo excluyente con perspectiva anarco-capitalista. Este diseño institucional va encaminado a reducir el brazo social de lo público y fortalecer los ámbitos de gestión privada y, también, comunitaria. Si la respuesta a esta crisis es la gestión comunitaria de recursos, esto supone una reinvención de lo público pero acentuando la necesidad de que las instituciones garanticen el acceso universal a los derechos. Insisto en que no puede haber ambigüedades en este terreno. Esos principios de accesibilidad y universalidad son los que han inspirado históricamente la defensa de lo común. De esos principios depende que la gestión comunitaria de recursos sea una vía para sostener temporalmente las quiebras estructurales de un sistema que seguirá produciendo desigualdades o una posible puerta hacia un sistema institucional público-comunitario más igualitario.
NV: Para llevar adelante estas demandas, ¿qué papel le corresponde a las nuevas instituciones, cuál a los movimientos urbanos y cuál a la ciudadanía en su conjunto (la calle)? ¿Qué relaciones se establecen entre ellos?
JLFC: Hace unos años este escenario era “política ficción”; hoy, que es una realidad deseada, se trata de asumir la “política fricción” que conlleva. Esto implica empezar a habitar contradicciones dentro y fuera de las instituciones, salir de la zona de confort y abandonar posiciones resistencialistas. Asumir que va a haber fricciones con los de arriba al tratar de aplicar los programas de regeneración democrática y de transformación social con los que fueron elegidos, lo que implicará tomar medidas contundentes y arriesgadas que necesariamente deben ser apoyadas y sostenidas socialmente. Asumir que va a haber fricciones entre instituciones y movimientos, por cuestiones de fondo y de forma, de espacios y de tiempos. Asumir que habrá fricciones entre las propias dinámicas asociativas, por como posicionarse en el día a día… y que debemos aprender a vivirlas y sobrellevarlas con el menor dramatismo posible.
Un recordatorio hacia arriba sería que esta nueva coyuntura institucional debe tener entre sus aspiraciones prolongar, relanzar y fortalecer la autonomía y capacidad de incidencia de los movimientos sociales y los tejidos sociales. Y hacia abajo, de cara a los movimientos convendría huir de la tentación de convertirse en la vanguardia de la sociedad, y recuperar parte de ese espíritu post 15M donde movimientos y ciudadanía sintonizaban, estaban en la misma longitud de onda. Huir de repliegues identitarios o autorreferenciales y aspirar a ser otra vez “sociedades en movimiento”, como diría Zibechi.
RMM: Por darle una dimensión manejable a la respuesta (¡es una pregunta que da para un libro de 8 tomos!) pienso, de nuevo, en las políticas urbanas que comentaba antes. Para ese tipo de políticas hace falta ampliar el consenso social acerca de las razones de incrementar la intervención pública en lo que se considera terreno privado. Creo que es difícil construir ese consenso si prescindes de la organización social que busca responder a esos conflictos. Puede ser minoritaria, seguramente en algunos casos está “viciada” de sus propias lógicas de contestación frontal contra las instituciones, pero no se puede renunciar a crear espacios de alianza entre movimientos e instituciones. Incluso con movimientos que no consideras totalmente afines o que no están en tu red inmediata. Creo que en Barcelona está creciendo una inercia algo turbia a la hora de pensar que “lo que quiere la gente” no es “lo que quieren los movimientos” y que “los problemas de la gente” no son los mismos que “los problemas de los movimientos”. Me parece que eso simplemente responde a la capacidad de la institución por modular los comportamientos y pensar que “como ahora gobernamos” ya no podemos “actuar como activistas sociales”. La política se hace con las herramientas que uno tiene y con los saberes y destrezas que ha acumulado; ese capital cultural y organizativo es lo más potente que tenemos. Está claro que no es nada fácil pensar la institución como espacio que no ha de gestionar el conflicto sino que ha de ayudar a organizarlo, pero si no se actúa de esa manera, haremos políticas compensatorias que ni por asomo podrán cambiar el modelo urbano. En cualquier caso, quiero creer que esta relación movimientos-instituciones cambiará. De lo contrario, será muy difícil abordar los conflictos urbanos desde nuevos enfoques. Se pueden hacer relatos, se puede incluso ganar el relato, pero si quieres cambios materiales, los movimientos urbanos han de ser tu principal laboratorio de innovación política. Las relaciones movimientos-ciudadanía-institución serán relaciones más basadas en la disidencia que en el consenso, pero es que la ciudad es un espacio con multitud de intereses diversos, y totalmente atravesada por relaciones de poder; lo del consenso democrático era un principio, incluso una ficción, pero no un dogma.
Descargar Coloquio entre Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante (pdf)
Diálogos anteriores
Diálogo: Juan Carlos Monedero y Paolo Ferrero. El papel de la izquierda y el nacimiento de las nuevas políticas de cambio en Italia y España, por Monica Di Donato y Riziero Zaccagnini (2016)
Diálogo: Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú. ¿Hacia dónde va el proyecto europeo?, por Nuria del Viso (2014)
Diálogo: Dina Bousselham, Kati Bachnik y Armanda Cetrulo. Juventud, precariedad y formas de lucha, por Lucía Vicent (2014)
Diálogo: Lourdes Chocano y Silvia Moreno. Crisis socioecológica y educación ambiental en Perú, por Nuria del Viso (2013)
Diálogo: Ángel Martínez González-Tablas y Valpy FitzGerald. El papel de las finanzas a debate, conducido por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)
Diálogo: Mari Luz Esteba e Isabel Otxoa. El debate feminista en torno al concepto de cuidados, por Olba Abasolo (2010)
Diálogo: José Manuel Naredo y Jorge Riechmann. Perspectivas sobre el trabajo en la crisis del capitalismo, por Olga Abasolo (2010)
Diálogo: Teresa Ribera, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo. Conferencia sobre el Clima de Copenhague (COP 15), por CIP-Ecosocial (2009)
Diálogo: Carlos Duarte, Joan Martínez Alier y María Novo. Cambio climático, por Monica Di Donato (2008)
Diálogo: Andoni García y Jaime Lillo. La crisis mundial de los alimentos, por Mónica Lara del Vigo (2008)
Diálogo: Eduardo González y Francisco Castejón. La energía nuclear a debate: ventajas e inconvenientes de su utilización, por Mónica Lara del Vigo (2007)
Diálogo: David Chandler y Daniele Archibugi. Las intervenciones internacionales: ¿cuánto derecho, cuánta obligación?, por Nieves Zúñiga (2006)
Diálogo: David Held y Heikki Potomäki. Los problemas de la democracia global (2006)
Muchas ganas y trabajo en equipo para comenzar el curso 16-17
Con el protagonismo inesperado del calor, la mayor parte de la plantilla docente y no docente de FUHEM acudió a la Jornada Inaugural del curso 2016/17. En ella, la dirección ofreció una rendición de cuentas de carácter institucional y se anticiparon algunas de las líneas de trabajo y prioridades para el curso que comienza. Entre otros temas, la reflexión se centró en la implantación del Proyecto Educativo FUHEM; la incorporación de la dimensión ecosocial al currículo y a los recursos didácticos; el desarrollo de proyectos relacionados con la convivencia escolar y la evaluación de los procesos de aula.
En total, fueron más de nueve horas de convivencia y trabajo en grupo, charlas y planes de futuro… Mucha reflexión y mucho diálogo que hemos intentado resumir en este video.
La mirada institucional: rendir cuentas y sembrar ilusión
En su intervención, Ángel Martínez González-Tablas, Presidente del Patronato de FUHEM, puso el énfasis en cuestiones que marcan el presente y el futuro de la Fundación, cuyo cincuentenario ha servido para generar documentos y reflexiones que dan la pauta; y en los hechos que marcarán el 2017: el cambio de estatutos, el traslado de la sede central de FUHEM a los locales que ocupó el Colegio Santa Cristina y el propósito de articular la amplia base social que ha estado y quiere seguir estando vinculada a FUHEM aunque haya finalizado su etapa escolar. En una segunda parte de su discurso, el presidente de FUHEM destacó el contexto en el que se desarrolla nuestro Proyecto Educativo: un momento en el que el debate político oculta cuestiones esenciales del debate educativo y al hablar de la escuela concertada se omite una reflexión sobre los costes reales y la necesidad de una auditoría sobre los gastos, para romper el “cinismo estructural en el que conviven las prácticas abusivas sobre los servicios públicos y al mismo tiempo no se cubren los costes necesarios para ofrecer la calidad y los servicios que la sociedad y las familias demandan”.
Por último, Ángel Martínez reflexionó sobre el nivel de sobrecarga de trabajo que se genera en la práctica cotidiana y la capacidad de todos para implantar los cambios que queremos impulsar. Animando a todos los presentes a poner lo mejor de sí mismos, a liberar sus potencialidades, concluyó su intervención.
A continuación, intervino Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, que también hizo alusión al contexto actual, dominado por la incertidumbre en las instituciones, los fenómenos originados por las múltiples crisis a las que nos enfrentamos y el surgimiento de numerosas alternativas ante los mismos. Concretando la realidad en el plano educativo, Yayo Herrero reconoció que para FUHEM la situación no es cómoda dado que nuestros planteamientos se acercan a los de la escuela pública, que nos reconoce y nos invita a participar en sus iniciativas, y se interesa por nuestros proyectos y publicaciones. Aunque al mismo tiempo, por razones presupuestarias, nos vemos forzados a pedir unas cuotas sin las cuales el proyecto es inviable, dado que suponen el 20% del presupuesto, y nos desagradan porque ponen barreras a unos centros que quieren ser abiertos e inclusivos. Yayo Herrero continúo su intervención haciendo un repaso a cuestiones que afectan a la organización de FUHEM, explicando la situación y las líneas de mejora en los ámbitos de la gestión patrimonial, los recursos humanos, la transparencia y la comunicación, tanto externa como interna, las publicaciones y las distintas iniciativas para ampliar nuestra potencialidad gracias al trabajo en red con otras entidades y a la apertura de la propia FUHEM, a partir del voluntariado, el tejido social que se genera en torno a nuestros colegios y el interés por mantener esos vínculos más allá de lo estrictamente escolar. Finalmente, Yayo Herrero reconoció que todos los procesos y proyectos que están en marcha, al igual que todos los que se desarrollan cada año en nuestros centros escolares, son generadores de ilusión, la misma que animó a mantener para el nuevo curso, con el fin de seguir haciendo crecer el proyecto de FUHEM.
Por último, intervino Santiago Álvarez, director del Área Ecosocial de FUHEM, que partiendo de los contenidos de los dos últimos números de la revista PAPELES, que todos los profesores pueden solicitar de forma gratuita, sirvieron para ejemplificar algunas de las conexiones entre el trabajo de FUHEM Ecosocial y el Área Educativa: el afán de conocimiento, la ciencia como herramienta de transformación, la reflexión sobre nuestra forma de ser y estar en el mundo. Concluyó su intervención animando a los docentes a visitar la web de FUHEM Ecosocial, estar al tanto de esos contenidos y del Boletín ECOS; y manifestó el deseo de que el trabajo conjunto de las dos áreas de FUHEM sirva a esa transformación urgente y necesaria de nuestro mundo, un camino hacia otros valores y actitudes que alumbren una sociedad nueva.

Reflexiones sobre la implantación del Proyecto Educativo de FUHEM
Tras agradecer al director de Hipatia, que disfruta de una excedencia, su trabajo de estos años y dar la bienvenida a los dos nuevos directores del Colegio, en una nueva fórmula de dirección doble, más acorde con el tamaño del centro, Víctor Rodríguez Muñoz, Director de FUHEM Educación, ofreció una presentación dividida en tres partes: la rendición de cuentas sobre lo realizado el curso pasado, la presentación de las líneas estratégicas del nuevo curso escolar y la reflexión sobre algunos aspectos del Proyecto Educativo de FUHEM.
En su exhaustiva intervención, no faltaron las referencias a las metodologías, la convivencia, la evaluación de los procesos de aula, la armonización de los procesos educativos y de gestión, la proyección externa, la dimensión ecosocial, la formación y la innovación, las nuevas publicaciones, las competencias y los contenidos del aprendizaje. Víctor Rodríguez puso el énfasis en los valores que constituyen las señas de identidad del Proyecto Educativo de FUHEM, muy vinculados a lo que ahora denominamos perspectiva ecosocial, y a una inclusión educativa que aspira a ser una educación diferenciada para todas y todos.
El Director del Área Educativa de FUHEM subrayó la importancia del “para qué” por encima del “qué” enseñar, con frases provocadoras como “el temario no existe” y “la evaluación no es para poner notas”, en una intervención que suscitó aplausos espontáneos y animó a la experimentación y a ser coherentes con un Proyecto Educativo que deja amplios márgenes a los docentes y a los centros para ser protagonistas en la innovación y la mejora de su día a día.
La incorporación de la dimensión ecosocial al currículo y la elaboración de recursos didácticos
La última sesión de la mañana consistió en una exposición realizada por Luis González Reyes, Fernando Mazo y Azahara García, quienes presentaron el trabajo que, durante el pasado curso escolar, desarrollaron dos grupos de trabajo formados por docentes y miembros del equipo investigador de FUHEM Ecosocial.
Como resumió Luis González, coordinador inter-áreas de FUHEM, su objetivo ha sido reflexionar sobre la elaboración de recursos didácticos que incorporen la dimensión ecosocial al currículo, con el fin de facilitar la práctica docente diaria desde un enfoque transversal y globalizador, que contemple todas las etapas y asignaturas, y que tenga su reflejo tanto a nivel de contenidos como de metodologías.
A continuación, intervino Fernando Mazo, profesor del Colegio Lourdes, quien explicó la tarea desarrollada en la revisión de los materiales didácticos disponibles. Una vez realizada la evaluación de lo que hay, quedan amplios márgenes de mejora para hacer materiales que supongan innovar y transformar, que sean más baratos para las familias y que constituyan una fuente de ilusión para la plantilla. Por su parte, Azahara García, profesora del Colegio Hipatia, resumió el trabajo que ha hecho el grupo cuyo tarea se ha centrado en los contenidos, buscando la intersección entre el currículo oficial y los objetivos ecosociales.
A partir de estos planteamientos y de la puesta en común de lo realizado hasta la fecha, todos los asistentes fueron distribuidos en grupos para reflexionar sobre aspectos concretos que tendrán un desarrollo posterior en los colegios de FUHEM.

Convivencia en los centros educativos de FUHEM
Tras la comida, la sesión de tarde comenzó con una presentación, por parte de los tres colegios de FUHEM, sobre los proyectos que vienen realizando para mejorar la convivencia escolar.
Gema Quintana y Santiago Medina fueron los encargados de explicar la experiencia desarrollada en el Colegio Lourdes, encaminada a mejorar la convivencia a través de la creación de lazos afectivos entre los distintos miembros de la comunidad educativa. ¿Cómo lo han logrado? Creando espacios para la ayuda mutua, con charlas y talleres. También se ha retomado el trabajo de mediación con nuevos voluntarios.
Por parte de Hipatia intervinieron Marta González Reyes, José Manuel García Vallés y Carlos Carricoba, quienes explicaron que si la buena convivencia siempre es importante en un centro escolar, ésta es aún más necesaria en un colegio como Hipatia: un colegio nuevo, con un alumnado muy heterogéneo y una extensión que ocupa medio kilómetro. Partiendo de que la heterogeneidad y la diversidad son un valor y que la convivencia no excluye el conflicto, se han realizado muy distintos tipos de intervención, que contempla el Modelo Dialógico de Convivencia, y se ejemplifican en actuaciones como: educar con el ejemplo, los grupos interactivos, el cuidado del espacio, la dinamización del patio, los juegos sin balón y el fomento del diálogo y la participación. Además, Hipatia ha participado en el programa SocioEscuela de la Comunidad de Madrid.
Por último, en nombre de sus compañeros del colegio Montserrat intervino David Sebastián quien, a través de un montaje audiovisual, se centró en el proyecto que el Colegio está desarrollando en las redes sociales, teniendo en cuenta que hoy en día, los alumnos no solo conviven en el centro escolar sino también y, en ocasiones mucho más, a través de sus dispositivos electrónicos. Comportarse en las redes sociales y aprender a usarlas son también elementos clave para la convivencia escolar.
Avances en la evaluación de los procesos de aula
Elena Martín Ortega, miembro del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM, fue la responsable de cerrar la sesión de trabajo abordando uno de los procesos que se realizó el curso pasado y que tuvo por objeto evaluar los procesos de aula que se dan en todos los centros de FUHEM, con el fin de impulsar procesos de mejora. Tras exponer algunas cuestiones técnicas del sistema empleado (combinación de fuentes y métodos, número de respuestas por colectivos), Elena Martín Ortega explicó que la tarea que queda por delante es devolver toda la información que se ha obtenido tanto a nivel individual como por etapas, para que cada docente pueda reflexionar e implantar su propio proyecto de mejora. También ofreció un primer avance de las conclusiones que se pueden obtener con una lectura global de los resultados. Estas apuntan a una satisfacción alta de toda la comunidad escolar, docentes, familias y alumnos, hacia los procesos de aula; que el cuidado del alumnado es una prioridad y un logro; que el profesorado se muestra comprometido con la innovación y la mejora; que los deberes cumplen su función y no son un problema; y que, aunque se aprecian estos rasgos comunes, también se evidencian diferencias entre los centros, lo que supone una fuente de riqueza. Elena Martín concluyó su intervención deseando que este proceso, que ha sido claramente externo, se reconvierta en interno para cumplir sus objetivos.
Entrevista a Jordi Mir

Con motivo del 50 aniversario de la fundación del emblemático Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB), Salvador López Arnal conversa con Jordi Mir, doctor en Humanidades, profesor de la UPF y la UAB e investigador interesado en la filosofía moral y política, la historia de las ideas y el pensamiento y la actuación de los movimientos sociales, sobre las implicaciones y dificultades de la aparición de este sindicato en la democratización de la Universidad en un clima de dictadura, y que, de hecho, rompió con uno de los pilares del régimen, como era el Sindicato Español Universitario (SEU). Así, abrió la puerta al surgimiento de movimientos similares en otras universidades españolas.
Salvador López Arnal (SLA): Vamos a celebrar dentro de muy poco el 50 aniversario de la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Antes de entrar en materia: ¿Quiénes podían acceder y accedían de hecho a la universidad barcelonesa en aquellos años? ¿Eran muchos los estudiantes de aquel tiempo?
Jordi Mir García (JMG): Para empezar a situarnos, o para situar a las personas que no conozcan su historia, conviene tener presente que la universidad funcionaba como un espacio de reproducción de las élites. En la década de los sesenta fue el lugar de formación de jóvenes que tenían que estar en el poder económico, político… Las personas que llegaban a la universidad eran mayoritariamente hijos de las clases altas, pero las becas empezaban a permitir el acceso a otros perfiles. Hablo de hijos porque los estudiantes eran mayoritariamente varones. La sociedad de la época tendía a considerar que el lugar de la mujer no era el estudio superior ni tantos otros espacios que estaban principalmente reservados a los hombres. Había barreras de clase y género en el acceso a la universidad. Solo un porcentaje pequeño de la población podía ir a la universidad, aunque empezaba a crecer.
SLA: ¿Qué fue, qué crees que significó el SDEUB en aquellos años sesenta del pasado siglo en una ciudad como Barcelona?
JMG: Me parece que el proceso que llevó a la constitución del SDEUB fue un hecho excepcional, por lo singular y por su significado. Diría que hay cosas parecidas, pero pocas de tanta dimensión. De entrada porque rompieron con uno de los pilares del régimen, como lo era el SEU (Sindicato Español Universitario) y el modelo de universidad impuesto. Existía un sindicato franquista, el SEU, un sindicato que era un instrumento de control pero que también podía permitir espacios de cierta libertad (revistas, teatro, cine...). Estudiantes no franquistas empezaron a incorporarse al SEU para utilizarlo en beneficio propio. En 1965 las elecciones estudiantiles las organizaron autónomamente los estudiantes. Llegó un momento que se planteó dejar de utilizarlo en la oscuridad y hacer explícita la ruptura, la capacidad de autorganización. El SEU estaba muerto, y las APE, que se quiso que fueran su continuidad, no serían atendidas por los estudiantes de Barcelona. Era tiempo de que el sindicato estudiantil, que la universidad, dejara de ser franquista y respondiera a la idea de democracia que desde el estudiantado crítico se estaba haciendo vivir. Era una ruptura con el régimen. Y lo hicieron posible centenares de jóvenes con el apoyo de un pequeño grupo del profesorado.
[Seguir leyendo la entrevista...]
Descarga Entrevista a Jordi Mir (pdf)
Entrevistas anteriores
Entrevista a Alfredo Caro-Maldonado, por Salvador López Arnal (2016)
Entrevista a Miguel Ángel Soto, por Monica Di Donato (2016)
Entrevista a Jesús Núñez Villaverde, por Nuria del Viso (2016)
Entrevista a Carme Valls Llobet, por Nuria del Viso (2016)
Entrevista a Miguel Candel, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Bill McKibben, por José Bellver (2015)
Entrevista a Yanis Varoufakis, por Nick Buxton (2015)
Entrevista a Mario Espinoza Pino, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Richard Heinberg, por Luis González Reyes (2015)
Entrevista a Renzo Llorente, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Eduardo Garzón, por Salvador López Arnal (2015)
Entrevista a Fefa Vila y Begoña Pernas, por FUHEM Ecosocial (2015)
Entrevista a Marina Subirats, por Nuria del Viso (2015)
Entrevista a Javier de Lucas, por Nuria del Viso (2014)
Entrevista a Cristina Carrasco, por Olga Abasolo y Lucía Vicent (2014)
Entrevista a Gérard Duménil y Dominique Lévy, por Bruno Tinel (2014)
Conversación con Manfred Max-Neef, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2014)
Entrevista a Michael Löwy, por Rafael Díaz Salazar (2014)
Entrevista a Antonio Elizalde Hevia, por José Luis Fernández Casadevante (2014)
Entrevista a Silvia Federici, por Tesa Echeverria y Andrew Sernatinguer (2014)
Entrevista a Marta Antonelli y Francesca Greco, por Monica Di Donato (2013)
Entrevista a Alberto Magnaghi, por José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso (2013)
Entrevista a Igor Sádaba, por Olga Abasolo (2013)
Entrevista a Giuseppe De Marzo, por Nuria del Viso (2013)
Entrevista a Rafaela Pimentel, por Lucía Vicent (2013)
Entrevista a Mar Nuñez, por Olga Abasolo (2013)
Entrevista a Daouda Thiam. Con testimonio de Sini Sarry, por Nuria del Viso (2013)
Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2013)
Entrevista a Endika Zulueta, por Equipo FUHEM Ecosocial (2013)
Entrevista a Sabino Ormazabal, por José Luis Fernández Casadevante (2013)
Entrevista a Susan George, por Nuria del Viso (2013)
Entrevista a Jorge Riechmann, por Salvador López Arnal (2012)
Entrevista a Antonio Turiel, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012)
Entrevista a Raúl Zibechi, por José Luis Fernández Casadevante (2012)
Entrevista a Carlo Petrini, por Monica Di Donato (2012)
Entrevista a Rafael Feito, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012)
Entrevista a Eduardo Gudynas, por Nuria del Viso (2012)
Entrevista a Mbuyi Kabunda, por Nuria del Viso (2012)
Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2012)
Entrevista a Carlos Martín Beristain, por Nuria del Viso (2012)
Entrevista a Chatherine W. de Wenden, por Antonio Izquierdo (2012)
Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2012)
Entrevista a Saturnino "Jun" Borras, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Harald Welzer, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Loretta Napoleoni, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Bonnie Campbell, por Nuria del Viso (2011)
Entrevista a Samuel Ruiz, por Cristina Ávila-Zesatti (2011)
Entrevista a Danielle Nierenberg, por Monica Di Donato (2011)
Entrevista a Antonio Ruiz de Elvira, por Monica Di Donato (2011)
Entrevista a Karen Marón, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)
Entrevista a Víctor M. Toledo, por Monica Di Donato (2010)
Entrevista a Narciso Barrera-Bassols, por Monica Di Donato (2010)
Entrevista a Juan Carlos Gimeno, por Monica Di Donato (2010)
Entrevista a Juan Gutiérrez, por Amador Fernández-Savater (2010)
Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos (2010)
Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo (2010)
Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Silvia L. Gil, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal (2010)
Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos (2010)
Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato (2009)
Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (2009)
Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso (2009)
Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso (2009)
Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal (2009)
Entrevista a Joan Martínez Alier, por Monica Di Donato (2009)
Entrevista a Federico Aguilera Klink, por Salvador López Arnal ( 2008)
Entrevista a Sergio Ulgiati, por Monica Di Donato (2008)
Entrevista a Arcadi Oliveres, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Ramón Fernández Durán, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Antonio Elizalde, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Jorge Riechmann, por Nuria del Viso (2008)
Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, por Nieves Zúñiga (2008)
Entrevista a Saskia Sassen, por Nieves Zúñiga (2007)
22 de Septiembre. Día Sin Coches
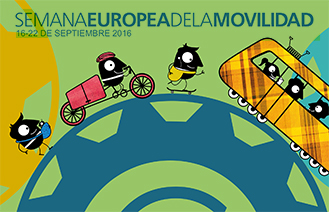
Dentro de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a los/as responsables políticos y a los/as ciudadanos/as sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.
A continuación ofrecemos una selección de recursos aparecidos en las publicaciones de FUHEM Ecosocial, que tratan de concienciar sobre la necesidad de adoptar otea movilidad más sostenible.
La política de grandes infraestructuras de transporte en el Estado español: un despilfarro inmoral, Paco Segura, pp. 109-121.
Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global, núm. 128, invierno 2014-2015.
Este artículo, publicado en el número 128 de la revista PAPELES, dedicada a Propuestas para la buena vida, se centra en describir los impactos económicos, sociales, políticos y ecológicos que ha tenido la desquiciada política de grandes infraestructuras de transporte en España. No cabe duda que otro tipo de infraestructuras –energéticas, hidráulicas, de comunicaciones– han seguido dinámicas similares a las que más abajo abordaremos. Pero rara vez han alcanzado ni la magnitud ni la fuerte repercusión sobre nuestras vidas como la que han supuesto las inversiones ligadas al transporte.
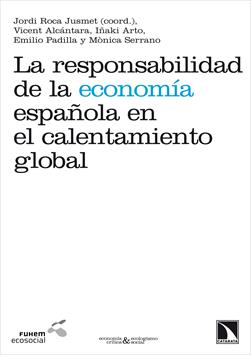
Jordi Roca Jusmet (coord.), Vicent Alcántara, Iñaki Arto, Emilio Padilla y Mónica Serrano, La responsabilidad de la economía española en el calentamiento global
Madrid: FUHEM Ecosocial, Catarata, 2013, 159 p.
Este libro de la colección Economía crítica & ecologismo social analiza con detalle la historia de las emisiones de gases de efecto invernadero en España desde 1990 hasta la actualidad. El texto pone de manifiesto el papel de las diferentes actividades y gases, y compara la evolución española con la de la Unión Europea. El libro resalta también que el crecimiento de las emisiones, del cual puede considerarse responsable a la demanda interior española, fue durante la etapa del boom económico mucho mayor que el que señalan las estadísticas oficiales, dado que las emisiones asociadas a las importaciones superaron con mucho a las generadas en el país para producir bienes exportados.
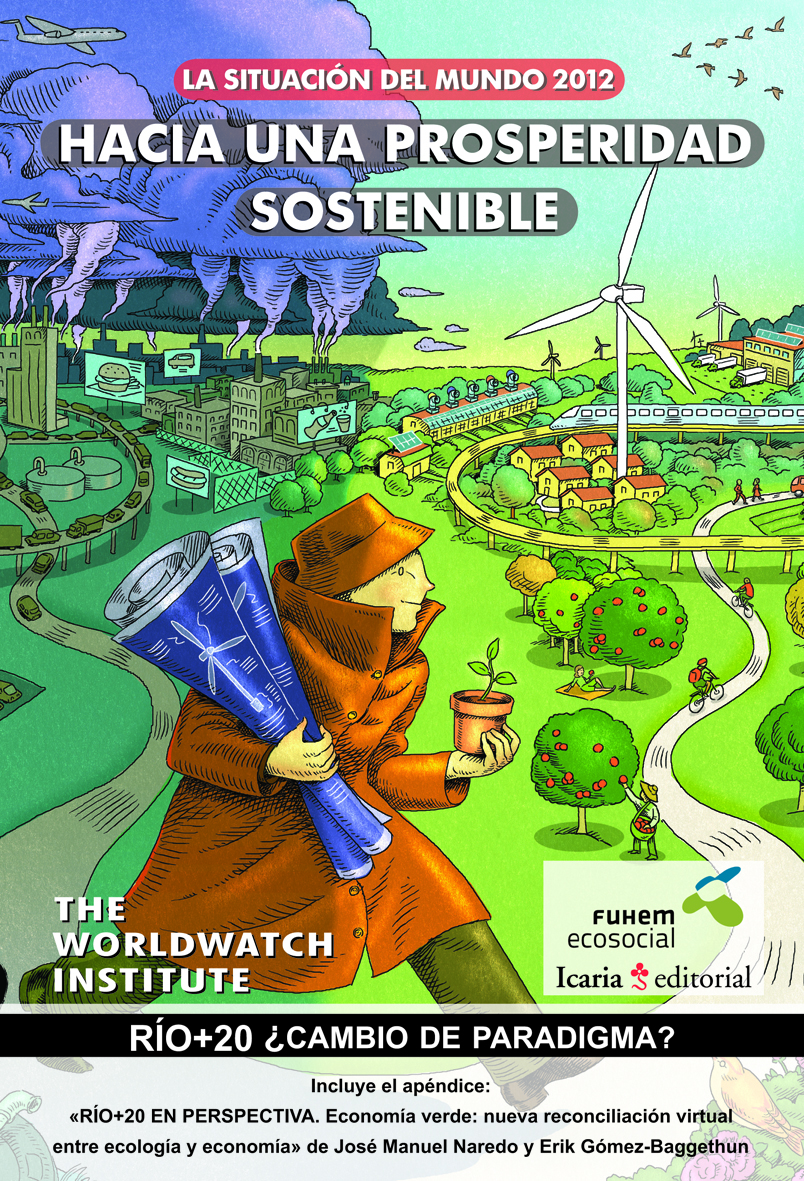
Hacia un transporte sostenible, Michael Replogle y Colin Hughes, pp. 119-140.
En: Erik Assadourian y Michael Renner (dirs.), Hacia una prosperidad sostenible. La Situación del mundo 2012. Informe anual del Worldwatch Institute sobre el Proceso hacia una Sociedad sostenible, Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria, 2012.
Si no se corrige la tendencia hacia una motorización incontrolada mediante cambios de políticas, las perspectivas del sector de transporte son sombrías, especialmente en los países en desarrollo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), basándose en diversos escenarios de crecimiento económico y de la población, predice que el número de coches aumentará un 250-375% para 2050 con respecto al actual, mientras que el transporte de mercancías se incrementará un 75-100% en el mismo período.

Tiempo de Actuar es un blog de Fuhem Ecosocial Es un blog para compartir recursos didácticos que permitan afrontar la crisis de convivencia entre las personas y con el entorno.
Semana Europea de la Movilidad
Publicada el 15/09/2016 por @SusanaCdv
Esta entrada del Tiempo de Actuar explica en qué consiste la iniciativa de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), y muesta las iniciativas que desde el colegio Montserrat de FUHEM, se han hecho para educar y favorecer una movilidad sostenible.
Vamos a pedales. Cambiar la movilidad y recuperar las calles
Entrada publicada e 19/08/2012 por José Luis Fernández Casadevante (Kois)
Las ciudades no fueron diseñadas para la movilidad motorizada, la inclusión de los coches en las calles desde finales del siglo XIX se hizo a costa de expulsar carromatos de caballos y bicicletas, además de convertir el espacio urbano en un lugar más inseguro para los peatones.
Aún quedan vacantes para Bachillerato en Hipatia y Lourdes
El curso escolar 2016/17 comienza con plazas libres en varios cursos de Bachillerato de dos colegios de FUHEM, Hipatia, ubicado en Rivas Vaciamadrid, y Lourdes, situado en la zona de Batán, cerca del metro de Casa de Campo. La etapa de Bachillerato es también concertada.
Bachillerato artístico
Dentro de las plazas disponibles, cabe destacar las vacantes en Bachillerato Artístico, en la modalidad de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, en Hipatia como en Lourdes. Hipatia tiene plazas para 1º y 2º y Lourdes, en segundo curso.
El Bachillerato de Arte, quizás menos conocido que los otros, es una de las opciones que se puede escoger al terminar la ESO. Esta modalidad otorga al alumno/a conocimientos sobre el lenguaje plástico y metodologías de diseño para aunarlas con el conocimiento intelectual. Además de proporcionar habilidades personales y profesionales para que los alumnos puedan desarrollar sus preferencias y prioridades de orientación en el campo de esta formación.
Plazas en otras modalidades y cursos
En Hipatia quedan plazas vacantes para primer curso de Bachillerato en las siguientes modalidades:
- Humanidades y Ciencias Sociales.
- Científico.
En el Colegio Lourdes, las plazas disponibles afectan a segundo curso de Bachillerato:
- Humanidades, con Latín.
- Científico, con plazas para cursar tanto Biología como Dibujo Técnico.
Para tener más información del Proyecto Educativo de FUHEM y la oferta de Bachillerato disponible en la cada uno de los centros, pueden contactar con la Secretaría de Lourdes e Hipatia.
Nuestros comedores ecológicos en Comando Actualidad de TVE
Con el título “¿Qué hay de menú?”, Comando Actualidad, el programa de reportajes que TVE emitió el 14 de septiembre, abordó la restauración colectiva desde distintos enfoques. Actualmente, seis de cada diez españoles comen fuera de casa. En muchos casos, el ‘catering’ ha sustituido a la tartera y los menús de comedores de empresa, aviones, trenes, colegios y hospitales son elaborados por empresas de restauración colectiva.
En esta muestra diversa, el programa prestó atención al proyecto que FUHEM lleva desarrollando varios cursos escolares, “Alimentando otros modelos”. Una propuesta alternativa que introduce los productos ecológicos y de cercanía en la dieta de nuestros comedores escolares, y que da un paso más allá con iniciativas educativas y de sensibilización, y con la creación de grupos de consumo para las familias de nuestros centros.
Grabado en las instalaciones del Colegio Lourdes, el reportaje sobre el proyecto de FUHEM se puede ver bajo estas líneas. Un reportaje “no precocinado” que incluye luces y sombras, los logros y las dificultades de un proyecto necesario que repercute en la salud de nuestra comunidad escolar y del entorno. ¡Que os guste! ¡Buen provecho!
La Ciudad en las publicaciones de FUHEM Ecosocial

Nuestra revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, ha dedicado en varios números su sección ESPECIAL para abordar temas relacionados con: los problemas y desafíos del mundo urbano, la ciudad global, las iniciativas comunitarias y movimientos vecinales, las nuevas formas de habitar lo urbano, la ciudad como espacio común, la calidad de vida y la perspectiva de género en la ciudad, los procesos de gentrificación, la agroecología y los huertos urbanos, las ciudades sostenibles, la resiliencia, es decir la ciudad por la que merece la pena luchar. Incluímos en esta selección otros artículos publicados en diferentes números de la revista.
Además contaremos a finales de septiembre del nuevo Informe de la Situación del Mundo, elaborado por el Worldwatch Institute, cuya edición española corre de la mano de FUHEM Ecosocial, que será publicado a finales del mes de septiembre, dedica su edición de 2016 a las: Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción.
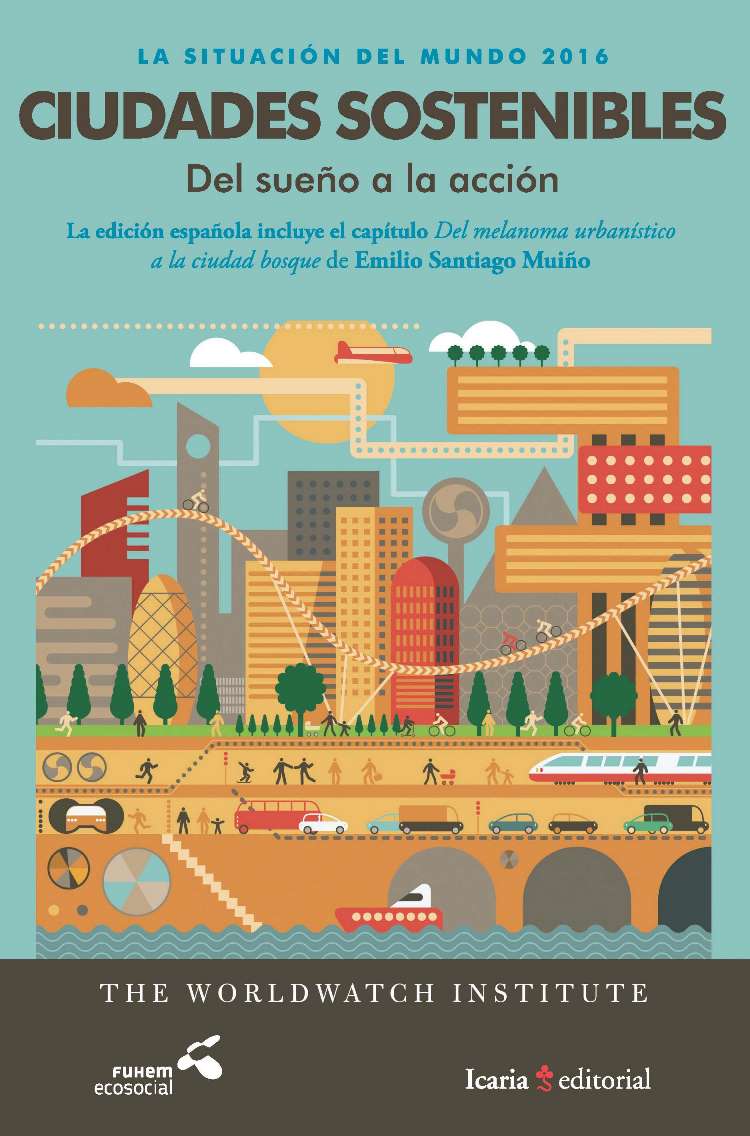
- Las ciudades, construcciones del ser humano
- El desafío urbano del clima
- Política, equidad y habitabilidad.
- Y un capítulo que sólo aparece en la edición española, escrito por Emilio Santiago Muiño titulado: Del melanoma urbanístico a la ciudad bosque.
Papeles de relaciones Ecosociales y cambio global. Selección de artículos
Problemas y desafíos del mundo rural
nún. 130, verano 2015
Hacer frente al proyecto urbanizador del capital, Santiago Álvarez Cantalapiedra, pp. 5-10.
La invisibilización urbana de las clases populares, Jean Pierre Garnier, pp. 29-45.
Financiación local. Apuntes para un cambio en el modelo, Bernardino Sanz y David Bustos, pp. 47-61.
Endeudamiento urbano. La insostenibilidad social de la deuda municipal de Madrid, Carlos Sánchez Mato, pp. 63-74.
Inmigrantes en ciudades globales. El caso de Madrid, Colectivo Ioé, pp. 75-87.
La trascripción espacial del empobrecimiento general. Los barrios como el sumidero de los desechos de la crisis, Víctor Renes Ayala, pp. 89-102.
La ciudad por la que merece la pena luchar, Vicente Pérez Quintana, pp. 103-112.
Municipios y participación ciudadana
núm. 129, primavera 2015
La apuesta municipalista, Santiago Álvarez Cantalapiedra, pp. 5-10.
La ciudad como espacio común, Imanol Zubero, pp. 13-23.
(Re)volver a la ciudad para conquistar la calidad de vida, Julio Alguacil Gómez, pp. 25-35.
Apuntes sobre algunas consecuencias sociales de la reforma local, de 2013, Andrés Boix Palop, pp. 37-52.
Un tema clave: el modelo de financiación local y su relación con los distintos modelos inmobiliarios, José Manuel Naredo, pp. 53-55.
Porqué las ciudades y las ciudadanías son tan importantes, Fernando Prats, pp. 57-71.
Ciudades para las personas, ciudades para la vida: Género y urbanismo, Isabela Velázquez Valoria, pp. 73-83.
Llevar la Transición a la ciudad: problemas y posibilidades del enfoque de «Transición» para cambio climático y la limitación de recursos, Peter North y Noel Longhurst, pp. 85-98.
La revolución democrática desde abajo en el municipalismo: ciudadanía, movimientos sociales y otra manera de hacer política, Jordi Mir, pp. 99-109.
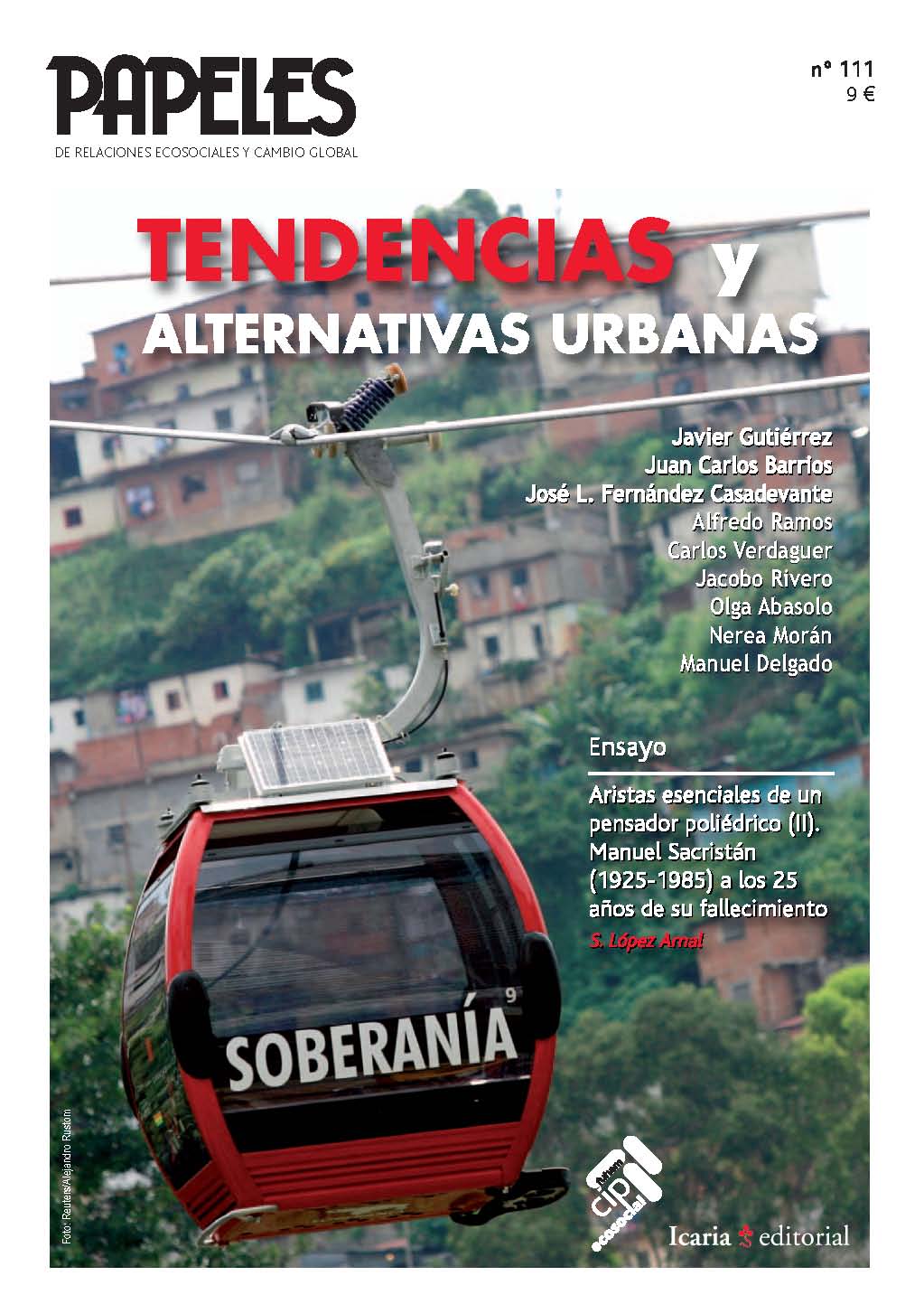
Tendencias y alternativas urbanas
núm.111, otoño 2010
Tendencias y alternativas urbanas, Olga Abasolo, pp. 5-8.
La urbanización del mundo, Javier Gutiérrez Hurtado, pp. 41-55.
Los ecosistemas urbanos en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España, Juan Carlos Barrios, pp. 57-66.
Aceras, plazas y parques: la potencialidad de la ecología urbana y las prácticas barriales, José L. Fernández Casadevante y Alfredo Ramos, pp. 7-76.
De los ecobarrios a las ecociudades. Una formulación sintética de la sostenibilidad urbana, Carlos Verdaguer, pp. 77-85.
La okupación como transformación del estado presente de las cosas, Jacobo Rivero y Olga Abasolo, pp.87-97.
Agricultura urbana: un aporte a la rehabilitación integral, Nerea Morán, pp. 99-111.
El idealismo del espacio público, Manuel Delgado, pp. 113-120.
Otros Artículos de PAPELES:
Pequeñas ciudades, transformaciones rurales y consumo de alimentos en el Sur Global, Cecilia Tacoli, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 131, otoño 2015, pp. 23-33.
Ciudad, urbanismo y clases sociales en perspectiva, Jordi Borja, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 126, verano 2014, pp. 111- 127.
¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado, María Castrillo, Ángela Matesanz, Domingo Sánchez Fuentes y Álvaro Sevilla, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 126, verano 2014, pp. 129-139.
CittàSlow: la lentitud para construir una ciudad sostenible, Mara Miele, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 122, verano 2013, pp. 129-139.
Cultivar la resiliencia. Los aportes de la agricultura urbana a las ciudades en transición, José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 119, otoño 2012, pp. 131-143.
Energía para la democracia
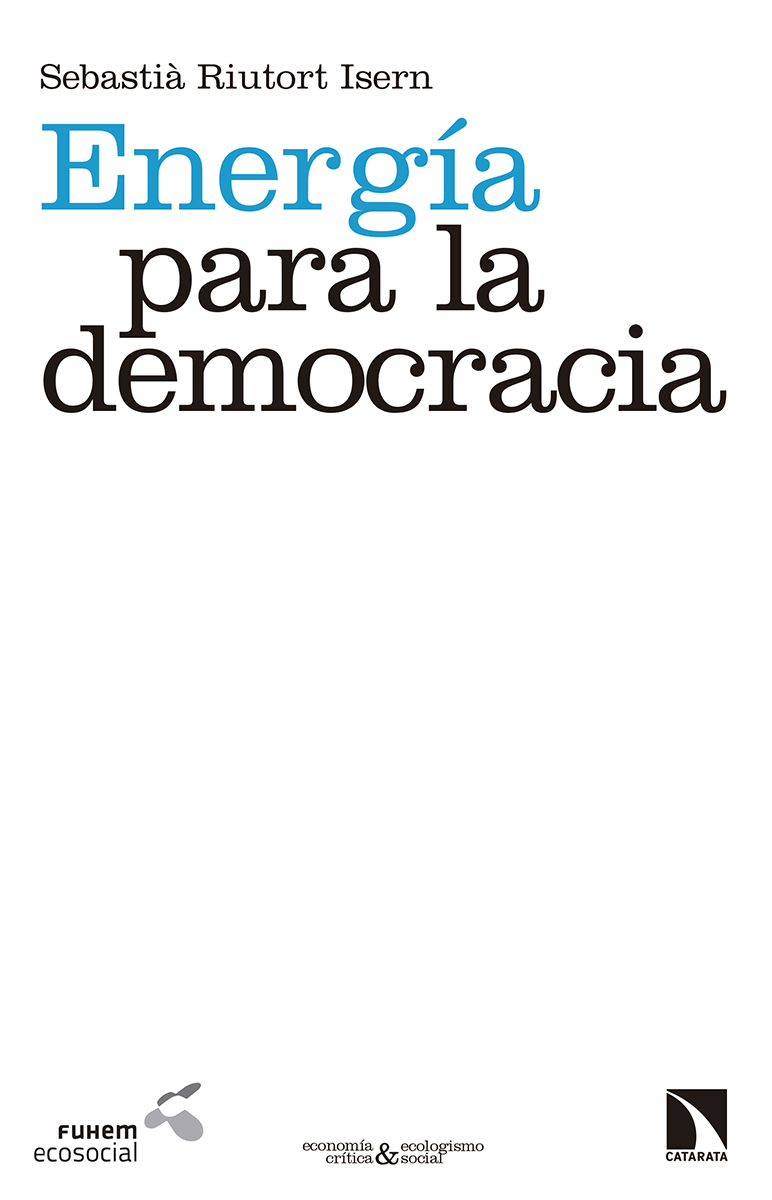
RIUTORT ISERN, Sebastià (2016), Energía para la democracia. Madrid: FUHEM Ecosocial, Catarata, 237 p.
Nuevo libro de la colección "Economía crítica & Ecologismo social" que aborda el hecho de que la energía, que es indispensable para el sustento de la vida humana, está y ha estado siempre vinculada a distintas formas de apropiación. El agotamiento de los recursos o la gravedad del cambio climático hacen ineludible la transición hacia un modelo energético sostenible.
Según palabras del autor, vivimos un momento histórico vinculado a los efectos de una crisis de larga duración caracterizada por ser multidimensional (economía, política, ecológica, cultural…) y multiescalar (desde lo local a lo global). En este contexto, la provisión energética es uno de los aspectos que nos hace pensar que la sociedad el siglo XXI está en un momento crucial para el futuro de la humanidad.
El modelo de provisión energética de cada época de la historia ha contribuido a la transformación del entorno natural y social. Se puede decir que la base energética de las sociedades es siempre dependiente de un marco socioeconómico y cultural específico y supone una condición de posibilidad para que se articule un determinado tipo de orden social. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, las evidencias científicas sostienen la excepcionalidad histórica del modelo energético fosilista y su pronta caducidad, debido al agotamiento de los recursos fósiles y del uranio, y a la gran emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, que está agravando la situación del cambio climático, hacia consecuencias tan peligrosas como impredecibles.
Este libro pretende poner las bases para un marco conceptual que permita comprender el significado de un proceso de democratización de la energía en un contexto incierto (como es el nuestro), de transformación social y de urgente transición energética. Una invitación a afrontar la posibilidad de iniciar una transición hacia un modelo energético sustentado en fuentes renovables y no contaminantes, y en un uso responsable y eficiente de ellas, que pueda articularse en torno a formas sociales de apropiación de la energía con una base participativa y democrática, orientada a la satisfacción de necesidades y no al lucro.
Esta reflexión teórica se nutre del análisis de la cooperativa Som Energia, una iniciativa socioeconómica pionera en el contexto español.
El libro se divide en seis capítulos:
- El primero, Pensar la relación entre economía y sociedad con Karl Polanyi, hace una reflexión de aquellas herramientas teórica-conceptuales de la obra de Polanyi que nos dotan de mayores recursos para comprender la coyuntura actual y la articulación de eventuales procesos de democratización económica como los que aquí son de interés.
- El segundo, La innovación y el arraigo de la economía en la sociedad, explora críticamente el concepto de “innovación social” para acabar vinculándolo a la experimentación inherente a las prácticas de la economía social y solidaria como Som energía.
- El tercero, Energía: un engranaje central por democratizar, de corte más histórico, introduce la problemática de la democratización de la energía en el contexto español y la transición a un modelo renovable, las formas de regulación y los principales actores implicados.
- Los capítulos cuatro y cinco: Un actor socialmente innovador para la transición energética y Som Energía y la construcción de una dinámica estratégica, se centran de manera especial en el examen de esta REScoop.
- En el capítulo sexto, Mirar hacia el futuro desde los límites y potencialidades del presente, se recapitula a la vez que se problematiza toda una serie de interrogantes, surgidos a lo largo del libro, en torno a las condiciones necesarias para que se articule un amplio proceso democratizador y desmercantilizador de la energía, y sobre el potencial papel que pueden desempeñar en dicho proceso el estado y nuevas cooperativas como Som Energía.
El libro se completa con una interesante Bibliografía.
Información y compras:
Tel.: +34 914310280
Email: publicaciones@fuhem.es
También puedes encontrarlo en tu librería habitual
Sebastià Riutort es doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, donde imparte clases. Ha realizado estancias de investigación en el Centre d'Économie Sociale (Université de Liège) y en el Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (Université du Québec à Montréal). Sus campos de interés y trabajo son la nueva economía cooperativa, la transición hacia la soberanía energética y la innovación democrática en el ámbito de la política municipal.
Títulos anteriores de la colección:
14. El triunfo de las ideas fracasadas. Modelos del capitalismo europeo en la crisis, Steffen Lehndorf (ed.), 2015.
13. La gran bifurcación. Acabar con el neoliberalismo, Gérard Duménil y Dominique Lévy, 2014.
12. La responsabilidad de la economía española en el calentamiento global, Jordi Roca Jusmet (coord.), Vicent Alcántara, Iñaki Arto, Emilio Padilla y Mónica Serrano, 2013.
11. La financiarización de las relaciones salariales: una perspectiva internacional, Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez (eds.), 2012.
10. Cambiar de economía, Los Economistas aterrados, 2012.
9. El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.), 2011.
8. La Gran Recesión y el capitalismo del siglo XXI, José A. Tapia y Rolando Astarit, 2011.
7. Economía contracorriente, David Anisi. Edición de Rafael Muñoz Bustillo y Fernando Esteve, 2010.
6. Capitalismo desatado, Andrew Glyn, 2010.
5. El porqué de las crisis financieras y cómo evitarlas, Frédéric Lordon, 2009.
4. Prácticas económicas y economía de las prácticas, Luis Enrique Alonso, 2009.
3. Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas, Roberto Bermejo, 2008.
2. 150 preguntas sobre el nuevo desorden, Carlos Taibo, 2008.
1. La nueva economía del agua, Federico Aguilera Klink, 2008.
Se presenta el primer libro del Foro Transiciones
 El libro La gran encrucijada, cuyo subtítulo apunta a la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico que vivimos, se presenta el jueves 29 de septiembre a las 19.00 horas en la sede de ECOOO, (c/ Escuadra, nº 11), en Madrid.
El libro La gran encrucijada, cuyo subtítulo apunta a la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico que vivimos, se presenta el jueves 29 de septiembre a las 19.00 horas en la sede de ECOOO, (c/ Escuadra, nº 11), en Madrid.
En el acto intervendrán:
- Cote Romero, por parte de ECOO, para dar las palabras de bienvenida.
- Andrés Gil, redactor jefe de Política de El Diario.es, en calidad de moderador.
Y como ponentes:
– Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente.
– Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego, como autores/as del texto.
A partir de la presentación, el texto completo y sus resúmenes ejecutivos, en castellano e inglés, estarán disponibles para la descarga gratuita desde la página web del Foro Transiciones. Además, ya se puede comprar en formato impreso, a través de la edición realizada por Libros en Acción, tanto en nuestra librería on-line como en la web de Ecologistas en Acción.
Qué es Foro Transiciones y qué papel juega FUHEM
Tal y como explica el nuevo Proyecto Integral de FUHEM, nuestra Fundación muestra su voluntad de impulsar y colaborar en la creación de foros y grupos autónomos que, inspirados en una visión afín a la nuestra, tienen la voluntad de influir en los procesos y realidad más próximos. Este sería el caso del Foro Transiciones, en el que FUHEM se suma a otras personas y colectivos que pueden desarrollar trabajos, análisis, propuestas o productos que tienen intención de transformación y de intervención en la realidad más cercana.
El Foro Transiciones es una iniciativa impulsada por las Fundaciones CONAMA y FUHEM desde finales de 2013 con el objetivo de elaborar, debatir y divulgar, desde la pluralidad, contenidos en torno al cambio de época, la amenaza real de colapso de los recursos, ecosistemas y ciclos naturales que sustentan la vida en el planeta y las propuestas para transitar hacia un estadio en el que los límites de biocapacidad del planeta puedan convivir con niveles de bienestar suficiente en una sociedad más justa y democrática.
Además de FUHEM y CONAMA, hoy forman parte del Foro Transiciones otras organizaciones como ECODES, CRIC y FUNDICOT; y el Foro es un espacio de articulación de consensos científicos, profesionales y sociales, en torno a la sostenibilidad ecológica en el marco de nuestro país, sin ignorar las relaciones con el resto de las crisis (social, económica, política, de reproducción social, etc.) y las conexiones interregionales con el resto del mundo. En esta iniciativa, en la que convergen una pluralidad de miradas y sensibilidades a la hora de abordar la sostenibilidad, participa un equipo que puedes ver en este enlace.
La gran encrucijada: un libro que abre caminos
Este texto inaugura la colección de ensayos coordinada desde el Foro Transiciones. Bajo el nombre, ‘Tiempo de Transiciones’, está orientada a ir generando análisis y propuestas sobre las transiciones socioecológicas. La forma más sencilla de acceder a todos los materiales que se irán produciendo es darse de alta al "Boletín de Novedades" de Foro Transiciones o en este formulario, creado para el acto de la presentación.
Estamos inmersos en procesos globales de desestabilización ecológica y social que trascienden la experiencia humana. Los sistemas que sostienen la vida están en peligro y necesitamos alumbrar nuevos paradigmas y procesos de transición hacia estadios sociales más democráticos, justos y sostenibles. En la medida en que aún estemos a tiempo de evitar los escenarios más críticos, es imprescindible hacerlo en pocas décadas.
El libro La Gran Encrucijada, primera publicación del Foro Transiciones, aborda ese reto desde la perspectiva ecosocial, sintetiza la información de reconocidas instituciones y centros de investigación y apunta, a nivel global y principalmente para España, relatos para las transiciones con análisis y propuestas en múltiples campos.
Los autores relacionan la singularidad del cambio de ciclo histórico con el desbordamiento ecológico de los límites de la biosfera inducido por patrones de desarrollo basados en la acumulación y el consumo ilimitados. Partiendo de esa consideración, abordan la redefinición de paradigmas y principios generales para tratar de reconducir los procesos de desestabilización ecosocial hacia escenarios en los que los límites vitales del planeta puedan convivir con niveles de bienestar suficiente e incluyente.
Ante la urgencia de actuar, La Gran Encrucijada plantea la necesidad de afrontar un “ciclo de excepción y emergencia” para orientar la salida a la crisis actual y realizar transformaciones clave a mediados de siglo, apuntando propuestas para configurar Estrategias-País, especialmente en los campos relacionados con la energía, el clima, los sistemas naturales y alimentarios o las ciudades.
En todo caso, el texto reconoce que la previsible resistencia de ciertos intereses económicos y políticos frente a cambios de lógicas y de iniciativas constituyentes, obliga a contar con suficientes capacidades políticas democráticas respaldadas por ciudadanías empoderadas para impulsar dichos cambios.
Ciudades: espacios de conflicto y convivencia. Selección de Revistas

Ofrecemos a continuación una recopilación de revistas que recoge una sección, a modo de monográfico, de artículos referentes a la ciudad como espacio de resistencia y que abordan aspectos sobre el uso social del espacio público, la renovación de los barrios, los procesos de urbanización planetaria, la gentrificación, los nuevos contextos urbanos y las ciudades en transformación , la construcción de nuevas propuestas, las vulnerabilidades y potencialidades de la ciudad, la quiebra de la ciudad global y las formas de control de los espacios urbanos, entre otros temas.
DOCUMENTACIÓN SOCIAL
Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada dedicada a análisis monográficos. Desde 1957 ofrece temas monográficos que combinan reflexiones teóricas y artículos sobre aspectos prácticos y donde las cuestiones sobre la desigualdad y la exclusión son coordenadas presentes en su contenido. La publicación está al servicio de las personas, colectivos, instituciones y movimientos comprometidos que trabajan contra la exclusión y a favor de la creación de las condiciones para una sociedad con nuevos valores, en que la persona sea reconocida como tal.
La vivienda: un derecho desahuciado
núm. 176, 2016.
Número cerrado por suscripción. Más información
Espacios en conflicto: desahucio y distinción de los centros urbanos, Daniel Sorando Ortín, pp. 55-70.
El uso social del espacio público en la ciudad actual: el efecto de las nuevas remodelaciones urbanas, Andrea Andújar Llosa, pp. 71-93.
De las ejecuciones hipotecarias y desahucios al alquiler social, Elías Trabada Crende, pp. 95-152.
Política de ciudad y política de vivienda, José León Paniagua Caparrós, pp. 153-176.
Nuevas formas de ciudadanía en la modernidad global, David García Robles, pp. 179-194.
ECOLOGÍA POLÍTICA
Revista de periodicidad semestral de ámbito internacional que refleja los debates existentes en torno a los temas ecológicos, poniendo especial énfasis en los conflictos ambientales. En su larga trayectoria se ha convertido en un referente para activistas y académicos del ámbito del medio ambiente, particularmente en España y en Latinoamérica.
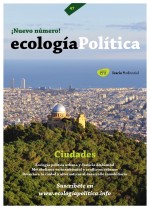
Ciudades
núm. 47, julio 2014.
Ciudades y ciudadanía ante la crisis ecológica y el cambio de época. Reflexiones sobre el caso de España, Fernando Prats, págs. 13-16.
Una revisión crítica desde la Ecología Política Urbana del concepto Smart City en el Estado español, Hug March, Ramon Ribera-Fumaz, págs. 29-36.
Resistencias urbanas: Gamonal, Stuttgart 21 y OL Land, Alfred Burballa Noria, págs. 99-103.
La Justicia Ambiental urbana en la renovación de los barrios. Entrevista con Isabelle Anguelovski, Santiago Gorostiza, págs. 37-44.
NUEVA SOCIEDAD
Revista latinoamericana de ciencias sociales abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social en la región. Se publica en forma bimestral desde 1972 y actualmente tiene sede en Buenos Aires (Argentina).
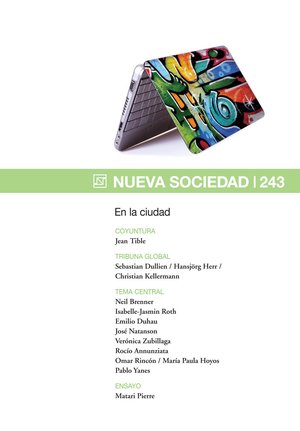
En la ciudad
núm. 243, enero-febrero 2013
Tesis sobre la urbanización planetaria, Neil Brenner, pp. 38-66.
Ciudades justas. Los problemas del mundo necesitan soluciones urbanas, Isabelle-Jasmin Roth, pp. 67-78.
La división social del espacio metropolitano. Una propuesta de análisis, Emilio Duhau, pp. 79-91.
El retorno de la juventud. Movimientos de repolitización juvenil en nuevos contextos urbanos, José Natanson, pp. 92-103.
QUID
Publicación del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina). De periodicidad anual, tiene como objetivo contribuir a la divulgación de investigaciones sobre la cuestión urbana y ambiental, en un sentido amplio, referidas centralmente a problemáticas que tienen lugar en América Latina desde una perspectiva transdisciplinar. En este marco, se considera a lo urbano y ambiental como un universo de análisis complejo que debe ser abordado desde diferentes aristas y perspectivas.
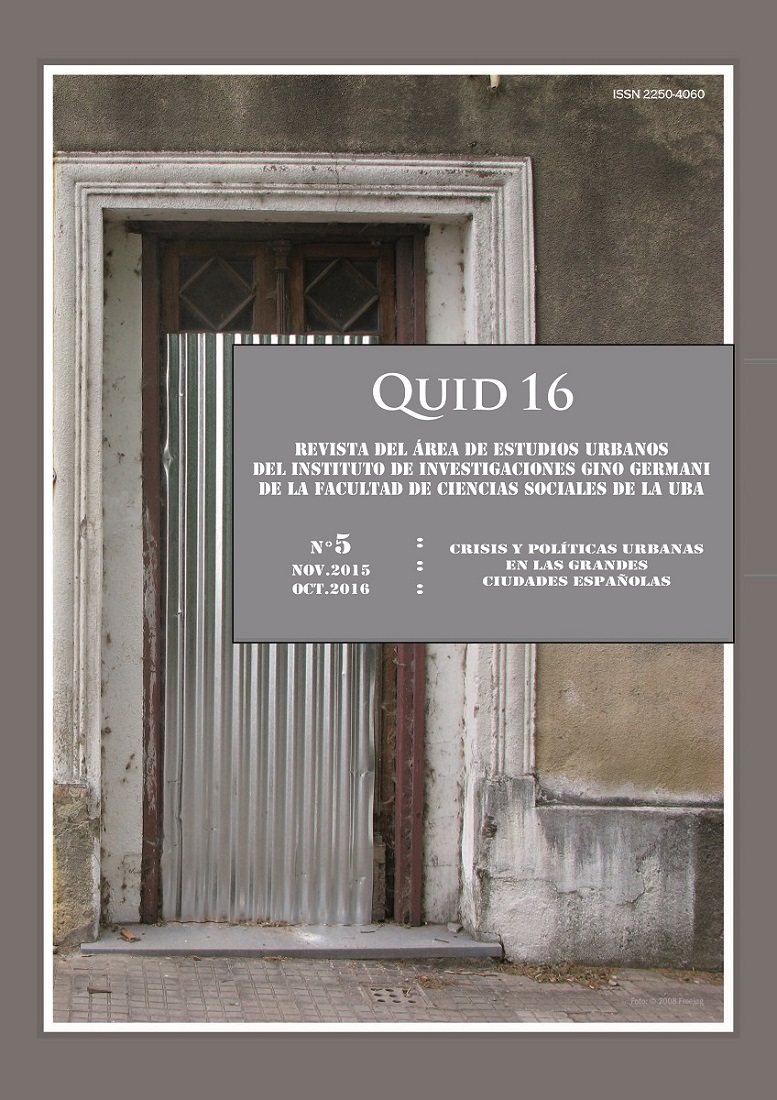
Crisis y políticas urbanas en las grandes ciudades españolas
núm. 5, 2015
Crisis y políticas urbanas en las grandes ciudades españolas: incertidumbres, potencialidades y propuestas ante el nuevo escenario urbano, Fernando Díaz Orueta, Joan Subirats, pp. 1-4.
Madrid: el agotamiento de un modelo urbano y la construcción de nuevas propuestas para una ciudad en transformación, Javier Camacho, Fernando Díaz Orueta, Mª Elena Gadea, Xavier Ginés, Mª Luisa Lourés Seoane, pp. 5-38.
La ciudad en disputa: crisis, modelos de ciudad y políticas urbanas en Barcelona, Ángela García Bernardos, Mariela Iglesias Costa, pp. 39-68.
Bilbao: del éxito a la incertidumbre, Patricia Campelo Martínez, Ekhi Atutxa, Victor Urrutia, Amaia Izaola, pp. 69-97
Crisis y políticas urbanas. Vulnerabilidades y potencialidades en el caso de la ciudad de Sevilla, Maria Jesús Rodríguez Garcia, María Rosa Herrera, Rosa Mª Díaz Jiménez, Cristina Mateos Mora, pp. 98-120
Crisis, austeridad y experiencias urbanas: una aproximación a los casos de Madrid y Barcelona,
Rosa de la Fuente, pp. 121-136.
Bilbao – Sevilla: dos ciudades, dos contextos, José Manuel Fernández Sobrado, José Enrique Antolin Iria, pp. 137-150.
URBAN
Espacio para debate que da cabida a todos los enfoques, escalas, contextos y dimensiones relacionadas con la ciudad y el territorio. De los modelos de asentamiento a los modelos de gobernanza, del análisis del espacio social al de las formas de movilidad, la reflexión sobre el paisaje y las demandas de protección ambiental y sostenibilidad de los sistemas urbanos, y la recuperación de la memoria histórica del urbanismo y la ordenación territorial.
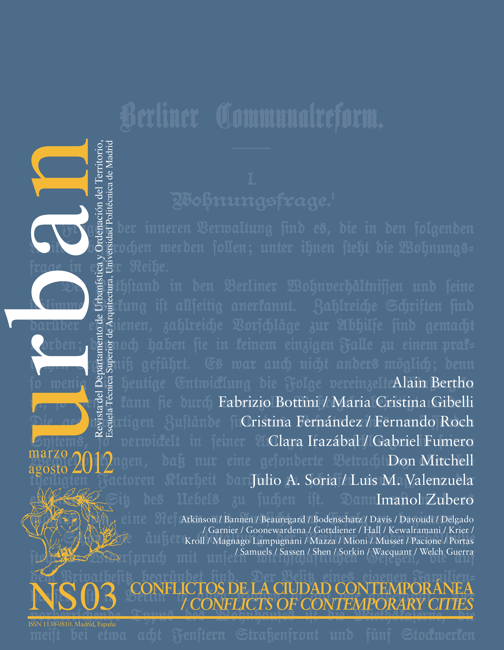
Conflictos de la ciudad contemporánea
núm. 20, marzo-agosto 2012
El poder detesta las ciudades campamento: o la tiranía del espacio abstracto, Don Mitchel, pp. 8-19.
Revueltas: la otra globalización urbana, Alain Bertho, pp. 23-29.
La quiebra de la ciudad global y sus efectos en la morfología urbana, Cristina Fernández Ramírez, pp. 45-63.
La incidencia de la planificación: propuesta de evaluación aplicada al desarrollo metropolitano, Luis Miguel Valenzuela Montes, pp. 81-104.
Conflictos de la ciudad contemporánea: un sondeo internacional, Álvaro Sevilla Buitrago, pp. 107-137.
SCRIPTA NOVA
Revista científica electrónica internacional de geografía y ciencias sociales publicada por la Universidad de Barcelona que apuesta por la interdisciplinariedad, por el intercambio de ideas y la colaboración entre los científicos de las distintas disciplinas. Tratan de enfrentarse de forma abierta y crítica a los problemas del mundo contemporáneo y a los retos del nuevo milenio, esforzándose por evitar los intereses corporativos tantas veces dominantes.
El control del espacio y los espacios de control
Número extraordinario dedicado al XIII Coloquio Internacional de Geocrítica, vol. XVIII, núm. 493, noviembre 2014, Quim Bonastra y Vicente Casals (eds.)
La ciudad como privación y la reapropiación de lo urbano como ejercicio de la ciudadanía, Ana Fani Alessandri Carlos, 14 p.
Diseño urbano y control del espacio. De la ciudad privada a la ciudad blindada, Sonia Vidal-Koppmann, 13 p.
Ciudad fragmentada y espacios de riesgo: lógicas de gestión securitaria en Madrid, Sergio García García y Débora Ávila Cantos, 17 p.
Reflexiones sobre el habitar y la apropiación del espacio, Emilio Martínez, 20 p.
La Almendra Central de Madrid, espacio de normalización social, Daniel Morcillo Álvarez, 15 p.
Estrategias para cuestionar el control del espacio por parte del Estado: acción exterior y cooperación territorial, Juan M. Trillo Santamaría y Rubén C. Lois González, 22 p.
VIENTO SUR
Revista bimestral que tiene como referencia un marxismo abierto, crítico y autocrítico, que necesita y busca la comunicación y el encuentro con otras corrientes del pensamiento emancipatorio, especialmente aquellas directamente vinculadas con los movimientos sociales. Comprometida en la lucha contra el capitalismo y solidaria con todas las personas y organizaciones que participan en ella.
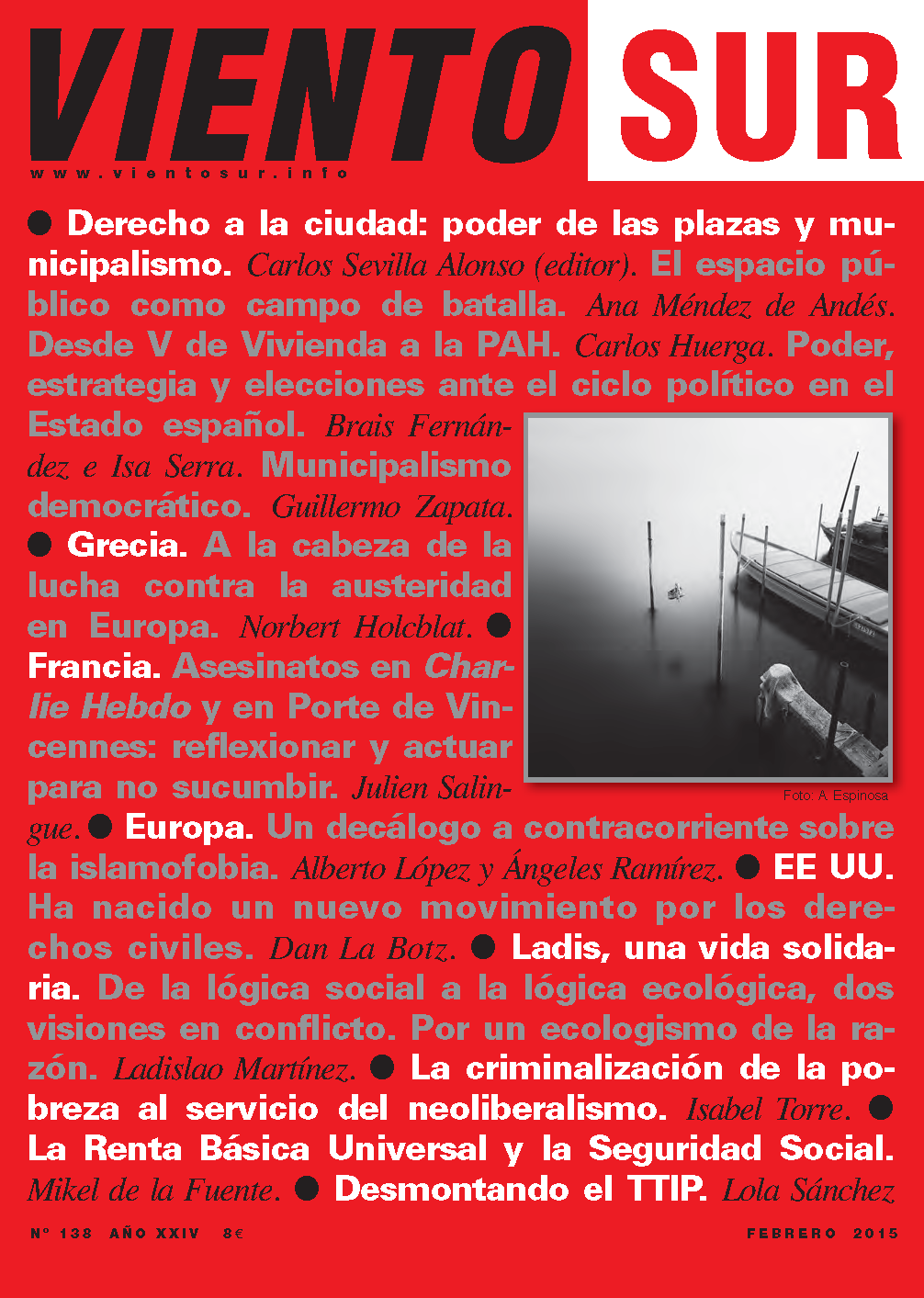
Derecho a la ciudad: poder de las plazas y municipalismo
núm. 138, febrero 2015.
Espacio urbano, poder de las plazas y municipalismo, Carlos Sevilla, pp. 45-47.
El espacio público como campo de batalla, Ana Méndez de Andés, pp. 48-56.
Desde V de Vivienda a la PAH, la lucha por el derecho a la vivienda, Carlos Huerga, pp. 57-62.
Poder, estrategia y elecciones ante el ciclo político en el Estado español, Brais Fernández e Isa Serra, pp. 62-70.
Municipalismo democrático: ¿Cómo se organiza una ciudad?, Guillermo Zapata, págs. 71-77.
Diálogo: Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante
Nuria del Viso
FUHEM Ecosocial
La ciudad como eje de conflictos acompaña a los procesos urbanos desde, al menos, el surgimiento de la ciudad industrial. Dos activistas de los movimientos sociales y referentes de la innovación social, Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante, Kois, que actúan en Barcelona y Madrid, respectivamente, reflexionan en este coloquio sobre las causas y manifestaciones de la conflictividad urbana y valoran cómo enfrentan los nuevos ayuntamientos del cambio el conflicto en la ciudad.

 Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).
Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).
Nuria del Viso (NV): La ciudad se ve aquejada por la segmentación del espacio y la fragmentación social, entre otros problemas, tendencias que se han agudizado en las últimas tres décadas de políticas neoliberales. ¿Cuáles son actualmente las principales cuestiones y los principales ejes de conflicto en la ciudad? ¿Os atrevéis a diferenciarlos según su distinta naturaleza?
José Luis Fernández Casadevante, Kois (JLFC): Lefebvre solía afirmar que la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo, una metáfora que me gusta porque evidencia que sus edificios, calles, plazas y parques materializan deseos y estilos de vida, conflictos de intereses y equilibrios de fuerzas en disputa. Al mirar la ciudad obtenemos únicamente un fotograma de lo que con el paso del tiempo se nos revela como una película. La agudización de las conflictividades urbanas se daría de forma simultánea en tres ejes interconectados. El aumento de la desigualdad social y los desequilibrios territoriales, barrios donde se concentran los procesos de empobrecimiento y precariedad (paro, desahucios, pobreza energética, etc.), agravadas por los recortes en los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales). Un autoritarismo de mercado, que debilita la ciudad como espacio de derechos y confiere al sector privado un mayor protagonismo a la hora de definir las estrategias de transformación de la ciudad (privatizaciones, áreas de inversión, mercantilización de las zonas verdes o del espacio público). Y, por último, esbozos de lo que sería una incipiente contienda ecológica, aunque no se nombre en estos términos. Las luchas por la remunicipalización del agua, los incipientes debates sobre los modelos urbanos de movilidad y alimentación, las demandas de justicia ambiental (en el caso de Madrid todas las infraestructuras contaminantes y tóxicas se concentran en barrios del sur y este de la ciudad). Estas líneas de conflicto han sido profundizadas durante los últimos años por lo que se podríamos denominar como “urbanismo de la austeridad”.
Rubén Martínez Moreno (RMM): En una investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) en la que he participado titulada “Barris i Crisi” (Barrios y Crisis) hemos intentado analizar los impactos de la crisis en Cataluña. En ese trabajo, hacemos una cartografía de prácticas sociales que intentan responder a los efectos de la crisis y un análisis de las dinámicas de segregación urbana durante los últimos 10 años. En esta investigación, queda claro que la renta urbana actúa como factor de segregación social, dotando de mayor libertad de elección en el uso del espacio a ciertos grupos sociales pudientes a la vez que actúa como dispositivo de control sobre la movilidad residencial y la agencia de las comunidades más desfavorecidas. Esto ha producido una distribución territorial desigual de los impactos sociales de la crisis. O, dicho de otra manera, la crisis no solo afecta más a unas personas que a otras, sino que se ha incrementado la distancia entre los barrios donde viven grupos sociales con más recursos y los barrios más desfavorecidos. El capitalismo urbano necesita ese tipo de desigualdad territorial para crear campos rentables de producción y absorción de excedentes de capital. La producción de espacio urbano a partir de la mercantilización y la especulación sobre el suelo es una de las principales formas para asegurar ese tipo de territorio fracturado. En ciudades como Barcelona o Madrid, la urbanización se ha usado continuamente para eludir procesos de desvalorización (crisis) y ampliar el circuito de acumulación sobre el territorio. Esa lógica de máquina de crecimiento urbana –que se camufla bajo el chantaje de “sin crecimiento económico no puede haber políticas sociales”– ha producido grandes coaliciones entre élites locales y globales. En definitiva, tenemos ciudades que integran la desigualdad y la producción de periferias en el proyecto urbano, crean espacios no democráticos de decisión directa a manos de holdings financieros y supeditan las políticas sociales al crecimiento y a compensar los impactos que ese mismo modelo urbano produce. Esto supone un ataque directo sobre las condiciones de vida urbana, sobre quién y cómo puede o no subsistir en la ciudad. Eliminar este círculo vicioso formado por elites, especulación sobre el territorio y políticas sociales compensatorias es lo que creo está abriendo y va abrir los principales ejes de conflicto en la ciudad.
NV: ¿En qué medida la ciudad se ha convertido en el nuevo eje de pugna y contestación, ya sea como escenario de las reivindicaciones o como fuente de nuevos conflictos, sustituyendo el lugar que ocupaba la fábrica?
JLFC: Yo comparto que andamos en un tránsito desde la conciencia de clase hacia la conciencia de lugar, que diría Magnaghi, no porque las fábricas hayan desaparecido, sino porque las dinámicas de explotación se han diversificado, dispersado por el territorio y logrado fragmentar a ese idealizado sujeto obrero. Las luchas locales y concretas emprendidas por una pluralidad de sujetos ocurren en los espacios donde se da y reproduce la vida. Las movilizaciones por satisfacer necesidades básicas (PAH, despensas comunitarias, pobreza energética, etc.) y por poner en valor el territorio (luchas vecinales, patrimonio, agroecología, entre otras), sin olvidar o excluir el papel de las luchas obreras, permiten el reencuentro, la reconstrucción de identidades colectivas, nuevas formas de organización y la recreación de lazos comunitarios. No hay que olvidar que la intensidad del conflicto que se puede sostener es proporcional a los consensos sociales construidos en torno a ellos.
Reivindicar la centralidad de lo local no puede suponer caer en localismos románticos, pues conviene articular estas islas en un archipiélago interconectado. El paraguas para hacerlo nos lo ofrece la noción de derecho a la ciudad que no sería tanto una demanda legal individual, traducible al lenguaje jurídico, como un marco bajo el cual pueden agruparse y tejer complicidades las distintas luchas urbanas. Esto constituye una forma de establecer complicidades cognitivas entre movimientos sociales y lograr que las distintas demandas puedan coordinarse y vayan siendo coherentes unas con otras.
RMM: Es interesante revisar los textos de operaistas italianos como Mario Tronti y su actualización a manos de post-operaistas como Paolo Virno. El cambio en el análisis entre unos y otros se encuentra en la respuesta a la pregunta ¿dónde se produce riqueza? Ahora haré una caricatura, pero podríamos decir que los primeros respondían “en la fábrica” y los segundos responden “en el conjunto de la ciudad”. No son posiciones contrapuestas pero tampoco alineadas, aunque sí hay una cosa en la que están de acuerdo unos y otros: allí donde el capital discipline la cooperación y el trabajo para extraer plusvalías será donde emerja el escenario de lucha. De lo que se trata en cada momento es de entender cómo organiza el capital la producción de riqueza y con qué mecanismos extrae rentas de esa producción social. En la ciudad, el principal mecanismo es la financiarización. No solo por la atracción de flujos financieros para los grandes proyectos urbanísticos o por la lógica del ciclo financiero-inmobiliario, sino porque el conjunto de la ciudad se ordena como espacio en el que crear vidas productivas –incluso fuera del espacio laboral– a través de la financiarización de la vida. Vidas de consumo, crediticias, hipotecadas y precarias. Esto no significa que desaparezcan las fábricas y que no haya personas que se vean obligadas a vender su fuerza de trabajo en cadenas de producción para poder sobrevivir. Más bien quiere decir que el capital ha conseguido ampliar sus circuitos de acumulación en el territorio y que ha incrementado su capacidad para extraer plusvalías en el total de la vida urbana. ¿Significa esto que el sindicalismo obrero ahora tiene que ser sindicalismo urbano? No creo. De hecho, la organización barrial, la organización ya no en la fábrica, sino en el territorio y por la defensa del territorio no es algo nuevo. Acompañó y formó parte de los ciclos de movimientos obreros y autónomos de ciclos anteriores. Más bien, creo que hacen falta alianzas entre espacios de sindicación, sean laborales o urbanos. No veo una sustitución de un escenario de conflicto fabril por un escenario de conflicto urbano, pero sí una ampliación y una división territorial de la formas en las que el capital se despliega.
Virno decía que lo que está en juego no es la distribución de la riqueza, sino la redefinición de lo que realmente es la riqueza, una redefinición que en última instancia no es económica y que es posible justamente teniendo en cuenta cómo se ha transformado hoy la economía posfordista. Una práctica de sindicalismo social como la PAH nace cuando se detecta que el sujeto propietario endeudado forma parte de esa producción de riqueza que el capitalismo urbano absorbe. Y allí donde se organiza el capital, hace falta organización social para desmercantilizar el trabajo y la vida en su conjunto. Lo cierto es que la capacidad para organizarse de la clase capitalista está demostrando ser más sofisticada y sólida que la capacidad de las clases sociales desposeídas. Y esta realidad pesa como una losa.
NV: Desde hace un año el municipalismo se ha instalado en los nuevos ayuntamientos del cambio. ¿En qué grado están abordando los conflictos urbanos desde nuevos enfoques?
JLFC: El punto de partida diferencial es que muchas de las personas que han llegado a las instituciones de la mano de estas candidaturas municipalistas vienen de esos conflictos, son personas reconocidas por su compromiso activista y su conocimiento directo de estas situaciones. Su capital político en las instituciones es su experiencia fuera de ellas, que ahora deben combinar con explorar el margen de acción que ofrecen las herramientas institucionales, haciendo frente a todas las inercias y obstruccionismos burocráticos que en estas se dan ante los cambios.
Una vez dicho esto, conviene recordar que si entre los animales se trata de comer o ser comido en política muchas veces se trata de definir o ser definido. Y bajo mi óptica, el principal avance logrado es redefinir algunas problemáticas urbanas, aunque no con la contundencia que los movimientos sociales demandan. Ahora se reconoce que existen conflictos que antes se negaban (hambre y programas de emergencia alimentaria, pobreza energética…) o se descubre la conflictividad latente ante medidas que antes aparentaban consenso (freno a la especulación en la Operación Chamartín…). Este nuevo enfoque pondría el énfasis en recuperar la administración local como institución garante de los derechos de las mayorías sociales y su deber de cuidar a sus habitantes, como dice el slogan de Madrid ciudad de los cuidados.
RMM: La verdad es que veo muy complicado producir políticas que incidan en la estructura de una ciudad fragmentada. En Barcelona se están desarrollando políticas a escala de ciudad que, sin duda, son muy interesantes. En el área de Urbanismo, por ejemplo, se están desarrollando planes públicos como el Pla de Barris o les Superilles que son muy interesantes. El Pla de Barris (plan de barrios) se inicia con una inversión de 150 millones de euros para 15 de los barrios con los índices de vulnerabilidad más altos de la ciudad. El objetivo es poder intervenir positivamente en déficits de equipamientos y urbanísticos, falta de actividad económica, falta de viviendas sociales, etc. El proyecto Superilles es una intervención en algunas zonas de la ciudad para redefinir el espacio público y facilitar espacios comunitarios, espacios lúdicos y de actividad social y cultural, espacios verdes, etc. Entre otros objetivos, lo que se quiere es liberar de tráfico a espacios densificados de la ciudad. Ambos proyectos tienen como objetivo poder ir diseñando un modelo urbano diferente, no centrado en los usos mercantiles del espacio, sino en sus usos sociales. Pero hay un problema. A poco que se mejore la calidad de vida de cualquier entorno urbano, eso puede producir un incremento del valor del suelo. Los procesos de gentrificación, es decir, de sustitución de residentes por segmentos sociales más pudientes debido al encarecimiento de suelo, son una amenaza continua. La falta de control democrático sobre la capa física de la ciudad hace que el suelo se revalorice. Y con las políticas públicas que se están desarrollando puedes compensar esos procesos, pero eso a su vez puede mejorar la mercancía y hacer que tenga mejores opciones de compra o alquiler en el mercado.
Este tipo de contradicciones aparecen continuamente. No es que no tenga solución, pero en parte pasa por políticas metropolitanas (que necesitan coordinación con otros gobiernos locales) y por políticas anticapitalistas. Es decir, intervenciones públicas que, más que compensar los efectos de la mercantilización, busquen desmercantilizar la ciudad. Medidas como la cesión de suelo al municipio en cada operación urbanística, fortalecer la captura de plusvalías inmobiliarias, precios máximos de venta y alquiler por intervención pública, aplicar porcentajes de vivienda pública en proyectos privados, etc. No sé si es un enfoque nuevo, pero desmercantilizar la ciudad debería ser el estribillo que una y otra vez se canta en el himno del municipalismo.
NV: ¿Se puede apreciar una nueva forma de “hacer ciudad” desde estos ayuntamientos, o aún es demasiado pronto? ¿Cuáles serían los principales avances?
JLFC: Hay un giro de volante, no un volantazo, pero toda gran institución tarda mucho tiempo en evidenciar que se está dando un cambio de rumbo. Además conviene recordar que la aritmética exige del apoyo de otros partidos que condicionan la acción de gobierno, y ese es otro factor limitante. En el caso de Madrid hay claros avances en materia de emergencia social como la paralización de desahucios, el acceso a la alimentación, acceso a la sanidad; en cuestiones relacionadas con la transparencia y el aprovechamiento del conocimiento e iniciativa de los técnicos municipales o la descentralización y la puesta en marcha de procesos participativos. Hay una interesante y conflictiva apuesta por redefinir la idea de seguridad, pasando del castigo y la prevención de delitos (que obviamente debe existir) al cuidado, bienestar y corresponsabilidad de la ciudadanía; así como por introducir en la esfera pública cuestiones ambientales con posicionamientos contundentes ante las alertas por contaminación, ayudas a la rehabilitación de viviendas, la apuesta por la recogida selectiva de la fracción orgánica o el apoyo a proyectos pilotos de agrocompostaje, ferias agroecológicas, etc. Otros aspectos destacables serían la reorientación de social de los presupuestos, la recuperación de fiestas populares y de barrio, el apoyo a la economía solidaria o la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.
Más allá de las comprensivas lentitudes y errores, el municipalismo en este tiempo ha logrado un experimentalismo institucional muy restringido; ha sido poco audaz en la implementación de políticas más innovadoras ligadas a los movimientos sociales. Esta grieta está generando cierta “distorsión activista” en las valoraciones de la acción de gobierno, pues a mayor implicación directa en una temática concreta, mayor tendencia a fijarse únicamente en las ausencias y en lo negativo. Y esto a mí me preocupa.
RMM: Es muy pronto. Es comprensible la ansiedad de vivir cambios contundentes pero creo que hacer diagnósticos cerrados sobre lo que se ha conseguido o no en este ciclo institucional es muy precipitado. Pero, a la vez, me obsesiona un poco cómo el propio diseño institucional y la capacidad de las administraciones públicas para generar rutinas circulares puede limitar cualquier cambio. Existen tantas trabas para echar adelante cualquier proyecto nuevo que temo que la decepción diaria carcoma a quienes han entrado en las instituciones. Sin conocer la actividad diaria a fondo, pero a poco que te asomes ves cosas que funcionan como máquinas de desgaste: la necesidad de alcanzar consensos imposibles en plenos teatralizados, la centralización de las decisiones en figuras únicas y divinizadas, la parálisis que producen los servicios jurídicos con trayectorias conservadoras, la acumulación de regulaciones inútiles pero que dificultan todo trámite. Esa inercia institucional lleva adjunta una invitación al “gestionalismo” que amenaza con absorber el trabajo cotidiano del gobierno local. Montones de tareas ocupacionales llenan las agendas de los nuevos cargos políticos intentando moldear las conductas de quienes acaban de entrar en las instituciones. El cambio institucional es realmente complicado, pero es una misión imposible sin alianzas fuertes con espacios y movimientos sociales ya organizados en el territorio; espacios que no deben operar como redes clientelares, sino como prácticas autónomas con capacidad para producir cambios disruptivos sobre esas inercias.
Hay otro tema que me preocupa relacionado con cómo “hacer ciudad” de otra manera sin que la relación con la institución suponga una traba. Se trata de incluir nuevos modos de hacer a la vez que se produce un espacio institucional óptimo para que crezcan. Pongo un ejemplo. A principios del 2014, durante el gobierno de Xavier Trias en Barcelona, el entonces Gerente de Vivienda aseguraba que la forma de garantizar el derecho a la vivienda estaba en manos de la autoorganización ciudadana. Se lamentaba que, frente a la falta de competencias municipales, no existiesen más cooperativas de vivienda. Por otro lado, un técnico municipal que coordinaba un plan de cesión de espacios para la gestión ciudadana reconocía que no existían figuras jurídicas que arroparan esas prácticas. Eso ha llevado a esas prácticas comunitarias a ser reconocidas administrativamente como una privatización del espacio público. Traducido a la vida real esto significa que los propios colectivos han tenido que pagar licencias para realizar algunas actividades en estos espacios “cedidos a la ciudadanía”. Hay algo muy contradictorio aquí, incluso perverso. Por un lado, se atribuye la responsabilidad de garantizar un derecho social a movimientos cooperativistas. Por otro lado, se interpretan como prácticas privadas a movimientos urbanos que gestionan espacios para dotarlos de acceso público. En el fondo, esa actitud “buenista” del gobierno de Xavier Trias usaba las prácticas ciudadanas para eludir la garantía pública de los derechos y, en ese mismo ejercicio, poder tener controladas a esas prácticas de urbanismo alternativo.
Esto no nos dice que las cooperativas de vivienda sean una amenaza para el derecho a la vivienda o que la gestión comunitaria de espacios sea una forma precaria e irresponsable de gestionar lo público. Más bien, estos casos nos dicen que para “hacer ciudad” de otra manera tienes que contar con prácticas cooperativa y comunitarias, pero que también debes usar toda la potencia jurídica y legislativa de la administración pública para adaptarte a esa realidad, y no esperar que esa realidad social viva se adapte a la institución. Sé que es fácil decirlo y un ejercicio épico conseguirlo, pero sin nueva norma que actúe sobre los cimientos del capitalismo urbano, no hay nueva ciudad.
NV: El objetivo de la participación está hoy enraizado en el discurso político, pero parece que plasmar esa participación tropieza con algunos obstáculos. ¿Qué problemas y retos apreciáis en torno a la participación?
JLFC: La participación forma parte del ADN de estas candidaturas y es una de las líneas de trabajo que en el caso de Madrid se ha ido desarrollando desde el inicio, con dos concejalías implicadas, una más centrada en la participación digital y otra que se relaciona con las asociaciones. El cumplimiento de este compromiso con la proliferación de procesos participativos (Foros Locales, asambleas, Planes Estratégicos de las Áreas, Presupuestos Participativos…) no está exento de algunas tensiones: la inflación de espacios y el síndrome de “reunionitis”, la apertura a la participación individual, que es un acierto, y su compleja articulación con el protagonismo de los tejidos asociativos, la dificultad de integrar la participación en lo estratégico más allá de la definición de propuestas inmediatas.
Otro reto sería la dificultad para encontrar encajes normativos seductores a las iniciativas ciudadanas de corte más activista, que son innovadoras, celosas de su autonomía y que exigen un compromiso político más incómodo ante los medios de comunicación. Y por último, otro riesgo incipiente sería que el natural desarrollo de las estructuras organizativas de estos nuevos municipalismos termine acaparando, compitiendo o trate de suplantar el campo de acción de las organizaciones sociales. Es un tiempo de cambio, de necesarios reacomodos y de buscar fórmulas para sostener una conflictividad creativa, no basada en la confrontación, que ayude a avanzar a los nuevos municipalismos frente a los bloqueos con los que se encuentran.
RMM: En el espacio cooperativo al que pertenezco, La Hidra Cooperativa, estamos colaborando con el Ayuntamiento para pensar, evaluar y poner en marcha formas de participación diferentes. Y lo que hemos visto es que en Barcelona ha habido una trayectoria muy larga de políticas participativas y con fases muy diferentes. En los últimos 30 años, se han ido construyendo más de 600 mecanismos participativos. Algunos más estables, como los Consejos de Barrio o Sectoriales, y otro más puntuales, como las Audiencias Públicas. No todos esos espacios son iguales. Su utilidad depende de factores como la trayectoria organizativa de cada barrio o el nivel de riesgo que asumen los cargos de distrito. Se han hecho muchas investigaciones y evaluaciones de esta arquitectura participativa. Algunas de esas investigaciones muestran que ciertas políticas participativas han acabado incrementando las asimetrías de poder ya existentes. Otras señalan los mecanismos participativos como espacios útiles para recibir información, pero inútiles para incidir en la toma de decisiones o para ejecutar y evaluar políticas. En general, siempre se señala una tendencia al exceso de burocracia y a la inflación de órganos, haciendo que sean espacios lentos y muy limitados para tratar lo que más preocupa a quienes acuden. Se suman otras anomalías como el desgaste que suponen para las prácticas de base y la exclusión de voces críticas o de grupos sociales que no tienen recursos para participar en espacios formales. En Barcelona, esa forma de gobierno supuestamente “horizontal” ha jugado en paralelo a la centralidad de empresas público-privadas, que también ha formado parte del proceso de cambio en la governance de la ciudad.
En el nuevo gobierno, para ilustrar el cambio que se quiere hacer en la participación se habla de “coproducción de políticas” o de “corresponsabilidad con la ciudadanía”. Hay muchas formas de hacer eso. En países como Brasil ha habido procesos de corresponsabilidad que son referencia a la hora de gestionar presupuestos. En Porto Alegre, los presupuestos participativos se consideraron un instrumento privilegiado para movilizar a los más desfavorecidos e invertir las prioridades de gasto a favor de colectivos discriminados por su posición de clase, su condición de género o por su origen étnico. Esto es interesante, ya que creo que si la participación debe servir para algo es para redistribuir el poder. No para consultar a la gente sobre decisiones ya casi tomadas, sino para dar capacidad de acción a quien no tiene, capacidad de gobierno directo a quien ya esté organizado para ejercerla y para producir autonomía social. Esto generará tensiones y puede no contar con consensos amplios, pero las nuevas políticas participativas han de asumir el disenso, lejos de la utopía liberal donde todo el mundo tiene la misma voz y se llega a un acuerdo entre partes. Las promotoras inmobiliarias y la PAH no pueden acudir a un espacio participativo en "igualdad de condiciones" porque no existe tal cosa. Como apuntaba hace casi una década una editorial de la revista La veu del Carrer, «quienes están en los Consejos de Administración ya tienen sus propias formas de participación, tienen ligados sus nombres a la propiedad de los espacios de la ciudad». El caso Caixabank y su control de los servicios básicos de Barcelona habla por sí solo y refleja hasta qué punto están sobrerrepresentados los intereses de las élites y los poderes fácticos. Ahí hay una acumulación de poder brutal. O se ponen en marcha leyes, proceso, canales y mecanismos para dar poder a las voces invisibilizadas o la participación en Barcelona seguirá estando más vacía que una canción de Chayanne.
NV: Público, privado, procomún… ¿Lo común viene a zanjar las tensiones entre lo público y lo privado? ¿Qué papel les corresponde a los comunes urbanos en el diseño de un gobierno de lo local realmente emancipador?
JLFC: Más que una respuesta los comunes urbanos son una pregunta, vienen a problematizar el binomio Estado-Mercado, evidenciando que más allá de dicha dicotomía existe un tercer espacio que se estaría ensanchando. Los comunes serían la expresión de un urbanismo cooperativo intensivo en protagonismo ciudadano y en formas más democráticas de entender lo público (promoviendo la corresponsabilidad y la participación de las comunidades locales, fomentando el manejo de una pluralidad de saberes técnicos y profanos, asumiendo la diversidad de actores y la necesidad de gestionar los conflictos de intereses, entre otras cuestiones), otras formas de satisfacer necesidades (expresivas, culturales, identitarias, de participación, pero también económicas) y de gestionar espacios y recursos (huertos comunitarios, centros sociales, despensas comunitarias, viviendas, grupos de crianza, mercados sociales y otras iniciativas). Parafraseando un dicho zapatista, los comunes urbanos serían la llave para una puerta que todavía no existe. Fragmentos de ciudad desmercantilizados, que funcionan bajo lógicas de gestión colectiva y experimentan nuevas formas de institucionalidad. Iniciativas locales, fragmentarias, parciales pero que pueden resultar inspiradoras para los gobiernos municipales. El reto es apoyarlos, potenciarlos y posibilitar saltos de escala, abrirse a ensayarlos en la coproducción de políticas públicas y arriesgarse a abrir espacio al experimentalismo institucional. ¿Podemos pensar formas alternativas de gestión de empresas públicas? ¿Qué nivel de gestión ciudadana puede lograrse de equipamientos colectivos sin que dejen de ser operativos y funcionales? ¿Qué fórmulas de reconocer institucionalmente esferas públicas no estatales pueden pensarse?
RMM: Hay muchas manera de pensar “lo común”, que es un concepto diferente al de los “bienes comunes”. Si por bienes comunes entendemos los sistemas comunales de gobernanza de un recurso (sea natural, rural, urbano, cognitivo), el común sería la esencia de ese tipo de prácticas, pero también de otras que buscan producir un mundo más justo, como la conquista de derechos sociales. En un ciclo de brutal desposesión social, el común actúa como proceso de reapropiación. En su libro Común, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva durante La Guerra del Agua en Bolivia que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época”. Esta declaración no solo resume la tendencia a pensar lo común como un proceso de reapropiación de aquello que constituía la sustancia misma de la sociedad (la tierra, el trabajo, los saberes), sino como espacio de embate frente a las prácticas que reproducen la subordinación del Sur frente al Norte.
Respecto a los comunes urbanos y los actuales gobiernos locales, creo que de lo que se trata en primer término es de garantizar públicamente que las prácticas de gestión comunitaria que ya están en marcha en la ciudad puedan seguir existiendo y sostenerse dignamente. Dicho rápido: pasar del hecho al derecho. Hay que trabajar en asegurar que los derechos de uso comunitario sobre infraestructuras, equipamientos o el espacio público cuentan con regulaciones locales óptimas. En Nápoles ya lo han puesto en práctica, y diferentes espacios que ya estaban siendo gestionados comunitariamente en la ciudad han sido decretados públicamente como comunes urbanos. Eso quiere decir que esa comunidad no solo está legitimada socialmente, sino que pasa a ser reconocida públicamente como una forma más de hacer ciudad. No me parece un cambio menor. Que un gobierno local diga alto y claro que en la ciudad no solo existe propiedad pública y privada, sino que hay otras formas de hacer lo público que pasan por comunidades activas en los territorios, es un cambio importante. Lo que tiene que ocurrir en Barcelona es que, por ejemplo, el bloque 11 de Can Batlló que actualmente está gestionado por los vecinos y vecinas del Barrio de La Bordeta en Sants, sea reconocido públicamente como un común urbano. Es decir, que Can Batlló sea reconocida bajo una legislación pública adaptada a esa realidad como una infraestructura público-comunitaria que cumple la función que los vecinos y vecinas deciden a través de mecanismos democráticos. Esto, además, sería una forma de descentralizar el poder y dar capacidad de decisión al territorio, y de eso iba el municipalismo.
NV: Ante el empequeñecimiento del Estado en la esfera pública, muchos servicios están siendo asumidos por prácticas comunitarias. ¿Se trata de un tránsito tranquilo, o plantea dilemas? ¿Hasta qué punto los servicios ofrecidos desde la comunidad pueden acabar siendo instrumentalizados para cubrir los huecos que deja un Estado menguante?
JLFC: Lo común no viene a impugnar la totalidad de nuestros marcos institucionales, sino a arrastrarlos hacia lo social, liberándolos del secuestro del mercado y de las inercias burocráticas. No podemos cuestionar el avance civilizatorio que supone haber construido una esfera pública donde se garantice el acceso universal a derechos (educación, sanidad, servicios sociales, suministros básicos…), aunque sea de forma limitada. Lo común no debe cuestionar lo público sino apostar por reinventarlo mediante su democratización, inspirándose en prácticas autónomas que puedan resultar sugerentes. Existe un riesgo de idealizar lo comunitario, ofrecer relatos simplistas de la transformación social y terminar construyendo una pista de aterrizaje a los imaginarios neoliberales, una oda a lo no-institucionalizado donde el principio de mercado se mueve como pez en el agua, que termina siendo un sálvese quien pueda en versión comunitaria.
RMM: Este es un tema fundamental en el que hay que evitar ambigüedades. En un contexto de recortes sociales y disminución de la capacidad inversora sumado a la necesidad de dar respuesta pública a nuevas demandas sociales, las administraciones locales y, en general, “aquello público” se tienen que reinventar para componer un nuevo e incierto escenario. Es frente a esta nueva realidad que la carencia de recursos público-estatales (ya sean recursos materiales, organizacionales, creativos) conduce a encontrar otras vías a través de prácticas de “corresponsabilidad” con la ciudadanía. Pero no hay que olvidar que, paralelamente a la defensa de un sistema de bienestar de nuevo cuño (commonfare), también vuelve la demanda de un estado mínimo excluyente con perspectiva anarco-capitalista. Este diseño institucional va encaminado a reducir el brazo social de lo público y fortalecer los ámbitos de gestión privada y, también, comunitaria. Si la respuesta a esta crisis es la gestión comunitaria de recursos, esto supone una reinvención de lo público pero acentuando la necesidad de que las instituciones garanticen el acceso universal a los derechos. Insisto en que no puede haber ambigüedades en este terreno. Esos principios de accesibilidad y universalidad son los que han inspirado históricamente la defensa de lo común. De esos principios depende que la gestión comunitaria de recursos sea una vía para sostener temporalmente las quiebras estructurales de un sistema que seguirá produciendo desigualdades o una posible puerta hacia un sistema institucional público-comunitario más igualitario.
NV: Para llevar adelante estas demandas, ¿qué papel le corresponde a las nuevas instituciones, cuál a los movimientos urbanos y cuál a la ciudadanía en su conjunto (la calle)? ¿Qué relaciones se establecen entre ellos?
JLFC: Hace unos años este escenario era “política ficción”; hoy, que es una realidad deseada, se trata de asumir la “política fricción” que conlleva. Esto implica empezar a habitar contradicciones dentro y fuera de las instituciones, salir de la zona de confort y abandonar posiciones resistencialistas. Asumir que va a haber fricciones con los de arriba al tratar de aplicar los programas de regeneración democrática y de transformación social con los que fueron elegidos, lo que implicará tomar medidas contundentes y arriesgadas que necesariamente deben ser apoyadas y sostenidas socialmente. Asumir que va a haber fricciones entre instituciones y movimientos, por cuestiones de fondo y de forma, de espacios y de tiempos. Asumir que habrá fricciones entre las propias dinámicas asociativas, por como posicionarse en el día a día… y que debemos aprender a vivirlas y sobrellevarlas con el menor dramatismo posible.
Un recordatorio hacia arriba sería que esta nueva coyuntura institucional debe tener entre sus aspiraciones prolongar, relanzar y fortalecer la autonomía y capacidad de incidencia de los movimientos sociales y los tejidos sociales. Y hacia abajo, de cara a los movimientos convendría huir de la tentación de convertirse en la vanguardia de la sociedad, y recuperar parte de ese espíritu post 15M donde movimientos y ciudadanía sintonizaban, estaban en la misma longitud de onda. Huir de repliegues identitarios o autorreferenciales y aspirar a ser otra vez “sociedades en movimiento”, como diría Zibechi.
RMM: Por darle una dimensión manejable a la respuesta (¡es una pregunta que da para un libro de 8 tomos!) pienso, de nuevo, en las políticas urbanas que comentaba antes. Para ese tipo de políticas hace falta ampliar el consenso social acerca de las razones de incrementar la intervención pública en lo que se considera terreno privado. Creo que es difícil construir ese consenso si prescindes de la organización social que busca responder a esos conflictos. Puede ser minoritaria, seguramente en algunos casos está “viciada” de sus propias lógicas de contestación frontal contra las instituciones, pero no se puede renunciar a crear espacios de alianza entre movimientos e instituciones. Incluso con movimientos que no consideras totalmente afines o que no están en tu red inmediata. Creo que en Barcelona está creciendo una inercia algo turbia a la hora de pensar que “lo que quiere la gente” no es “lo que quieren los movimientos” y que “los problemas de la gente” no son los mismos que “los problemas de los movimientos”. Me parece que eso simplemente responde a la capacidad de la institución por modular los comportamientos y pensar que “como ahora gobernamos” ya no podemos “actuar como activistas sociales”. La política se hace con las herramientas que uno tiene y con los saberes y destrezas que ha acumulado; ese capital cultural y organizativo es lo más potente que tenemos. Está claro que no es nada fácil pensar la institución como espacio que no ha de gestionar el conflicto sino que ha de ayudar a organizarlo, pero si no se actúa de esa manera, haremos políticas compensatorias que ni por asomo podrán cambiar el modelo urbano. En cualquier caso, quiero creer que esta relación movimientos-instituciones cambiará. De lo contrario, será muy difícil abordar los conflictos urbanos desde nuevos enfoques. Se pueden hacer relatos, se puede incluso ganar el relato, pero si quieres cambios materiales, los movimientos urbanos han de ser tu principal laboratorio de innovación política. Las relaciones movimientos-ciudadanía-institución serán relaciones más basadas en la disidencia que en el consenso, pero es que la ciudad es un espacio con multitud de intereses diversos, y totalmente atravesada por relaciones de poder; lo del consenso democrático era un principio, incluso una ficción, pero no un dogma.
Descargar Coloquio entre Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante (pdf)
Diálogos anteriores
Diálogo: Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú. ¿Hacia dónde va el proyecto europeo?, por Nuria del Viso (2014)
Diálogo: Dina Bousselham, Kati Bachnik y Armanda Cetrulo. Juventud, precariedad y formas de lucha, por Lucía Vicent (2014)
Diálogo: Lourdes Chocano y Silvia Moreno. Crisis socioecológica y educación ambiental en Perú, por Nuria del Viso (2013)
Diálogo: Ángel Martínez González-Tablas y Valpy FitzGerald. El papel de las finanzas a debate, conducido por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)
Diálogo: Mari Luz Esteba e Isabel Otxoa. El debate feminista en torno al concepto de cuidados, por Olba Abasolo (2010)
Diálogo: José Manuel Naredo y Jorge Riechmann. Perspectivas sobre el trabajo en la crisis del capitalismo, por Olga Abasolo (2010)
Diálogo: Teresa Ribera, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo. Conferencia sobre el Clima de Copenhague (COP 15), por CIP-Ecosocial (2009)
Diálogo: Carlos Duarte, Joan Martínez Alier y María Novo. Cambio climático, por Monica Di Donato (2008)
Diálogo: Andoni García y Jaime Lillo. La crisis mundial de los alimentos, por Mónica Lara del Vigo (2008)
Diálogo: Eduardo González y Francisco Castejón. La energía nuclear a debate: ventajas e inconvenientes de su utilización, por Mónica Lara del Vigo (2007)
Diálogo: David Chandler y Daniele Archibugi. Las intervenciones internacionales: ¿cuánto derecho, cuánta obligación?, por Nieves Zúñiga (2006)
Diálogo: David Held y Heikki Potomäki. Los problemas de la democracia global (2006)
Ciudades: espacios de conflicto y convivencia. Selección de Libros
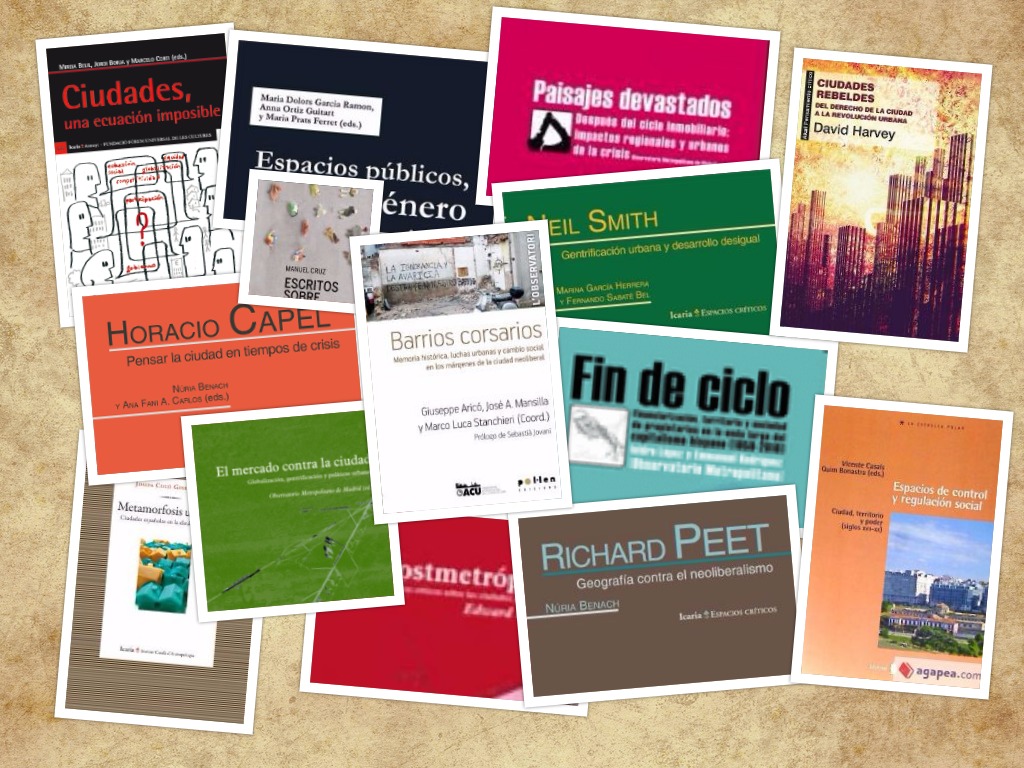
Desde el Centro de Documentación Virtual ofrecemos esta recopilación de libros donde se aborda las vida en las ciudades desde diferentes perspectivas: las luchas urbanas, los cambio sociales, los conflictos, la ciudad postmoderna, la cohesión social, la sostenibilidad, la participación ciudadana, la regulación social, la gentrificación, las políticas urbanas, el control del espacio, el empeoramiento de los servicios urbanos, el endurecimiento de las condiciones de vida, nuevos procesos de urbanización, los costes sociales e la gestión de la crisis, las consecuencias de las burbujas inmobiliario-financieras, los costes ambientales del modelo territorial…
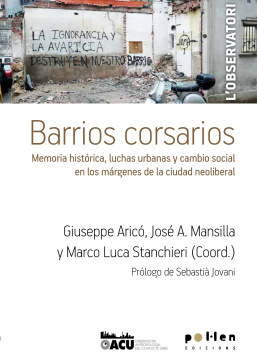
ARICO, Giuseppe; MANSILLA, José A.; STANCHIERI, Marco Luca (coords.)
Barrios corsarios: memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en los
márgenes de la ciudad neoliberal
Barcelona: Pol-len, 2016, 255 págs.
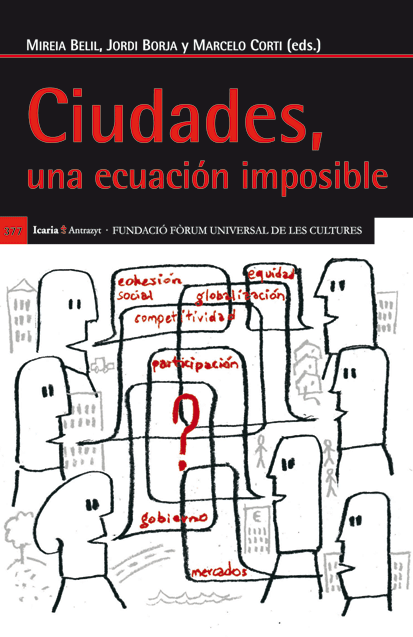
BELIL, Mireia; BORJA, Jordi; CORTI, Marcelo
Ciudades, una ecuación imposible
Barcelona: Icaria, 2012, 307 págs.
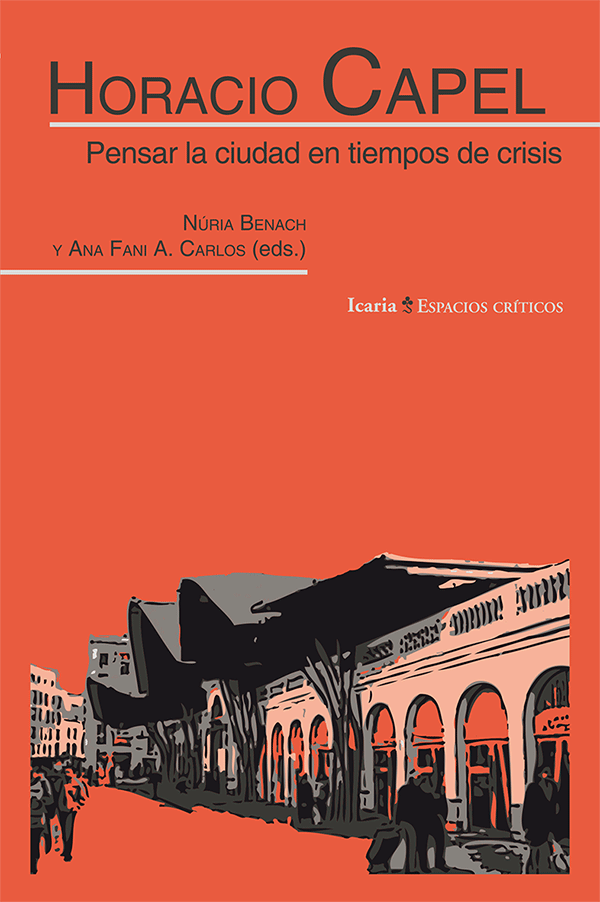
BENACH, Nuria; ALESSANDRI CARLOS, Ana Fani (eds.)
Horacio Capel: pensar la ciudad en tiempos de crisis
Barcelona: Icaria, 2016, 300 págs.
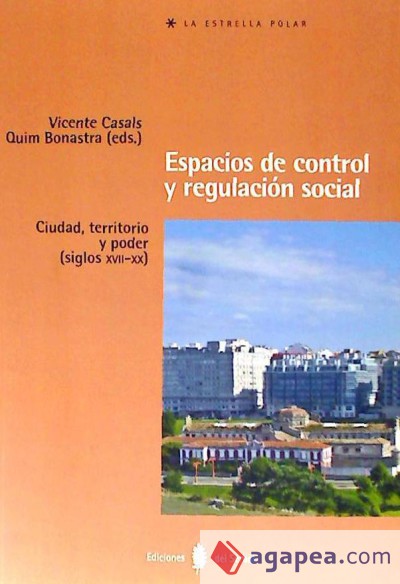
CASALS, Vicente; BONASTRA, Quim (eds.)
Espacios de control y regulación social: ciudad, territorio y poder
(siglos XVII-XX)
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2014, 399 págs.
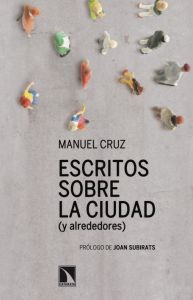
CRUZ, Manuel
Escritos sobre la ciudad (y alrededores)
Madrid: Catarata, 2013, 182 págs.
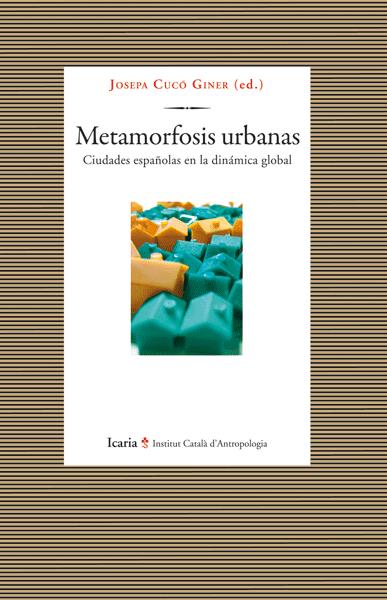
CUCÓ GINER, Josepa (ed.)
Metamorfosis urbanas: Ciudades españolas en la dinámica global
Barcelona. Icaria, 2013, 400 págs.
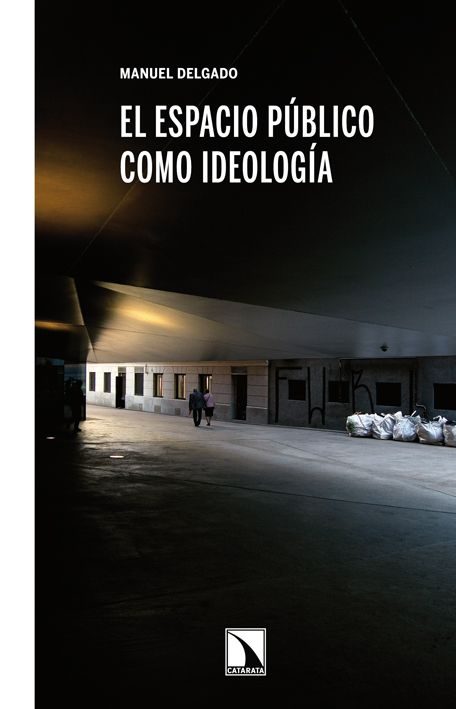
DELGADO, Manuel
El espacio público como ideología
Madrid: Catarata, 2011, 120 págs.
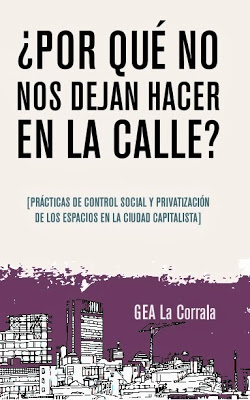
GEA La Corrala
¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista
Granada: Asociación de Estudios Antropológicos La Corrala y COTALI, 2013, 101 págs.
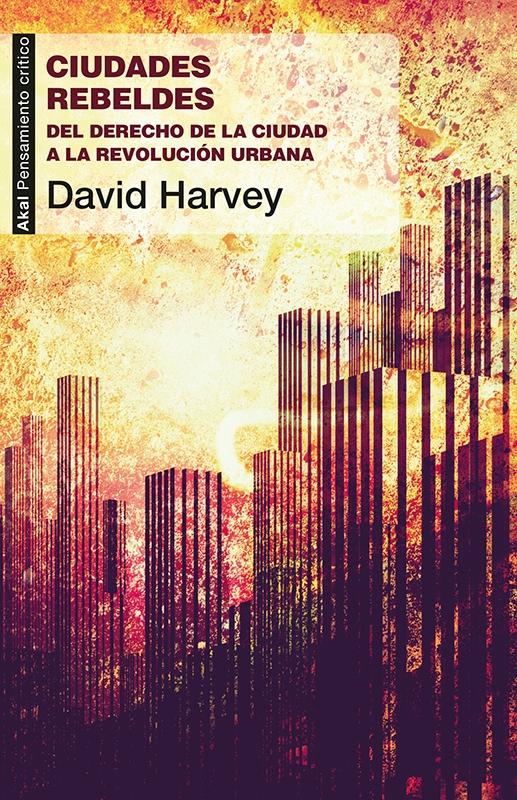
HARVEY, David
Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana
Madrid: Akal, 2013, 240 págs
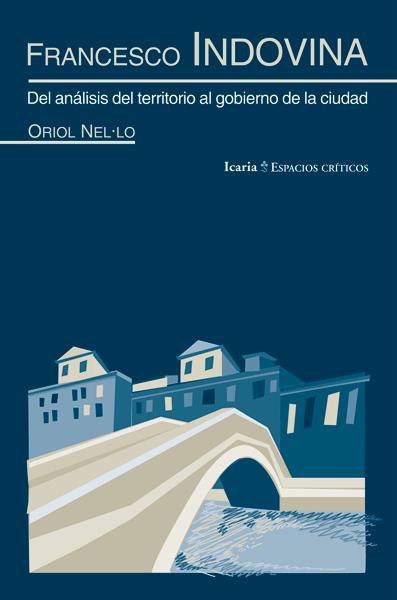
INDOVINA, Francesco; NEL-LO, Oriol
Francesco Indovina: del análisis del territorio al gobierno de la ciudad
Barcelona: Icaria, 2012, 296 págs.
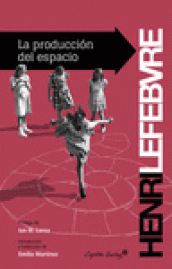
LEFEBVRE, Henri
La producción del espacio
Madrid: Capitán Swing, 2013, 468 págs.
LÓPEZ, Isidro; ROPDRÍGUEZ, Emmanuel
Fin de ciclo Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en
la onda larga del capitalismo urbano (1959-2010)
Madrid: Traficantes de sueños, 2010, 503 págs.
OBSERVATORIO METROPOLITANO
El mercado contra la ciudad: sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas
Madrid: Traficantes de Sueños, 2015, 280 págs.
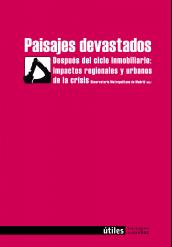
OBSERVATORIO METROPOLITANO
Paisajes devastados. Después del ciclo imobiliario: impactos regionales y urbanos
de la crisis
Madrid: Traficantes de sueños, 2013, 472 págs.
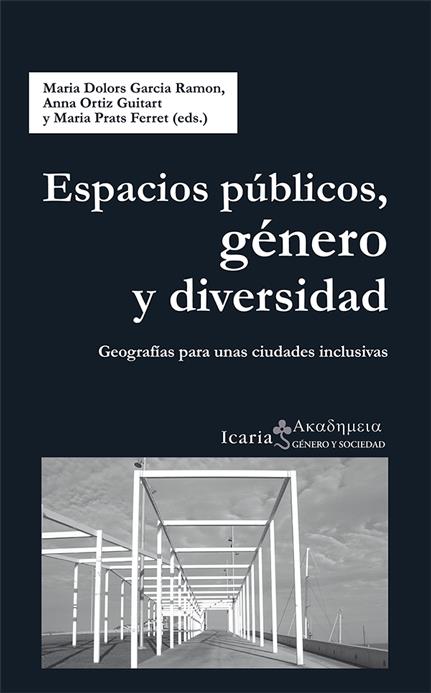
ORTÍZ GUITAR, Anna; PRATS FERRET, María; GARCÍA RAMÓN, María Dolors (eds.)
Espacios públicos, género y diversidad: Geografías para unas ciudades inclusivas
Barcelona: Icaria, 2014, 280 págs.
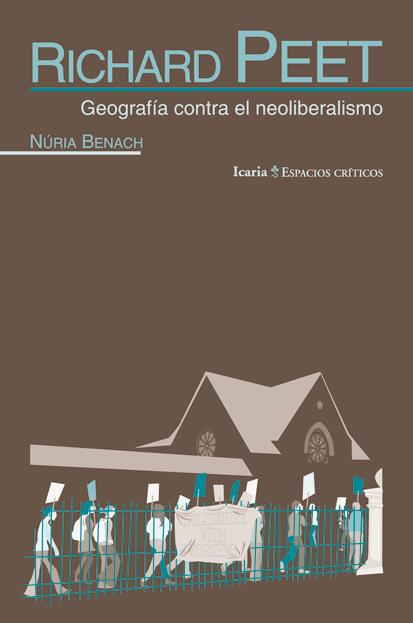
PEET, Richard; BENACH, Nuria
Richard Peet: Geografía contra el neoliberalismo
Barcelona. Icaria, 2012, 320 págs.
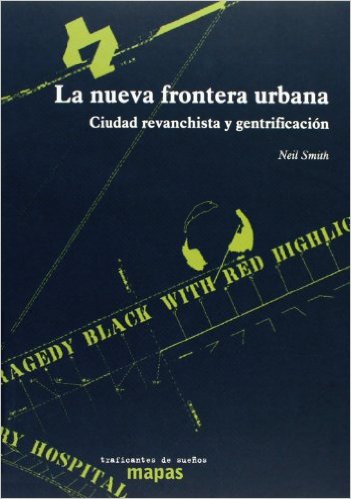
SMITH, Neil
La nueva frontera urbana: ciudad revanchista y gentrificación
Madrid: Traficantes de sueños, 2012, 386 págs.

SMITH, Neil; GARCÍA HERRERA, Luz Marina; SABATÉ BEL, Fernando
Neil Smith: Gentrificación urbana y desarrollo desigual
Madrid: Traficantes de sueños, 2015, 376 págs.
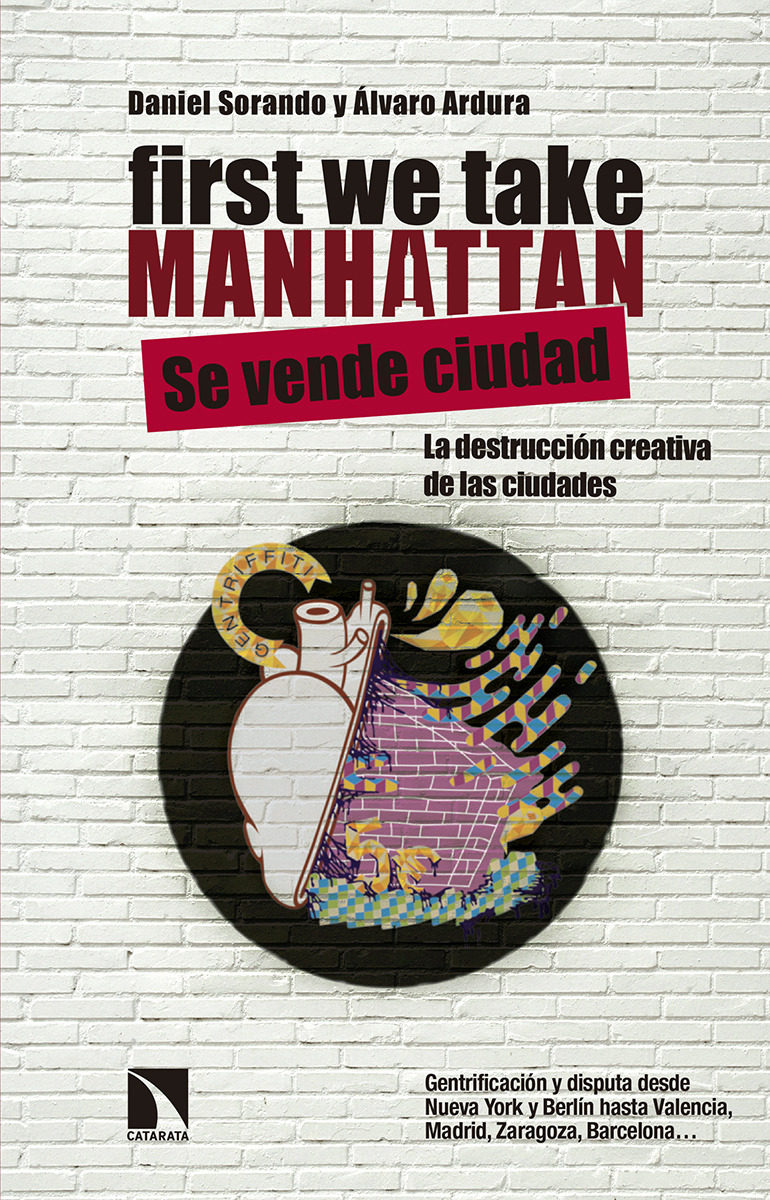
SORANDO, Daniel; ARDURA, Álvaro
First We Take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades
Madrid: Catarata, 176 páginas
Próximo lanzamiento de "Ciudades Sostenibles. Del sueño a la acción"
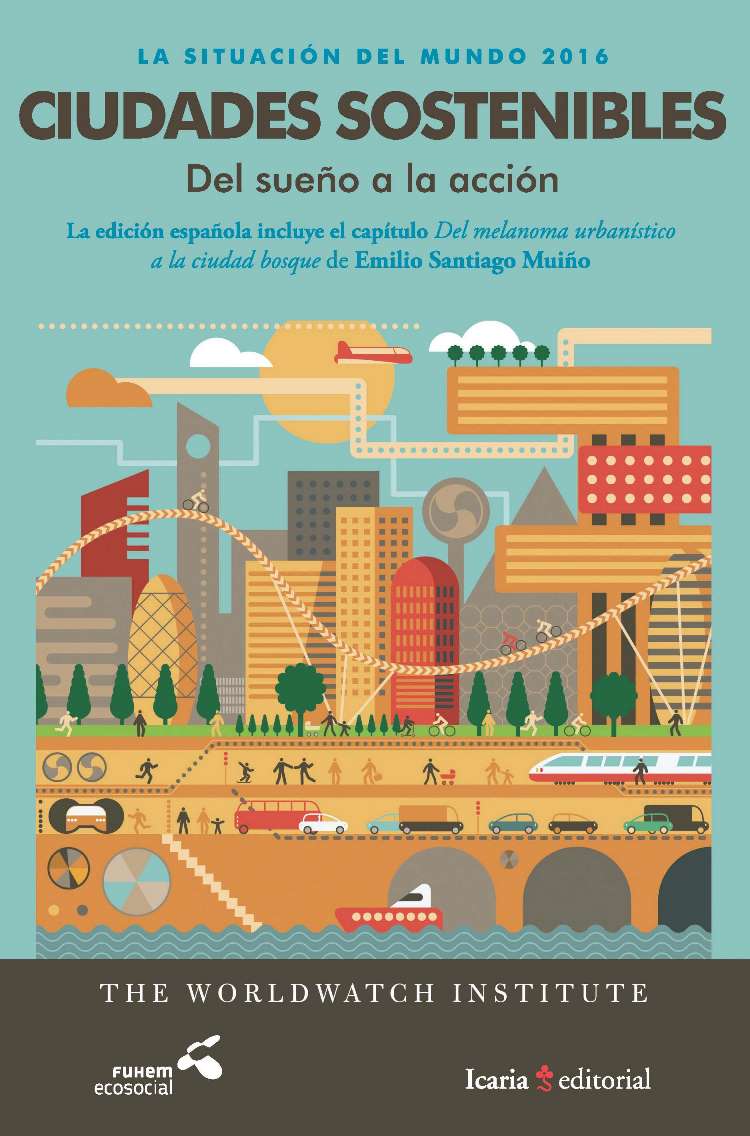 En esta última edición de La Situación del Mundo, la publicación insignia del
En esta última edición de La Situación del Mundo, la publicación insignia del
Worldwatch Institute y que ofrece en castellano FUHEM Ecosocial, expertos de distintas partes
del mundo examinan los principios básicos que
conforman las ciudades y el urbanismo sostenibles,
al tiempo que se destacan aquellas ciudades que
están poniendo en práctica estos principios. Desde
Portland (Oregon) hasta Ahmenabad (India), las
poblaciones locales están actuando para mejorar
sus ciudades, incluso cuando los esfuerzos
nacionales se han estancado. Las cuestiones
examinadas aquí van desde lo más elemental en el manejo de los residuos y el desarrollo del transporte público, hasta las iniciativas de participación ciudadana y las posibilidades de sortear gobiernos disfuncionales.
A lo largo del libro los lectores descubrirán los desafíos más apremiantes que enfrentan las diversas comunidades y las soluciones más prometedoras que se están desarrollando en la actualidad. El resultado de todo ello conforma una instantánea de las ciudades de hoy y una visión para el futuro de la sostenibilidad urbana global.
Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción
Sumario
Las ciudades del mundo en un vistazo | Gary Gardner
LAS CIUDADES, CONSTRUCCIONES DEL SER HUMANO
1. Imaginando la ciudad sostenible | Gary Gardner
2. Las ciudades en la historia de la humanidad desde la perspectiva de los materiales | Gary Gardner
3. La ciudad: un sistema de sistemas | Gary Gardner
4. Hacia una visión de las ciudades sostenibles | Gary Gardner
5. El comodín de la energía: posibles limitaciones energéticas al crecimiento urbano | Richard
Heinberg
EL DESAFíO URBANO DEL CLIMA
6. Ciudades y emisiones de gases de efecto invernadero: la dimensión del reto | Tom Prugh y
Michael Renner
7. Urbanismo y expansión urbana global | Peter Calthorpe
8. Reducir la huella ambiental de los edificios | Michael Renner
9. ¿Es posible un abastecimiento energético 100% renovable en las ciudades? | Betsy Agar y Michael Renner
10. Apoyar un transporte sostenible | Michael Renner
11. residuos sólidos y cambio climático | Perinaz Bhada-Tata y Daniel Hoornweg
12. Emigración rural-urbana, estilos de vida y deforestación | Tom Prugh
POLÍTICA, EQUIDAD Y HABITABILIDAD
13. Remunicipalización, la transición hacia una economía baja en carbono y la democracia
energética | Andrew Cumbers
14. El papel vital de la biodiversidad en la sostenibilidad urbana | Martí Boada juncà, Roser
Maneja Zaragoza y Pablo Knobel Guelar
15. La ciudad inclusiva: planeamiento urbano para la diversidad y la cohesión social | Franziska Schreiber y Alexander Carius
16. Urbanización, inclusión y justicia social | Jim Jarvie y Richard Friend
Capítulo edición en español: Del melanoma urbanístico a la ciudad bosque | Emilio Santiago
Muiño
Toda la información sobre el libro estará disponible desde comienzos de octubre en www.ciudadesostenibles.es, que recoge de forma sintética diez estudios de caso de otras tantas ciudades del Norte y del Sur que cuentan con planes específicos de promoción de la sostenibilidad urbana.
A través de la web de FUHEM Ecosocial (www.fuhem.es/ecosocial) anunciaremos próximamente las fechas y lugares de presentación del libro. Puedes reservar ya la compra de tu ejemplar escribiendo a publicaciones@fuhem.es.
Otros recursos sobre la Ciudad

Esta recopilación incluye recursos de diferentes formatos: un informe sobre las ciudades globales ante el cambio global; un atlas que recorre la historia de la humanidad, desde los primeros núcleos urbanos hasta las megalópolis contemporáneas; un material didáctico para abordar la participación ciudadana en el entorno más cercano; dos redes nacionales e internacionales de acción, investigación e intercambio en torno a la ciudad; y, por último, recuperamos una entrada del blog de FUHEM Ecosocial, Tiempo de Actuar, sobre el concepto de "ciudades en transición".
INFORME
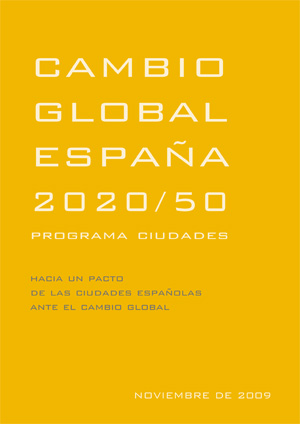
OSCARIZ SALAZAR, Javier; PRATS PALAZUELO, Fernando
Cambio Global. España 2020/50. Programa Ciudades. Hacia un pacto de las ciudades españolas ante el cambio global
Madrid: CCEIM, Fundación CONAMA, 2009, 215 p.
Este Informe indica que, para avanzar verdaderamente hacia la sostenibilidad, es necesario tener una visión clara de la situación del sistema urbano a través de indicadores, que contemplen en su conjunto todas las interacciones que se producen en un sistema tan complejo, y que incorporen simultáneamente las dimensiones sociales, ambientales, económicas, institucionales y culturales de los procesos de desarrollo, tratando de reflejar su complejidad ecosistémica.
ATLAS
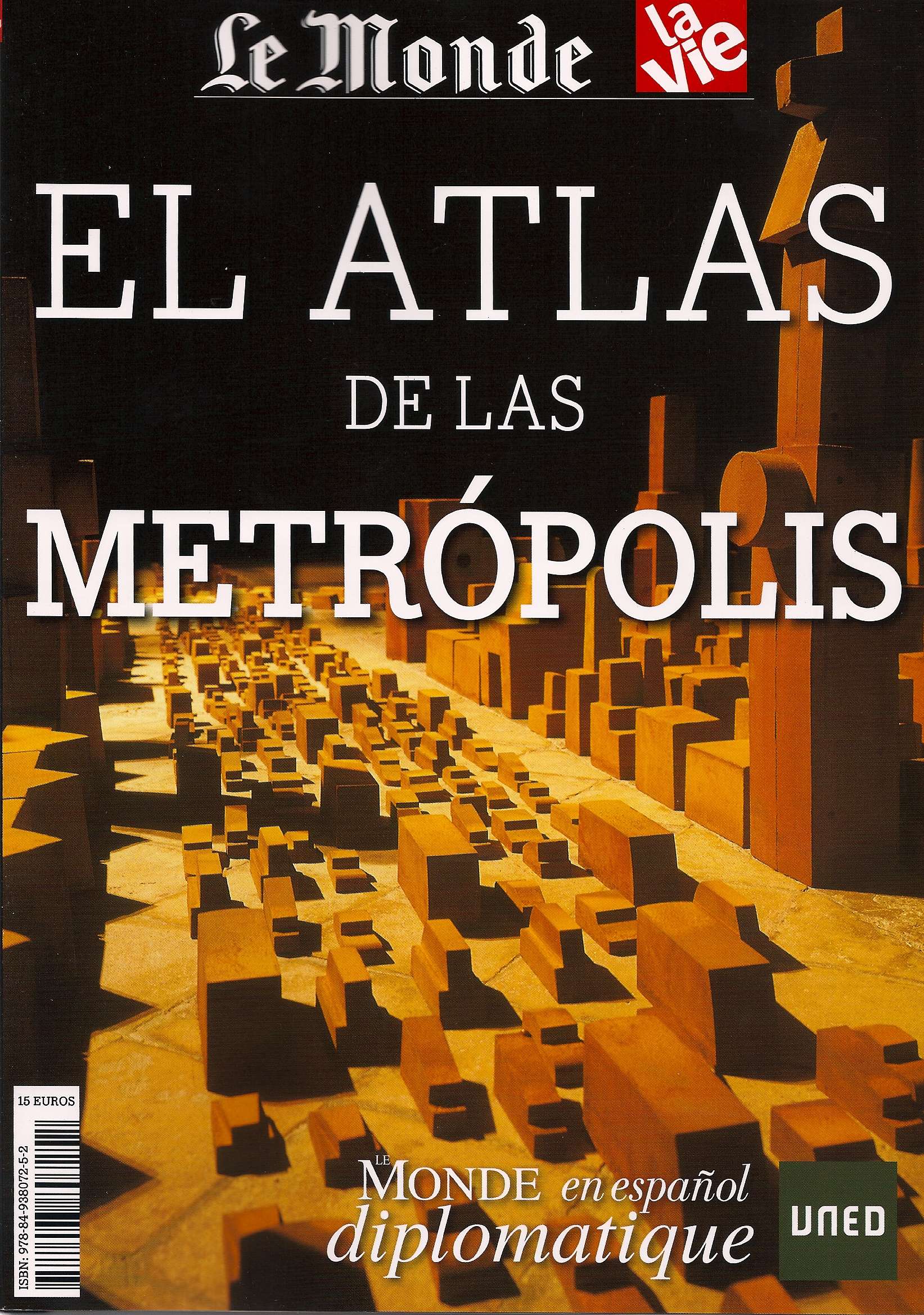
Le Monde Diplomatique en español
El Atlas de las metrópolis
Valencia: Fundación Mondiplo, 2014, 186 p.
Más Información
¿A qué se parecerá la ciudad del futuro? Pregunta decisiva, pues todo lleva a creer que lo urbano es el futuro del ser humano porque en poco más de una generación solamente un tercio de la población mundial seguirá viviendo en el medio rural. La vibración, la pulsación y la energía del mundo ya son esencialmente urbanas. ¿Y mañana?
Para comprender el presente e intentar anticipar el futuro a fin de poder ser mejor sus actores, no hay nada como un viaje al pasado. Así pues, este Atlas retoma el paso del tiempo. Ciudades antiguas habitan nuestro imaginario: Babilonia, Atenas, Roma…, y cuenta a su manera toda la historia de la humanidad, desde los primeros núcleos urbanos hasta las megalópolis contemporáneas.
MATERIAL DIDÁCTICO
GARCÍA FLORINDO, Ana (coord.)
Materiales didácticos para trabajar la participación ciudadana
Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla. Participación Ciudadana, Instituto Paulo Freire
Los materiales didácticos para trabajar la participación ciudadana que se presentan a continuación han sido elaborados en el marco de los Centros de Educación de Personas Adultas de la ciudad de Sevilla, desde los cuales se pretenden ofrecer espacios educativos, dentro y fuera de ellos, que faciliten y promuevan la participación ciudadana, a través del análisis y el conocimiento de sus realidades más cercanas. Trabajar estos materiales es apostar por una mejora de la comprensión de los deseos y las necesidades más próximas, así como la canalización de las mismas hacia los recursos y alternativas que nos ofrece nuestro entorno.
En la RED
Contested cities
Red internacional de acción, investigación e intercambio de investigadores. Reúne investigadores de universidades europeas y latinoamericanas para discutir las consecuencias de la neoliberalización urbana y los movimientos sociales de resistencias originados en diferentes contextos geográficos. Mediante la utilización de metodologías cualitativas innovadoras, el proyecto tiene como objetivo generar avances teóricos en los estudios sobre ciudadanía y geografía urbana, así como producir nuevas indagaciones empíricas sobre las consecuencias de las recientes políticas. En el marco de una red para analizar y comparar políticas urbanas, gentrificación y resistencia en Europa y América Latina, el programa crea además condiciones para la transferencia de políticas a partir del aprendizaje de las experiencias desarrolladas en las ciudades latinoamericanas.
Red en transición
El movimiento internacional de Transición se organiza en cada país mediante una red formada por las iniciativas locales y un eje vertebrador. La Red de Transición – RedT, es un proyecto sin ánimo de lucro compuesto por un diverso grupo de personas que trabaja para visibilizar y dinamizar el movimiento de transición en el Estado español, así como apoyar a las iniciativas locales y conectarlas entre sí y con la Red Internacional de Transición. RedT es parte de Transition Network.
BLOG
Ciudades en Transición: promover un urbanismo de anticipación
Publicada en 07/12/2012 por José Luis Fernández Casadevante (Kois)
La ciudad ha significado a lo largo de la historia un gran avance ecológico, ya que –como afirma Enric Tello- es «la forma de convivir que nos permite multiplicar la oportunidades de relación con el mínimo coste de acceso. Desde ese punto de vista, la ciudad es, en términos de ecología urbana, un gran descubrimiento evolutivo, que tiene muchas virtudes desde el punto de vista ecológico, y a la vez se convierte en un espacio para el desarrollo humano, para capacitar, dar libertad y opciones a las personas».
Presentación del libro "La gran encrucijada"
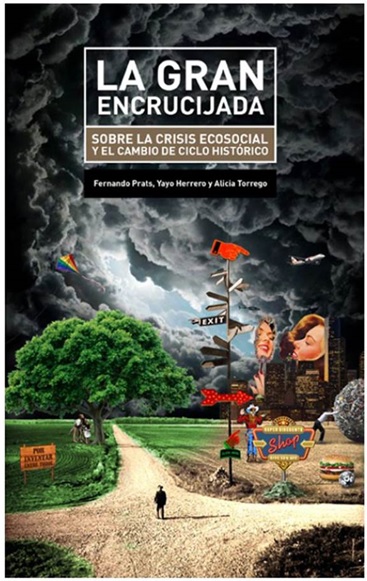 El acto de presentación, el próximo día 29 de septiembre a las 19:00 en ECOOO (c/Escuadra 11. Metros: Lavapies, Antón Martín), correrá a cargo de Andres Gil, subdirector de El Diario, e intervendrán:
El acto de presentación, el próximo día 29 de septiembre a las 19:00 en ECOOO (c/Escuadra 11. Metros: Lavapies, Antón Martín), correrá a cargo de Andres Gil, subdirector de El Diario, e intervendrán:
– Cristina Narbona (Exministra de Medio Ambiente)
– Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego (Autores/as del texto).
A partir de esta fecha el texto y sus resúmenes ejecutivos, en castellano e inglés, estarán disponibles para la descarga gratuita desde la página web de Foro Transiciones (forotransiciones.org). Además se podrá comprar una versión en papel, a través de la edición realizada por Libros en Acción e Icaria editorial.
Este texto inaugura la colección de ensayos coordinada desde el Foro Transiciones, denominada Tiempo de transiciones, orientada a ir generando análisis y propuestas sobre las transiciones socioecológicas.
Nos hallamos inmersos en procesos globales de desestabilización ecológica y social que trascienden la experiencia humana. Los sistemas que sostienen la vida están en peligro y necesitamos alumbrar nuevos paradigmas y procesos de transición hacia estadios sociales más democráticos, justos y sostenibles. En la medida en que aún estemos a tiempo de evitar los escenarios más críticos es imprescindible emprender la acción de forma inmediata para lograr una transición de modelo en pocas décadas.
La Gran Encrucijada aborda ese reto desde la perspectiva ecosocial. Sintetiza la información de reconocidas instituciones y centros de investigación y apunta, a nivel global y principalmente para el Estado español, relatos para las transiciones con análisis y propuestas en múltiples campos.
Los autores relacionan la singularidad del cambio de ciclo histórico con el desbordamiento ecológico de los límites de la biosfera inducido por patrones de desarrollo basados en la acumulación y el consumo ilimitados. Y a partir de esa consideración, bordan la redefinición de paradigmas y principios generales para tratar de reconducir los procesos de desestabilización ecosocial hacia escenarios en los que los límites vitales del planeta puedan convivir con niveles de bienestar suficiente e incluyente.
Ante la urgencia de actuar, La Gran Encrucijada plantea la necesidad de afrontar un “ciclo de excepción y emergencia” para orientar la salida a la crisis actual y realizar transformaciones clave a mediados de siglo, apuntando propuestas para configurar Estrategias-País especialmente en los campos relacionados con la energía, el clima, los sistemas naturales y alimentarios o las ciudades.
En todo caso, el texto reconoce que la previsible resistencia de ciertos intereses económicos y políticos frente a cambios de lógicas y de iniciativas constituyentes, obliga a contar con suficientes capacidades políticas democráticas respaldas por ciudadanías empoderadas para impulsar dichos cambios.
Habitat III: cumbre y contracumbre en torno a la ciudad
 La población urbana superó recientemente en volumen a la población rural, tendencia que se acentuará a lo largo de este siglo. Habitat III, que se celebra del 17 al 20 de ocutubre en Quito (Ecuador) revisará los desafíos de la urbanización a escala mundial y tratará de aportar respuestas a estos retos.
La población urbana superó recientemente en volumen a la población rural, tendencia que se acentuará a lo largo de este siglo. Habitat III, que se celebra del 17 al 20 de ocutubre en Quito (Ecuador) revisará los desafíos de la urbanización a escala mundial y tratará de aportar respuestas a estos retos.
Esta Conferencia de la ONU que se celebra cada 20 años y reúne a actores urbanos, gobiernos, autoridades locales, sociedad civil, sector privado e instituciones académicas, constituye el evento más importante de las Naciones Unidas en materia de desarrollo urbano y el foro para revisar las políticas que afectan al futuro de las ciudades. Con este fin, se ha desarrollado un proceso consultivo para elaborar una Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI, será aprobado en Quito en el marco de la Conferencia. Este documento orientado a la acción, que establecerá estándares globales en materia de desarrollo urbano sostenible al nivel mundial, reformula la forma de construir, gestionar y habitar las ciudades a través de la cooperación entre distintos agentes gubernamentales y del sector privado. En la recta preparatoria para Habitat III y la Nueva Agenda Urbana, a mediados de septiembre tuvo lugar en Madrid el Encuentro Internacional “Una nueva justicia para una nueva agenda urbana”.
Además de la aprobación del Documento, esta Conferencia tiene como objetivo asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano sostenible, e identificar los nuevos desafíos urbanos para el establecimiento y generación de una Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI. A excepción de la Cumbre sobre Cambio Climático COP21, Habitat III es la primera cumbre mundial de las Naciones Unidas después de la adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 que ofrece la oportunidad de discutir el importante reto de planificar y gestionar las ciudades, pueblos y aldeas del mundo, con el fin de cumplir con su papel como motores del desarrollo sostenible, en un planeta cada vez más urbanizado.
La Conferencia Hábitat III estará abierta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, invitando además a dichos Estados para facilitar procesos que permitan la participación amplia de las partes interesadas, incluidas las autoridades locales y sus asociaciones, en el desarrollo, revisión y aplicación de las políticas urbanas nacionales, en su caso, como medio para la preparación de Hábitat III.
Por su parte, una parte de los movimientos sociales urbanos proponen otras formas de construir la ciudad bajo el paraguas de la noción del derecho a la ciudad, por ejemplo desde organizaciones como Habitat International Coalition (HIC). Diversas organizaciones en varios continentes están preparando encuentros alternativos a Habitat III. En concreto, en América Latina están trabajando, entre otros, los Comités populares, que llevarán hasta Quito sus propuestas.
Texto del borrador de Nueva Agenda Urbana (en inglés)
Más información sobre la conferencia:
Habitat III (página oficial)
Página del Gobierno de Ecuador
Curso on-line: La transformación socioecológica de los entornos urbanos
Curso on-line: La transformación socioecológica de los entornos urbanos
3 de octubre a 18 de noviembre de 2016
Ecologistas en acción
 En la transición hacia la sostenibilidad se ha prestado más atención a los impactos en el medio natural que a las causas procedentes del medio urbano. Así, es necesario repensar los entornos urbanos dentro de un contexto global y su contribución a la sostenibilidad. El estudio de las ciudades como socio-ecosistemas, en los que hay una relación ineludible entre la sociedad y el entorno (ya sea urbanizado, ya sea natural), nos ayuda a entender su funcionamiento y metabolismo y generar propuestas acordes con los problemas ambientales y sociales que afectan a los entornos urbanos.
En la transición hacia la sostenibilidad se ha prestado más atención a los impactos en el medio natural que a las causas procedentes del medio urbano. Así, es necesario repensar los entornos urbanos dentro de un contexto global y su contribución a la sostenibilidad. El estudio de las ciudades como socio-ecosistemas, en los que hay una relación ineludible entre la sociedad y el entorno (ya sea urbanizado, ya sea natural), nos ayuda a entender su funcionamiento y metabolismo y generar propuestas acordes con los problemas ambientales y sociales que afectan a los entornos urbanos.
En este curso se compartirán reflexiones, herramientas y propuestas para la transformación socioecológica de los entornos urbanos. Para ello avanzará de la teoría a la práctica partiendo de iniciativas y transformaciones urbanas que ya se están llevando a cabo en nuestras ciudades.
Más información e inscripciones:
http://www.ecologistasenaccion.org/article32577.html
Abierta la admisión para Formación Profesional Básica en Hipatia
 La Ciudad Educativa Municipal Hipatia, ubicada en el municipio de Rivas Vaciamadrid, ha publicado, de acuerdo con la normativa de la Comunidad de Madrid, las fechas, instrucciones de acceso y admisión para los/as alumnos/as que deseen acceder a los ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) para el curso 2016/17, en las modalidades de ‘Cocina y Restauración’ e ‘Informática de Oficina’.
La Ciudad Educativa Municipal Hipatia, ubicada en el municipio de Rivas Vaciamadrid, ha publicado, de acuerdo con la normativa de la Comunidad de Madrid, las fechas, instrucciones de acceso y admisión para los/as alumnos/as que deseen acceder a los ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) para el curso 2016/17, en las modalidades de ‘Cocina y Restauración’ e ‘Informática de Oficina’.
(Enlace al documento completo publicado por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que detalla toda la oferta y los procedimientos).
La finalidad de la Formación Profesional Básica (FPB) es lograr que los alumnos y alumnas adquieran un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que permitan desempeñar un puesto de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. Estas enseñanzas están cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Perfil del alumnado

• Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el 2º curso de dicha etapa.
• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Plazos de solicitud y admisión
Los interesados deben tener en cuenta el siguiente calendario oficial:
• Presentación de solicitudes en Hipatia: días 6, 7 y 8 de septiembre de 2016 (Secretaría de primaria, Edificio rojo), en horario de 8.45 a 10 horas.
• Publicación de la baremación provisional: 9 de septiembre de 2016.
• Reclamaciones: Del 12 al 14 septiembre de 2016
• Listas definitivas: 15 de septiembre de 2016.
• Periodo de matriculación: Del 16 al 19 de septiembre de 2016.
Documentación
La documentación necesaria para presentar las solicitudes de admisión es la siguiente:
• Fotocopia del DNI
• Documento que acredite cumplir los requisitos para acceder a los Ciclos.
• Consentimiento de los padres, madres o tutores legales a la propuesta del equipo docente.
• Documento que acredite la discapacidad, si fuese el caso.
Jornadas y encuentros
II Jornadas sobre gentrificación
27 a 29 de septiembre de 2016
La Casa Encendida (Ronda Valencia, 2, Madrid)
 La “gentrificación” es un concepto que define el fenómeno por el cual la población de una zona urbana (habitualmente barrio deteriorado con proyección turística) es desplazada por otra con un mayor poder adquisitivo (clases medias-altas, profesionales), contando con la inestimable ayuda de los programas de recalificación de espacios urbanos acometidos por las Administraciones. El Born en Barcelona, la Alameda en Sevilla, Chueca y Malasaña en Madrid tienen mucho en común; si ayer eran consideradas zonas deprimidas, hoy están de moda y se han convertido en referencia de ocio, cultura y servicios.
La “gentrificación” es un concepto que define el fenómeno por el cual la población de una zona urbana (habitualmente barrio deteriorado con proyección turística) es desplazada por otra con un mayor poder adquisitivo (clases medias-altas, profesionales), contando con la inestimable ayuda de los programas de recalificación de espacios urbanos acometidos por las Administraciones. El Born en Barcelona, la Alameda en Sevilla, Chueca y Malasaña en Madrid tienen mucho en común; si ayer eran consideradas zonas deprimidas, hoy están de moda y se han convertido en referencia de ocio, cultura y servicios.
Primero se selecciona el objetivo, barrios céntricos degradados en el imaginario colectivo. Se produce la inyección de capital externo al barrio, lo que trae la inevitable escalada de los precios inmobiliarios y los cambios en los hábitos de consumo (desplazamiento del comercio tradicional y su sustitución por franquicias o tiendas de moda). La Administración y sus reformas de planes de ordenación urbana, así como sus oportunas normativas de seguridad ciudadana. Para terminar se produce la llegada de vecinos con un mayor poder adquisitivo y la consiguiente expulsión de la comunidad que habitaba el barrio y su entramado comercial.
Coordinadas por Alberto Vigil-Escalera del Pozo y David Miquel Mena -que forman el estudio de arquitectura MQL rehabilitación energética y sostenible-, estas Jornadas abiertas al público combinan exposición y debate. Se estructuran en dos partes: una ruta de descubrimiento y debate por el barrio de Lavapiés y un taller sobre gentrificación que se desarrollará en las aulas de La Casa Encendida.
Más información e inscripciones:
http://www.lacasaencendida.es/encuentros/ii-jornadas-gentrificacion-6185
La generación indignada. Espacio, Poder y Cultura
III Encuentro Internacional GENIND
1 y 2 de diciembre de 2016
Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat (JOVIS), Universitat de LLeida
 En el año 2011 presenciamos la emergencia de nuevos tipos de movimientos sociales, de alcance transnacional aunque especialmente intensos en el área mediterránea, uno de cuyos características destacadas fue el protagonismo de las nuevas generaciones y de las clases medias urbanas. Ese año empezó con la denominada Primavera árabe, siguió con la #spanishrevolution del 15-M, y acabó con el movimiento Occupy en Estados Unidos (aunque también pueden considerarse otras protestas, como la de los estudiantes chilenos y la de los suburbios ingleses en verano de 2011, entre otros ejemplos). Los antecedentes para el caso occidental se remontan al movimiento altermundista surgido en Seattle en 1999 y en Porto Alegre después de 2001, a la revuelta de las banlieues francesas en otoño de 2005 y a la movilización griega de invierno de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera internacional. El impacto de tales movimientos y los que se han venido produciendo en los últimos años, parece evidente que responden a un nuevo ciclo de protestas sociales, las cuales se manifiestan en un nuevo espacio público hibrido (tanto en las plazas centrales de las ciudades como en la red).
En el año 2011 presenciamos la emergencia de nuevos tipos de movimientos sociales, de alcance transnacional aunque especialmente intensos en el área mediterránea, uno de cuyos características destacadas fue el protagonismo de las nuevas generaciones y de las clases medias urbanas. Ese año empezó con la denominada Primavera árabe, siguió con la #spanishrevolution del 15-M, y acabó con el movimiento Occupy en Estados Unidos (aunque también pueden considerarse otras protestas, como la de los estudiantes chilenos y la de los suburbios ingleses en verano de 2011, entre otros ejemplos). Los antecedentes para el caso occidental se remontan al movimiento altermundista surgido en Seattle en 1999 y en Porto Alegre después de 2001, a la revuelta de las banlieues francesas en otoño de 2005 y a la movilización griega de invierno de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera internacional. El impacto de tales movimientos y los que se han venido produciendo en los últimos años, parece evidente que responden a un nuevo ciclo de protestas sociales, las cuales se manifiestan en un nuevo espacio público hibrido (tanto en las plazas centrales de las ciudades como en la red).
Pasados cinco años de la movilización indignada, este Encuentro de investigadores que vienen trabajando en estas temáticas les dará la oportunidad de presentar tanto los resultados como los balances de sus estudios. En ese sentido se plantea el III Encuentro GENIND que, desde distintas miradas y diferentes disciplinas, permitirá contrastar elementos convergentes y divergentes de tales movimientos, sus aspectos innovadores respecto a movimientos anteriores, así como su impacto en la juventud y en la sociedad, tanto a escala local como global.
Este III Encuentro Internacional nace del proyecto "La generación indignada. Espacio, poder y cultura en los movimientos juveniles de 2011: una perspectiva transnacional". El Encuentro se estructura en cuatro paneles: Geografías e historias; Imaginarios y representaciones; Discursos y redes; y Gramáticas y actores.
Más información:
http://lageneracionindignada.blogspot.com.es/p/presentacion_24.html
Jornada inaugural del curso 16-17 para docentes de FUHEM
Como cada año ante el inicio de un nuevo curso escolar, la plantilla de FUHEM está invitada a participar en la Jornada Inaugural que volverá a servir para el reencuentro y compartir cuestiones estratégicas para el Área Educativa. La cita será el 7 de septiembre, a partir de las 9.15 horas, y se celebrará en el Edificio de Secundaria del Colegio Hipatia.
Para el Área Educativa estas jornadas suponen un hito importante en el desarrollo de cada uno de los cursos escolares, ya que permiten, por una parte, realizar una rendición de cuentas de carácter institucional, así como anticipar algunas de las líneas de trabajo y prioridades para el curso que comienza. En la sesión que nos ocupa, esa reflexión estará centrada en la implantación del Proyecto Educativo FUHEM; la incorporación de la dimensión ecosocial al currículo y a los recursos didácticos; el desarrollo de proyectos relacionados con la convivencia escolar y la evaluación de los procesos de aula.
Como cada año, la cita servirá para entregar algunas de las novedades editoriales del Área y de la Fundación, y contaremos con tiempos para el reencuentro y el intercambio de ideas y experiencias tras el paréntesis de las vacaciones.
Nos espera una jornada de trabajo intensa, que seguirá el siguiente Programa:
Mañana:
- 9.15- 10.15: Bienvenida, reencuentro y desayuno en común.
- 10.15- 11.00: Presentación institucional (Patronato, Dirección General y Dirección de Áreas).
- 11.00-11.45: Reflexiones sobre la implantación del Proyecto Educativo. Víctor Rodríguez Muñoz
- 11.45-12.00: Breve descanso
- 12.00-14.15: Plenario y trabajo en grupos: incorporación de la dimensión ecosocial al currículo y elaboración de recursos didácticos.
- 14.15: Fin de la sesión. Comida
Tarde:
- 16.00- 17.15: Convivencia en los centros educativos de FUHEM: Proyectos desarrollados en los centros. Equipos directivos y profesorado de los centros
- 17.15-18.00: Avances en la Evaluación de los procesos de aula. Elena Martín Ortega
- 18.00: Fin de la jornada
¡Os esperamos y confiamos que esta nueva Jornada de Apertura de curso escolar en FUHEM, sea tan estimulante como todos los años! Esos rostros relajados y felices que se reencuentran tras los meses de julio y agosto, y vuelven con ganas de abrir los nuevos libros y de iniciar nuevos proyectos.
¿Recordáis cómo fue la Jornada Inaugural del curso pasado? Este video servirá para estimular los mejores recuerdos.
2016-17: todo listo para el nuevo curso escolar
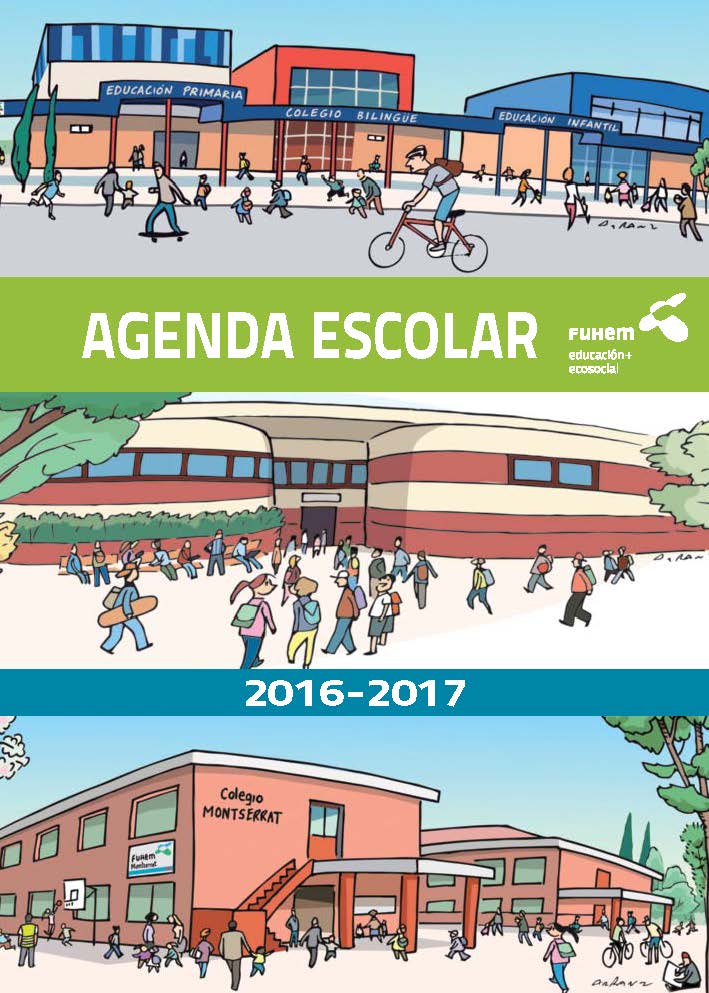 El curso escolar 2016-2017 arrancará en pocos días en función del calendario oficial de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que establece el calendario para los centros sostenidos con fondos públicos.
El curso escolar 2016-2017 arrancará en pocos días en función del calendario oficial de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que establece el calendario para los centros sostenidos con fondos públicos.
Como todos los años, los primeros en volver a las aulas de FUHEM serán los alumnos de 0 a 3 años de Hipatia, que hayan estado matriculados ya el curso anterior, cuyo primer día de cole es el 6 de septiembre.
Para el resto de etapas, las fechas de inicio de curso son las siguientes:
• 8 de septiembre: segundo ciclo de Infantil y Primaria.
• 12 de septiembre: 1º de ESO.
• 13 de septiembre: 2º, 3º y 4º de ESO; cursos de Bachillerato y 2º curso de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio.
• 19 de septiembre: primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio.
Otras fechas y detalles
Además de estos días, las familias cuyos hijos/as están matriculados en los colegios de FUHEM, Hipatia, Lourdes y Montserrat, tendrán que tener en cuenta los diferentes horarios de adaptación previstos para cada etapa, así como los servicios complementarios, detallados en las páginas web de cada centro escolar. También figura en las respectivas páginas web la información relativa a los exámenes de septiembre y las correspondientes tutorías, para aquellos alumnos que tengan que recuperar alguna asignatura pendiente.
Para la plantilla docente de FUHEM hay otra fecha importante: el 7 de septiembre, en horario de mañana y tarde, tendrá lugar la Sesión Inaugural del curso escolar 2016/17 de la que informaremos en los próximos días. Como viene siendo habitual, este encuentro de la mayoría de los trabajadores de FUHEM servirá para hacer balance del curso anterior y poner en común las principales líneas de trabajo del nuevo.
Nuevo curso y nueva agenda
La nueva agenda escolar, cuya portada refleja la imagen de la web de los tres colegios de FUHEM, llegará a los centros muy pronto, para ser distribuida al iniciar el curso. Como siempre, el interior se ha ilustrado con trabajos plásticos y fotografías de actividades desarrolladas el curso pasado por nuestra amplia comunidad escolar. Este año, como novedad, incorpora ilustraciones y textos extraídos del Proyecto Educativo de FUHEM del que se ha realizado una cuidada edición que, en unos días, incorporaremos a la web.
La mayoría de las páginas de la agenda ofrecen líneas y casillas por rellenar, para los horarios de las asignaturas, las fechas clave del curso, los nombres de los profesores y del tutor o tutora. Confiamos que día a día, este espacio en blanco se llene de trabajo e ilusión y que este nuevo curso escolar sea provechoso y feliz para todos y, especialmente, para quienes habéis elegido un colegio de FUHEM.
Diálogo: Juan Carlos Monedero y Paolo Ferrero
Después de Grecia, Portugal, Francia y Austria, también en España comienzan a vacilar los podridos pilares de las viejas fuerzas de gobierno, que hasta ahora se alternaban en el poder y que viven el momento más crítico de su consenso electoral. Eso sí, tanto a la derecha como a la izquierda, si quisiéramos seguir usando estas categorías, que algunos ponen en duda. Es decir, tanto Podemos, en contra de la austeridad, como Ciudadanos, en nombre de una derecha renovada, han sacado- especialmente en el primer turno electoral- los dividendos de este proceso de cambio. Esta es una fotografía, todavía precaria, de la España post-electoral, que resulta incierta después de muchos años en los que los ciudadanos han sido golpeados por una crisis tremenda, han visto aniquilados los restos del Estado del bienestar y han sido espectadores casi incrédulos de una corrupción prácticamente sistémica.
Los resultados de las distintas citas electorales han dejado la geografía del voto de cara a la formación de gobierno incierta y compleja, tanto que los números y los equilibrios rotos de este escenario no han derivado en ningún pacto para la gobernabilidad. Sin embargo, un elemento sí ha quedado bien claro: que las fuerzas políticas que ahora tienen que jugarse el partido parece que ya no son dos, sino que son cuatro, o al menos cuatro.
Monica Di Donato y Riziero Zaccagnini (MDD y RZ): Empecemos por aquí: un panorama muy inédito para la joven democracia española, muy habitual sin embargo en el panorama político italiano. ¿España tendrá en un futuro no muy lejano, un parlamento a la italiana? ¿Qué reflexiones le merece este escenario?
Juan Carlos Monedero (JCM): Yo creo que una de las cosas positivas que marca la diferencia de Podemos con otras fuerzas políticas es que partimos de un diagnóstico diferente a las fuerzas tradicionales de la izquierda, porque nosotros hemos entendido que hay que reinventar ese espacio. Igual que Prince, que en su momento pasó a llamarse "El artista antes llamado Prince”, también hay que reinventar “el lugar antaño llamado izquierda”. Las preguntas que dan origen al socialismo, que son las preguntas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, las preguntas de la libertad, de la igualdad y la fraternidad siguen vigentes, pero las respuestas tienen que cambiar.
Es muy importante entender que durante el siglo XX la izquierda tradicional ha ido sumando cinco grandes problemas. El primero de ellos es un análisis teórico erróneo que ya no sirve, que ha seguido siendo muy deudor de análisis leídos como catecismo de textos de Marx, y que hoy ya no dan respuesta. No porque no analicen bien el metabolismo del capital, sino que la clase obrera ya no es un sujeto que se pueda representar, que la estatalización de los medios de producción no tiene sentido, que intercambiar libertad por ética no es algo asumible ya por nuestras sociedades. En segundo lugar, es muy importante entender que la izquierda fracasó en la gestión, tanto en la socialdemocracia, con un paternalismo que desempoderó a la ciudadanía, como en la izquierda comunista, porque desconfió del pueblo. Eso ha hecho que Margaret Thatcher hablase de una “revolución conservadora” sobre ese fracaso de la gestión tradicional de la izquierda. En tercer lugar, los valores propios comunitarios han sido arrumbados y arrasados por un sentido común neoliberal, es decir, un sentido común afín a una sociedad donde todos nos comportemos como empresarios de nosotros mismos. Eso hace que el egoísmo venza como sentido común a la solidaridad, lo privado a lo público, las empresas al Estado, una concepción antropológica pesimista frente a una concepción antropológica optimista, es decir, el homo homini lupus vence a una concepción más rousseauniana de bondad del ser humano. Todas esas cosas son esenciales para entender que hay que partir de un nuevo lugar. Y dos cosas más. Por un lado, como dice algún autor italiano, somos hombres y mujeres endeudadas, es decir, que llevamos treinta años siendo rehenes de nuestra relación con los bancos que ha construido una dictadura financiera donde somos todos indirectamente parte de la fuerza de nuestro verdugo. Y, por último, vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente que tienen como destino tenernos entretenidos y tenernos poco dispuestos a profundizar en un análisis realista de lo que nos pasa.
Todos estos elementos se resumen en un problema de fondo que afecta a España, que afecta a Italia, que afecta a Francia: es la despolitización. Es decir, que uno estudia la evolución del papel de los partidos políticos, de las elecciones, de la participación ciudadana, y nos encontramos con que la despolitización es un lugar común que es muy afín a las necesidades de la derecha neoliberal. [...]
Paolo Ferrero (PF): En primer lugar, considero muy positivo que se haya roto el bipartidismo que ha caracterizado a la democracia española hasta hoy. El bipartidismo ha servido en las últimas décadas para mantener fuerte la dirección neoliberal del Estado, independientemente de qué partido venciese las elecciones. Socialistas y populares no son iguales, pero en lo que se refiere a políticas económicas y sociales, los distintos gobiernos populares y socialistas han llevado, básicamente, la misma dirección política de fondo, la neoliberal. En el bipartidismo entre partidos tan parecidos, el voto de los ciudadanos puede hacer cambios dentro de la clase dirigente pero no cambia las elecciones políticas de fondo: el pueblo puede sólo escoger cuál de los dos partidos neoliberales hacer vencer. El bipartidismo es la máxima expresión de la reducción de la política a una representación teatral en la que la personalización y la pesadez del enfrentamiento verbal esconden una completa identidad en los principios fundamentales del liberalismo. Sobre esta base ha crecido la desconfianza en la política porque todas las expectativas de cambio social que en estos últimos veinte años se han confiado al voto han desilusionado sistemáticamente a los votantes. La ruptura del bipartidismo en España es, por tanto, la ocasión para romper la hegemonía del neoliberalismo y abrir en un plano popular y mayoritario un camino hacia la alternativa. Para que esta alternativa se constituya como fuerza material, como movimiento real que permita abolir el estado actual de las cosas, desde mi punto de vista se necesitan dos condiciones fundamentales.
La primera es la participación popular y la construcción consciente de una subjetividad política participada. Romper la atomización social y los subsecuentes sentidos de impotencia y desarraigo, trabajando en la construcción de una subjetividad social densa, participada, consciente, orgullosa de sí misma es un elemento decisivo. No basta la delegación pasiva del poder para cambiar las cosas, no basta el consenso, sino que se necesita el protagonismo de las masas. Desde este punto de vista me parece que la experiencia española está muy avanzada porque a un éxito electoral relevante se une un extenso protagonismo de los movimientos sociales y de las ciudades rebeldes, a partir de Barcelona y Madrid. En España están creciendo múltiples formas de subjetividad, incluso auténticas instituciones de movimiento, que son capaces de relacionarse entre ellas y de dar vida a un verdadero movimiento político de masas que va mucho más allá de la adhesión a un partido o del consenso sobre un líder. Antonio Gramsci hablaba de la conquista de espacios de influencia como punto de partida de un proceso de transformación y me parece que en España este camino se ha iniciado positivamente. La tarea de la izquierda política – es decir, de aquellos que tratan de representar a las instancias populares contra la oligarquía que manda – será la de encontrar la forma y los modos de aumentar el consenso electoral a su alrededor, pero sobre todo la de mantener y reforzar la unidad sobre la cual pueda crecer este movimiento político de masas.
La segunda condición para que la alternativa de propuesta política pueda transformarse en realidad, es la construcción de un imaginario adecuado. El actual imaginario público está completamente colonizado por una idea fuerza completamente falsa: se dice que estamos en una situación de escasez (de dinero, de trabajo, etc.). En este escenario, para sobrevivir es necesario competir y ser más competitivos que los otros. Esta posición, con todo lo que implica, caracteriza al complejo de las fuerzas políticas de centro izquierda, derecha y centro derecha. El paradigma, basado en la escasez y la competencia es el paradigma ampliamente hegemónico, y el racismo fascistoide de la extrema derecha no es sino una variante de éste: «¡si no hay para todos, primero para los nacionales!» es el eslogan. Este paradigma, que transforma la presunta escasez en una especie de “estado de excepción” une a todos los países del sur de Europa y justifica cualquier barbaridad, desde la destrucción del estado del bienestar a la destrucción del medio ambiente, que hay que “valorar”. [...]
Leer texto completo de la entrevista (pdf)
Cierre por vacaciones de verano
Desde el 1 hasta el 21 de agosto de 2016, ambos inclusive, las oficinas centrales de FUHEM permanecerán cerradas con motivo de las vacaciones de verano.
La actividad se reanudará de forma paulatina, a partir del lunes 22 de agosto de 2016, en las distintas áreas. A partir del 1 de septiembre toda la plantilla estará reincorporada. Los pedidos que se hagan a través de la librería on-line se tramitarán a partir de ese momento.
Confiamos que esta pausa vacacional no os origine ninguna molestia, y deseamos a todos unos días de descanso y ocio que permitan afrontar el nuevo curso, 2016/17, con renovadas energías.
¡Feliz verano y nos vemos a la vuelta!

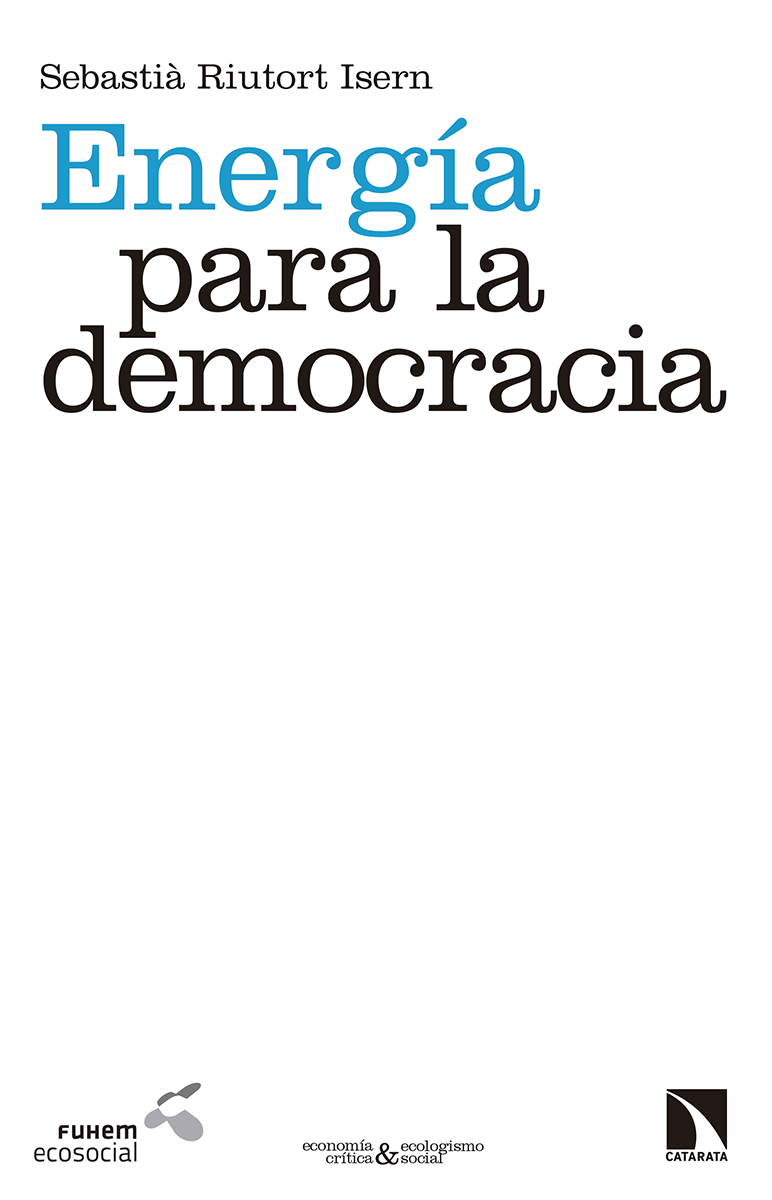

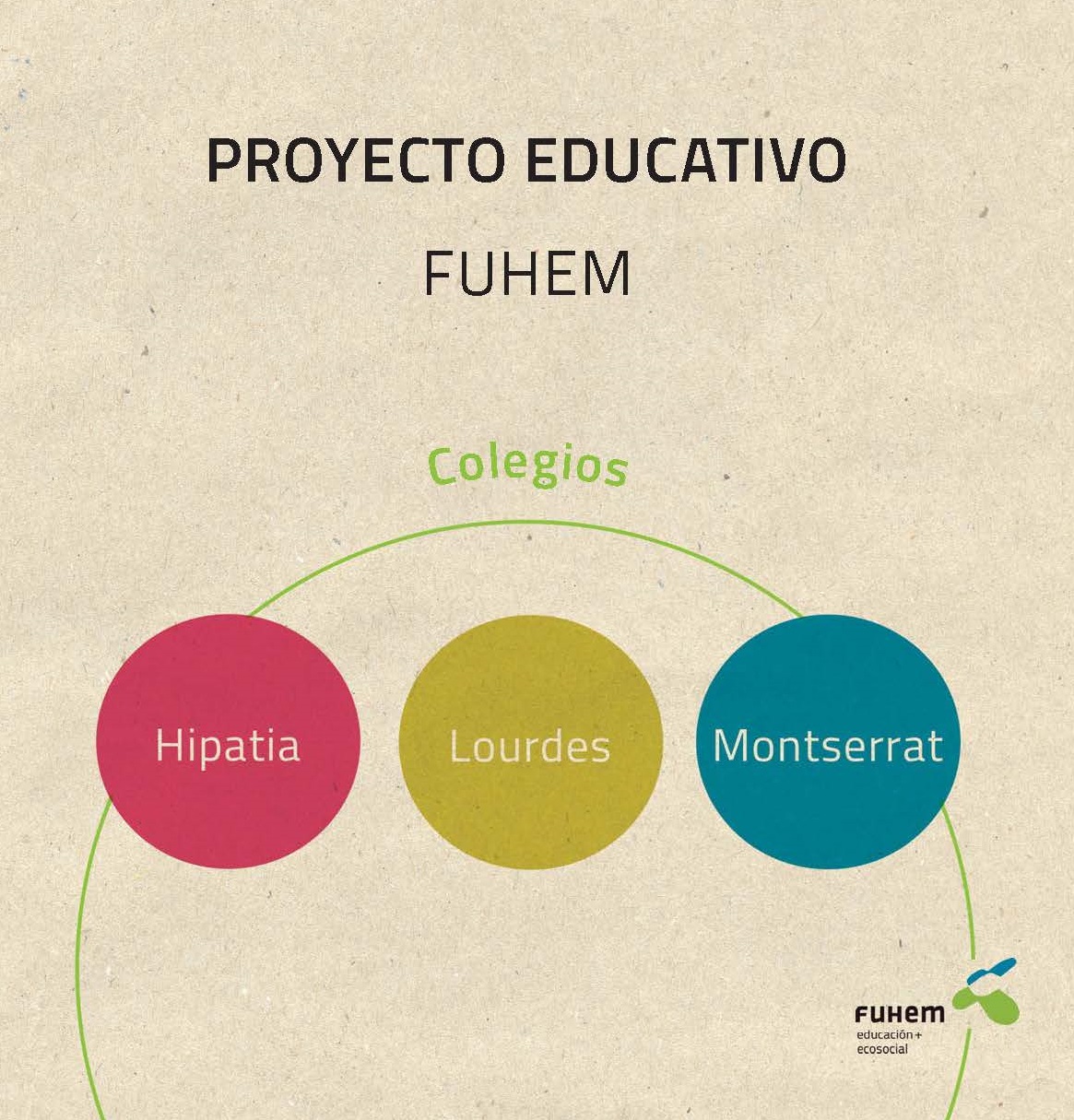
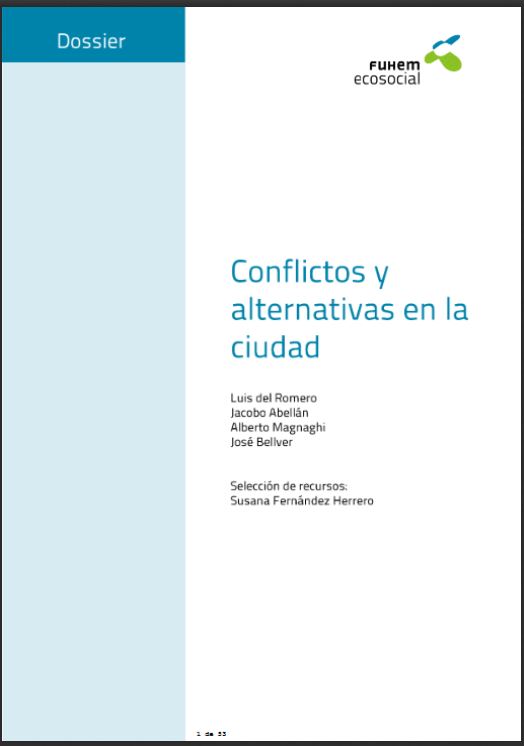
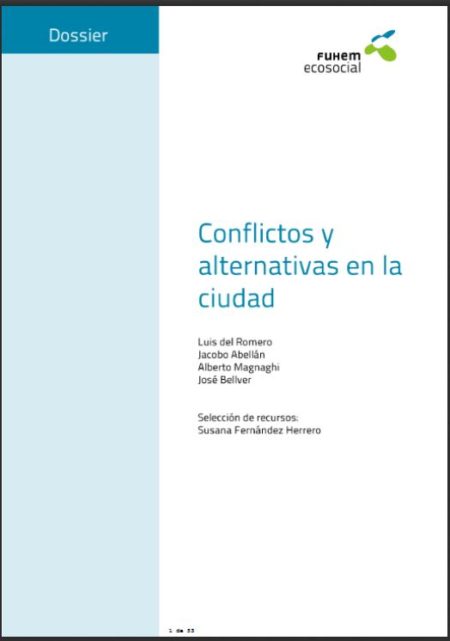 Dossier conflictos y alternativas en la ciudad.
Dossier conflictos y alternativas en la ciudad.