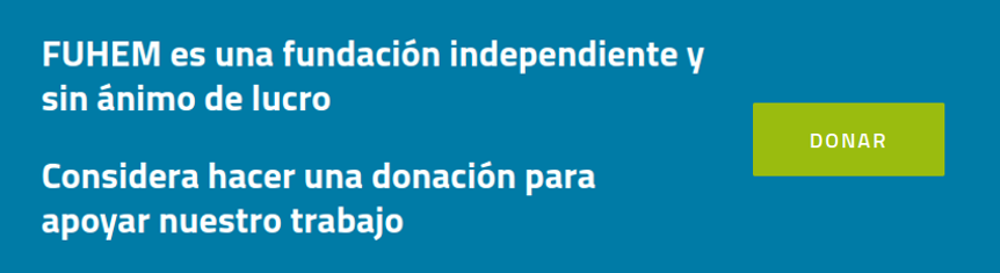Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director del Área Ecosocial de FUHEM
 En nuestro mundo convive la ostentación más despilfarradora con la necesidad más apremiante. Mientras esto ocurre, el planeta Tierra se encamina a velocidad de vértigo hacia una degradación de magnitudes incalculables. El ritmo de deterioro ecológico y social que estamos experimentando a escala planetaria exige que nos preguntemos con urgencia qué entendemos por una vida buena, pues no parece que podamos asumir como “buenos” los actuales estilos de vida que niegan a la mayoría el presente y a la humanidad su futuro. Preguntarse acerca de la vida buena significa, en la práctica, indagar en los determinantes que permiten tanto el mantenimiento de la vida humana como su florecimiento y calidad.
En nuestro mundo convive la ostentación más despilfarradora con la necesidad más apremiante. Mientras esto ocurre, el planeta Tierra se encamina a velocidad de vértigo hacia una degradación de magnitudes incalculables. El ritmo de deterioro ecológico y social que estamos experimentando a escala planetaria exige que nos preguntemos con urgencia qué entendemos por una vida buena, pues no parece que podamos asumir como “buenos” los actuales estilos de vida que niegan a la mayoría el presente y a la humanidad su futuro. Preguntarse acerca de la vida buena significa, en la práctica, indagar en los determinantes que permiten tanto el mantenimiento de la vida humana como su florecimiento y calidad.
La calidad de vida se presenta como un concepto cardinal en la evaluación de una sociedad, así como de sus políticas públicas y su legislación social. Sin embargo, el significado de esta expresión no siempre resulta claro. Hay quien lo presenta como sinónimo de producción y consumo y, a partir de ahí, da por hecho una correlación positiva con la renta y la riqueza. Conclusión: disfrutarán de una mayor calidad de vida aquellos que sean más ricos. Pero nuestra sabiduría nos hace resistirnos a una conclusión tan precipitada. Si tuviéramos que dar razones de lo que representa para cada uno de nosotros la expresión, seguramente hablaríamos de otras muchas cosas.
Dimensiones de la calidad de vida
La idea de calidad de vida muestra diferentes dimensiones. Una de ellas se refiere al nivel de vida o acceso a una determinada cesta de bienes y servicios. Pero es más que eso, pues incluye también aquellos factores que van más allá de este aspecto material y que influyen en lo que valoramos de la vida. A nadie le extraña que en las respuestas a la pregunta acerca de una vida de calidad la gente incorpore habitualmente alusiones a la salud y al disfrute del tiempo libre y la compañía de sus seres queridos.
Así, pues, la calidad de vida es un concepto multidimensional que incorpora tanto lo que tenemos (dotación de recursos) como lo que hacemos (actividades), sin olvidar dónde y con quién estamos (las circunstancias en las que nos movemos). Tener, hacer y estar son dimensiones siempre presentes en la evaluación de la calidad de vida. Cada una de estas dimensiones entraña, a su vez, aspectos objetivos y subjetivos. Los aspectos objetivos se refieren a las oportunidades que se nos abren en relación con los recursos a los que podemos acceder, las actividades que podemos desarrollar o las circunstancias en las que nos toca vivir. Los aspectos subjetivos tienen que ver con las valoraciones cognitivas y los sentimientos (positivos y negativos) que suscita todo lo anterior. Veámoslo con un ejemplo. En una sociedad como la nuestra tener un empleo es clave para acceder a una renta que permita la posesión de una determinada cantidad de mercancías (tener). Pero también significa la posibilidad del desempeño de una actividad reconocida socialmente (hacer) y formar parte de la población activa vinculada a una serie de derechos (estar). Además se entremezclan elementos objetivos (condiciones de trabajo, oportunidades en la carrera profesional, etc.) y subjetivos (asociados a las valoraciones y sentimientos del puesto que se ocupa o de la tarea que se realiza) que influyen en el grado de satisfacción de las personas. Por todo ello, los aspectos del empleo concernidos con la calidad de vida trascienden lo meramente pecuniario. De ahí que la pérdida de empleo tenga, en términos de calidad de vida, un coste mayor que el que se desprende de la pérdida de ingresos. Las personas desempleadas suelen transmitir una baja valoración de sus vidas y es frecuente que acumulen más sentimientos negativos (tristeza, dolor) que positivos (alegría).
Determinantes de la calidad de vida
Una vez resaltadas las dimensiones que abarca la noción de calidad de vida, cabe preguntarse por los aspectos que necesitaríamos cultivar para favorecerla y los obstáculos que deberíamos remover para no entorpecerla.
Tal vez pueda ayudar a responder estos interrogantes la mención de tres aspectos que se encuentran presentes en todas las cosas que logramos hacer y que representan elementos constitutivos del estado de una persona (estar bien alimentado, gozar de buena salud, evitar enfermedades, participar en la vida comunitaria, etc.). Esos elementos son los siguientes: los recursos, el tiempo y las relaciones. No vamos a entrar en su definición. Baste decir que son diversos, y que aquí nos referiremos únicamente a los recursos económicos (y, en particular, a la renta, a la riqueza y a los bienes y servicios que se pueden obtener con ellas).
Centremos, pues, nuestra atención en los recursos económicos, dado que en otros artículos de este mismo boletín se abordan las cuestiones referidas al tiempo y a las relaciones. No obstante, hay que tener presente que no son elementos independientes. No es difícil percatarse de que la provisión de unos recursos económicos requiere tiempo y se desarrolla en un marco de relaciones sociales. Debido a ello, los resultados en la obtención de un recurso (pongamos por caso, la renta destinada al consumo) suelen venir acompañados de situaciones problemáticas como consecuencia de la interacción con los otros dos elementos. Un ejemplo, entre tantos otros, son las frustraciones provocadas por la escasez de tiempo para realizar actos de producción o consumo que permitan acceder a un determinado nivel de vida. Estas frustraciones se muestran con mayor intensidad en los extremos de la escala social, es decir, entre los más ricos y los más pobres. Unos y otros se enfrentan en esencia al mismo problema, pero por motivos diferentes: mientras que los primeros no disponen de tiempo suficiente para disfrutar todo lo que poseen, los segundos carecen de tiempo para alcanzar con su trabajo una renta suficiente que les permita consumir aquello que necesitan para vivir con dignidad. Resulta evidente que estas circunstancias tienen mucho que ver con un marco de relaciones laborales que, en la actualidad, se encuentra atravesado por la desigualdad y la precariedad. No faltarían ejemplos a la hora de mostrar cómo los recursos, los tiempos y las relaciones forman parte de una realidad profundamente intrincada.
Recursos económicos y calidad de vida
Aunque la contribución de los recursos a la calidad de vida podría parecer obvia, las cosas están lejos de ser sencillas. Por motivos de espacio me referiré únicamente a dos cuestiones en absoluto menores. La primera tiene que ver con nuestras capacidades y habilidades en relación con la utilización de los recursos. La segunda con las dinámicas comparativas en relación con los recursos que obtenemos.
La primera cuestión aconseja enfatizar algo que con frecuencia olvidamos: los recursos son medios, nunca fines, y en cuanto medios se transforman en bienestar de forma diferente según las personas. Dependerá, en cualquier caso, de sus capacidades y habilidades. Hay individuos con muchos recursos, pero sin capacidad para disfrutarlos. Otros, por el contrario, aun cuando dispongan de menos recursos, pueden obtener mejores resultados en términos de calidad de vida al ser más hábiles en su aprovechamiento.
De ahí que la capacidad de obtener la mayor satisfacción de unos recursos económicos no sea ajena al cultivo de habilidades en la persona. Algunas se consiguen a través de procesos más o menos complejos de aprendizaje. Otras son tan comunes que no parecen habilidades al estar incorporadas en los rudimentos más elementales de la cultura compartida. En todo caso, es importante resaltar que estas habilidades difieren no sólo en lo tocante a la dificultad de su adquisición sino también en lo que se refiere a la cantidad de disfrute que proporcionan, y que ambos criterios son relevantes para evaluar los diferentes rasgos de la cultura de una sociedad que afectan a la calidad de la vida de sus miembros. En este sentido, resulta preocupante el sesgo productivista que las fuerzas económicas han logrado incorporar en los debates educativos durante las últimas décadas. La especialización cada vez más temprana que se les exige a los estudiantes podrá ser muy relevante desde el punto de vista de la eficiencia en la producción, pero desde luego no lo es para alcanzar una vida de mayor calidad. Educar desde el prisma de una vida buena exige precisamente todo lo contrario: formar personas generalistas capaces de hacer buen uso de sus oportunidades y lograr las mejores elecciones (y los mejores usos) en relación con los bienes y servicios a los que acceden. Me temo que no somos aún plenamente conscientes del precio que este sesgo productivista está suponiendo para la calidad nuestras vidas.
La comparación social
Otra cuestión importante que surge en relación con los recursos es saber si su incremento contribuye a la mejora del bienestar de una sociedad. Existen numerosas investigaciones que han estudiado las conexiones entre el crecimiento de los ingresos per capita y el grado de satisfacción que muestran las personas con sus vidas. La conclusión es la siguiente: una vez que se supera cierto umbral de comodidad y satisfacción en las necesidades humanas, el bienestar en una sociedad poco tiene que ver con alcanzar mayores niveles de renta económica.
¿Por qué? Existen múltiples razones, pero, tal vez, la principal tenga que ver con el hecho de que sentirse satisfecho con los propios ingresos no depende tanto del nivel de esos ingresos como de la comparación que establecemos con lo que ganan los demás. En otras palabras: llegado a un punto, la gente tiene muy en cuenta los ingresos relativos. Quizá con un ejemplo se comprenda mejor lo que se quiere decir. Se han hecho experimentos en los que se pedía a los participantes que eligieran entre dos opciones: en la primera, a una persona se le ofrece ganar 50.000 euros al año mientras que al resto sólo se les pagaría 25.000 euros de media; en la segunda, obtendría 100.000, pero el resto ganaría 250.000 euros. La mayoría de la gente que participó en el experimento se decantó por la primera opción. Preferían un nivel de ingresos menor siempre que su posición relativa fuera mejor. Somos así, qué le vamos a hacer, seres que continuamente estamos comparando nuestra suerte con la de los demás. Esta manía comparativa hace que, aunque cada vez seamos más ricos, lo que verdaderamente nos importe sea comprobar que nuestras vidas no evolucionan peor que las de nuestros vecinos. Si no es así, por bien que nos vaya, no nos encontraremos satisfechos. Por eso, una vez superado cierto umbral de comodidad y satisfacción de las necesidades, poco aporta ya a la calidad de vida de una sociedad el incremento de ingreso y riqueza que experimente en su conjunto ese país.
Esto nos lleva a lo que se conoce como la «paradoja de la felicidad»: cuando las personas se hacen más ricas en relación con otras, se muestran más felices, pero si son las sociedades en su conjunto las que experimentan aumentos en la riqueza no está claro que se produzcan avances significativos en el bienestar general. Esta paradoja ha quedado contrastada con numerosos estudios. Cuando preguntamos a personas con diferentes niveles de renta sobre su felicidad se comprueba siempre que aquellas que disponen de mayores ingresos se autoproclaman más satisfechas con sus vidas que las relativamente más pobres. Esta circunstancia nos empuja a querer ganar más con la esperanza de que esa mayor prosperidad nos haga más felices. Sin embargo, las cosas cambian cuando se hacen comparaciones a lo largo del tiempo y entre países. En estos casos, las investigaciones muestran de forma reiterada que el grado de felicidad que las personas dicen disfrutar a lo largo de un periodo amplio de varias décadas no ha aumentado a pesar de que sus ingresos se hayan incrementado considerablemente en ese mismo período. En Estados Unidos, por ejemplo, los ingresos reales per capita se han triplicado desde la década de los cincuenta del siglo pasado, pero el porcentaje de personas que declaran sentirse muy felices no ha aumentado prácticamente nada desde entonces; en realidad, ha ido descendiendo paulatinamente desde mediados de los años setenta. De manera similar, cuando se comparan los resultados por países, a partir de un determinado nivel de ingreso capaz de garantizar una vida digna, no se aprecian diferencias considerables en el nivel medio de felicidad atribuible a la renta.
Enseñanzas para el diseño de las políticas económicas
La obsesión por el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), convertido en el principal objetivo de las políticas económicas, no parece justificada en términos de bienestar. Nada garantiza que el hacer crecer la renta de un país tenga traducción en la calidad de vida de su sociedad cuando ese país es ya suficientemente rico. Más bien, existen algo más que indicios que apuntan hacia lo contrario, por lo que parecería más razonable diseñar políticas centradas en mejorar las capacidades y habilidades que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos y oportunidades disponibles y ver la manera de manejar el afán de comparar nuestros logros con los de los demás. Más que empeñarnos en crecer a toda costa, mejor nos iría si aprendiésemos a combatir la envidia y a fomentar el altruismo. Vincular el bienestar personal al de los demás (altruismo) como alternativa al egoísmo (que no lo vincula) o a la envidia (que lo vincula de manera inversa) debería ser el principal objetivo de las políticas públicas. Desgraciadamente el sistema económico en el que vivimos se encarga de exacerbar la rivalidad y el egoísmo entre los seres humanos, por lo que no estaría de más recordar en los debates sobre la calidad de vida (y las políticas públicas que buscan promoverla) que el capitalismo constituye un obstáculo importante para una vida buena.
Acceso al artículo (pdf)
Deseo recibir novedades de FUHEM
Noticias relacionadas
16 enero, 2017
DOSSIER: Calidad de vida, una noción poliédrica
Calidad de vida, vida buena, bienestar,…